La defensa del territorio, de la identidad campesina, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía, ha sido el motor para que desde hace varias décadas las comunidades campesinas en Colombia se organicen e impulsen procesos que les permitan permanecer en los territorios con autonomía. Esto ha ocurrido en medio de un contexto difícil, marcado por la presencia de actores armados ilegales y por la ausencia de políticas sociales del Estado.
En una entrevista al medio Trochando Sin Fronteras, Robert Daza, líder social y congresista, señaló que desde 1990 estos espacios comenzaron a ser nombrados como Territorios Campesinos Agroalimentarios -Tecam-, figura que se replicó en varios departamento del país, impulsados de manera particular por el Coordinador Nacional Agrario.
En el 2024, con la expedición del decreto 780, el Gobierno Nacional ordenó agilizar los procedimientos para formalizar esta figura. Una forma de organización campesina en la que, como el mismo decreto lo señala, el Estado reconoce a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional y genera un marco legal para blindar su permanencia y defensa del territorio.
Desde agosto del año 2024 la Agencia Nacional de Tierras -ANT- ha recibido 25 solicitudes formales de Tecam en todo el país, en las que están involucradas más de 100 organizaciones campesinas. Una de esas solicitudes fue presentada por campesinas y campesinos de El Carmen de Atrato, Chocó, único municipio de este departamento que actualmente se encuentra adelantando este proceso.
Desde el 2023 en El Carmen de Atrato se avanza en la conformación del Tecam, una iniciativa impulsada por la Plataforma del Campesinado, conformada por organizaciones como la Asociación de Juntas de Acción Comunal de El Carmen de Atrato, la Corporación Campesina Piedra de Sol, Asocantroc, los Guardianes del Río Habitan, Agroecotur Guaduas, y más de 17 Juntas de Acción Comunal, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población campesina.
En el 2024, estas organizaciones realizaron la solicitud formal ante la Agencia Nacional de Tierras, y el 12 de mayo del 2025 recibieron respuesta positiva para comenzar la revisión, lo que plantea varios pasos a seguir por parte de la ANT antes de formalizar el Tecam.
Marcela Sánchez, coordinadora conjunta de la Plataforma del Campesinado y representante legal de la Corporación Campesina Piedra del Sol, cuenta que parte de la motivación para iniciar este camino fue la falta de reconocimiento de los derechos de los campesinos en el territorio y la necesidad de volver a convertir el municipio en la despensa agrícola del Chocó.
“El Carmen fue un municipio productor de alimentos y esa vocación se ha perdido por el conflicto armado, por la entrada de la minería y de multinacionales que captan mano de obra, además de otras razones. Por ello como campesinos y campesinas pensamos que es súper importante el cuidado del territorio, la autonomía, la soberanía alimentaria, conservar las tradiciones y hacerle honor a la memoria de nuestras ancestras y ancestros que estuvieron por estos lugares y nos inculcaron también el amor por lo que es nuestro”, dice Sánchez.
Las organizaciones cuentan con la asesoría directa de la Agencia Nacional de Tierras y el acompañamiento permanente del Coordinador Nacional Agrario, el Centro Socio Jurídico Siembra, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto de Estudios Interculturales del Pacifico.
El acompañamiento de la ANT es clave en este punto, porque busca que todo lo planteado por las comunidades se ajuste a la norma. Así lo señala Jorge Niño, coordinador jurídico del equipo nacional de Tecam para la Agencia Nacional de Tierras: “lo que hacemos es acompañar a las comunidades en su proceso de solicitud de reconocimiento, constitución y formalización de los territorios campesinos agroalimentarios, asegurando que todo el proceso esté en el marco del decreto 780 y del decreto 1071 del 2015”.
En El Carmen de Atrato el área propuesta para el Tecam abarca la mayoría de las veredas del municipio en donde actualmente se encuentran concentrados los campesinos en el territorio. Representa una porción significativa del área rural, respetando los territorios afrodescendientes y los territorios indígenas, con 30.760 hectáreas en las que hay aproximadamente 500 familias, 2.000 habitantes y 24 comunidades (22 veredas y 2 corregimientos).
Como lo cuenta Jorge Niño de la ANT, “los territorios campesinos agroalimentarios son territorios concebidos, habilitados y organizados históricamente por las familias, comunidades y organizaciones campesinas, en un área geográfica definida, que es lo que llamamos polígonos”.
Los polígonos son figuras de ordenamiento territorial en las cuales es necesario construir un “plan de vida digna”, el cual actúa como una hoja de ruta para mejorar las condiciones de vida. “Ese plan de vida digna, una vez se apruebe por el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras, tiene ese efecto vinculante a nivel local, departamental y nacional, y debe dársele trámite, convirtiéndose en una herramienta clave para las comunidades porque permite la exigibilidad de los derechos”, dice Niño.
El plan de vida digna propuesto para El Carmen contiene los siguientes componentes: gobernanza territorial, soberanía alimentaria, economía propia, medio ambiente y bienestar social.
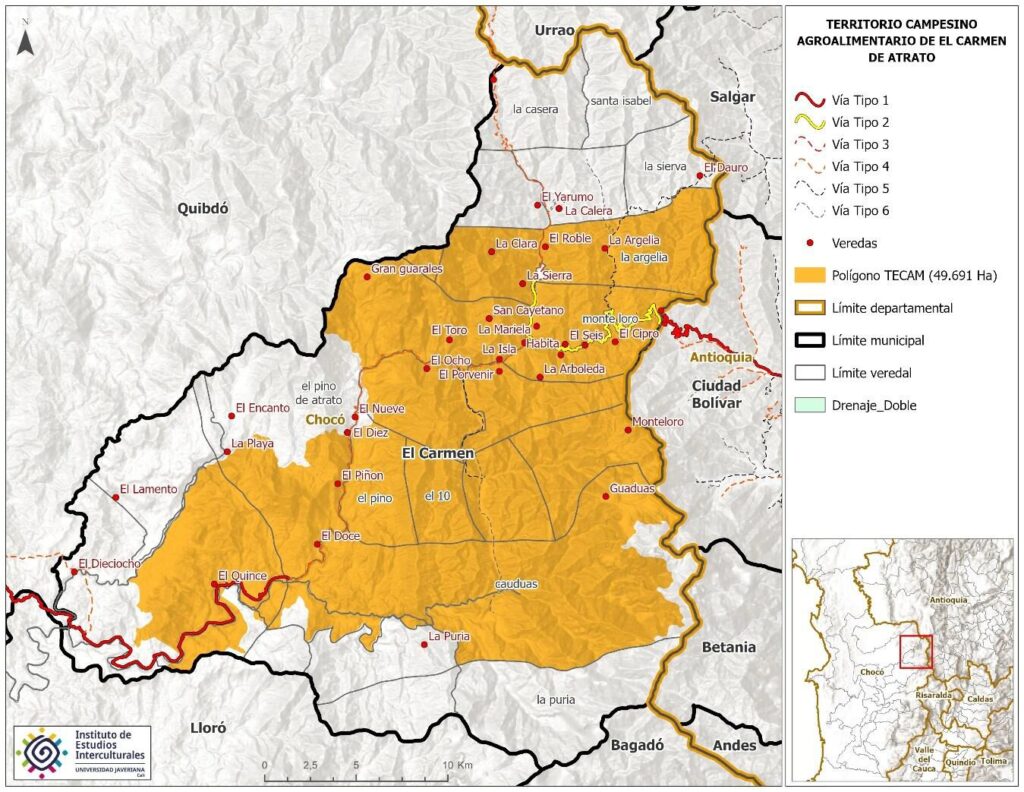
Esta apuesta busca mejorar las condiciones de vida de los campesinos, vinculando la producción agropecuaria y la planeación estratégica del territorio, de la mano de las comunidades y organizaciones sociales. Para la lideresa Marcela Sánchez, la formalización del Tecam aportaría al reconocimiento de la población campesina como un sujeto de derechos y, dentro de esos derechos, a la permanencia en los territorios, para reconocer la ancestralidad campesina y dar solución a los problemas agrarios como la tenencia de la tierra.
La lideresa comunitaria Doris Cardona, coincide en la importancia de estos espacios para disfrutar de los derechos en el territorio y garantizar la permanencia. “Un Tecam es un territorio que se protege para que los campesinos puedan realizar sus labores en el campo, produciendo alimento para su propio sustento y como medio para conseguir los recursos económicos para el sustento de su familia y suplir todas las necesidades”, señala.
Según el funcionario de la ANT Jorge Niño, los Tecam se constituyen en la posibilidad de brindar una protección especial para la producción de alimentos como las Appa, pero desde una perspectiva mucho más amplia de tierra, territorio y de conservación de los bienes comunes de la naturaleza, la vida digna de sus habitantes y la soberanía alimentaria, con fundamento en la agroecología y la protección de las dimensiones económica, social y cultural y ambiental del campesinado.
Un elemento positivo resaltado para las organizaciones campesinas es la autonomía, tomando en cuenta que adelantar este proceso no depende de las alcaldías municipales, sino que se desarrolla desde el nivel nacional de la mano con las organizaciones de base de los territorios. "En distintas ocasiones como organizaciones campesinas hemos intentado entrar en diálogo con la institucionalidad local y departamental pero esta situación ha sido muy compleja, y vemos que la inversión tanto en lo social como en temas de la economía campesina es débil. Por eso para nosotros es un logro muy grande poder interactuar con funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras de nivel nacional que nos dan respuestas y nos están apoyando para avanzar en este proceso", afirma una lideresa campesina promotora del Tecam.
Para Jorge Niño, el Tecam fortalece la gobernanza de las comunidades, que pueden construir sus planes de vida digna incluyendo lo que quieren, cómo lo van a hacer y cómo lo proyectan a futuro. Además, resalta la posibilidad de fortalecer la soberanía alimentaria y las economías propias: “hay soberanía alimentaria basada en la agroecología, no solo para para el día a día de la alimentación, sino para que también existan unos excedentes productivos que se puedan comercializar y que esos dineros ingresen para las mismas comunidades y puedan sortear otras situaciones y otras necesidades que tengan”, afirma.
“El compromiso social, el fortalecimiento del sentido de comunidad, el compromiso personal y comunitario es la única manera de proteger nuestro territorio, nuestra vida y estabilidad y asegurar un futuro viable para todos”, señala la lideresa Doris Cardona, para quien el Tecam será una forma de proteger el territorio de intereses externos como la explotación de los recursos naturales.
En el mismo sentido, Marcela Sánchez considera que este espacio permitirá asegurar la vocación campesina en El Carmen de Atrato, para que no exista a futuro la posibilidad de que allí se desarrollen intereses diferentes a la protección del agua, del medio ambiente, la tradición campesina y la soberanía alimentaria.
Después de la respuesta positiva que recibieron las organizaciones en mayo de este año para revisar la formalización del Tecam, quedan varios pasos como lo es la visita técnica para delimitar el polígono, la elaboración del plan de vida y la expedición del proyecto de acuerdo que es el documento que oficializará el Tecam. Todo este proceso debe realizarse en un plazo de 180 días.
Entre el 14 y el 16 de julio la ANT realizó la visita técnica, en compañía de representantes de las organizaciones sociales recorrió el territorio para delimitar la zona, caracterizar a las personas y analizar aspectos como: situación de vida desde el punto de vista económico, la situación de tierras, la seguridad jurídica con la tierra, la tenencia de la tierra, la ocupación y el uso que se le viene dando. En este momento las comunidades se encuentran a la espera de la expedición del acto administrativo por parte de la ANT que abriría el camino hacia los pasos faltantes antes de convertir el área en Tecam.
Para una lideresa de una de las organizaciones postulantes, esta es una oportunidad para avanzar hacia la autonomía alimentaria, pero también de proteger los ecosistemas, especialmente en un territorio con presencia de multinacionales. "El campesinado de El Carmen de Atrato ha sido un protector histórico de la montaña y del río, por esta razón nuestra intención a través de la conformación de esta figura es poder seguir cuidando y protegiendo las fuentes hídricas y nuestros montes, que además resguardan una gran cantidad de flora y fauna”, señala.
En el mercado de San Juan del Cesar, en un sitio conocido como El Hoyito, el olor de la carne atrae cada día a decenas de perros. Guiados por el instinto, buscan un bocado que calme su hambre. Son callejeros, pero también perros con dueño que deambulan sin supervisión. Esa escena, que debería conmover, es para muchos motivo de desprecio. No falta quien reaccione con violencia.
Así ocurrió con una perrita acostumbrada a frecuentar los expendios de carne. Los vendedores le daban restos, pero un día la paciencia se acabó. En un acto de crueldad, un hombre le cortó con un machete una de sus patas.
La noticia llegó a oídos de Aniuska Cuello, una joven que desde siempre ha tenido en el corazón a los perros y gatos desprotegidos. Es parte de la fundación Huellitas de Amor, y aquel día, al escuchar lo ocurrido, sintió que la sangre le hervía. Sin pensarlo, se dirigió al mercado. Con rabia en los ojos preguntó quién había cometido semejante atrocidad. Un testigo señaló al responsable: un carnicero del barrio Loma Fresca.
Aniuska fue directamente a buscarlo. Frente a él descargó toda su indignación: “La próxima vez que me digan que aquí hay un perro maltratado con machete, vengo con la policía y lo demando”. Repitió el mismo mensaje frente a los vendedores: “Después de que les dan comida, no quieren que se acerquen. Ellos solo regresan buscando un poco de alimento. No son culpables de nada”.
Tras el enfrentamiento, lo urgente era encontrar a la perrita herida. Durante un día entero, las voluntarias la buscaron sin éxito, hasta que finalmente la hallaron: adolorida, sangrando y con la pata parcialmente amputada.
La llevaron al veterinario Nicolás Fragozo, quien recomendó amputar la extremidad para evitar infecciones. Las mujeres de Huellitas de Amor se resistieron: era demasiado duro para ellas. Decidieron trasladarla a Valledupar en busca de una segunda opinión. Allí les dijeron que no era necesario amputar toda la pata, pero sí requeriría un tratamiento estricto, con cuidados las 24 horas.
Aniuska la llevó a su casa. Durante semanas le curó las heridas, le aplicó medicamentos y veló por cada dosis. Contra todo pronóstico, la perrita se recuperó. Perdió parte de la pata, pero camina, aunque con dificultad. Por eso la llamaron Milagros.
Hoy Milagros vive en el refugio de Huellitas de Amor. Allí recibe cuidados constantes y está a salvo de la indiferencia. Su discapacidad dificulta que alguien la adopte, pero no le falta cariño.
Aniuska es clara al explicar el problema: “A muchos les gustan los perros cuando son cachorros. Les parecen lindos, los consienten, pero cuando crecen, los dejan a la intemperie. Creen que ya se pueden cuidar solos. Y las hembras son las más perjudicadas: no quieren que se preñen y por eso las abandonan. Lo mismo pasa con las gatas, evitan adoptarlas porque se reproducen muy rápido. Si no esterilizamos, habrá cada vez más animales en la calle”.
Con desilusión añade:
—“Hay personas que prefieren pagar 400, 500 mil o hasta un millón de pesos por un perro de raza, mientras en las calles hay tantos animales pasando hambre y maltrato. Ese dinero podría salvar vidas en los refugios”.
En los barrios más subnormales de San Juan, donde abundan los lotes enmontados, es común encontrar camadas de gatos abandonados. Huellitas de Amor no tiene un espacio adecuado para ellos: se necesitan mallas especializadas, demasiado costosas para la fundación.
Por eso, las voluntarias llevan los gatitos recién nacidos a sus propias casas. Los alimentan y publican sus fotos en redes sociales hasta conseguir adopciones. También incentivan a las personas que los encuentran: les proponen cuidarlos, comprometiéndose a esterilizarlos de forma gratuita cuando llegue el momento.

La fundación nació en 2021, después de la pandemia. Ocho mujeres —Silvia Celedón, Aniuska, Dayana, Alexa, Diana, Sandra, Yofaira y Ariana— descubrieron que todas compartían la misma pasión: ayudar a los animales callejeros.
Comenzaron como un grupo de WhatsApp, donde compartían casos y se apoyaban para comprar medicinas y preparar alimentos que repartían en el centro de San Juan. Con el tiempo decidieron constituirse legalmente con la esperanza de recibir apoyo de la Alcaldía, pero este nunca llegó.
Lejos de rendirse, empezaron a realizar rifas, ventas de postres y arroz con leche para costear medicinas y alimentos. Con su propio dinero y algunas donaciones, han logrado mantener el refugio que la Alcaldía les cedió en un lote junto al colegio El Palao.
Actualmente albergan 18 perros adultos y 5 cachorros. Su capacidad máxima es de 20, pero a veces han tenido hasta 32. Cada canil cuesta alrededor de 300 mil pesos, por lo que deben priorizar entre construir más espacios o comprar medicinas.
En el último año, rescataron más de 100 animales, esterilizaron 480 y lograron 68 adopciones.
Nicolás Fragozo Gámez es veterinario desde 1978. Aunque inicialmente quiso estudiar medicina humana, terminó en veterinaria “por casualidad”. Hoy no se arrepiente: “Me siento orgulloso de mi profesión. No hay nada más gratificante que salvar la vida de un animal”.
Fragozo es uno de los principales aliados de Huellitas de Amor. Reduce costos de cirugías y medicamentos, e incluso acredita fármacos cuando no tienen recursos. Una cirugía que normalmente cuesta 180 mil pesos, a la fundación puede salirle en 80 mil.
Pero advierte que el abandono no es solo un problema de bienestar animal, sino de salud pública: “Hay enfermedades zoonóticas como la rabia o la toxoplasmosis que pueden transmitirse del animal al hombre. Por eso es tan importante la vacunación y el control sanitario”.
Fragozo celebra la reciente aprobación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las penas contra el maltrato animal. “Antes, la Ley 1774 de 2016 solo imponía multas. Ahora, con esta nueva ley, quienes maltraten animales pueden ir a la cárcel de 3 a 5 años”.
El coordinador departamental de Zoonosis, Obed Enrique Daza Plata, confirma que a partir de septiembre los municipios recibirán recursos para destinar a esterilizaciones y cuidados. La Junta Protectora de Animales, integrada por el alcalde, el párroco y el personero, deberá garantizar su buen uso.
En La Guajira, el rescatista Álvaro Miranda ha visto realidades aún más duras. En comunidades wayuu, los perros llegan a comer heces humanas para sobrevivir. “En Riohacha los perros buscan comida en la basura o mendigan a turistas, pero en las rancherías no hay desperdicio. Es desgarrador”.
Su proyecto Tahuala —“mi hermano” en wayuunaiki— se dedica a rescatar los casos más graves: atropellados, perros con cáncer, fracturas o miasis. No hay ortopedistas veterinarios en La Guajira, así que muchos deben ser trasladados a Santa Marta, lo que es costoso.

Aunque la adopción en el departamento es mínima —la mayoría de adoptantes son de Medellín, Bogotá o del exterior—, Miranda no se rinde. Educa a comunidades y escuelas con talleres y proyecciones de cine, mostrando cómo un animal maltratado puede recuperarse. Sus redes sociales son clave: allí difunde videos que han logrado financiamiento para operaciones y motivan adopciones.
Pese a la dura realidad, Miranda reconoce un cambio positivo: “Cada vez más personas reportan casos de maltrato y se comprometen a ayudar en los rescates. Incluso en comunidades wayuu hay rescatistas comprometidos”. Fragozo coincide y añade: “Cuidar de un perro de la calle no es difícil. Un simple plato con concentrado y agua en la puerta de tu casa puede salvar vidas”.
Aniuska Cuello lo resume con una frase: “Es agotador, pero todo vale la pena con tal de ver a nuestros animalitos bien. No les puede faltar comida ni medicinas”.
Desde que era niña soñaba con tener una fundación. Hoy, a sus 28 años, ese sueño es realidad. Cada mañana, después de llevar a sus hijos al colegio, prepara una gran olla con arroz y menudencias para alimentar a sus perros. En las tardes, atiende el refugio hasta entrada la noche, antes de volver a su rol de madre y esposa. Ha aprendido a inyectar, canalizar y medicar observando a veterinarios en jornadas de esterilización.
Cansada, sí. Pero convencida de que no hay sacrificio en vano cuando se trata de salvar vidas.
En Guainía llueve sin tregua desde mediados de mayo. La temporada invernal ha sido persistente, y poco a poco los ríos que surcan este territorio —conocido por muchos como la tierra de muchas aguas— han ido ganando terreno. A pesar de que el Ideam había pronosticado una disminución de las lluvias para la segunda semana de junio, el agua sigue cayendo con fuerza y ya está provocando emergencias en Inírida, la capital del departamento.
El río Inírida se desbordó y hoy los habitantes enfrentan una emergencia silenciosa: el agua ya sobrepasó el malecón, obligó al cierre de la vía principal, inundó negocios y amenaza viviendas enteras de diferentes barrios que están cerca de la ribera.
Lo que antes era un lugar de paso obligado para comerciantes, peatones y turistas, hoy es la extensión del río profundo y oscuro, que lleva a los habitantes a pensar inevitablemente en la inundación del 2018, una de las peores de los últimos años, que dejó bajo el agua al 50 por ciento de Guainía.

La comparación no es descabellada. Según Hosny Calderón, coordinador de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Inírida, el río está a un metro con cuarenta y siete centímetros de llegar al mismo nivel del 2018. Con un crecimiento de dos centímetros por día, si continúa lloviendo de manera intensa, señala Calderón, esta es una posibilidad. El Ideam, por su parte, ha advertido que las lluvias se extenderán hasta finales del mes de julio, un panorama que preocupa a las autoridades y a la población ribereña.
La escena es la misma en todos los barrios del municipio que están cerca del río, incluyendo el centro: negocios cerrados, vías anegadas, viviendas con agua en los patios, botes que navegan sobre lo que hasta hace unos días eran calles.
“Nos tocó cerrar todo”, dice una comerciante que tiene un almacén cerca del malecón del río Inírida, el cual lleva tres días sin abrir porque está completamente inundado. “Aquí no entra ni la gente ni la plata. Esto se volvió un charco”, agrega. En la misma situación se encuentran todos los comercios de la zona; las aguas entraron a sus negocios, dañaron la mercancía y en este momento no pueden abrir hasta que el río baje su nivel.
Según informó el medio local El Morichal, barrios como Las Américas, Villa Gladys, Barrio Obrero, El Prado, Porvenir, Villa del Río y el centro ya registran afectaciones. En algunos sectores, las aguas han ingresado a las casas por patios y entradas principales, obligando a las familias a improvisar con estibas y tablas para evitar mayores pérdidas. Varios habitantes han tenido que evacuar en canoas o improvisar puentes de madera sobre los patios inundados.
Al municipio también comienzan a llegar campesinos e indígenas de las cuencas de los ríos Guaviare, Atabapo e Inírida. Sus comunidades se han inundado y muchos se trasladan hasta la capital para buscar un lugar seguro para sus animales y pertenencias. Es el caso de Gustavo Aguirre, un campesino del río Guaviare que vio cómo el agua se llevó todos sus cultivos. “Perdí todo otra vez. No me dio tiempo ni de sacar bien las cosas, el agua subió más de lo normal. Esto no pasaba desde aquella inundación del 2018”, afirma.
Sus cultivos de yuca, plátano y ají, que alimentaban a su familia y generaban ingresos, hoy están completamente perdidos. “Uno queda solo con la pérdida”, agrega.

Las lluvias se hicieron más intensas desde el mes de junio, no solo sobre el río Inírida sino también sobre las cuencas del Orinoco, en donde desemboca. El represamiento de aguas en esa zona por la persistencia del invierno impide que el río siga su curso y baje su nivel, una situación que ya se está saliendo de control.
Actualmente, según el Ideam, el río Inírida se encuentra en alerta roja. El 7 de julio, la Alcaldía del municipio, a través del decreto 092, declaró la calamidad pública por las inundaciones, lo que le permite movilizar recursos y dar atención inmediata a las personas damnificadas. La medida fue adoptada, entre otras razones, por el aumento diario del nivel del río y el riesgo inminente de que se desborden quebradas internas como la Mataven, el Caño Vitina y el Caño Pato, que cruzan la capital departamental, como explicó Calderón a El Morichal.
Hasta el momento, según la Alcaldía, se han identificado 500 núcleos familiares damnificados en zona urbana y 1.000 hectáreas inundadas en el municipio. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre las afectaciones en las comunidades de los ríos. “La zona rural estamos en caracterización de comunidades indígenas, sobre todo medio y bajo Guaviare donde se encuentran agricultores y ganaderos”, explica Calderón.
Además del daño a viviendas y cultivos, la emergencia ha afectado a la economía familiar. Muchos hogares han tenido que levantar electrodomésticos y muebles, mientras otros simplemente los han perdido. Según cifras oficiales, se ha brindado apoyo para rescatar 1.621 cabezas de ganado y se han entregado kits de alimentos y aseo a 449 personas.
La atención se está haciendo de manera escalonada: cada día se acude a un barrio distinto o a una comunidad afectada, dependiendo de la evolución del nivel del agua y las alertas emitidas por los comités locales de emergencia.
La Alcaldía de Inírida y la Unidad de Gestión del Riesgo han restringido el paso por el malecón y aseguran estar monitoreando la situación. Sin embargo, la comunidad insiste en que las ayudas han sido tardías e insuficientes, y exigen planes a largo plazo para mitigar futuras inundaciones.
Como afirma Hosny Calderón, las lluvias continuarán por unas semanas más, por lo que existe la posibilidad de que la situación se agrave y el número de personas damnificadas incremente.
De igual manera, todavía se está a la espera de comprender el impacto real de esta emergencia en las comunidades indígenas que están alejadas del municipio, ya que varias han reportado la pérdida total de sus cultivos y también están esperando que llegue la atención de las entidades encargadas.
Aunque esta emergencia avanza con menos visibilidad mediática, lo que está ocurriendo en Inírida revive el temor de sus habitantes a repetir el desastre de hace siete años. En 2018, según reportes de medios, la emergencia afectó a cerca del 50 por ciento de la población y dejó múltiples barrios sumergidos durante semanas, incluyendo zonas que hoy vuelven a estar bajo el agua.
“Esta vez no queremos esperar a que todo colapse para que nos pongan atención”, dice un habitante del barrio El Jardín, que aún intenta sacar el agua de su casa con baldes. “Ya sabemos cómo se siente perderlo todo”.
En San Vicente del Caguán, llueve casi todo el año. Las nubes se descargan sobre los techos de zinc, los caminos de tierra y los campos de cultivo durante al menos nueve meses, interrumpidas sólo por breves pausas de sol. El municipio, ubicado en el corazón del Caquetá, está atravesado por varios ríos que bajan caudalosos desde la cordillera. Sin embargo, y a pesar de esa abundancia de agua que parece envolverlo todo, miles de personas viven sin acceso a agua potable.
Con una población cercana a los 55 mil habitantes dispersos en una extensión de 17.875 kilómetros cuadrados, San Vicente es uno de los municipios más extensos de Colombia. La mayoría de su gente —el 51,77 por ciento— vive en zonas rurales, donde la presencia del Estado y la cobertura de servicios básicos, como el acueducto y el saneamiento, siguen siendo limitadas. Incluso en el casco urbano, —donde reside el 48,23 por ciento restante—, abrir una llave y confiar en el agua que sale de ella es todavía un privilegio incierto.
En la sabana del municipio, veredas como Santa Rosa, Tres Esquinas y Puerto Betania consumen agua directamente del río Caguán, sin ningún tipo de tratamiento. Otros centros poblados como Villa Lobos, La Novia, Las Damas, Ciudad Yarí, Villa Carmona y los Pozos, se abastecen de aguas subterráneas (aljibes) o represas artesanales mediante bombeos a gasolina o por energías fotovoltaicas privadas.
Wilman Fierro es diputado a la asamblea del Caquetá y oriundo de San Vicente del Caguán, afirma que “el municipio no cuenta con planta de tratamiento de agua en ninguno de los 18 centros poblados. Los habitantes se abastecen del agua de los caños, los ríos o aljibes, a veces en pésimas condiciones. El verano intenso puede secar los reservorios, y la gente termina consumiendo agua de donde beben los animales”.

En contraste, centros poblados como Guacamayas, Troncales, Puerto Amor y Balsillas cuentan con buenas fuentes hídricas para abastecer a las comunidades, una diferencia significativa por su ubicación privilegiada en la zona de cordillera. A pesar de esto su población tiene dificultades para acceder al agua potable.
La falta de acceso a este servicio vital genera afectaciones de salud en las personas y animales, además de daños a los cultivos. Mabel Dayana Rivas Quintero, habitante del centro poblado de Campo Hermoso, cuenta que el agua que obtiene no recibe el tratamiento adecuado: “uno cree que con hervir el agua de la represa es suficiente para matar las bacterias, pero no. Yo la uso para la comida pero no para los jugos; compro a la semana hasta dos garrafones de agua, cada uno por 10 mil pesos”, relata.
Antes de comprar el agua, su familia la consumía directamente de un aljibe, pero decidieron no volver a hacerlo porque su esposo sufre de problemas gastrointestinales y de los riñones.“Me afecta en la salud y en la economía. En los niños las diarreas, fiebres, rebote de parásitos, implican comprar medicamentos, muchas veces llevarlos al médico, y eso significa más gastos”, afirma Rivas.
La necesidad de contar con este servicio básico y la falta de respuestas por parte de las instituciones han llevado a que las personas busquen soluciones por su cuenta y se adapten a la situación. Así lo expresa Abel Jiménez Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío Villalobos, conformado por 244 viviendas y unos 900 habitantes. En esta zona, el agua que se consume proviene de caños pequeños o aljibes. “Aquí bombeo el agua y la almaceno en el tanque, no le hago ningún tratamiento y la consumimos directamente. Pero en invierno se rebosa y se ensucia, y no hay otra fuente de agua que podamos usar. El gasto económico siempre se refleja, ya sea en la gasolina para bombear, en comprar bolsas de agua o por cuestiones de salud”, comenta.
Entre los esfuerzos colectivos, se destaca la compra de un terreno que fue cedido al municipio para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el objetivo de evitar que los vertimientos sigan yendo directamente a otro afluente. Sin embargo, después de un año, el proyecto sigue sin arrancar. También disponen de un espacio destinado a una futura represa, pero esta iniciativa no ha recibido respaldo institucional. Aunque se ha contemplado la posibilidad de ejecutarla con recursos propios, los altos costos hacen inviable su realización para los habitantes.
Los habitantes de las zonas rurales se sienten invisibilizados, sin respaldo de nadie. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la pobreza multidimensional en el Caquetá aumentó en el 2024.
El porcentaje de personas sin acceso a agua potable en zonas rurales pasó del 17,4 por ciento al 23,8 por ciento. En las cabeceras municipales también se registró un incremento, pasando del 0,5 por ciento al 1,9 por ciento. Esto significa una desmejora en la calidad de vida de los habitantes, especialmente de la población rural. Se trata de una situación crítica, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en varias ocasiones que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental.

“Para mucha gente, el agua que llega no es de fiar. Desde sus abuelos y padres aprendieron a buscar otras formas de abastecerse, aquí mismo, en el pueblo”, dice Carolina Monrroy Bermúdez, mientras acomoda su puesto ambulante en una esquina de San Vicente del Caguán, donde lleva más de 20 años vendiendo jugo de piña.
Esa desconfianza no es nueva, y se ha ido transmitiendo junto con las estrategias para sobrevivir sin un servicio confiable. Antes, el agua se recogía en totumas, barriles de madera o tinajas de barro. Venía de quebradas cercanas, pozos cavados a mano o directamente del río Caguán. Con el tiempo, surgieron soluciones más elaboradas: aljibes que varias familias compartían, tanques de concreto, canaletas para recoger agua lluvia en los techos durante los meses más secos. En los años 2000, algunas Juntas de Acción Comunal decidieron tender sus propias redes de mangueras, conectadas sin tratamiento a nacederos y caños. No fue sino hasta 2006 que se creó la empresa Aguas del Caguán, con apoyo del municipio, para organizar una red formal de captación, tratamiento, distribución y cobro. Pero para muchos, aún hoy, esa agua sigue sin inspirar confianza.
La apariencia y calidad del agua depende del barrio y el tanque en el que se almacena, y se afecta por la calidad de las tuberías. “Aún existen tanques abiertos al aire libre, que reciben agua lluvia junto al agua tratada. A veces el agua llega día de por medio y solo unas horas en verano, y en invierno se revuelca mucho. Para mi negocio siempre he trabajado con agua de bolsa, porque es mejor evitar riesgos y que la clientela tenga confianza”, afirma Monrroy.
En el casco urbano los 83 barrios que conforman el municipio se abastecen de dos fuentes de captación que llegan a la planta de almacenamiento y tratamiento, ubicada a un kilómetro y medio del centro del municipio. El primer punto es directamente el río Caguán, que recorre 3 kilómetros hasta la planta mediante bombeo eléctrico, susceptible a fallas por apagones de nivel municipal. El segundo es la quebrada Alto Arenoso a unos 15 kilómetros de la planta, cuyo suministro llega por gravedad. La capacidad de captación es de 65.98 litros por segundo y 61.32 litros por segundo, respectivamente, durante las 24 horas del día tanto en época de invierno como de verano.
Diana Julieth Ocampo Vargas, ingeniera ambiental de la empresa Aguas del Caguán, explica que el tratamiento del agua cruda se realiza según directrices de las autoridades, mediante análisis físico-químicos y microbiológicos. “Cada mes la secretaría de salud departamental, toma muestras de agua en los nueve puntos concertados: El Campín, El Porvenir, El Jardín, La Libertad, Villa Norte, El Paraíso, Ciudad Bolívar que está en la comuna 1, Juan 23 y una en el tanque”, asegura.
“En el proceso de potabilización se utilizan químicos como el hidroxicloruro de aluminio, que permite separar las partículas y clarificar el agua. Luego de varias etapas, se aplica la cantidad necesaria de cloro para desinfectarla, y finalmente se almacena en el tanque principal, desde donde se distribuye a cada vivienda a través de válvulas sectorizadas. Por ahora, la capacidad de la planta de tratamiento sigue siendo suficiente para abastecer al casco urbano, y no se ha contemplado una ampliación”, explica Jhoan Fernández Vega Ríos, coordinador operativo del sistema.
Sin embargo, esa agua no genera confianza entre muchos habitantes. Jesús Rincón, dueño de un pequeño negocio, lo resume así: “Pagamos agua para ciertas cosas, porque desafortunadamente existe el miedo de consumirla directamente. El color y el sabor varían según el terreno, las tuberías y el tiempo de instalación, lo que genera desconfianza”. Por eso, él prefiere buscar otras fuentes. “Yo evito problemas y voy al aeropuerto, donde el batallón instaló un punto de agua potable. También hay un manantial de agua cristalina a tres kilómetros, al que muchas familias acuden con frecuencia”.
Corpoamazonia dentro del Plan Ambiental 2020–2023, confirmó que la calidad del agua no ha mejorado en varios puntos monitoreados, incluidos los tramos del río Caguán cerca de San Vicente del Caguán, y señaló que persistieron descargas de aguas negras sin tratamiento. Otro análisis realizado en 2020 reportó condiciones químicas y microbiológicas preocupantes en el río Caguán, como niveles ácidos y variaciones físicas, que evidencian contaminación continua.
En Caquetá está en marcha el Plan Departamental de Agua (PDA), una estrategia orientada a dar cumplimiento al Decreto 1425 de 2019, que establece la necesidad de articulación entre distintas entidades para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. A través de este plan, se busca priorizar la inversión en infraestructura, con énfasis en el mejoramiento de acueductos, la reforestación de bocatomas y obras de saneamiento (como la construcción de redes de recolección de aguas residuales que conecten los barrios con la planta de tratamiento). Inicialmente, el plan beneficiará a cuatro municipios del departamento que cumplan con criterios técnicos previamente definidos. La selección y ejecución de estas obras deberá ser concertada entre la administración departamental, el gestor del PDA y Corpoamazonía.
El diputado Wilmar Fierro menciona que “los proyectos en saneamiento básico y agua potable por parte de la población solamente se radican en esta figura o en el viceministerio de aguas –si es a nivel nacional–, pero aún no se tiene certeza de la parte tributaria o económica. Ellos son los que abren espacios en las diferentes secretarías y ministerios para tratar de sacar adelante esos proyectos de acueductos comunitarios. Para los proyectos de agua potable nosotros vigilamos que esos recursos sean 100 por ciento invertidos y necesariamente sean direccionados donde están las grandes necesidades”, afirma.
El Plan de Acción Cuatrienal 2024–2027, titulado Amazonia para el Mundo y liderado por Corpoamazonía, pretende ser la hoja de ruta para la gestión ambiental en la región sur de la Amazonía colombiana durante los próximos cuatro años. En teoría, podría convertirse en una herramienta clave para avanzar en el acceso al agua potable en municipios como San Vicente del Caguán. Sin embargo, en la práctica, lo único que contempla para esta población es la entrega de un carro compactador en 2026. Nada más.
Mientras tanto, en San Vicente —tanto en la zona rural como en el casco urbano— el acceso a agua potable sigue siendo una promesa lejana. La gente lo sabe, porque lo ha vivido generación tras generación. Y frente a la ausencia del Estado, como ha ocurrido históricamente con tantas otras necesidades básicas, no les ha quedado más opción que organizarse, resistir y buscar sus propias soluciones. Porque el agua, como la vida misma, no puede seguir esperando.
No poder llamar a sus familiares, conectarse con el mundo a través de las redes sociales o acceder a clases virtuales motivó a los pobladores del corregimiento Playa de Oro, en Tadó, a cerrar la vía nacional que comunica al departamento del Chocó con Risaralda. La huelga empezó el pasado 9 de junio y duró más de 24 horas en las que, con llantas y tablas puestas sobre el pavimento, se impidió el flujo vehicular.
La comunidad esperaba que la empresa Claro Colombia, operadora de telefonía e internet en la región, y la Alcaldía municipal los escuchara, pero la protesta solo demostró la desconexión, ya no solo digital sino física, de las familias del corregimiento con la institucionalidad.
A casi un mes de la desconexión total, el servicio se ha restablecido con falencias. Aunque la empresa asegura que la problemática de conectividad se estabilizará con repuestos que son enviados desde China —y los cuales pueden tardar hasta 45 días hábiles en llegar—, la calidad y estabilidad del servicio está en entredicho.
Consonante visitó el lugar con el objetivo de obtener información y conocer de primera mano la problemática que afecta a esta comunidad. En esta visita pudo notar que el servicio no estaba funcionando, sin embargo, se identificaron algunos puntos en los cuales llegaba la señal, uno de ellos estaba cerca de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. También recogió la preocupación de los habitantes, al reconocer que sus vidas ahora dependen de la tecnología.
“No teníamos conocimiento”, reconoció Deisner Luis Mosquera, secretario de Gobierno municipal, al cuestionar la intervención institucional. “Ningún líder se acercó al palacio municipal y sobre todo no hubo ningún requerimiento formal, para darnos cuenta la situación que estaban viviendo”, agregó. Sin embargo, una vez se enteraron, la Alcaldía buscó a la empresa de telecomunicaciones y pudo conocer que se estaba ante un daño en las torres de comunicaciones.
“Una vez nos reunimos con el personal de la empresa Claro nos dirigimos hacia la comunidad con el objetivo de restaurar la señal. Cabe resaltar que una vez nos enteramos realizamos las acciones concretas para poder mitigar dicha problemática”, agregó Mosquera.
El funcionario reconoce que los problemas de conectividad y la falta de acceso a la información generó una gran angustia para los habitantes Playa de Oro, pero dice que sería importante que la comunidad se acerque a la institución y busque el respaldo de los funcionarios, antes de tomar las vías de hecho.
Por otro lado, hay quienes refieren que en el alto San Juan están sin doliente. Maruja, una lideresa de Playa de Oro, explica que al sentirse desamparados y no saber dónde acudir decidieron tomar las vías de hecho. “Es la única forma en la que nos pueden escuchar. Llevábamos más de veinte días sin señal, no tenemos certeza de cuando se pueda restablecer el servicio. Desde hace mucho tiempo venimos presentando esta problemática: se daña la señal y no viene ningún representante de Claro a reunirse con la comunidad y explicar qué es lo que pasa”, explicó.
Ante las frecuentes fallas en la cobertura de telefonía, las comunidades lamentan que están pagando planes de celular a los que no le están sacando mayor provecho.
Durante los días que persistió la falla solo se contó con señal en algunos puntos. Allí los dispositivos se cuelgan de las antenas, pero hay ocasiones en las que la conexión se pierde del todo y cuando el internet se restablece es lento e intermitente.
“Cada vez que no hay conexión de internet nos vemos afectados todos pero, sin duda alguna, los más perjudicados son los estudiantes y más si toman clases virtuales”, contó Leicer Andrés Mosquera Pino, estudiante de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
“Los estudiantes nos vemos muy afectados por el tema de la señal. En mi caso me debo desplazar a otros lugares como al casco urbano para cumplir con mis objetivos académicos. Frecuentemente nos vemos perjudicados, la tecnología es nuestro mejor aliado porque hoy en día cualquier tipo de investigación se busca en internet”, afirmó.
Las fallas en la conectividad lo han hecho sentirse aislado, y frecuentemente debe pedir a compañeros de otras regiones que le ayuden a entender lo que se ha perdido.
El pasado 15 de junio se restableció el servicio de telefonía móvil en la comunidad de Playa de Oro. La comunidad espera una solución definitiva para que la interrupción de este servicio no vuelva a presentarse, ya que no es la primera vez que ocurre y que afecta el desarrollo de la vida diaria en el territorio.
A orillas del río Guaviare, en el departamento del Guainía, habitan los pueblos Sikuani y Piapoco. Sus comunidades se extienden a lo largo del cauce, entre aguas abundantes en peces y tierras fértiles donde brotan la manaca y la yuca. Pero en ese entorno que parece generoso, cada año se repite una paradoja dolorosa: decenas de niños indígenas enfrentan la desnutrición.
La escena es la misma cada tanto: niños y niñas delgados, con costillas sobresalientes, pelo escaso y opaco. Si bien los casos se presentan en otras etnias y en los cascos urbanos de los dos municipios del departamento, la mayoría de los niños con desnutrición que se han identificado son parte de estas comunidades del río Guaviare.
Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional, en lo que va del 2025 se han identificado 26 niños en estado de desnutrición, 16 hacen parte de las comunidades de este río en cercanías del municipio de Barrancominas. Según Germania Gil, nutricionista del Hospital Departamental Intercultural Renacer, los casos registrados son niños menores de cinco años, especialmente entre los seis meses y los dos años.
Pata María del Mar Miranda, jefe de la oficina de asuntos indígenas del hospital, en la actualidad los casos más graves se concentran en las comunidades de Pueblo Nuevo, Laguna, Murciélago y Carpintero. Allí el tipo de desnutrición más frecuente es la aguda moderada que se caracteriza porque el peso del niño es menor al que debería tener para su altura y por una pérdida reciente del peso. Sin embargo, también han encontrado casos de desnutrición severa, que es grave y requiere de atención médica urgente.
“La misma OMS ha definido la desnutrición como una enfermedad social porque es el resultado de una inseguridad alimentaria en los hogares”, afirma Germania Gil. Este es un problema complejo y multicausal, que según voces expertas como el ICBF y Asocrigua debe ser entendido de manera amplia, especialmente en un departamento en el que la mayoría de su población es indígena.
La desnutrición en el departamento de Guainía no se puede explicar por una sola causa, pues como señala Delcy Castro, líder del área de gestión integral del riesgo en salud del hospital departamental, “la desnutrición es un problema que tiene muchos determinantes sociales”. De esta manera se identifican varios factores que predominan en un territorio extenso, con presencia estatal insuficiente y diverso culturalmente, que exige atención desde un enfoque diferencial.
Falta de acceso al agua potable: La población de Guainía carece de agua potable, especialmente las comunidades indígenas que se encuentran a horas o días de distancia de la capital del departamento. “Guainía es tierra de muchas aguas, pero muchas aguas ¿en qué condiciones? Muchas aguas sucias, muchas aguas contaminadas, muchas aguas con mercurio”, señala Marcela Quintero, autoridad del pueblo Curripaco y coordinadora de infancia, niñez y familia de la Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía (Asocrigua). Añade, además, que el agua que se está consumiendo en el territorio no está en condiciones aptas.
Así lo identifica también María del Mar Miranda, para quien la falta de agua potable es uno de los factores predominantes que marca la desnutrición de los niños. Dice que muchas personas toman el agua directamente del río, de pozos y de agua lluvia, lo que genera afectaciones a la salud: “no estamos acostumbrados a hervir el agua, esto genera parásitos y diarreas, fácilmente una diarrea se puede convertir en una desnutrición”, dice.
Dispersión geográfica: En el departamento el transporte se hace principalmente por los ríos, las comunidades se conectan de esta manera y muchas de ellas están a días de distancia del centro de salud más cercano. “Las familias pueden demorarse 6 días para poder acceder al servicio de salud”, dice Andrea Caro, referente de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Guainía.
Cuando los niños se enferman esta situación dificulta que las familias puedan trasladarlos a uno de los puestos de salud que existen en algunas comunidades indígenas o incluso a Inírida, por lo que la atención médica se da en estados avanzados de desnutrición.
Factores culturales: En la atención a los pueblos indígenas desde la medicina occidental se generan choques culturales. Como señala Andrea Caro, las comunidades tienen una percepción distinta de enfermedades como el bajo peso y la desnutrición, lo que genera retos para la atención que debe pasar primero por entender las realidades. “Tenemos que entender culturalmente cómo es su comportamiento”, dice Marcela Quintero de Asocrigua.
Además, instituciones como el hospital departamental y el ICBF, han identificado que algunas personas tienen desconfianza en las instituciones, lo que genera una barrera para llegar a las comunidades y complementar la atención de la medicina tradicional con la occidental.

María del Mar Miranda, explica que para muchos pueblos indígenas del Guainía como los Piapoco y los Sikuani, la desnutrición no es una enfermedad, sino un estado espiritual.
Así lo confirma Deyanira García, capitana indígena de la comunidad Matraca, en el resguardo Paujil. Para ella lo que las instituciones llaman “desnutrición” muchas veces no es solo falta de comida, sino falta de conexión con los saberes tradicionales y con los espíritus de la naturaleza. Su voz, como la de muchas mujeres sabedoras del Guainía, recuerda que la solución a la desnutrición no es solo técnica, sino cultural, espiritual y colectiva.
Marcela Quintero de Asocrigua coincide con esta visión, para ella las comunidades indígenas dan un alto valor al concepto de las abuelas, abuelos, sabedores y del payé (médico tradicional), por eso cuando algún mal aqueja el cuerpo son los primeros en ser consultados por su rol como autoridades en los territorios.
En algunos casos, el payé identifica males espirituales en los cuerpos de los niños que son tratados inicialmente con medicina ancestral. “Ellos tienen que terminar ese tratamiento tradicional antes de que nosotros apliquemos un tratamiento”, afirma Andrea Caro del ICBF al referirse a la medicina occidental.
Más allá del respeto por lo tradicional, existen algunos factores que impiden que las niñas y niños sean atendidos de manera complementaria por la medicina occidental. Por un lado, las distancias de las comunidades son un elemento determinante para la atención oportuna, en los territorios más alejados no hay centros hospitalarios. “A veces los enfermeros que hacen presencia no tienen medicamentos o no tienen más que sus propias manos para atender. Entonces, quien hace presencia constantemente en una comunidad es el sabedor, es el el payé, es la sabedora, es la partera, el médico tradicional. Ellos son los primeros en reaccionar en estos casos”, señala Marcela Quintero.
Agrega que las condiciones en los territorios son muy precarias y por eso, en muchas ocasiones, cuando finalmente se consigue llegar a un centro médico los niños están en condiciones graves. “Por eso nosotros los pueblos indígenas hemos hablado mucho y hemos peleado por el SISPI, que es el sistema propio intercultural indígena”, señala.
Además, Marcela Quintero identifica un reto que es la necesidad de hacer pedagogía en las comunidades para explicar en qué momento puede ser necesario juntar los dos tipos de medicina para atender a los niños. Esto desde Asocrigua y otras instituciones se hace a través de conversaciones con población y autoridades indígenas, “nosotros como pueblos indígenas le damos mucha importancia a la palabra”, dice.
En estos procesos la palabra es fundamental, especialmente por el choque entre el mundo indígena y occidental que genera desconfianzas, debido a que todavía son desconocidos los protocolos o formas de actuar de la institucionalidad. Esta falla en la socialización de las formas de atención marca la reacción de muchas familias indígenas: un niño es internado en el hospital por desnutrición, días después por desconfianza la familia lo retira del centro médico y lo regresa a la comunidad sin superar la enfermedad.
“Muchas veces los padres esconden a sus hijos, porque al tratarse de una desnutrición tienen la concepción de que el ICBF o la comisaría les va a quitar a sus niños”, afirma María del Mar Miranda. La situación es más compleja cuando por el nivel de desnutrición los menores deben ser trasladados a otras ciudades como Bogotá o Villavicencio, “son familias que nunca han salido del territorio, obviamente ellos generan un rechazo al sector salud”, dice Andrea Caro.
Según Caro, a esto se le suma que son familias sin ingresos fijos, que al salir de sus comunidades deben abandonar a sus otros hijos y sus tareas diarias, además de tener que suplir gastos como hospedaje, alimentación y transporte sin contar con los recursos necesarios.
Este es un punto importante a tomar en cuenta porque, como lo señala la autoridad indígena Marcela Quintero, “los pueblos indígenas que habitamos en el departamento tenemos cierta negación o cierto rechazo por lo occidental”, además considera que falta credibilidad hacia la institucionalidad. Lo que implica una necesidad de comenzar por la palabra para fortalecer las posibilidades de que niñas y niños sean atendidos de manera oportuna.
Como lo señala el ICBF, en lo que va del 2025 el 62 por ciento de los casos de desnutrición se concentran en las comunidades de las etnias Piapoco y Sikuani ubicadas en los márgenes del río Guaviare. La razón de la enfermedad en este territorio pasa también por la dificultad para acceder al sistema de salud y por la desconfianza en el mundo occidental, pero tiene un adicional relacionado con los factores culturales.

Anteriormente estos eran pueblos seminómadas, es decir, comunidades que se asentaban por algún tiempo en un territorio para después moverse a otros puntos, en un ciclo calculado entre los departamentos de Meta y Vichada. Sin embargo, como lo señala la Unidad para la Restitución de Tierras, entre la década del 60 y 70 la llegada del narcotráfico, de grupos armados ilegales y los intereses extractivistas, despojaron a estos pueblos de sus territorios ancestrales obligándolos al confinamiento y desplazamiento forzado. Algunas de estas comunidades terminaron asentándose en el río Guaviare, en límites de los departamentos Guainía y Vichada.
Esto generó un cambio abrupto en sus dinámicas de vida, como lo señala la jefe de asuntos indígenas del hospital departamental María del Mar Miranda, quien afirma que para obtener el alimento estos pueblos se trasladaban entre los territorios, pero ahora sin tener la posibilidad de moverse se ven obligados a comer lo que el entorno les provee que no siempre es balanceado. “Hoy por hoy se asientan en un en un solo lugar, pero no tienen la cultura de cultivar”, afirma. Este rasgo cultural ha sido el determinante para que en estas comunidades se registren la mayoría de casos de menores con desnutrición.

En Guainía, solo una entidad presta servicios de salud: el Hospital Departamental Intercultural Renacer. Según Delcy Castro, líder del área de gestión integral del riesgo en salud, esta institución desempeña un rol crucial en la atención de niños con desnutrición aguda, siguiendo los lineamientos de la resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud. Allí, nutricionistas especializados definen tratamientos, suministran fórmulas terapéuticas y desarrollan procesos de estabilización y recuperación nutricional.
El hospital también coordina con el ICBF y Prosperidad Social para asegurar intervenciones complementarias y rutas integrales de atención, fundamentales en un territorio donde muchas comunidades se encuentran en zonas de difícil acceso. Como afirma María del Mar Miranda, actualmente los equipos básicos tienen el reto de abarcar todas las cuencas hidrográficas y llegar a cada comunidad y vereda del departamento.
Esta es una necesidad en la que coinciden las diferentes instituciones, sin embargo, señalan que se debe implementar de manera estratégica. Marcela Quintero de Asocrigua dice que es necesario que las brigadas en los territorios se realicen con acompañamiento de las propias comunidades para generar confianza y hablar con todos los actores clave como las autoridades tradicionales, los pastores evangélicos, los liderazgos y los sabedores. “Que vayan personas que hablen la misma lengua, incluso mucho mejor si son de esa ribera para que genere confianza, credibilidad”, agrega.
Quintero insiste en la necesidad de no buscar una “receta general” como solución a los problemas de desnutrición en el departamento, porque no se trata solo de aplicar el enfoque diferencial en pueblos indígenas, sino comprender que cada río tiene sus particularidades, al igual que cada pueblo indígena y las comunidades que los componen. “Los programas que van dirigidos a la población indígena muchas veces se hacen desde un escritorio, aquí en el casco urbano o , peor aún, en el gobierno central y no están ajustados a la realidad de nuestro territorio”, afirma.
Como indica Andrea Caro del ICBF, es fundamental entender la cultura y realidad de los pueblos indígenas para hacer una buena atención para los menores con desnutrición, al tiempo de generar prevención. “No podemos llegar a imponer, sino tratar de entenderlos, de conocer sus necesidades, de saber su forma o su modo de vivir y nosotros hacerles acompañamiento”, dice.
Este trabajo articulado es fundamental para atender a los menores y a sus familias, y mejorar las condiciones de vida a largo plazo, pues como afirma la nutricionista Germania Gil, a largo plazo la desnutrición genera deterioro corporal, del sistema funcional de los órganos y en el desarrollo psicosocial, y esto implicaría que “las futuras generaciones van a tener un detrimento causado por esta enfermedad”.
Lo que comenzó como una solución creativa para incluir a todos los niños en los ensayos escolares terminó convirtiéndose en uno de los eventos culturales más importantes del Chocó. Fue en el salón de clases de la profesora Beatriz Garcés, mejor conocida como la “seño Male”, donde surgió la idea de hacer un baile colectivo —la Jota— para que ningún niño se quedara por fuera. Tiempo después, esa iniciativa se transformó en la Jotatón, un festival que cada año reúne a decenas de agrupaciones de danza de todo el país en el municipio de Tadó, con un mismo propósito: celebrar la cultura afrocolombiana a través del movimiento y la tradición.
Este año, del 30 de mayo al 2 de junio, se llevó a cabo la doceava versión del festival. Más de 35 agrupaciones, provenientes de municipios como Lloró, Bagadó, Condoto, Quibdó y Río Iró, así como de otras regiones del país como Medellín, Bogotá y el Valle del Cauca, bailaron de manera simultánea la Jota, un ritmo de origen español que fue transformado por los africanos esclavizados hasta convertirse en una danza tradicional del Pacífico colombiano.
La plaza central de Tadó se llenó de color, música de chirimía, sabores de la gastronomía chocoana y bebidas ancestrales como el viche. En esta ocasión, además, el evento rindió homenaje a su creadora, la profesora Beatriz Garcés, docente de danza y directora del grupo La Platina, de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza. Consonante habló con ella sobre cómo nació la Jotatón, qué ha significado para el municipio y cómo vivió el homenaje que le hicieron en esta versión del festival.
“Esta propuesta vino porque teníamos muchos niños en los ensayos, y al ser tantos no podía darles participación a todos”, cuenta la profesora Garcés, “pero si bailaban una jota, sí. Hacíamos grupos de cuatro y me bailaban todos. Cuando empezamos a hacer un baile participativo en el que todos estuvieran, empezó a gustarme cómo se veía en los ensayos”, afirma.
Beatriz Garcés: Por eso empecé a agruparlos, porque la Jota se baila en grupos de cuatro, dos hombres y dos mujeres, o únicamente mujeres. Desde ahí vi que todos los niños que iban a ensayar podían participar en el baile de la Jota.
Poco a poco se fue organizando esa idea, empecé a verla bonita en los ensayos. Luego la sacamos al parque como una actividad del programa Danza Viva y como dice Ámparo Grisales: “me ericé”.
Desde allí surge la idea de invitar grupos amigos, nos encontrábamos en todos los eventos: dos, cinco, quince grupos y hoy contamos con treinta y cinco.
B.G: Desde que empecé a estudiar me gustó la danza, aunque hoy muy poco la practico porque me duele todo el cuerpo. Me he dedicado a dirigir e impulsar para que se realice más la práctica de la danza ancestral. Desde que llegué a la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza empezamos a crear el grupo, a mediados del año 2002 se comenzó con la agrupación de danza, éramos pocas personas. Poco a poco fueron llegando, nos enamoramos del baile. Hoy tenemos muchos niños en el equipo, e incluso hacemos parte del programa Centro de Interés del Ministerio de Cultura.
B.G: Es una emoción muy grande, le doy gracias a Dios por permitir este momento y recibir estos honores en vida. Agradezco de corazón a cada uno de los niños que han sido integrantes del grupo La Platina, sin ellos esto no hubiese sido posible, gracias a este grupo existe la Jotatón, por eso digo: insistir, resistir, persistir en todos los ensayos, aquí estamos. Este es un evento grande para el municipio de Tadó, donde se dinamiza la economía, el turismo y la gente se siente feliz con el evento, porque la Jotatón es de Tadó.
B.G: Para mí fue una sorpresa. Me sentía mal porque hacían las reuniones y no me llamaban, hasta que un día a alguien se le salió, y al darme cuenta se me aguaron los ojos. Por eso le agradezco al alcalde Juan Carlos Palacios ya que fue una iniciativa de él, y sobre todo el tener presente que la danza es una integración social.
B.G: Una vez fuimos invitados a un evento que se hacía alterno al Petronio Álvarez, –Colombia Danza–realizado por el Instituto Popular de Cultura, y nos montaron a la tarima principal, fue una experiencia maravillosa con los niños, sentir el poder de estar en ese escenario.
B.G: Todos los días pienso en dejar de dirigir el grupo de danza debido a que no hay apoyo. Pero los niños me motivan a seguirlo haciendo, he hecho juramento, pero luego cuando me preguntan si hay ensayo me hacen romperlo.
B:G: El nombre nace debido a que yo crecí escuchando todo lo de la platina, teníamos una calle que se llamaba la platina, también un río. Pero, sobre todo, es un metal precioso y por eso fue lo primero que se me vino a la cabeza.
Más de 126.895 personas han sido víctimas de desaparición en Colombia hasta el 1 de diciembre de 2016. A medida que pasan los meses la lista de casos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) continúa aumentando, a esto se le suma las solicitudes de búsqueda que actualmente son cerca de 38.000. La dimensión real de la desaparición en el país todavía no es clara, lo que genera retos para entidades y organizaciones que se dedican a la búsqueda.
Este hecho continúa ocurriendo en el país. Desde 2017 hasta 2024 el Comité Internacional de la Cruz Roja ha documentado un total de 1.929 casos de desaparición que, sin embargo, no representa el total del fenómeno en Colombia. En medio de este contexto entidades del Estado, familiares y organizaciones de la sociedad civil, conmemoran en los últimos días de mayo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, una ocasión para honrar la memoria de las miles de personas dadas por desaparecidas y de quienes de manera persistente las buscan.
La UBPD como entidad extrajudicial que surgió con el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, lidera en el país la búsqueda de estas miles de personas, para, entre otros objetivos, restablecer los derechos de los familiares víctimas de desaparición.
A propósito de esta conmemoración, Consonante conversó con Gabriel Burbano, director de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales de esta entidad, para entender el impacto de la desaparición y los retos de una entidad que hace procesos de búsqueda en un contexto de alta complejidad como el colombiano.
Consonante: ¿Qué significa la desaparición en el marco de las violaciones de los derechos humanos?
Gabriel Burbano: Especialmente en esta semana, reconocemos que la desaparición sigue siendo un hecho, no solamente en Colombia sino en el mundo.
Pero todos estos esfuerzos los hacemos y los tenemos en cuenta, porque volvemos a recordar que hay un país que vivió el flagelo de la guerra, como es Colombia, y que esta institución está creada gracias a la incidencia de las familias y de las víctimas de desaparición, quienes crearon y fortalecieron esta institución en los acuerdos de paz.
Nuestra labor como Unidad de Búsqueda siempre es visibilizar el trabajo de estas familias buscadoras y también de sus allegados, porque hay un principio muy importante en la búsqueda y es que a las personas dadas por desaparecidas las pueden buscar no solamente sus familiares sino sus allegados, sus vecinos, sus hermanos o hermanas que crecieron con ellos y que no necesariamente tengan ese lazo consanguíneo.
Esta semana, en la que conmemoramos el Día Internacional de la Desaparición, es un escenario de memoria y también para reivindicar que la búsqueda tiene un proceso de reparación con las familias. Que tenemos una institución humanitaria y extrajudicial pública del Estado que tiene esta función como un mecanismo transicional en el marco de la implementación del acuerdo de paz.
C: ¿Qué retos surgen al realizar la búsqueda de personas en un contexto de persistencia del conflicto armado?
G.B: Primero, el reto es llegar a todos esos territorios en los que hoy la entidad no tiene sedes o donde no cuenta con instalaciones.
Para ello la Unidad ha generado todo un despliegue territorial y operativo, creando más de 28 grupos internos de trabajo en todas los capitales y departamentos, incluido el corredor amazónico. En los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare tenemos personal que también atiende a las personas buscadoras.
Contamos con una serie de estrategias, especialmente la denominada de contacto diferenciado y permanente, que cuenta con la capacidad operativa para recorrer el territorio por una vía itinerante, y eso implica contar con una unidad móvil que se llama la Ruta Buscadora, que se lanzará el próximo semestre. Esperamos impactar a más de 60 municipios en el sur del país, que no tienen presencia o que la presencia del Estado es escasa.
Por otro lado, están los retos en tecnología y cruce de información. Aún tenemos dificultades para acceder a la información de las personas dadas por desaparecidas, por eso es importante que las familias se sigan acercando a la Unidad a hacer sus solicitudes de búsqueda y hacer sus tomas de muestras genéticas, porque es importante seguir caracterizando y saber a quiénes estamos buscando.
Y finalmente, los retos presupuestales, sin duda alguna la búsqueda es un ejercicio muy costoso y una Unidad de Búsqueda requiere de bastantes recursos para lograr esta titánica tarea de buscar a más de 126.000 personas dadas por desaparecidas.
C: ¿Cómo la UBPD trabaja de manera conjunta con las personas buscadoras en los territorios?
G.B: La participación en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se comprende en tres niveles, un nivel estratégico, un nivel técnico y un nivel operativo.
En el nivel estratégico está el consejo asesor, que es un espacio natural donde las organizaciones se eligen entre sí para poder acompañar las decisiones que lidera la directora general, en este caso la doctora Luz Janeth Forero.
Adicionalmente, están los elementos técnicos y tácticos, en donde las organizaciones y familias acompañan a los grupos internos de trabajo en el seguimiento de casos, aportan información de acuerdo con los planes regionales de búsqueda que ayudan a fortalecer los planes operativos. Pero, finalmente, está un nivel que es muy importante y es lo operativo, es decir, ¿cómo puedo participar, dónde, cuándo y a qué horas?
Y esta participación arranca no solo desde la presentación de la solicitud de búsqueda, sino también en las decisiones informadas que las familias van tomando en todo el proceso, en la toma de muestras, en la entrega digna, también el reencuentro de personas encontradas con vida.
Porque hay algo que recordar y es que nosotros buscamos bajo el carácter humanitario, tenemos un principio muy fundamental que es buscar a las personas pensando o presumiendo que aún se encuentran con vida.
Entonces, ese también es un elemento fundamental para materializar la participación. Y obviamente eso lo realizamos a partir de la garantía del derecho a la información por medio de una estrategia de contacto, pero también a partir de fortalecer los enfoques diferenciales, étnicos y de género.
Hoy tenemos todo un despliegue importante en nuestros enlaces de diálogo y tejido social, que son personas que se encargan del contacto, de materializar la participación en el territorio, pero también de identificar las necesidades diferenciales en el territorio.
Este gran equipo a nivel nacional ha permitido la materialización especialmente del enfoque de género. Hoy, por ejemplo, más del 60% de las personas que buscan son mujeres, porque también desde la entidad hemos reconocido que la búsqueda tiene una participación muy incidente de mujeres en todos sus procesos.
Entonces, en conclusión, tenemos una participación vista desde esos tres niveles que nos permite tener una lectura integral de las distintas decisiones que toman las familias y las organizaciones de allegados en todo el proceso de búsqueda.
C: Una de las estrategias para avanzar en el proceso de la Unidad es Búsqueda Inversa, ¿en qué consiste y cómo las personas pueden acceder a ella?
G.B: Búsqueda Inversa es una estrategia coordinada entre la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con el fin de ubicar a las familias que no han podido encontrar a sus seres queridos, pero estos cuerpos hoy se encuentran en algún laboratorio o en algún lugar de disposición, ya sea el Instituto o en un cementerio, y son cuerpos identificados que aún no han sido reclamados por las familias.
Lo que busca esa estrategia es buscar a su familia, buscarle a este cuerpo su familiar, su doliente y es así como tenemos toda una estrategia de comunicaciones que lanzamos por redes, que lanzamos por televisión, que lanzamos por radio, por la página web y tenemos una página web específica para identificar los perfiles, para saber a quiénes estamos buscando. Las familias una vez puedan identificar si algún ser querido se encuentra en esta página, llaman directamente a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y aquí iniciamos todo el proceso con el fin de lograr la entrega digna del cuerpo identificado no reclamado.
Desde el mes de marzo, Colombia atraviesa la primera temporada de lluvias del año que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), está marcada por precipitaciones por encima de lo normal y finalizará aproximadamente a mediados de junio.
La intensidad de las lluvias ha generado afectaciones en gran parte del país, además de alertas por incremento en los ríos y crecientes súbitas en todas las zonas hidrográficas. Una de las zonas con altos niveles en este momento es la del río Amazonas que se encuentra en alerta naranja, afectando de manera particular al municipio de Leticia.
En los últimos meses las lluvias han sido fuertes y constantes, lo que ha provocado inundaciones en el municipio, principalmente en los barrios que se encuentran alrededor de las quebradas Urumutú y San Antonio; y en los caños Calderón y Simón Bolívar.
Sus habitantes corren el riesgo de inundaciones cada vez que llueve, además las vías públicas de estos sectores presentan encharcamientos, lo que limita el acceso de transeúntes y vehículos. Estas situaciones generan afectaciones a las viviendas, daños de los vehículos y efectos en la salud por el empozamiento de las aguas.
Nelida Mariano es habitante del barrio José María Hernández, su vivienda está ubicada al lado de la quebrada San Antonio. Ella es madre cabeza de hogar, desde hace 20 años trabaja como empleada doméstica para sostener su casa y a su familia compuesta por cuatro hijos y un nieto. Sus ingresos son insuficientes para pagar un arriendo en otro sector.
Las últimas semanas han sido de mucho movimiento en su casa, cada vez que llueve –que es casi todos los días– se prepara con sus hijos para poner sobre lugares altos los muebles, electrodomésticos y ropa para evitar que el agua que entra en la casa los alcance y dañe. Han pasado varias noches sin dormir, mientras con baldes y escobas tratan de sacar el agua, y evitan que ingresen animales que habitan en las fuentes hídricas.
Mariano afirma que no ha recibido ninguna ayuda o capacitación en momentos de emergencia. No conoce cómo reaccionar ante una situación como esta, tampoco si existe algún plan de contingencia en el municipio, “a mí me gustaría que nos ayudaran a los que vivimos por acá, porque siempre que llueve nos perjudica, más que todo a los niños”.
Las comunidades asentadas a orillas del río Amazonas, que en su mayoría es población indígena, también presenta afectaciones debido al crecimiento del caudal que ha inundado parte de las tierras en las que tienen sus chagras (cultivos), las cuales usan para el consumo de sus familias y también para comercializar.
Álvaro Sarmiento, jefe de la Defensa Civil seccional Amazonas, afirma que ya se realizó la primera reunión con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, para el seguimiento y monitoreo al río de Amazonas. En los monitoreos de los meses de noviembre, diciembre, enero y finales del mes de febrero se evidenció un aumento del río sobre los 10 metros y se evidenció la necesidad de realizar la preparación en talento humano y herramientas para atender posibles emergencias.
En un monitoreo del 7 de mayo se identificó que el nivel del agua alcanzó los 12 metros y 56 centímetros, y en los días posteriores ha continuado subiendo hasta llegar en la actualidad a alerta naranja. Como lo señala Sarmiento, todas las entidades del Comité Municipal de Gestión del Riesgo están preparándose tomando en cuenta que se presenta variabilidad climática debido a la unión de los fenómenos de El Niño y La Niña.
En el municipio existe un plan de contingencia contra inundaciones por parte de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Comité de Gestión del Riesgo. Este plan focaliza y prioriza acciones en algunos sectores en la parte urbana, especialmente asentamientos humanos que están en riesgo de inundaciones por estar cerca de las fuentes hídricas y por el manejo de residuos en esos sectores que genera bloqueos en los flujos de quebradas y alcantarillado. “Leticia tiene fuentes hídricas que están colmatadas de desechos sólidos, no hay fluidez”, afirma Sarmiento.
Por otro lado Óscar Varón, apoyo a la coordinación de Gestión del Riesgo Municipal, señala que las emergencias que actualmente causan las lluvias son producto de una problemática estructural, relacionada con la baja capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado y con la falta de planeación en el crecimiento urbanístico.
Afirma, además, que es necesario que en el territorio se tenga una preparación para las dos temporadas que marcan el clima del Amazonas, que son la de menos lluvias y la de más lluvias, tomando en cuenta el cambio climático que desestabiliza el flujo normal de las quebradas.
Según el Ideam las lluvias continuarán hasta mediados de junio. Álvaro Sarmiento, jefe de la Defensa Civil, señala que para las próximas semanas es importante que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios de Leticia estén activos frente a las posibles emergencias, para solicitar apoyo de las entidades correspondientes y generar acciones preventivas con ayuda de la Policía Ambiental, a través de la aplicación de comparendos a los habitantes que generen acciones como la mala disposición de residuos sólidos que pueden obstruir quebradas y el sistema de acueducto.
El año pasado el río Amazonas experimentó la peor sequía en las últimas décadas, que afectó de manera directa al municipio de Leticia, y en pocos meses este territorio ha pasado a estar bajo una temporada invernal fuerte. En el 2024 el informe Planeta Vivo de la WWF advirtió los efectos de la deforestación y el cambio climático en el Amazonas, que señala puede llevar a que se alcance un punto de inflexión que provocaría cambios en los “patrones metereológicos de todo el planeta”.
Debido a que la situación requiere acciones estructurales, Óscar Varón afirma que es fundamental la participación amplia en el sistema de la gestión de riesgo, en la que deben estar entidades del gobierno, el sector privado, las organizaciones comunitarias y las Juntas de Acción Comunal de los barrios, ya que en estos espacios se realizan socializaciones para la participación activa, que es clave para la preparación de las comunidades frente a las futuras emergencias.
Hace algunos días, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó las cifras oficiales de pobreza multidimensional del 2024. En términos estadísticos los resultados fueron positivos, ya que la pobreza se ubicó en un 11,5%, lo que significa una reducción del 0,6% en comparación con el 2023, que si bien es un porcentaje bajo, implica que algunos de los indicadores con los que se mide esta situación en el país mejoraron.
Sin embargo, en medio de esta reducción general, algunos aspectos presentan incremento y ponen en evidencia tendencias de desigualdad y de concentración de la pobreza en varios departamentos. A nivel nacional llama la atención el incremento de la pobreza multidimensional en mujeres cabeza de hogar, con un porcentaje del 12,9%, frente a los hombres que registraron un 10,4%.
Según el Dane, las regiones más pobres de Colombia son la Amazonía - Orinoquía (20,3%), el Caribe (18,5%) y el Pacífico (11,8%). En esos lugares se ubican los cinco departamentos que encabezan los primeros lugares.
Los indicadores de los departamentos de Guainía, La Guajira y Chocó muestran, elementos en común que marcan las vidas de las familias en estos lugares como el mal estado de las viviendas, pues se identifican condiciones inadecuadas de los pisos, las paredes exteriores y falta de acceso a un servicio de alcantarillado.
Además, hay persistencia del empleo informal en un porcentaje alto. Si bien de estos departamentos sólo se registra un incremento en el departamento de Guainía, en todos los lugares los empleados en esta condición superan el 89%, es decir, la mayoría de la población trabaja en condiciones informales, con lo que esto implica para la calidad de vida, como no contar con un salario fijo.
De los tres mencionados, el departamento en el que más indicadores incrementaron es Guainía, con crecimiento en algunos aspectos como el analfabetismo, bajo logro educativo, afiliación al sistema de salud, trabajo informal, acceso a servicio de alcantarillado y acceso a servicio de acueducto.
Por otro lado, en el departamento de La Guajira hubo incremento en indicadores como el rezago escolar y, al mismo tiempo, se presentó aumento en el trabajo infantil. Mientras que en el Chocó, hay mayor desempleo de larga duración. En estos tres territorios hubo una reducción muy pequeña en casi todos los indicadores, lo que implica que persistan las condiciones de pobreza, especialmente en las zonas rurales que son las que reportan los porcentajes más altos frente a los aspectos que miden la pobreza multidimensional.
A propósito de la publicación de estas cifras, Consonante conversó con Piedad Urdinola, directora del Dane, para entender la incidencia de los indicadores que marcan la pobreza multidimensional y la importancia de este diagnóstico como insumo para leer la realidad del país y para que los gobiernos puedan tomar decisiones frente a la política pública.
Piedad Urdinola: Recordemos en primer lugar que en 2024 la incidencia de pobreza multidimensional en el país fue del 11,5% (-0,6 puntos porcentuales menos que en 2023, cuando reportaba una cifra de 12,1%). Esto nos da una lectura: los hogares del país están disminuyendo carencias relacionadas con trabajo, salud, educación, vivienda, juventud y niñez.
P.U: Cuando revisamos los indicadores en Guainía, La Guajira y Chocó, se observa que los movimientos en la incidencia de pobreza de estos departamentos entre 2023 y 2024, se debieron a disminución de la mayoría de las privaciones en la población en pobreza multidimensional. Los pocos indicadores que reportaron crecimiento lo hicieron de forma mínima. Por ejemplo, en Guainía entre los indicadores que ayudaron en la disminución de la pobreza se resaltan rezago escolar y hacinamiento crítico; para La Guajira el desempleo de larga duración y bajo logro educativo; por último, respecto a Chocó, bajo logro educativo, rezago escolar y trabajo informal.
P.U: Dentro de las dimensiones que más pesan tenemos trabajo y educación, son las que más aportan en estos departamentos. Los indicadores que más prevalecen dentro de cada dimensión son:
P.U: La medición de la pobreza se hace tradicionalmente de forma directa e indirecta, siguiendo la clasificación del economista Amartya Sen. El método directo evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. La medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares (integra varios factores relacionados con las condiciones de vida de la población).
La entidad no tiene la potestad de ser un actor que tome un rol activo o participativo sobre las políticas públicas o toma de decisiones. Nosotros producimos la estadística y presentamos la información a partir de los datos recolectados a través de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV).
P.U: En materia de producción estadística, principalmente para los que tienen que ver con la medición de la pobreza en Colombia, el Dane ha trabajado en la implementación de una serie de recomendaciones nacionales e internacionales, así como actualizaciones y retos que permitirán brindar a los colombianos estadísticas de mejor calidad pero con el mismo rigor, carácter técnico y cobertura, a fin de seguir mostrando una adecuada radiografía del país, así como una adecuada representación de la realidad social y económica del país.
Los indicadores son muy útiles para la política pública porque evidencian la gestión del gobierno local y nacional en la reducción de privaciones. Los gobiernos, se tienen que enfocar en generar programas que incidan en la disminución de los indicadores para disminuir la incidencia de pobreza multidimensional.
Nabila de la Caridad González soñaba con vivir en Estados Unidos. Hace seis años junto a su novio y cuatro amigos más dejó su natal Cuba. En su travesía pasaron por Surinam, Brasil y, finalmente, llegaron a Colombia.
Leticia era una ciudad de paso en su camino hacia el norte de América, pero sin buscarlo se quedaron. Trataron de conseguir recursos, vendían artesanías y pedían la colaboración de los habitantes del municipio para continuar su camino, pero los días pasaron y terminaron viviendo en las calles. A la falta de recursos se le sumó el consumo de sustancias psicoactivas, que hizo cada vez más borroso el camino que inicialmente trazaron.
La “sociedad nos aparta, te hace sentir como un extraterrestre”, afirma González. En ese contexto aparecen condiciones que agravan la situación, como las enfermedades de salud mental y el consumo de drogas.
Según el DANE, entre 2005 y 2018 Leticia experimentó un crecimiento poblacional del 27,3%. Pero ese aumento no vino acompañado de una expansión proporcional de servicios sociales. En 2022, se registraban 50 personas en situación de calle. Para 2025, la cifra alcanzó las 167, según Carolina Vásquez, trabajadora social encargada del tema en la Dirección de Salud Municipal.
Este incremento, dice Henry Porras, médico psiquiatra de la IPS Nueva Amazonas, está ligado al inicio temprano del consumo de sustancias: “Muchos de estos jóvenes comienzan a consumir desde edades muy tempranas, en un entorno que normaliza la droga como vía de escape o subsistencia”.
La expansión de cultivos ilícitos en zonas cercanas y el fortalecimiento de rutas del narcotráfico en la triple frontera han contribuido a esta situación. “El aumento del microtráfico genera fácil acceso a sustancias en Leticia, incluso para niños y adolescentes”, asegura Vásquez.
Antes de la pandemia, no existía un censo real de las personas sin hogar en Leticia. Según Porras, el problema era invisibilizado: “No es que no existiera, sino que nadie lo miraba de frente”.
A partir de 2020 se inició un esfuerzo por identificar, caracterizar y atender a esta población. Sin embargo, el abordaje institucional sigue siendo fragmentado. En Leticia, la única ruta pública de atención está bajo la Dirección de Salud Municipal, que ofrece servicios limitados como curación de heridas y atención básica en adicciones, pero no tiene la capacidad ni los recursos para desarrollar procesos de largo plazo.

Algunas fundaciones privadas han intentado llenar ese vacío. Don Carlos, un hombre que lleva años viviendo en las calles de Leticia, cuenta que ha pasado por varios centros de rehabilitación: “El proceso dura un año, y muchas veces depende de que uno mismo se las arregle. Hay fundaciones que se lucran más de lo que ayudan”.
Una de las pocas iniciativas activas es la fundación cristiana Rescatados por su Sangre, que opera desde Tabatinga, en Brasil. Allí, los beneficiarios participan en actividades espirituales, reciben apoyo alimentario y psicológico, y gestionan pequeños recursos para su sostenimiento. Pero su alcance es limitado.
“El problema no es solo dejar de consumir”, explica Nabila. “Es qué haces después, dónde vives, cómo trabajas, cómo te insertas otra vez en la sociedad”. Después de varios intentos fallidos, ella y su pareja encontraron una motivación poderosa para rehabilitarse: su hija está por nacer.
Los procesos de rehabilitación exitosos son escasos. Según el psiquiatra Henry Porras, muchas personas que habitan la calle tienen condiciones como esquizofrenia, trastornos depresivos o ansiedad severa que dificultan la continuidad del tratamiento. “Estas enfermedades afectan la voluntad. Y sin voluntad, no hay cambio posible”.
Además, la ausencia de una “matriz de inclusión social” —es decir, oportunidades reales de reintegrarse a la vida productiva y comunitaria— hace que muchas personas vuelvan a las calles tras un corto periodo de recuperación.
“Necesitamos una política pública integral que combine salud, vivienda, empleo, seguridad y educación”, insiste Porras. “No basta con atender emergencias. Hay que construir caminos de retorno a la dignidad”.
El panorama es desalentador en cuanto al número de personas que finalizan de manera exitosa el proceso de rehabilitación; esto ocurre, según el psiquiatra Henry Porras, porque muchas de las personas que habitan las calles presentan problemas de salud mental, y estas “enfermedades rompen la motivación para mejorarse, es decir, afectan la voluntad” que es fundamental para hacer un cambio, añade.
Además, el hecho de que los procesos de rehabilitación sean cortos genera gran dificultad, porque no hay acompañamiento por largo tiempo y no se encuentra una matriz de inclusión social, por lo que, señala Porras, las personas se sienten desprotegidas y “la calle y las drogas, se vuelven su espacio de refugio”.
No obstante, hay procesos exitosos que permiten que las personas se rehabiliten y salgan de la calle. Es el caso de Nabila González, que después de varios años, junto con su pareja han avanzado en el proceso de rehabilitación motivada por su embarazo, para darle una vida diferente a la hija que viene en camino y porque, como dice, tiene “una gran fuerza y voluntad”.

Leticia no está sola en esta crisis. La ciudad hace parte de un corredor fronterizo que comparte con Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), conocido como la triple frontera amazónica. Esta región, aunque geográficamente estratégica, sufre una fuerte ausencia estatal y altos niveles de informalidad, lo que la convierte en un punto crítico para la circulación de migrantes, economías ilegales y consumo de drogas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido que la frontera amazónica es una ruta frecuente para migrantes de origen cubano, haitiano y venezolano que intentan llegar a Centroamérica o EE.UU. Muchos quedan atrapados por la falta de recursos, de redes de apoyo o de documentación regular, y terminan en situación de calle o en economías de supervivencia como el comercio informal, la prostitución o el microtráfico.
El acceso a servicios públicos en esta región es precario: los sistemas de salud, educación y protección social son limitados, especialmente para población migrante o en condición de habitabilidad en calle, que no figura en los registros administrativos y, por tanto, no accede a los pocos programas disponibles.
Además, la proximidad a rutas del narcotráfico hace que las drogas sean baratas y accesibles. Según estudios de la Fundación Ideas para la Paz y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la presencia de coca en comunidades ribereñas y la producción de pasta base ha convertido a Leticia y Tabatinga en centros de consumo local, incluso desde edades muy tempranas.
En Tabatinga, la ciudad fronteriza de Brasil, el fenómeno de los habitantes de calle también ha aumentado. Sin embargo, el gobierno municipal cuenta con una estructura llamada Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que identifica y atiende a personas en vulnerabilidad extrema, incluyendo habitantes de calle. Allí se ofrece alojamiento temporal, acceso a programas de adicción y gestión para retornar al núcleo familiar o redes de apoyo.
En paralelo, iglesias evangélicas y organizaciones sociales —como la ya mencionada Resgatados por seu Sangue— trabajan en lo que ellos llaman una rehabilitación espiritual y física de esta población. Aunque también enfrentan dificultades presupuestarias, mantienen cierta continuidad en la atención, gracias al respaldo de la red estatal brasileña de asistencia social (Suas).
Por su parte, Puerto Nariño ha evitado en parte este fenómeno por su modelo de desarrollo basado en sostenibilidad, control territorial indígena y turismo responsable. La gobernanza de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua generan una fuerte cohesión comunitaria que ha sido clave para contener la expansión del microtráfico y para ofrecer mecanismos de resolución de conflictos, lo que ha impedido —hasta ahora— la formación de un núcleo visible de habitantes de calle.
El aumento de habitantes de calle en Leticia no es solo una cifra alarmante, sino el reflejo de una crisis silenciosa que atraviesa fronteras y revela las fracturas de un sistema que no alcanza a responder. Mientras Nabila lucha por mantenerse firme en su proceso de rehabilitación y muchas personas intentan volver a empezar, la ciudad aún carece de una política pública clara, sostenida y digna que les acompañe. Leticia, como capital de un departamento amazónico y nodo de la triple frontera, necesita que las respuestas institucionales estén a la altura de su complejidad. Porque cada historia que se pierde en la calle es también una deuda de la sociedad consigo misma.
En las últimas semanas el país estuvo a la expectativa de la prórroga del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) al mando de alias ‘Calarcá’, en el marco de las negociaciones de paz que con altibajos se llevan a cabo desde el 2023. Este es uno de los procesos que sigue en pie en el marco de la iniciativa de Paz Total.
La prórroga se dio días después de su vencimiento, acompañada del anuncio de la realización de un nuevo ciclo de diálogos a partir del 18 de mayo y la expedición del decreto 0448 en el que además de suspender las operaciones de la fuerza pública en contra del Embf, se anuncia el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio, una de las estructuras de esta disidencia.
Además, el decreto resalta la necesidad de las transformaciones territoriales y anuncia que el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se constituirá en laboratorio de soberanía alimentaria y será foco de rehabilitación de la Amazonía. Este departamento ha sido un lugar clave para el actual proceso con la estructura de ‘Calarcá’, por el control armado que ejercen en el territorio, que ha hecho que sea escenario de las negociaciones y que esté en el centro de la agenda que se discute en el proceso de paz.
Consonante conversó con Camilo Bermeo, personero de San Vicente del Caguán, sobre el estado actual de las negociaciones y los posibles escenarios para la población civil con estas decisiones del Gobierno nacional.
Camilo Bermeo: La mesa de diálogos para el Caquetá se recibe como una oportunidad esperanzadora. Aquí todos tenemos claro cuál es la realidad histórica del municipio y lo que más nos gustaría es poder cambiarla. Que cese la utilización de las armas de fuego, tanto para fines bélicos como para fines extorsivos, y todas las medidas que se utilizan en el marco del conflicto. Siempre hemos acompañado el espacio de construcción de paz, un escenario en el que se pueda llegar a acuerdos positivos para el municipio y el departamento.
C.B: Se generan muchas dudas y una situación de inconformidad que viene tensionando el escenario puntual de las conversaciones, y sobre todo el apoyo territorial al acercarse el cambio de gobierno. Desafortunadamente, se puede leer que los grupos armados sentados en la mesa tienen una voluntad de paz, pero continúan con acciones puntuales en contra de la población civil. Se da por entendido que estamos negociando algo que se va a alargar en el tiempo y que puede que no llegue a nada.
C.B: Eso es lo más importante dentro de este proceso, porque el escenario de entrega de armas se ve lejano, y lo que se viene diciendo en los diálogos es que se deben hacer transformaciones territoriales de manera paralela . Que las apuestas de las comunidades se vean reflejadas en esos acuerdos, aunque comprendiendo que tenemos unos retos de ordenamiento territorial, ya que hay una variedad de figuras administrativas, sobre todo para la ocupación humana y la protección de los ecosistemas. Para nosotros es realmente prioritario aprovechar este enfoque que le están dando a la mesa y contar con la presencia de los representantes del Gobierno nacional aquí. Considero que se debe accionar puntualmente con el fortalecimiento asociativo y comunitario para la protección ambiental.
Porque al final San Vicente del Caguán debe aprender a vivir en un escenario de explotación económica, pero también con respeto ambiental, en el que se comprenda que lo más importante que tiene el Caquetá es la selva amazónica.
C.B: Las comunidades de San Vicente del Caguán han puesto su territorio históricamente tanto para el conflicto armado como para la construcción de paz. Han puesto sangre y han dado esperanza. Y es eso en lo que siguen trabajando, justamente, la esperanza de habitar el territorio en paz y también en paz con la naturaleza. Quieren contar con títulos de sus propiedades y, sobre todo, un modelo de producción eficaz. Entonces, yo creo que la apuesta de las instituciones que acompañamos el proceso es realmente verificar y apoyar esas transformaciones territoriales. Porque la población civil, sobre todo la rural, busca que se desarrollen alternativas integrales en la producción y economías que se vean reflejadas en el sustento de sus familias y del entorno con el que se convive; eso implica toda una cadena de producción y comercialización que dependerá de esos avances significativos que involucran tanto al gobierno como al actor en armas.
C.B: Es confuso, las acciones ejecutadas en territorio, la reforma agraria hecha por ellos, significa tomar baldíos de la nación y que las personas vengan y se asienten. En muchos de ellos hay presencia de bosque o material vegetal; hemos visto cómo se ha ampliado la frontera agrícola, autorizaciones para talar cierta cantidad de hectáreas por familia, entre otras cosas.
Hay unas intenciones retóricas y dialécticas de la protección de la Amazonía, de generar conciencia ambiental, pero cuando vienen proyectos para apoyar temas ambientales se encuentran con bloqueos de parte del grupo armado.
El año pasado el Instituto Alexander Von Humboldt tuvo que salir del municipio. En territorio y en acciones las prácticas son confusas, ya no estarían por cuidar, sino que la atención se centra en la reforma rural que dicen representar.
Pero la población que se encuentra asentada en esos territorios desde hace épocas empieza a preocuparse y tiene posiciones claras respecto a la conservación ambiental y no solo diría que ella, sino todas las personas de San Vicente, y ahí es donde el Estado debe responder con eficacia y agilidad.
C.B: Muchas, y todas negativas, eso significaría acciones ofensivas y más control territorial. El panorama presentado en la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, la 001 del 2025, en la que señala la multiplicidad de actores en el territorio aumenta la zozobra. La comunidad será la más afectada por la incertidumbre de quién está y a quién escuchar o hacer caso, y eso va a significar muertes, amenazas, desplazamientos y desafortunadamente son situaciones que hemos vivido desde siempre. Eso es lo bueno en este momento del cese al fuego, que hay una relativa paz. No tenemos ofensivas por parte de fuerzas militares, no hay ataques y eso significa de verdad mucho. Pero no podemos dejar de pensar: y si ingresa la Segunda Marquetalia por Balsillas, ¿qué va a pasar?, y si ingresa la estructura de Iván Mordisco por la parte de Cartagena del Chairá, ¿qué va a pasar?, y si llega eventualmente el ELN por la parte del nororiente ¿qué va a pasar? La proliferación de los otros actores, terminaría siendo un caldo de cultivo para una oleada de conflicto mucho más fuerte.
C.B: En la Comisión Interinstitucional y Comunitaria para las Transformaciones Territoriales de las Sabanas del Yarí, están incluidas tanto organizaciones sociales como instituciones públicas, que estamos por fuera de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y en la comisión del Estado Mayor de los Bloques. La Comisión funciona como un mecanismo verificador, puntualmente dentro de los diálogos entre los actores con un protocolo de participación. Nosotros desde el territorio seguimos apostándole a la construcción de paz, pero también queremos ver resultados, queremos que los actores también demuestren una voluntad de paz real.
El país en este momento ha entrado en algo que los conocedores de la guerra señalan como la atomización de los actores armados y eso genera aún un ciclo de violencia mucho más fuerte, porque todos los actores quieren llegar a territorios a controlar.
C.B: El decreto va a apostar, y el Gobierno también lo ha hecho con el nombramiento del ministro de Defensa, por establecer acciones puntuales y voluntades puntuales, si no lo que viene es una embestida bélica por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso lo está viendo el Estado Mayor Central liderado por ‘Mordisco’, que está siendo atacado. Siento que el mensaje que da el Gobierno es que acabamos el cese al fuego como medida de presión, incluso en su nuevo discurso, ahora ya es reagrupación en puntos, identificación de unidades, georreferenciar las unidades y las personas que son, y eso es algo que no se había leído en el conflicto en esta mesa de diálogo.
La mesa tiene que ir dirigida a que el actor que está sentado cambie la retórica de mencionar que nunca van a entregar las armas y, segundo, meter el acelerador porque al Gobierno Petro le queda año y medio. Hay que implementar los acuerdos de parte y parte de manera urgente.
El 4 de febrero un grupo de trabajadores del Consorcio Redes Fonseca 2022, se encontraba realizando labores de construcción del acueducto en la vía Distracción - El Silencio, en Fonseca, cuando tres hombres armados llegaron al lugar en motocicletas. Les pidieron recoger la maquinaria e interrumpir las labores, afirmaron además que no permitirían que retomaran obras hasta no pagar el dinero que requerían. “Estos individuos emitieron la orden de detener las actividades, bajo la amenaza de agresión en caso de incumplimiento”, señala en un comunicado Carlos Duque, representante legal del Consorcio.
Desde ese momento la empresa tomó la decisión de suspender los contratos de todo el personal que labora en este proyecto. Esto, como señala la empresa, afecta a cerca de 200 personas que trabajan en las obras y a 40 empresas locales que tienen alguna relaciones comerciales como estaciones de servicio, ferreterías, restaurantes, canteras, proveedores de arena, ventas formales e informales, venta de productos cárnicos y droguerías.

Además, la interrupción de los trabajos afecta a miles de hogares que están a la espera de la optimización del sistema de acueducto, especialmente porque el proceso ya se encontraba en la etapa final, con un avance en el 90% en la instalación de las tuberías. “El consorcio se ve en la obligación de mantener la suspensión de las actividades hasta que se garanticen las condiciones de seguridad en las áreas de influencia del proyecto”, señala el comunicado.
Este es apenas uno de los muchos casos de extorsión que se presentan en Fonseca y en otros municipios de La Guajira, que imponen el miedo sobre la población, especialmente sobre los comerciantes.
Según el monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación, en el municipio de Fonseca hay presencia de los grupos armados ilegales Ejército de Liberación Nacional (Eln) y del Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), actores que generan diferentes riesgos de seguridad para los habitantes del municipio.
Aunque las autoridades no señalan a los responsables detrás de las extorsiones y afirman que los casos están en investigación, los comerciantes continúan recibiendo llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, a través de los que exigen altas sumas dinero, que de no ser pagadas pueden generar riesgos para la vida de propietarios y trabajadores. Muchos de estos mensajes son firmados presuntamente por Egc, Agc y Clan del Golfo.
"Estamos muy preocupados porque las llamadas extorsivas han aumentado con exigencias muy altas de dinero, que si no pagamos no van a responder por nuestras vidas. Esto nos ha llevado a no responder ninguna llamada de teléfonos desconocidos porque no sabemos si es para amenazarnos", afirma un comerciante que por motivos de seguridad pidió reservar su nombre.
El pasado 2 de marzo, Jovani Antonio Giraldo Hernández, un comerciante de Fonseca fue asesinado con arma de fuego en su local de venta de repuestos de motos. Al parecer, esta persona estaba siendo hostigada para pagar una extorsión. Seis días después el Gaula detuvo a un joven, que sería el responsable del hecho.
Este homicidio generó conmoción en el municipio y se organizó una movilización en la que participaron decenas de personas, para rechazar el hecho y pedir a la institucionalidad y a la fuerza pública garantías.
"Mi negocio solo nos da para pagar proveedores, trabajadores y servicios, no estoy en capacidad de pagar un peso más por ningún otro concepto y menos que no va a representar ningún beneficio para mí", señaló en medio de la marcha la propietaria de un local del municipio.
El alcalde Micher Pérez Fuentes lideró un consejo de seguridad el 4 de marzo con la participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el CTI, en el que tomó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio del comerciante. Además, se emitió el decreto 028 del 4 de marzo de 2025, que dispone la prohibición en el área rural y urbana del uso de elementos que cubran el rostro y que dificulten la identificación de las personas; esto incluye a la población civil y a integrantes de la fuerza pública, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación- CTI, Defensa Civil, Bomberos y Unidad Nacional de protección.
El decreto también considera la prohibición de parrilleros hombres mayores de 14 años y la circulación de vehículos sin placa. Estas medidas, que se sustentan en el deber de conservar el orden público en Fonseca, serán vigiladas para su cumplimiento por la fuerza pública y el Instituto de Tránsito y Transporte.
Mientras se esperan respuestas por parte de la institucionalidad, la población ha realizado diferentes manifestaciones para pedir al alcalde acciones que permitan restablecer la seguridad y dar garantías a los habitantes y comerciantes. El 28 de marzo en la Alcaldía de Fonseca se llevó a cabo un plantón para pedir seguridad y reiniciar las obras del acueducto y, de manera reciente, el 4 de abril, un grupo de trabajadores de este proyecto realizó una manifestación en la alcaldía del vecino municipio de Distracción con las mismas exigencias.
Según una persona del Consorcio Redes Fonseca 2022 que pidió no ser identificada, se han realizado reuniones entre los alcaldes de Fonseca, Distracción, el contratista, la Gerencia Integral de Proyectos (contratante), la interventoría, la Policía y el Ejército, con el fin de buscar mecanismos que garanticen la seguridad del Consorcio, los trabajadores y la maquinaria.
En Inírida, capital del departamento de Guainía, las basuras se están convirtiendo en una amenaza ambiental. En los últimos meses, los residuos sólidos se han acumulado de forma visible en las principales vías del municipio, en caños, humedales y zonas residenciales. Bolsas plásticas, botellas, cartones y desechos de todo tipo terminan contaminando cuerpos de agua y suelos frágiles, lo que agrava los riesgos para la salud pública y los ecosistemas locales.
“La gente no tiene conciencia y siguen tirando la basura al suelo o en las vías públicas. A pesar de que tenemos contenedores por el centro, se miran bolsas de basura tiradas por todo lado”, explica Homero Navarro, coordinador de la empresa de aseo APC.
Para mitigar el problema, APC instaló contenedores en varios puntos estratégicos del municipio. Sin embargo, su uso ha sido limitado o inadecuado. Muchos residuos no llegan a los puntos de recolección y terminan dispersos, afectando especialmente los humedales urbanos, que cumplen una función clave en la regulación del agua y la biodiversidad del territorio.
¿Qué dice la gente?
La mala disposición de los desechos provoca afectaciones en algunos sectores, tal es el caso del barrio Berlín, ubicado en la zona occidental de Inírida, allí la proliferación de los desechos es permanente, y a pesar de campañas y acciones que se han realizado es un problema que no se ha logrado resolver. Así lo señala Einer Pinto, ingeniero ambiental: “si bien se hacen campañas, se adelantan jornadas de recolección de residuos sólidos en las microcuencas, la gente se acostumbró a que son las entidades quienes tienen que estar recogiendo”, afirma.
Helena Demate, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Berlín, asegura que la raíz del problema está en la falta de conocimiento y conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos. “Las personas sacan la basura después de que pasa el carro recolector, o la sacan todos los días cuando quieren. Como hay zonas verdes cerca, van y botan ahí; incluso he visto gente en bicicleta o en moto tirando las bolsas en medio del bosque”, relata.
Ante esta situación, desde la Junta se han organizado jornadas de limpieza en caños y espacios públicos, así como campañas para promover una mejor disposición de los residuos. Pero los esfuerzos duran poco. “Limpiamos un día, y al poco tiempo ya hay basura de nuevo”, cuenta Demate. A pesar de haber probado distintas estrategias, aún no se logran resultados sostenidos. Una de las propuestas más recientes ha sido instalar cerramientos y señalización en puntos críticos, con la esperanza de frenar el uso inadecuado de estos espacios y avanzar en el cuidado del entorno.
“Tenemos que buscar acciones de otras formas para que la gente comprenda que estos sitios no son para botar, y hacer un llamado a la corporación CDA que son los encargados de nuestra parte ambiental”, afirma Demate.
¿Qué dicen los expertos?
El problema con las basuras en el municipio es complejo por los impactos que genera en diferentes niveles, desde contaminación al medio ambiente hasta afectaciones a la vida cotidiana y la salud de los habitantes del municipio.
Uno de los efectos ha sido la contaminación de las fuentes hídricas. En el área urbana del municipio se encuentran las microcuencas Terpel, Motobomba, Limonar y Ramón, que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En estos lugares se presenta disposición de residuos sólidos, que cuando se descomponen generan líquidos contaminados conocidos como lixiviados estos, según el ingeniero ambiental Einer Pinto, contaminan el agua, “ van a nuestras fuentes subterráneas, se contaminan e Inírida básicamente se abastece de estas fuentes a través de pozos subterráneos”, afirma.
El abandono de las basuras en estos sitios y en las vías públicas también provoca afectaciones en las redes de alcantarillado. En las temporadas de lluvia los residuos se acumulan en las calles y son arrastrados por el agua, esto “hace que se tapen las rejillas y los canaletes por donde van las aguas lluvias, colapsando y provocando el rebosamiento”.
Estas situaciones generan afectaciones a la salud pública. Como lo indica Einer Pinto, se identifican “problemas de la dermis; descomposición de las basuras que generan vectores que transmiten enfermedades de tipo zoonótico, como las cucarachas, esto en la ciudad y en las comunidades donde prácticamente se convive con estos animales y con la mala disposición”.
Además, Pinto agrega que en verano los desechos dispersos en la zona rural generan posibilidad de incendios forestales, que provocan riesgos para la vida humana y de las diferentes especies de fauna, además de afectaciones en el aire que producen enfermedades respiratorias.
La mala gestión de las basuras es un problema persistente, a pesar de los ritmos de recolección de la empresa de aseo APC. Según el coordinador Homero Navarro, la recolección se realiza en rutas que cubren todos los barrios de Inírida entre lunes y sábado. “Hay un cambio notable en el ejercicio de la recolección. En años anteriores se tenían muchas dificultades. Del año inmediatamente anterior a este año, la gestión de la empresa ha sido evaluada de manera más positiva por la frecuencia de la recolección y la cobertura”, dice.
Agrega Navarro que la empresa se ha encargado de realizar pedagogía para reciclar: “hicimos jornada casa a casa para que no toda la basura fuera al relleno. Al comienzo algunos hicieron caso, pero no llegamos a un acuerdo”. Por esta razón el volumen de desechos que generan las familias continúa siendo alto, y se convierte en un problema cuando se dispone en sitios no permitidos y cuando se saca a la calle fuera de los días de recolección correspondientes.
Lo que sigue
El municipio de Inírida ha presentado un crecimiento poblacional significativo en los últimos años, según los censos poblacionales realizados por el DANE. En 2005 se identificó una población de 17.866 personas, mientras que a 2024 se contaba con una población de 37.917, esto significa un incremento del 112% en casi 20 años.
El crecimiento del número de hogares también implica un aumento en la generación de residuos, lo que conlleva retos para la administración municipal. “Se hace necesario contar con un plan de ordenamiento territorial, el crecimiento poblacional ha sido grande y ha superado la forma de control”, afirma Einer Pinto.
Según el ingeniero, en este contexto es esencial contar con un proyecto de educación ambiental que se realice en un trabajo articulado con la institucionalidad. “Concientizar a las personas, a los niños, más que todo en los colegios para que sean la base de esta información y esa conciencia. Trabajar con las Juntas de Acción Comunal que son los que están más pendientes, son veedores”, señala.
Además, agrega que la clasificación de los residuos es muy importante para mejorar el manejo de las basuras. La presidenta de la Junta de Acción Comunal Helena Demate coincide con esta percepción, pues considera que el reciclaje además de reducir la contaminación puede generar muchos beneficios a su comunidad. “Como presidenta de la Junta de Acción Comunal estoy indicando a la gente que debemos reciclar porque es una manera de tener un ingreso, ya que esta es una labor que bien manejada deja dinero y se puede volver negocio”, dice.
Además, agrega que su barrio tiene una proyección para mejorar esta situación: “podemos hacer una empresa de reciclaje en el mismo barrio, que el mismo barrio recoja su reciclable y lo venda, la idea es organizarnos en esa forma. Hay que hacer este año lo que más podamos para ver si podemos sacar adelante nuestra parte ambiental porque estamos mal de basura”, afirma.
“Esto lo podemos hacer entre todos”, dice Helena Demate, su mayor preocupación es el futuro del municipio y lo que se heredará a sus hijos y nietos. Asunto que para el ingeniero ambiental Pinto es muy importante porque considera que los menores son clave en la conciencia ambiental, ya que son quienes habitarán el territorio, “es importante que esa conciencia ambiental en ellos se fortalezca mucho para poder reducir esa problemática”, afirma.
Según cifras de la Cámara de Comercio de La Guajira, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 en las vías del departamento se realizaron 200 manifestaciones en medio de las que se generaron bloqueos. Esto significa un incremento del 119.8 % en comparación con el año 2023 cuando se registraron 91 casos. A pesar de la iniciativa de crear una mesa permanente de paro en la que se aborden las demandas que motivan las protestas de las comunidades esta idea no se ha concretado, y en lo que va del 2025 varias comunidades han optado por salir a las carreteras para exigir respuestas a problemas estructurales.
La mayoría de estas tienen lugar en la Troncal del Caribe y en la parte alta de La Guajira. La manifestación más reciente ocurrió el 11 de febrero, se trató de un paro del orden departamental convocado por diferentes organizaciones sociales campesinas, afrodescendientes, indígenas y de firmantes de paz, que tuvo una duración de dos días. Este bloqueo preveía una parálisis total en la región para lograr resultados satisfactorios frente a las solicitudes de las comunidades.
El paro estuvo motivado por temas entre los que aparecen la reforma rural integral, los conflictos ambientales y mineros, la crisis de la educación y la salud, seguridad y paz, educación a la primera infancia, y transporte informal. Después de 48 horas se llegó a un acuerdo con representantes del gobierno, se levantaron los bloqueos y se creó una mesa de concertación que actualmente continúa activa, con la que se busca que tanto el gobierno departamental cómo el nacional cumplan las demandas de organizaciones y comunidades.
Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se acordó establecer mesas técnicas con entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Desarrollo Rural y Ministerio de Salud, además de avanzar en la ejecución de proyectos productivos integrales y otras acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. “Nosotros continuamos en asamblea permanente, pero trabajando por llevar a feliz término todos estos procesos”, afirma.
A pesar de la persistencia de las protestas y de los acuerdos a los que se llega en cada oportunidad, un común denominador es el cumplimiento parcial de los compromisos, lo que provoca que en cada manifestación se repitan los mismos temas en los pliegos de peticiones. Varios de ellos son asuntos de fondo que han marcado un contexto de desigualdad en el departamento, entre los que se encuentran los proyectos mineros, el acceso a la tierra y el acceso al agua.
En el departamento de La Guajira se ubica una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, se trata del Cerrejón, una mina que comenzó la explotación de manera activa desde 1984 y que al día de hoy continúa con una alta producción y exportación de este mineral.
Además de carbón en La Guajira se explota arcilla, yeso, cal, material para la construcción, entre otros minerales, con operaciones a gran y pequeña escala. Según la Agencia Nacional de Minería, en La Guajira se han otorgado 69 títulos mineros, que tienen actividad en el 86% del departamento.
De acuerdo con las demandas de las comunidades en las diferentes protestas, estos proyectos mineros han provocado situaciones como reasentamientos de comunidades enteras, afectaciones al medio ambiente, falta de inversión en las zonas de impacto y conflicto intercultural con comunidades indígenas. Esto a pesar de que el departamento recibe una cifra alta por concepto de regalías.
Solo la mina del Cerrejón, propiedad del grupo anglo-australiano BHP Billiton, en 2023 aportó $10,6 billones en regalías al país, según cifras de la misma empresa, pero estos recursos no se traducen en inversiones para el desarrollo del segundo departamento del país con mayores índices de pobreza monetaria, según la actualización metodológica del DANE sobre la pobreza en 2023.
Estas desigualdades históricas han generado resistencias frente a los proyectos de explotación. Es el caso del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar, que se oponen a la explotación de carbón en su territorio por parte de la empresa Best Coal Company (BCC), la cual está tratando de gestionar la licencia ambiental para comenzar la explotación a pesar de las opiniones de la comunidad.
Uno de los más recientes acuerdos frente a la minería de los líderes de las protestas con el Gobierno nacional ocurrió en el mes de febrero. Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se contó con el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras, la ANLA, Corpoguajira, Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería para mapear algunas áreas asignadas a títulos mineros, “la intención es reversar esas asignaciones para que estas tierras sean entregadas a los campesinos de La Guajira”, afirma. Además, dice que se plantea adquirir 10 mil hectáreas de tierra para asignarlas a comunidades campesinas, consejos comunitarios y resguardos indígenas.
Otro de los temas que aqueja a La Guajira es la falta de agua potable, tanto en las zonas urbanas como en la rurales. Según el último Estudio Nacional del Agua del Ideam, el 100% de los municipios del departamento son susceptibles al desabastecimiento de agua en temporada seca, en un territorio en el que, según la misma entidad, es donde menos llueve en Colombia. Esto genera que muchas comunidades se enfrenten a la ausencia total del agua, mientras que otras deben comprarla de manera permanente, lo que genera afectación económica a las familias en uno de los departamentos más pobres del país.
El pasado 11 de marzo, con la visita al municipio de Fonseca del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, líderes del comité del paro departamental discutieron aspectos importantes para cerrar esta brecha social que ha afectado de manera histórica el derecho de la población de acceder al agua, un derecho fundamental como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes sentencias.
Producto de esta visita, estos ministerios pactaron compromisos como el de crear Proaguas, un instituto de aguas para La Guajira para gestionar a nivel territorial soluciones a problemáticas de las comunidades relacionadas con el agua. Además, se realizaron compromisos frente al acueducto del resguardo indígena de Mayabangloma, cuyo proyecto está en fase de asignación de recursos según el Gobierno nacional, y frente al acueducto del corregimiento Conejo, al cual antes de finalizar el año se le asignarán recursos para su reanudación.
Como lo señala Benedicto González, líder social de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, “el agua es un derecho fundamental y más de aquellas comunidades que en pleno siglo XXI no tienen agua”. Por esta razón, organizaciones sociales promotoras del paro departamental declararon una asamblea popular por el agua, lo que ellos mismos entienden como una “gobernanza hídrica” para hacer veeduría a los compromisos a los que hasta el momento se ha llegado con el Gobierno nacional y departamental.
La falta de articulación entre los actores institucionales del departamento de La Guajira ha marcado en gran medida la falta de respuestas estructurales y los incumplimientos a los acuerdos a los que se llega con las comunidades. Así lo reconoce Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, “la conflictividad y carencia de planes de articulación, se traduce en atoramiento para dialogar y concertar proyectos”, dice.
En este contexto, después del último paro departamental, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira y el Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos, convocaron un espacio de diálogo con el que se busca llegar a un “gran acuerdo para el desarrollo de La Guajira”. En estas conversaciones participarán instituciones como la Gobernación, la Universidad de La Guajira, la Cámara de Comercio departamental, el Sena, Juntas de Acción Comunal, asociaciones de arquitectos y ganaderos, representantes de la sociedad civil, entre otras. La iglesia católica, en cabeza de la Diócesis de Riohacha, actuará como facilitadora de los diálogos.
El objetivo de este espacio es “la construcción de un proyecto estratégico, que solo es posible mediante la unidad de las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, étnicas, iglesias, academia, partidos y fuerzas políticas, gremios de la producción, medios de comunicación y, obviamente, la institucionalidad, con el objetivo de construir democracia y ciudadanía”, afirma en un comunicado el obispo Ceballos.
Esta propuesta pretende resolver el problema reiterativo de la falta de respuestas institucionales, para resolver los problemas de fondo que aparecen siempre en cada paro, bloqueo o manifestación. A mediados de marzo se realizó el primer espacio de diálogo social, este avanza a la par de diferentes mesas de negociación con entidades de Gobierno para buscar salidas a demandas históricas.
Rogelio Carihuasari, abuelo de la etnia Cocama, tuvo un sueño hace 16 años. Se vio a sí mismo en las playas de los ríos, allí protegía a las tortugas, cuidaba de ellas. Un cazador que sueña premonitoriamente su futuro como protector en el proceso de conservación más importante para la comunidad indígena de Santa Sofía.
Hace muchos años, cuando Rogelio navegaba por el río Amazonas y sus afluentes, observaba decenas de tortugas en las playas. Igual que él otras personas de la comunidad las cazaban para comer su carne o utilizar los caparazones en los rituales, por el significado de este animal en su cultura. Pero para el momento en el que tuvo el sueño se había percatado de que cada vez era más difícil encontrarlas.

El abuelo sintió angustia por el futuro de sus hijos y nietos, porque no llegarían a conocer las diferentes especies de tortuga de río, ni entender su significado espiritual. Por esta razón en el 2008 creó el proceso comunitario de conservación de tortugas de río en Leticia, Amazonas, en compañía de otros abuelos, con el apoyo de la asociación indígena Curuinsi Huasi y de Fernando Arbeláez, biólogo y director general de la Fundación Biodiversa.
Con este proyecto los cazadores se convirtieron en guardianes de las tortugas. Como lo explica Nabil Carihuasari, excazador y coordinador de la asociación indígena Curuinsi Huasi, durante décadas los indígenas desarrollaron habilidades para la cacería con el fin de buscar alimento y en ese sentido aprendieron los comportamientos de las tortugas: los lugares donde desovan, el tipo de arena que buscan, los meses de nacimiento. Pero ahora, esos conocimientos junto con la orientación científica de la Fundación Biodiversa, son fundamentales para proteger a las especies Cupiso (Podocnemis sextuberculata), Taricaya (Podocnemis unifilis) y Charapa (Podocnemis expansa). Las dos últimas se encuentran en riesgo de extinción.
El trabajo en equipo ha sido la base para sostener esta propuesta. La asociación Curuinsi Huasi y la Fundación Biodiversa trabajan desde un diálogo de saberes, con el seguimiento de las tortugas, la recolección de huevos, los análisis de las recolectas y sistematización de la información, aunque el biólogo Fernando Arbeláez afirma que “son realmente ellos los que saben conservar”.
Sentir, vivir y comprender el territorio ha sido la clave de este proceso de conservación. Al reconocer las dinámicas de la selva y del río los guardianes saben de antemano que en aguas altas, cuando el nivel de agua sube, algunas tortugas se protegen entre la selva inundada; pero cuando las aguas bajan, aprovechan la formación de playas para iniciar la reproducción y desove.
Con esa observación de las tortugas los guardianes saben que la especie más pequeña es la cupiso, que entre los meses de junio y agosto deja sus huevos en las arenas finas, en una profundidad máxima de 10 centímetros, y estos eclosionan aproximadamente a los 60 días. La Taricaya inicia el desove a mediados de agosto y finaliza en septiembre, pero tiene la particularidad de poner sus huevos en un suelo con una mezcla de barro y arena o también en barrancos, con una profundidad mayor a los 10 centímetros, eclosionando a los 55 días. Y por último la Charapa, que es la especie más grande de las tortugas de río de América, desova desde septiembre hasta mediados de octubre, deja sus huevos en arenas gruesas y los entierra a una profundidad mayor de los 10 centímetros, estos eclosionan 40 días después.

Los guardianes se activan especialmente en las noches “para protegerlas de otras especies, de los pescadores y cazadores”, comenta Camila Muñoz, ecóloga y voluntaria de la asociación de Curuinsi Huasi. En época de desove se recorren las playas y recolectan los huevos para protegerlos y posteriormente hacer su liberación. Además, se realiza un control para saber cuántas madres se protegen durante cada temporada de anidación, se observan y describen características básicas como la especie, la cantidad de huevos y el ancho del rastro que deja la tortuga en la arena. De esta forma se identifica si las poblaciones aumentan o disminuyen. “Al cuidar las playas, se protegen las madres” señala Fernando Arbeláez.
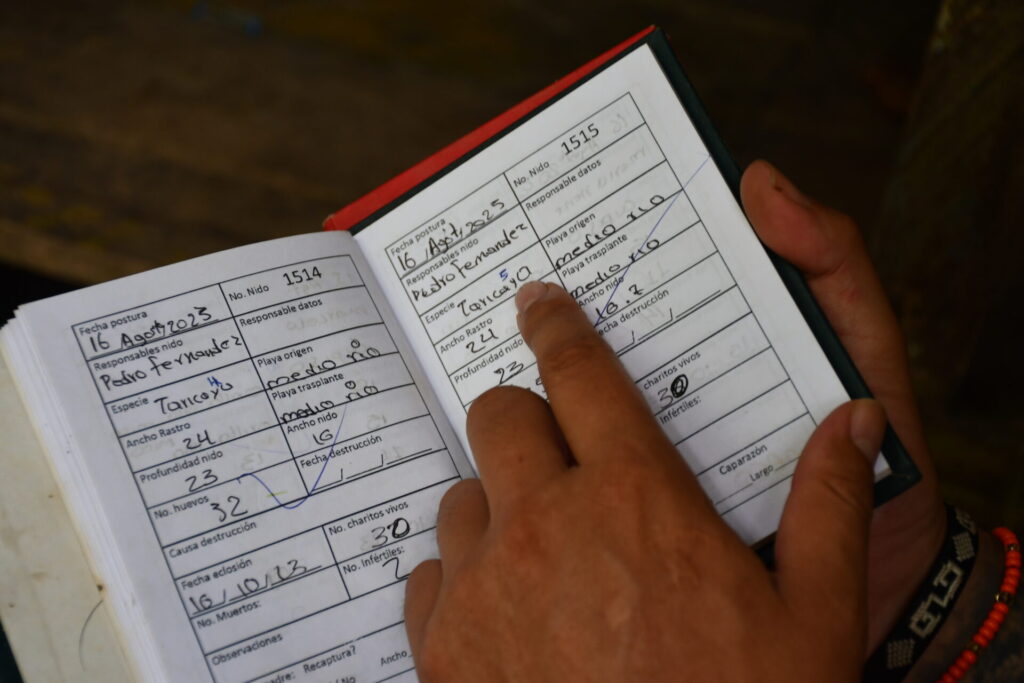
Este proceso tiene sus bases en la educación ambiental, ya que es la herramienta que ha permitido que niños, jóvenes, adultos y abuelos de diferentes etnias y quehaceres se sumen a la conservación. El proyecto comenzó en Santa Sofía, y en la actualidad un total de cinco comunidades actúan como guardianas. Este hecho se traduce en la protección de un mayor número de individuos. “Lo lindo de todo esto fue que logramos unir comunidades colombianas y peruanas para preservar un recurso que no es de ningún país”, dice Fernando Arbeláez.
Además, Arbeláez agrega que al “apropiarse de todos estos conocimientos han ido transformándolos de acuerdo con su contexto para conservar mejor”; esta ha sido la clave para sostener el proceso durante 16 años y lo será para darle continuidad, ya que como afirma Nabil Carihuasari, el apoyo para que esto continúe “viene desde la gente, desde trabajar con acuerdos”.
La educación ha sido fundamental para que las comunidades cuiden su entorno, no solo desde la recuperación de las especies, sino también desde el reconocimiento de su importancia cultural pues, como lo señala Carihuasari, los más jóvenes también deben conocerlas debido a la importancia que tienen para los diferentes pueblos indígenas que habitan la Amazonía.
Debido al uso cultural de las tortugas, este programa también busca conseguir un uso sostenible, de manera que cada pueblo pueda continuar con sus rituales. Es el caso de la pelazón para los Ticunas, donde la Taricaya representa protección a la mujer; o los Cocamas con su ritual con la Charapa, que para ellos significa abundancia; mientras que para los Yaguas la Cupiso representa alimento. Por esta razón “la asociación busca luchar por la transformación de nuevas alternativas, para que los indígenas puedan seguir sosteniendo la selva”, afirma Nabil Carihuasari.
En el 2013 este proceso se detuvo por falta de recursos económicos. Las consecuencias fueron grandes, ya que el número de animales de cada especie disminuyó. Esto, según Fernando Arbeláez, ocasionó que “se esté en un punto de quiebre que es muy delicado, pues con una sola temporada sin cuidar y la disminución es inmediata”, dice.

Para que esto no ocurra el proceso debe ser constante, pero no es fácil. Como lo menciona Camila Muñoz, “los recursos varían todos los años, pues depende de los proyectos que se puedan formular y sean avalados”. Por eso, señala Carihuasari, todo el tiempo están en una lucha constante por conseguir recursos.
Por otro lado, aparecen riesgos ambientales de carácter global, como lo es el aumento de las temperaturas por los gases de efecto invernadero en los últimos años. Esto ha ocasionado que “muchas tortugas nazcan hembras, haciendo que no tengan con quién reproducirse”, agrega Camila Muñoz. Por este mismo hecho los huevos en las playas están en peligro; recientemente han identificado que en algunos nidos de la tortuga Cupiso “ya que no entierran a mucha profundidad sus huevos, se están cocinando”, afirma Muñoz.
Estas transformaciones generan preocupación en los indígenas, ya que pueden llevar a un cambio en las prácticas culturales, como lo reflexiona Nabil Carihuasari: “nosotros nos consideramos como protectores de la selva, pero así como va creciendo y se va transformando la sociedad, los nativos vamos a ser los principales depredadores de la selva, porque no hay alternativas”.
Sin embargo, para no llegar a este punto la apuesta de cinco comunidades es la conservación. De hecho, como lo señala Muñoz, lo que ha demostrado esta iniciativa es “una apropiación de sus recursos”. De esta manera hay un reconocimiento de las interrelaciones de la vida en la selva y de la necesidad del cuidado, ya que con esto se protege la memoria de los pueblos. Las tortugas del río Amazonas tienen una importancia más allá de sus procesos ecológicos, el mayor impacto se genera a nivel espiritual y social, por esta razón el proyecto ha logrado que todos se sientan “orgullosos de cuidar y luchar por las tortugas” dice Fernando Arbeláez.
Chocó es uno de los territorios con mayor riesgo a nivel nacional debido a la presencia de grupos armados ilegales y a las disputas territoriales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, el impacto de la violencia en este departamento en el 2024 se ubica en un nivel “muy alto”, con registro de agresiones como desplazamientos forzados, confinamientos y masacres.
Esta violencia ha afectado a municipios como Tadó, ubicado en la subregión del Alto San Juan. En los últimos meses allí se han presentado acciones de los grupos ilegales como paros armados, hostigamientos, enfrentamientos y homicidios. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno e Integración Social del municipio, en el 2024 se registraron 16 homicidios, cifra que significa un incremento del 167% frente a los casos registrados en el año anterior.
En este contexto, los jóvenes son uno de los sectores que se encuentra en mayor riesgo, debido a las acciones de grupos armados como el Eln y el Egc, y a las vulnerabilidades marcadas por las condiciones de pobreza. Según la Unidad de Víctimas, en lo que va del 2025 en el Chocó los jóvenes han sido víctimas de 52 agresiones. Además, la Defensoría del Pueblo ha registrado 2 reclutamientos en el departamento entre enero y febrero, lo que representa el 29% del total nacional.
En el mes de febrero en Tadó se realizó una movilización en contra de la violencia en el territorio, para pedir garantías para la vida de las personas en el municipio, especialmente de los jóvenes. Una de las entidades que se sumó a esta marcha fue la Personería municipal, con el fin de rechazar las situaciones que ponen en riesgo la integridad de los jóvenes.
Consonante conversó con Guillermo Panesso, personero del municipio, para entender la situación de los jóvenes y las acciones que se pueden tomar para brindar garantías a esta población en un contexto de conflicto armado.
G.P: La situación en materia de seguridad no es alentadora ante las distintas injerencias de los actores armados, tanto en zonas rurales como en las zonas urbanas, donde los jóvenes están a merced de los grupos armados ilegales.
Nosotros tenemos que ser muy claros en que siempre hemos dejado nuestra postura de preocupación en los distintos comités y en los distintos espacios en donde nos ha tocado intervenir, puesto que a un corto plazo no vemos una salida a estas situaciones de violencia que ocurren en el territorio.
La invitación es que aquellas personas que se sientan en una situación de riesgo acudan de manera pronta, o que sus familiares acudan de manera pronta a las entidades, para que nosotros podamos realizar las acciones urgentes y necesarias, tendientes a garantizarles sus derechos y a salvaguardar la vida y la integridad física.
G.P: Política pública como tal escrita sí hay, pero el tema es la materialización. Nosotros somos conscientes de que el territorio no es ajeno a esa extensa costumbre de tener regulado todo, pero de no aplicar absolutamente nada, esa situación es clara aquí. Hay muchas normativas que nos regulan, hay muchos planes que se expiden, que son aprobados en los distintos espacios que normativamente así lo disponen, pero el tema es la materialización. Hoy vemos la carencia de espacios deportivos, se hace un esfuerzo por parte de la administración municipal pero, de una u otra forma, eso es una de las carencias históricas para los jóvenes en el municipio de Tadó.
Vemos el tema de la de la infraestructura física de algunos centros educativos que también requieren una intervención urgente del nivel departamental, del nivel local y también del nivel nacional, que se tienen que articular porque estamos hablando de que desafortunadamente hay un déficit en el tema de la construcción y de las adecuaciones de las aulas de las distintas sedes educativas, en las sedes rurales y en las sedes urbanas.
Hay un déficit en la implementación de programas culturales en el municipio de Tadó, aunque se hace un gran esfuerzo, tal vez no es suficiente. Entonces, en ese sentido se tienen que articular todas las entidades de los distintos niveles para que esa política pública de juventudes se materialice de manera efectiva en el municipio de Tadó, lo cual consideramos que podría reducir enormemente esos índices de violencia y de vulneración derechos a nuestros jóvenes.
G.P: Juegan un papel sumamente importante, ¡un papel trascendental! Son una política pública que está estructurada para evitar reclutamiento forzado, para evitar que los jóvenes sean objetivo de los grupos armados ilegales.
Si nosotros somos conscientes, los jóvenes y las jóvenes que hacen parte de estos grupos armados ilegales son abordados en sus momentos de ocio, en sus momentos libres. Si nosotros no fortalecemos, no ejercemos una política pública de juventudes tendiente a que en los espacios autónomos, en los espacios de esparcimiento de los jóvenes, ellos puedan hacer sus tareas escolares, donde ellos puedan practicar sus deportes, donde ellos puedan ejercer sus temas culturales, si nosotros no hacemos una debida intervención en esas temáticas los jóvenes van a seguir siendo reclutados, los jóvenes van a seguir siendo vulnerados en sus derechos y vamos a seguir incrementando de manera desafortunada los índices de homicidios y vulneraciones de derechos de los jóvenes de nuestro territorio.
G.P: En un futuro próximo salvo de que haya una injerencia permanente, un despliegue de actividades culturales, deportivas en todos los horarios y que invite a la mayoría de la población joven del municipio, que accedan estos programas que ya mencioné, vamos a continuar en lo que está pasando ahora, que es la vulneración de derechos. Aquí hay programas que se están aplicando en las tardes, jornadas lúdico-recreativas, en la biblioteca y demás escenarios, pero sabemos que eso no es suficiente, impacta a algunos jóvenes del casco urbano, pero si nos vamos a las zonas rurales del municipio de Tadó el panorama es totalmente diferente.
Teniendo en cuenta la gran población de jóvenes, de mujeres, de niños y adolescentes que tenemos nosotros en el territorio, sabemos que estas acciones no son suficientes para lo que ellos requieren.
G.P: La política pública está escrita, la podemos buscar, pero el tema es la materialización, como todos sabemos eso no solamente pasa en la política pública de jóvenes, sino en muchas políticas públicas en la de salud, en la educación, etc. que están escritas. Quisiéramos no vivir en ese mundo del deber-ser y que la trajéramos al plano terrenal, para de esa forma nosotros poder avanzar y no vulnerar tantos derechos en nuestro territorio.
G.P: Soy consciente de que se hacen grandes esfuerzos por parte del señor alcalde y sus distintas secretarías, pero hay que ser claro y es que esto es un trabajo mancomunado, esto es un trabajo de articulación.
La administración municipal a través de sus políticas públicas hace un gran esfuerzo, pero si no va de la mano con la seguridad que tiene que garantizar la policía y el ejército no estamos haciendo absolutamente nada, muestra de ello son los desplazamientos y los confinamientos que ocurren. Se atiende de manera cíclica, pero hay un componente de la seguridad que no se está garantizando.
La administración municipal puede hacer diez mil acciones, pero si eso no va de la mano con otras instituciones, no vamos a poder decir: los jóvenes del municipio de Tadó están fuera de riesgo.
G.P: El mensaje que le doy a los jóvenes es que hay que seguir adelante, seguir con los estudios, enfocados en sus objetivos personales que es ser un gran bachiller, seguir estudiando, porque el estudio es uno de los mecanismos fundamentales para salir adelante, tanto individual y para sacar adelante a nuestra población.
Ustedes, jóvenes, van a ser mañana los distintos mandatarios, los distintos personeros municipales, concejales y demás, llamados a cambiar y a poner su grano de arena en este territorio, por ende son los que van a suceder esta generación, y en ese entendido no le podemos dar cabida a los actores armados en nuestro territorio. Sabemos que ellos están, que nos pueden persuadir, pero de nosotros depende si nosotros accedemos a sus pretensiones o seguimos fortaleciéndonos y generando estos espacios para que con posterioridad seamos nosotros quienes contribuyamos a sacar al territorio adelante.
Todos los días al puerto del resguardo indígena El Paujil en Puerto Inírida, llegan bocachicos, palometas, bocones, nicuros, pavones, mojarras y otra variedad de peces que crecen en los ríos Inírida, Guaviare, Orinoco y sus afluentes. Los pescadores recorren sus aguas con sus mallas, arpones y redes de pesca. Una vez tienen suficientes pescados llegan hasta el resguardo para venderlos allí.
La plaza de mercado de El Paujil es el principal centro de comercio de productos del municipio de Puerto Inírida y de todo el departamento de Guainía. Allí, en casetas elaboradas de manera artesanal con madera y costales, se ofrecen productos de la región como casabe, manaca, ají, fariña y almidón, pero uno de los productos más buscados es el pescado, uno de los alimentos más consumidos en el territorio.
A pesar de su importancia y demanda, la comercialización del pescado en el resguardo se ha convertido en un escenario de disputa que involucra a pescadores y revendedores.
En el puerto los pescados se venden por sartas, es decir, varios atados a una misma cuerda. Una sarta puede componerse de cinco pescados grandes o siete medianos. Su valor va desde los 15 mil hasta los 22 mil pesos, dependiendo de la especie. Estos precios están regulados en la plaza de mercado y la guardia indígena se encarga de verificar su cumplimiento. Como lo señala José Pérez, capitán (autoridad) de la comunidad indígena Limonar, esta regulación fue producto de un acuerdo entre nueve comunidades, con el fin de unificar los precios que establecen los revendedores.

Los pescados que se comercializan en la plaza de El Paujil son comprados por revendedores a los pescadores que llegan hasta el puerto todos los días. Generalmente a cada sarta se le deben aumentar dos mil pesos frente al valor de compra, para que los intermediarios puedan tener alguna ganancia, sin embargo, para algunos revendedores este margen es muy poco.
Nicanor Medina es revendedor de pescado en la plaza de mercado desde hace más de 20 años, afirma que la ganancia es poca, “a veces nosotros perdemos plata, nos toca vender al mismo precio o hasta menos”, afirma. En la plaza la sarta de la mayoría de pescados cuesta 22 mil pesos, por eso cuando Medina le compra a los pescadores trata de negociar, pero casi siempre debe comprar la sarta a 20 mil pesos. Además, afirma que los revendedores tienen un gasto adicional que es la bolsa en la que empacan el producto a los compradores, lo que implica una disminución en el margen de ganancia.
Para Nicanor Medina, una solución para esta situación sería que se establezcan precios fijos a los pescadores, de la misma manera que están establecidos en la plaza de mercado, para que los revendedores puedan conocer los valores y evitar especulaciones a la hora de comprar.
Otra opción, como afirma el capitán José Pérez, es que los pescadores vendan directamente al consumidor, evitando intermediarios y para eso señala que se podría realizar una feria del pescador, en la que se genere un espacio para la venta directa. “Necesitamos apoyo para reunirnos todos los pescadores del Guainía y realizar una feria o un festival, en tiempo de veda. Necesitamos el apoyo de las entidades, la alcaldía y todos los funcionarios”, afirma.

En los últimos años los consumidores han evidenciado un incremento en los precios del pescado que, según afirman los pescadores, se debe (en parte) al incremento del valor de la gasolina, producto que necesitan para movilizarse en sus botes. Mientras en Bogotá un galón de gasolina cuesta alrededor de 16 mil pesos, en Puerto Inírida está cerca de los 19 mil pesos, y cuando se vende en comunidades alejadas de la capital del departamento, los precios incrementan.
La razón de este valor es sencilla: las distancias. El departamento de Guainía se encuentra ubicado en la Amazonía colombiana, en medio de la selva. Llegar hasta su capital sólo es posible por vía aérea, desde Bogotá y Villavicencio, o fluvial, principalmente a través del río Guaviare y después de varios días de recorrido. Todos los productos entran por estos dos medios, incluida la gasolina. Por esta razón al llegar al departamento su precio ha aumentado de manera significativa.
Esto impacta directamente a los habitantes del departamento, en este caso, a las personas consumidoras de pescado en Puerto Inírida. Así lo reconoce Alirio Córdoba, representante del gremio de pescadores de Guainía, quien afirma que el precio de este producto ha presentado variaciones en los últimos años, principalmente por los costos de la gasolina, “si sube el combustible sube todo. Ese es el problema”, agrega.
Arismar Rondón, habitante de Puerto Inírida, dice que su familia consume pescado todos los días, y aunque ha sentido el cambio en el precio considera que es justo por el valor actual de la gasolina, además del tiempo y los esfuerzos que deben hacer los pescadores, que en muchos casos deben pasar las noches en el río para pescar.
La compradora Arismar Rondón, percibe que hay escasez de pescado en Puerto Inírida, una situación que puede incidir en el incremento de precios. De hecho, una investigación de José Usma, Fernando Trujillo y Luis Naranjo realizada en 2022 sobre la diversidad biológica y cultural del departamento de Guainía, señala como una amenaza la pesca sin control, esto sumado a la contaminación de los ríos del departamento por las malas prácticas de la minería está generando escasez de peces.
“Si nosotros mismos no nos comprometemos con nuestro recurso para cuidarlo, con el apoyo de las entidades no estamos en nada”, afirma Alirio Córdoba. Para él es fundamental generar un compromiso para la conservación de los recursos naturales, que pueda hacer la pesca sostenible, de lo contrario señala que en máximo diez años la situación va a cambiar de manera radical.

Además, considera que es importante que los mismos pescadores elaboren una propuesta clara para las instituciones, con el fin de generar sostenibilidad y cuidado de los recursos porque “la única manera de disminuir la extracción es la agricultura”, dice.
Este es un tema relevante, especialmente para las comunidades indígenas que no solo comercializan el pescado, sino que también lo consumen. La facilidad para acceder a los ríos lleva a que estos sean lugares esenciales para garantizar la soberanía alimentaria. Según la investigación sobre diversidad biológica, en cuatro ríos de Guainía se han identificado 364 especies de peces, muchos de ellos con valor para el consumo humano.
En el departamento existen grupos de monitores locales de pesca de consumo que, según la Fundación Omacha, han identificado reducción en la talla de los peces, lo que dificulta su pesca para consumo y comercialización al no cumplir con los estándares mínimos. Esto, sumado a la disminución de las diferentes especies, implica retos a futuro para los pescadores que, como lo señala Córdoba, están en un momento crucial en el que las prácticas de conservación pueden determinar que las comunidades continúen encontrando una fuente de alimento y de ingresos en los ríos.
Los pueblos indígenas tejen la vida y habitan el territorio a través de la palabra. La lengua es un vehículo para heredar tradiciones y mensajes ancestrales que se convierten en la guía para habitar y entender el mundo. Alrededor del fuego, en un tejido, en una pintura, en una danza, en un canto, allí habita la palabra y, a la vez, la poesía.
En Colombia existen 115 pueblos indígenas y 67 lenguas diferentes, ¿por qué su poesía le resulta tan ajena a la mayoría de la población?
Lenguas en orden de aparición:
Ẽbẽra (pueblo Ẽbẽra Chamí), quechua (pueblo Yanakuna), mɨnɨka (pueblo Murui Muina)
Locución: Valeria Ortiz
Entrevistas: Sirley Muñoz
Guión: Sirley Muñoz y Valeria Ortiz
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Editora general: Ángela Martin Laiton
Entrevistados:
Lida Constanza Yagarí González - Docente de lengua Ẽbẽra Chamí
Wiñay Mallki (Fredy Chicangana) - Poeta indígena del Pueblo Yanakuna
Selnich Vivas Hurtado - Docente de literatura y de poesía mɨnɨka
Cada 12 de febrero, se conmemora el Día de las Manos Rojas, una fecha que simboliza la lucha contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Pero en Colombia, esta conmemoración en 2025 llega en un momento crítico: cientos de menores siguen siendo arrebatados de sus hogares y forzados a empuñar armas en medio de la violencia.
El último informe de la Defensoría del Pueblo es alarmante. Solo en 2024, al menos 409 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales, un aumento del 19,59 por ciento con respecto al año anterior. Detrás de estas cifras hay vidas truncadas y familias desgarradas. “Vincular las nuevas generaciones a las dinámicas de conflicto y criminalidad organizada es perpetuar décadas de violencia”, advierte Lourdes Castro, consejera presidencial para los derechos humanos. Los efectos no solo se sienten en los menores reclutados, sino también en sus familias, que muchas veces deben enfrentarse solas a las secuelas emocionales y psicológicas que deja esta tragedia.
Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, en solo cuatro años se ha registrado un aumento del 1.005 por ciento en los casos de reclutamiento, con un pico importante en 2023, que coincide con hechos como el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y las disputas territoriales. Este nuevo balance de fuerzas ha sido documentado por organizaciones de la sociedad civil y por el mismo gobierno, que identifica un incremento en las zonas bajo el control de estos actores y el recrudecimiento en sus disputas.
A pesar de ser una cifra alta, la Defensoría reconoce que existe un subregistro de casos, lo cual significa que la situación real probablemente es mucho más grave. Según Hilda Beatriz Molano Casas, coordinadora de la secretaría técnica de la coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), este subregistro se presenta por tres factores: miedo a denunciar por desconfianza institucional, por amenaza de los actores armados o por la normalización de este tipo de violaciones a los derechos, al ser esta la realidad en la que históricamente han vivido.
En las disputas por el territorio, una de las principales necesidades de los grupos armados es contar con combatientes que sostengan la guerra. En este contexto los menores de edad de las zonas de conflicto se convierten en un objetivo. “La presencia del conflicto y la violencia armada en los territorios es uno de los principales riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes que terminan siendo vinculados a las dinámicas de la guerra. Adicional a las condiciones de empobrecimiento, ausencia de las instituciones civiles del Estado y la falta de oportunidades”, afirma Molano.
Para la vocera de Coalico, “esta situación se sigue presentando por decisión de los grupos armados. No hay un compromiso de su parte en cesar esta violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Pero, por otra parte, debe considerarse que paralelo al aumento del reclutamiento, también incrementan los datos de niñez desvinculada, es decir, de los menores de edad que de diferentes formas se apartan de los grupos armados ilegales. De acuerdo con Unicef, esta cifra pasó de 213 en el 2023 a 318 en 2024.
El reclutamiento de menores de edad por parte de los actores armados no es una práctica reciente. De hecho, el informe final de la Comisión de la Verdad registró casos de reclutamiento desde 1990. Esta violación se da de diferentes maneras, pero recientemente se identificó el uso de las redes sociales por parte de los grupos armados para captar la atención de los menores de edad y vincularlos a los grupos. Así lo evidenció en 2024 una investigación de Indepaz y Pacifista, que en un periodo de tres meses identificaron 85 cuentas de grupos armados que generan una especie de oferta tomando como punto de partida la idealización de la vinculación a los grupos. La mayoría de estas cuentas corresponden, según dicha investigación, al Estado Mayor Central (Emc) y a la Segunda Marquetalia.
Este dato coincide con lo registrado por la Defensoría del Pueblo, que identifica que los grupos que presuntamente tienen mayor responsabilidad en el reclutamiento son las disidencias sin especificar (162 casos) y el Emc (135 casos). Justamente las diferentes estructuras de disidencias en el 2024 estuvieron en medio de negociaciones con el gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total, antes de las divisiones ocurridas al interior del EMC y de la Segunda Marquetalia.
El 73 por ciento de los casos de reclutamiento registrados en 2024 ocurrieron en Cauca. Los menores de edad en este departamento se encuentran en alto riesgo por la presencia de varios grupos armados ilegales entre los que, según la Fundación Ideas para la Paz, se identifican el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Emc y la Segunda Marquetalia.
Como lo señala la Defensoría, el 51 por ciento de los menores de edad reclutados en 2024 son indígenas. Según Hilda Molano, el hecho de que las niñas, niños y adolescentes indígenas sean las principales víctimas de reclutamiento se debe a diferentes factores “como la cercanía y accionar de los grupos armados a las comunidades y territorios indígenas”, afirma.
Una de las zonas que en este departamento tiene mayor concentración de la violencia y de reclutamiento forzado es el norte del Cauca. Así lo evidencian las cifras documentadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que muestran la agudización de esta violación de los derechos de los niños y niñas desde el 2019. Varios de estos menores de edad han sido recuperados por la Guardia Indígena de manera posterior a su retención.
Entre 2018 y 2025, la Defensoría del Pueblo ha emitido 39 alertas tempranas. En 32 de ellas se incluye a los indígenas como población afectada y en 34 se advierte el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
El factor étnico es un elemento importante en esta violación a los derechos de los niños, ya que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional. Como lo señala Lourdes Castro, el reclutamiento “afecta profundamente el tejido social en las comunidades y los lazos intergeneracionales que deben existir en ellas. Pone en riesgo la identidad cultural y pervivencia de pueblos indígenas”.
Además de los menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas, otras poblaciones son víctimas de este hecho, como lo afirma Hilda Molano. Los indígenas “son las mayores víctimas reportadas en los registros que se logran, pero es importante tener en cuenta que niños y niñas afro, campesinos y mestizos igualmente están en riesgo”, afirma.
Lourdes Castro afirma que para prevenir el reclutamiento se deben generar entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes, lo que requiere de una articulación efectiva a diferentes niveles: entre entidades del Estado y de gobierno que hacen parte de la Comisión Intersectorial de Prevención, así como entre el Estado y actores sociales, autoridades étnicas y la comunidad internacional. Además, añade que la respuesta institucional en materia de prevención debe atender a las realidades territoriales.
El reclutamiento de menores de edad está en el radar de los temas de interés para el Estado colombiano y, como señala la consejera presidencial, también debería ser motivo de preocupación para la sociedad en general, ya que las estrategias para su prevención necesita “elevar la exigibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a los actores armados para que paren toda forma de vinculación de los niños, niñas y adolescentes, y a las mesas de negociación en curso para que este tema tenga un lugar preponderante y parámetros en las conversaciones que continúen con algunos de los actores armados”.
Si conoce casos de reclutamiento puede activar las rutas de atención con las autoridades de cada municipio. “Debe activarse el equipo de acción inmediata que es la articulación institucional pública para dar respuesta, ellos deberán revisar, analizar y tomar las medidas necesarias”, indica Hilda Molano.
Según lo señala la vocera de la Coalico, los puntos de entrada a la ruta pueden ser: personerías, Defensoría del Pueblo, ICBF, o la Policía de Infancia y Adolescencia.