Jimmy Díaz tiene 30 años y nació entre ríos. Creció viendo a su padre y a sus tíos lanzar las atarrayas al amanecer, aprendiendo de ellos —más por observación que por palabras— el oficio que ha sostenido a su familia por generaciones. En Remolinos del Caguán, un caserío campesino al margen derecho del río Caguán, a seis horas del casco urbano de Cartagena del Chairá, la pesca no es solo una manera de ganarse la vida: es una forma de estar en comunidad, de compartir saberes y de asegurar el sustento diario. “Pescar es un aprendizaje que se adquiere a través de otros, y ejercerlo con el tiempo te da la práctica”, dice Jimmy, recordando las madrugadas en las que el río fue su primera escuela.
Para su familia, la pesca no solo garantiza el sustento: también fortalece los lazos con otros campesinos y mantiene viva una red de apoyo comunitario que depende del río. “Pescar es un aprendizaje que se adquiere a través de otros y ejercerlo con el tiempo te da la práctica”, recalca Jimmy Díaz.
Una jornada de pesca lleva una rutina estricta para ellos. Comienza desde la noche del día anterior con la caza de la carnada. Todo depende de la forma artesanal con la que se practique la pesca. Existen diferentes técnicas y métodos —atarrayas, redes, arpones o calandrios, unos lazos que se colocan en el río con anzuelos y carnada—, cuya elección varía según la época del año y el caudal del río.
Pescar es un aprendizaje que se adquiere a través de otros y ejercerlo con el tiempo te da la práctica
Jimmy Díaz
“Para nosotros los calandrios eran una excelente opción, encarnamos aproximadamente a las ocho de la noche, ya que es la activación de algunos peces grandes, y a las cinco de la mañana, íbamos a revisar los calandrios, recogíamos los peces atrapados, volvíamos a encarnar y revisamos dos veces más (...) Los calandrios se ubican en las desembocaduras de las quebradas donde desaguan algunas lagunas y buscamos partes del río que no sean ni tan profundas ni tan correntosas porque se corre el riesgo de perder los equipos”, refiere el joven pescador.
La atarraya, explica Jimmy, conlleva ir a la laguna o quebrada y lanzarla, recoger y seleccionar los peces para la venta: “Para coger carnadas que son peces pequeños, tenemos algo que se llama el chile carnadero con medida de ojo o puntas. Y ahí para adelante, según la talla de peces que usted quiera atrapar”.
Para Rolando Serrano, habitante de San Vicente del Caguán, la pesca es mucho más que un medio de sustento. A sus 38 años, sigue yendo al río como quien entra en un espacio de calma y reflexión. “Cuando paso días sin ir al río me da algo de impaciencia; me hace falta porque es una práctica de meditación para mí”, dice. A veces, cuenta, con el anzuelo saca capaz o nicuros de unos 35 centímetros y eso le basta para volver tranquilo a casa. Para la venta, en cambio, se buscan peces de mayor tamaño: bocachicos, sardinatas y chontaduros, de más de ocho libras, que son los más apetecidos. “Una libra puede llegar a venderse en 15 mil pesos”, señala.
Pero pescar también implica invertir. Una canoa pequeña nueva puede costar entre tres y cuatro millones de pesos, y un motor adaptador alrededor de dos millones. A eso se suma la compra de anzuelos, redes, mallas o atarrayas, además de cuerdas y plomadas, insumos indispensables para salir al río.
“Para mí lo más accesible es ir en moto o mototaxi a los lugares de pesca. Por lo general voy acompañado porque el río es inseguro, se me aumentan los viáticos por jornada pero para mí es mejor. Mirar un río calmado no es de fiar, pueden haber varios peligros bajo el agua; el río puede alterarse en cualquier momento, la corriente o palizadas que te enredan los anzuelos o las mallas”, resalta Rolando Serrano.
En su trayectoria ha evidenciado que los ríos y las especies han cambiado debido al cambio climático y eso también afecta el consumo: “Los peces de río siguen siendo la carne favorita de quienes buscan una sana alimentación. Cada año es más difícil”.
El principal curso de agua del municipio de San Vicente del Caguán es el río Caguán, alimentado por más de veinte afluentes, entre ellos La Granada, Las Lajas, El Plumero, La Esmeralda, El Temblón, la Argentina, Agua Azul, Aguas Claras, El Carbonal, El Tigre, Santo Domingo, Argelia, Yarumal, La Luz, Los Caños Palermos y San Lorenzo, así como el río Pato, entre otros.
Con cerca de 700 kilómetros de recorrido íntegramente dentro del departamento,el río Caguán es un cuerpo de agua clave en la cuenca amazónica colombiana. Sin embargo, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), está cambiando su curso, su anchura y su ciclo vital.

Una economía sin desarrollo
La crisis climática ha alterado los ciclos de reproducción de los peces y ha reducido las capturas. Donde antes bastaban pocas horas para llenar la canoa, hoy se requiere más tiempo y combustible. Estos cambios están afectando la economía de los pescadores.
Juan Carlos Jaramillo Correa, presidente de la Asociación Solidaria de Pescadores Artesanales de San Vicente del Caguán, señala que las acciones impulsadas a nivel nacional no logran aterrizar en lo local, lo que termina afectando la economía pesquera de unas 500 personas que dependen de esta actividad en el municipio. A esto se suma la falta de un registro público y actualizado sobre la producción anual de la pesca artesanal —en kilos o toneladas—, una ausencia que dificulta identificar las principales especies capturadas, sus volúmenes y los puntos donde podría estarse dando sobreexplotación.
El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec) debe llevar a cabo los procesos de recolección, ordenamiento, análisis y difusión de la información estadística, con la finalidad de ordenar y planificar el manejo integral de la actividad pesquera y acuícola nacional que conlleve a la explotación racional de los recursos. Pero no recopila datos específicos pesqueros de regiones donde no se produzca masivamente, como sucede en San Vicente del Caguán.
Desde la Asociación de Pescadores Artesanales se han impulsado acciones para contrarrestar los impactos negativos. Entre las actividades se destacan campañas de limpieza de ríos y quebradas, acuerdos comunitarios para evitar la pesca en época de desove y capacitaciones en manejo sostenible.
También trabajan, junto a la Federación de Pescadores Artesanales del Caquetá, en la implementación de la resolución de la veda (Resolución 0195 del 09 de febrero de 2021), que se encuentra en proceso de socialización. “Esa resolución le va a llegar al alcalde, al comandante de la Policía, al comandante del Ejército y a todas las autoridades civiles y militares para que la implementen y puedan decomisar”, afirma Jaramillo.
La asociación advierte que en los últimos cinco años ha aumentado el número de pescadores, lo que ha intensificado el uso de motores, atarrayas, mallas y trasmallos en el río, sin que existan restricciones claras o una normativa efectiva. A esta presión se suma la contaminación generada por las industrias lácteas ubicadas en las riberas.
“Hace unos meses tuvimos una avalancha de lodo que mermó considerablemente la población de peces nativos. Ahí se afectó la reproducción. Eso se nota cuando uno sale a una jornada de pesca, puede gastar 100 mil pesos en combustible y no traer nada”, señala. “Además, el bajo cauce que muestra el río es evidente, y eso que aún no hemos entrado en época de verano”.

En lo corrido del año, la población ribereña del Caquetá ha evidenciado cambios climáticos cada vez más marcados: una mayor variabilidad en las lluvias, temporadas de sequía más prolongadas, crecidas repentinas del río y una sensación generalizada de aumento en la temperatura ambiente. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la región amazónica registra una tendencia de incremento térmico de entre 0,2 y 0,4 °C por década.
Este aumento, advierte el instituto, viene “acompañado de alteraciones en los regímenes de precipitación: lluvias concentradas en periodos más cortos e intensos y meses secos más extensos, lo que incrementa la frecuencia de avenidas torrenciales, la erosión de orillas y los deslizamientos”. Adicionalmente, el Ideam alerta sobre un aumento en la probabilidad de sequías severas en los próximos años.
Las fluctuaciones extremas en los niveles de los ríos amazónicos, especialmente en el río Caguán, incluyen bajas históricas en verano y crecidas repentinas durante lluvias intensas, fenómenos asociados al cambio climático. Estas variaciones impactan negativamente el transporte fluvial, la seguridad de las comunidades ribereñas y la disponibilidad de peces debido a la alteración de sus ciclos reproductivos, así como la emergencia climática vivenciada a mediados julio del presente año.
Para el secretario de Desarrollo Agropecuario y Económico, Jefferson Esneider Ortiz Sánchez, la ganadería extensiva, la tala indiscriminada y la contaminación del río hacen parte de un mismo problema estructural. “Estamos fertilizando con químicos, buscando maneras facilistas de mejorar la economía de cada uno, y no caemos en cuenta de que estamos debilitando el ecosistema, sobre todo en la orilla del río Caguán”, resalta Ortiz.
“El periodo crítico no es solo para la pesca, sino para todo el hábitat, y ya supera los siete meses al año”, agrega. “El verano afecta considerablemente la disminución del espejo de agua entre noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, mientras que las lluvias se incrementan de manera exponencial”.
Según datos del Ministerio de Agricultura, la pesca artesanal sostiene más de 150.000 familias en Colombia y representa cerca del 70 por ciento de la producción pesquera nacional.
En la revista “Recopilación del estado actual de la producción piscícola en los departamentos del Huila y Caquetá”, los investigadores identificaron limitaciones técnicas, económicas y ambientales que afectan a los pequeños y medianos productores, quienes constituyen el 90 por ciento del sector y aportan alrededor del 30 por ciento de la producción nacional. La falta de planificación y ordenamiento productivo es una barrera significativa para el desarrollo competitivo de la actividad.
Tanto la Asociación de Pescadores Artesanales, como la Federación de Pescadores Artesanales del Caquetá y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario coinciden en que la única manera de enfrentar la disminución de peces, las crecidas del río y la presión sobre las fuentes hídricas es trabajar de manera coordinada. Mientras los pescadores piden más acompañamiento técnico y control sobre las prácticas ilegales, las instituciones reconocen la urgencia de fortalecer los programas de monitoreo, repoblamiento, educación ambiental y cadenas de comercialización más justas.
“Nosotros estamos interesados por la conservación ambiental, claramente sin río no hay peces, sin peces no hay pescadores, y nuestra supervivencia. Buscamos que la población se concientice de la necesidad de preservar nuestro ecosistema amazónico en cada especie”, puntualiza Juan Carlos Jaramillo, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales.
Nosotros estamos interesados por la conservación ambiental, claramente sin río no hay peces, sin peces no hay pescadores, y nuestra supervivencia
Juan Carlos Jaramillo

Los ojos de Yesid Humberto Alfonso Morales se encienden apenas escucha la palabra jaguar. Es un brillo breve, que contrasta con la quietud de su casa en la vereda El Edén. En el comedor cuelga la imagen que más aprecia: un Panthera onca avanzando entre la espesura. La foto —tomada el 24 de enero de 2023 a las 8:03 de la mañana por una cámara trampa instalada a solo 800 metros de su vivienda— parece, para él, una prueba íntima de que el bosque todavía respira.
En esa imagen el jaguar camina con la calma antigua de los animales que saben que dominan el territorio. La luz del día resbala sobre su pelaje y revela las rosetas: manchas únicas, tan irrepetibles como las huellas dactilares humanas. Yesid las mira como quien reconoce un rostro familiar. Afuera, el monte sigue guardando los rastros de ese animal que, para muchos, es apenas un mito; para él, en cambio, es un vecino al que se aprende a leer en silencio. El Edén se encuentra a dos horas en lancha rápida desde San José del Guaviare.
“Esta es la primera fotografía que tomamos en mi propiedad. Pero desde el 2021 se han tomado en otras fincas, ya tenemos muchas. Veo esa imagen y me siento muy orgulloso, para nosotros es muy importante. Sabíamos que el jaguar estaba en la vereda, pero no había salido en mi finca. Algunas personas me han dicho que les preste la foto y se la han querido llevar, pero nosotros no dejamos”, cuenta Yesid.
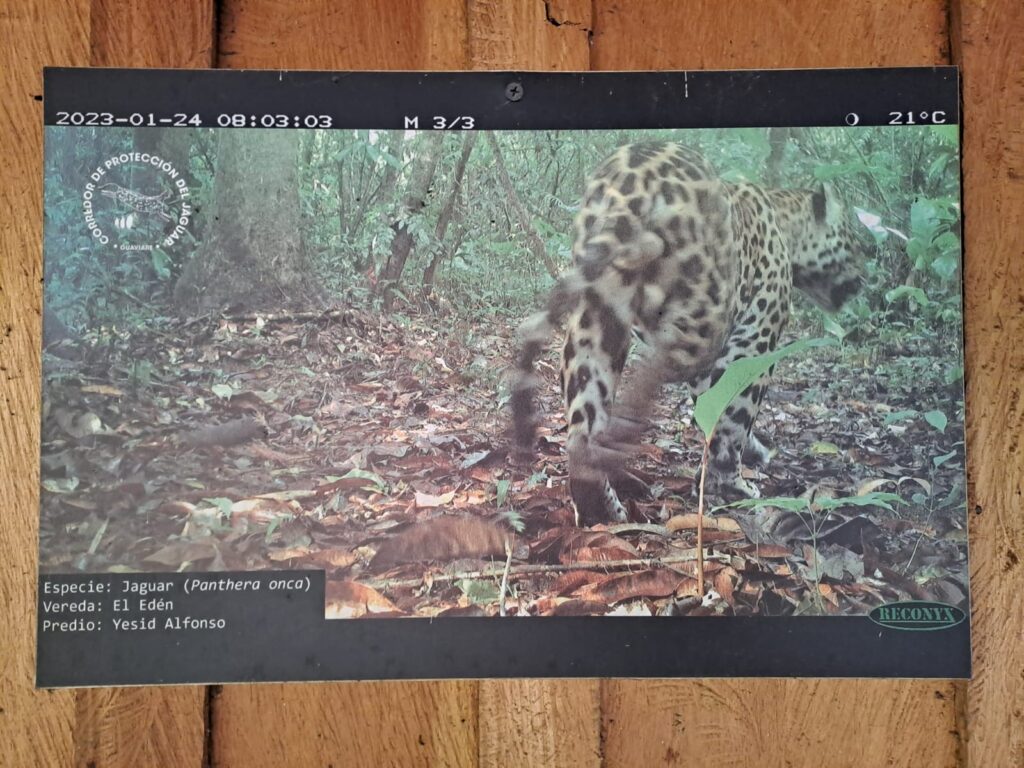
“Es saber que es el felino más grande de América y que lo tengo cerca”, dice Yesid, sin perder el brillo en los ojos. “Sus colores me encantan, su patrón en la piel, esas manchas negras que nos permiten identificarlos”. Habla mientras muestra las imágenes que guarda en su computador. En la pantalla se abren carpetas etiquetadas por fechas y veredas: decenas de fotos de cámaras trampa instaladas en la zona. Allí —han logrado comprobarlo— merodean al menos seis jaguares.
Yesid recuerda sus encuentros como quien revive pequeñas revelaciones del monte. Una vez, regresando a casa por la carretera, un jaguar se cruzó frente a él y siguió su camino con indiferencia majestuosa. Otro día, desde la ventana, vio a una hembra y a su cachorro moviéndose entre los árboles, tan cerca que alcanzó a oír cómo crujían las hojas bajo sus patas.
“Me lo encontré por este mismo camino, por donde ustedes entraron. Allí lo he visto ya dos veces”, dice, señalando hacia la entrada de la vereda. Luego recuerda la otra noche. “Eran las siete de la noche, estaba viendo televisión y de repente los caballos empezaron a zapatear, asustados. Me asomé y era una jaguar hembra con su cachorrito. Nos asustamos y nos metimos rápido a la casa”. Afuera, insiste, el monte tiene su propio idioma, y el jaguar es quien dicta el tono.
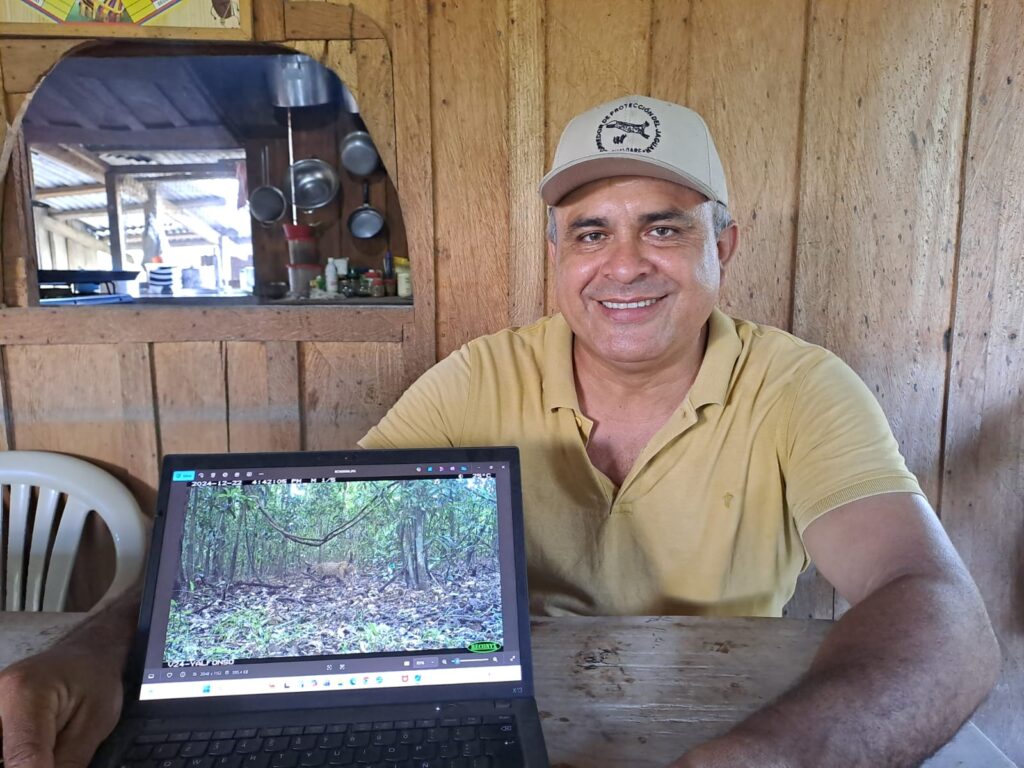
Yesid vive con su esposa, Luz Amanda Garzón Bello, en una casa de madera entre el bosque. Llegaron hace cuatro años desde el Casanare y terminaron enamorándose del Guaviare: de sus ríos, de los amaneceres y del sonido de la naturaleza.
Pero el encanto del lugar también tiene sus pruebas. Entre mayo, junio y julio, las lluvias se llevaron casi todo lo que habían sembrado. “Lo único que logró sobrevivir fueron las matas de cacao”, dice Yesid, mirando hacia el pequeño cultivo que resiste como si fuera un milagro. “Ese es el único sustento que hay acá. También pescamos y sacamos bagre y bocachico”.
Los pobladores cuentan que una inundación así no se veía desde hace casi cuarenta años. Algunos todavía miden la altura que alcanzó el río señalando los troncos, como si el bosque guardara su propio registro de la tragedia.
Amanda, en cambio, nunca ha visto un jaguar. Lo que conoce de él son apenas rastros: huellas frescas marcadas en el barro. Una vez —lo recuerda con un nudo en la voz— un jaguar atacó a Guardián, su perro, y le dejó una herida profunda en el cuello. El animal sobrevivió y ahora es inseparable a la familia.
“He aprendido a convivir con ellos y a amar la naturaleza y a los animales”, dice Amanda. “Yo no veo que él le haga daño al ser humano. Ataca a otro animalito porque es su comida, es como nosotros. Nosotros también buscamos nuestra comida”. Para ella, aceptar esa regla del monte es también una forma de vivir en paz con aquello que no controla.

Yesid y Amanda hacen parte de la red del Corredor de Protección del Jaguar. A la iniciativa están vinculadas unas 100 familias, donde la mayoría pasaron de cazadores a protectores. “Mi abuelo era uno de los que mataba a los jaguares y fue complejo que cambiara esa mentalidad y eso también ha sido gracias a los nietos. Los nietos llegaron mostrándole videos e imágenes y diciéndole: miren lo bonito que es ese animal, protejamoslo”, recalca Amanda. A Yesid lo buscan otros vecinos cuando ven una huella para que tome fotos y vaya llevando el recuento del monitoreo.
Pero incluso con esa convicción de convivencia, Amanda carga un recuerdo que todavía la amarga. Hace apenas dos meses, una jaguar fue asesinada en la vereda. “Nosotros estamos protegiendo a los animales y que vengan unos cazadores a la vereda y la sacrifiquen de esa manera”, lamenta. Su voz se rompe un poco, como si la escena siguiera ahí, suspendida: “Todos los habitantes rechazamos ese hecho”. Hasta hoy, nadie ha logrado identificar a los responsables.
Luz Ángela Flórez Muriel, zootecnista y coordinadora regional Amazonía de WWF Colombia, explica que la presencia del jaguar es un indicador del buen estado del ecosistema y de que el bosque está sano, que todavía existen presas, agua limpia y cobertura boscosa suficiente. “Cuando protegemos al jaguar, protegemos todo el ecosistema que lo sostiene y, con él, los servicios que benefician directamente a las comunidades, como la regulación del agua, la fertilidad del suelo y la estabilidad del clima local”, advierte.
Desde su profesión, Luz Ángela resalta que el monitoreo comunitario realizado a través de la instalación de cámaras trampa en fincas y zonas de bosque del corredor, ha permitido identificar de manera directa cómo se mueve el jaguar y qué otras especies lo acompañan en el territorio. “Gracias a este trabajo, realizado por las propias comunidades con el apoyo de WWF, se ha registrado no solo la presencia del jaguar, sino también otros felinos como el puma (Puma concolor), cerdos silvestres como el saíno (Pecarítajacu) y el cafuche (Tayassu pecari), que consumen principalmente semillas y frutos, presentan grandes coincidencias en sus horarios de actividad, también se ha identificado dantas, pecaríes, aves, reptiles y otros mamíferos que forman parte de su entorno natural. Estos hallazgos muestran que el corredor mantiene procesos ecológicos activos y una fauna diversa, señales de un ecosistema saludable”, agrega Luz Ángela Flórez.
A una hora y media río arriba, en lancha, está la comunidad Damas del Nare. Allí vive Claudia Cocuy, de 41 años, coordinadora de la promotoría campesina y monitora de la finca La Gorgona. Su trabajo no solo es conservar el bosque y los animales que lo habitan: también impulsa el turismo comunitario como un camino para que las familias encuentren ingresos sin tener que tumbar la selva ni enfrentarse al jaguar.
Para llegar a la casa de Claudia hay que cruzar en lancha por lo que los habitantes llaman un “circuito de agua paz”. El nombre no es exagerado: en el trayecto aparecen garzas, martines pescadores, mariposas azules, primates silenciosos y juguetones entre las ramas, águilas que vigilan desde arriba. Todo ocurre bajo el sonido de los árboles y el paso del agua.
Claudia encontró una huella de jaguar a solo cinco minutos de su vivienda. La primera vez fue en 2021, un Viernes Santo. Esa noche, ella y su esposo escucharon ruidos entre el ganado. A la mañana siguiente, cuando hicieron el conteo, faltaba un becerro. “Sabía que era un jaguar”, recuerda. “Cuando llegamos solo encontramos sangre, y luego la vaca nos avisó dónde estaba el becerro”.
En el lugar del ataque pusieron dos cámaras trampa y a las 8 de la noche volvió el jaguar a comerse lo que le quedaba del becerro. Así quedó capturado en la foto que hoy tiene en su vivienda, junto a otras fotografías de otras especies como osos hormigueros y dantas.
“Pensaba en mi esposo —dice Claudia—, porque nosotros cuidando al jaguar y este atacando”. Lo recuerda sin rabia, apenas con la inquietud de quien entiende que el monte no negocia sus reglas.
Antes, admite, el felino era casi un rumor. “Nos preguntábamos dónde vivía el jaguar”, cuenta. “Y ahora sabemos que está al lado de nosotros. Las huellas las encontramos a cinco minutos de la casa”.
Con el tiempo, Claudia y su comunidad han aprendido a reconocerlos. Dicen que en la zona rondan por lo menos cuatro jaguares distintos, cada uno con su patrón de rosetas, como firmas secretas. A uno le pusieron “Chapulín” porque sus manchas tienen forma de corazón. “Hemos aprendido que las manchas son como la huella digital”, explica. También que el jaguar es un animal solitario, paciente, siempre atento. “Está a la espera de la oportunidad, de que llegue un animal enfermo o un becerro pequeño; busca la presa más fácil. Por eso ataca a los becerros y no a las vacas”.
En su voz no hay reproche, apenas la constatación de un orden natural que ellas han debido entender para poder coexistir con el felino más poderoso de estas tierras.
Y hace una reflexión: “Si el jaguar está en las pinturas rupestres es porque siempre ha estado acá, fuimos nosotros los que vinimos a invadir su casa, a tumbarle su casa. Y además le ponemos la comida ahí, y sin cercas. Antes sentía miedo y no salía a la selva sola y ahora no siento nada porque sé que no me va a atacar, antes huye, siente el olor de nosotros y se va. No es tan malo como la percepción que nos dan, siento que eso nos dijeron para poder traficar sus pieles y poderlos matar”.
A veinte minutos de la finca La Gorgona, el río se abre paso hacia la Laguna del Nare, un espejo de agua de 81 hectáreas donde todo parece moverse más lento. La superficie refleja el cielo como si lo sostuviera. Allí viven los delfines rosados —las toninas— que los pobladores llaman Tatis. Se escuchan sus resoplidos antes de verlos: una presencia suave que asoma, respira y vuelve a hundirse. Ellos también hacen parte de lo que la comunidad protege.

“Uno aprende la importancia del agua porque en otros sitios ya no está y nosotros acá somos privilegiados”, dice Claudia, mientras observa la laguna. “Por eso los procesos de conservación deben ir con los campesinos”. En La Gorgona, su finca, han recibido cerca de mil visitantes de distintas partes del mundo. Muchos llegan buscando silencio.
“El turismo ha sido una alternativa para mostrar la riqueza que tenemos”, explica. “Los primeros visitantes nos decían: yo no tengo bosques, el agua es muy cara, y acá la tenemos al lado”.
Yesid, Amanda y Claudia hacen parte de la promotoría campesina, donde les enseñan a la comunidad cómo instalar las cámaras trampa, las cercas antidepredatorias, por qué proteger las fuentes hídricas y mostrar la importancia del bosque.
“Las cámaras nos han permitido conocer lo que tenemos en la zona, en el bosque y en las demás partes. El monitoreo nos permite conocer el corredor biológico y que se protejan a las especies”, advierte Claudia. Las cámaras se dejan unos seis meses y luego se ubican en nuevos puntos en las fincas para identificar la fauna.

La iniciativa del Corredor de Protección del Jaguar nació en el 2021, liderada por WWF Colombia. Es una estrategia liderada por actores comunitarios que busca conservar al jaguar y promover la convivencia entre las comunidades y la fauna silvestre. Esta zona es clave, según indican desde WWF, allí se encuentran localizados algunos de los principales núcleos activos de deforestación reportados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), donde la pérdida de bosque ha sido intensa.
El corredor es clave para mantener la integridad ecológica entre la Amazonia, los Andes y la Orinoquía, garantizando la supervivencia de especies clave como el jaguar y la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.
Desde la organización trabajan en incentivar procesos de gobernanza local, que reconozcan el rol de comunidades campesinas, indígenas y autoridades territoriales en la toma de decisiones sobre el uso del suelo, la protección de los bosques y la implementación de alternativas productivas sostenibles.
Entre las estrategias también se ha llevado la educación a las veredas y colegios. Una semana atrás, para el día nacional del jaguar (el 29 de noviembre), se realizaron actividades en los colegios.
“En el Guaviare, las comunidades que protegen al jaguar han conformado la mesa de gobernanza para el corredor del jaguar, fortalecer la gobernanza significa que las comunidades, sus organizaciones comunitarias, los gobiernos territoriales, autoridades ambientales y las organizaciones aliadas cuentan con acuerdos claros, normas propias, participación informada y herramientas para decidir sobre el uso y cuidado del territorio”, agrega Luz Ángela Flórez Muriel, coordinadora regional Amazonía de WWF Colombia.
El corredor abarca un área de 496 mil hectáreas aproximadamente (297.000 ha en Guaviare, 186.000 ha en el Meta, 109.000 ha con implementaciones en 74 veredas). En el Guaviare hay 78 cámaras trampa con el fin de conocer qué especies hay en la zona, en 18 de estas han identificado jaguares, el felino más grande de América y el tercer más grande del planeta. Los dos primeros lugares los tienen el tigre asiático y el león africano.
Este corredor abarca las veredas Caño Negro, Caño Guarnizo, La Charrasquera, Cachivera, El Mielón, El Edén, El Limón, Los Cámbulos, Las Brisas, Los Naranjos, Los Alpes, El Retiro, La Pizarra, Agua Bonita, San Francisco, Caño Blanco, Sabanas de la Fuga y Damas del Nare.
“El jaguar es una especie sombrilla y si lo cuidamos, podemos proteger a las demás especies, los bosques y esta riqueza natural. En otros sitios donde él no está es porque ya no hay agua. Cuidarlo a él, es cuidarnos a nosotros”, puntualiza Claudia Cocuy.
“Mi llamado a la comunidad es que debemos protegerlo. El jaguar es una especie sombrilla, que nivela todas las otras especies que hay. No le hagamos daño, dejemos que siga su rumbo”, dice por su parte Amanda.
Desde WWF hacen otras recomendaciones orientadas a reducir oportunidades de depredación y a mantener al jaguar en su corredor natural. Entre estas destacan: las cercas antidepredatorias, ubicadas en bordes de bosque, caños o zonas donde el jaguar ha sido registrado mediante cámaras trampa o por avistamiento; ubicar bebederos en áreas abiertas y seguras, el manejo del ganado en unidades familiares, uso de cámaras trampa para identificar rutas y patrones del jaguar, y evitar la deforestación cercana a zonas de tránsito del felino.

Otras familias del corredor del jaguar también han encontrado en el turismo una manera de vivir con la selva sin disputarle su fuerza. Es el caso del Raudal del Guayabero, donde el agua golpea las rocas. Para llegar allí hay que tomar una lancha en Puerto Arturo y navegar unos 21 kilómetros por el río Guaviare. El trayecto es una sucesión de verdes que cambian con la luz, de aves que cruzan como destellos, de tortugas lanzándose al río y algunos caimanes sobre la orilla.
En esa zona vive Norvey Méndez, líder comunitario y firmante de paz. Su apuesta es cuidar el territorio, impulsar el turismo y sumarse al monitoreo comunitario del jaguar.
El pasado 18 de noviembre, mientras caminaba por el sendero que lleva a Puerto Lucas, Norvey vio algo que lo detuvo en seco: una huella de jaguar marcada en el barro fresco. Se agachó y apoyó su mano sobre la marca, tratando de abarcarla. “Era enorme”, recuerda. “Ahí fue cuando dimensioné lo grande que es el animal”.
Para él, ese rastro no fue advertencia, sino compañía: una señal de que el jaguar sigue ahí, moviéndose entre los mismos caminos que ahora recorren los visitantes.
En este sector el Raudal del Guayabero hay unas piedras con arte rupestre donde también se ven símbolos de jaguares. “Se dice que las antiguas civilizaciones, las primeras que pudieron haber llegado acá, nos dejaron mensajes grabados de lo más importante para ellos. Y si vemos a jaguares es porque son una de las especies que debemos proteger. Estos sitios son sagrados”.
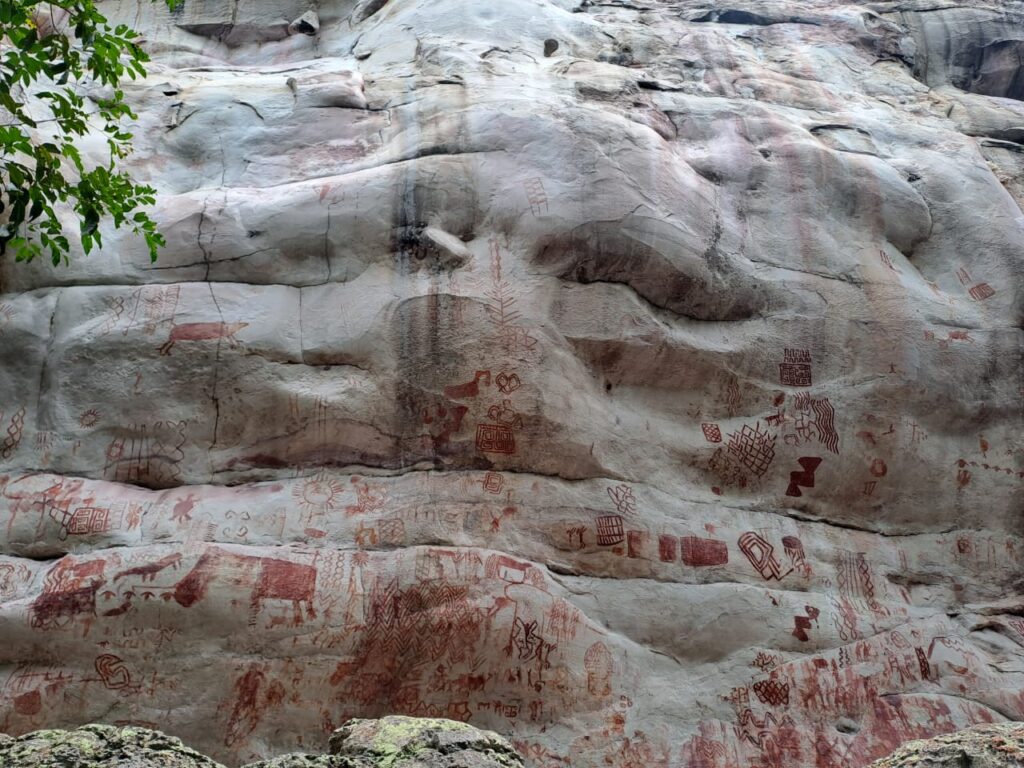
Norvey y los demás guías de la zona también se han capacitado en el manejo de las cámaras trampa y en la promotoría campesina. “Esto hace que podamos llevar a la escuela el conocimiento que tenemos”, agrega.
Andrés González, coordinador de turismo de la Corporación Guardianes del Yuruparí, en la vereda Raudal del Guayabero, indica que han ido concientizando a la comunidad y al turista para que vea al jaguar no como una amenaza sino como una especie a la cual se debe proteger.
“En 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las exFarc, se abrió una oportunidad para el Guaviare”, recuerda Norvey. “El territorio empezó a verse como un destino de paz, y de ahí nacieron iniciativas como las del Raudal del Guayabero”.
Fue un giro decisivo: el río, antes asociado al conflicto, comenzó a ser recorrido por turistas, investigadores y familias que buscaban conocer una selva que por décadas estuvo vedada.
Hoy, quienes viven allí se nombran a sí mismos como guardianes. La palabra no es metáfora: es un compromiso. “Somos los encargados de cuidar ese patrimonio natural y cultural que existe”, dice Norvey. Y añade: “¿Cuál es el mensaje para las futuras generaciones? Que ya es hora de parar. Queremos que, ojalá en 50 o 100 años, otras personas puedan ver lo que hoy vemos nosotros”.
Hace una pausa y sentencia: “El mensaje es cuidar, conservar y preservar, porque ya es hora de reparar el daño que le hemos hecho a nuestra tierra”.
La Amazonía atraviesa un momento decisivo. En este territorio que alberga cerca del 10 por ciento de las especies del planeta, los científicos advierten que el bosque se acerca a un punto de inflexión inducido por la persistente deforestación: un umbral que podría transformar su paisaje y reducir su capacidad de sostener la enorme diversidad que lo caracteriza, con impactos importantes para el clima global.
Es la conclusión central del informe Factores que impulsan la deforestación en las cadenas de suministro agrícolas de la Amazonía 2025 de WWF, presentado en la COP30. El documento señala que la ganadería y el cultivo de soya continúan siendo los motores principales de la deforestación, a los que se suman otros cultivos con una contribución menor, incluyendo el maíz, palma aceitera, arroz, sorgo, café y cacao. Acompañando a la expansión de la demanda, otros factores también tienen una influencia significativa sobre la deforestación, incluyendo el acaparamiento de tierras y la deforestación con fines especulativos.
“Entre 2018 y 2022 la expansión agrícola estuvo relacionada con la pérdida de 8.6 millones de hectáreas de selva amazónica, un área mayor a la de un país como Austria”, dice el documento. Esta superficie representa el 36 por ciento de toda la deforestación mundial en ese mismo periodo.
WWF, en colaboración con Trase, la Universidad Chalmers y el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI), utilizó imágenes satelitales, información estadística y modelos de insumos y productos para analizar el impacto de la producción y el comercio en los bosques amazónicos. Este informe analiza, por primera vez en toda la región y a nivel subnacional, las dinámicas de producción agrícola en todos los países que comparten la cuenca amazónica y su relación con la deforestación y mercados.
Según el informe, entre 2018 y 2022, el 78 por ciento de la deforestación está asociada a la ganadería y un 22 por ciento a cultivos agrícolas. El 75 por ciento ocurre en la Amazonía brasileña.
Consonante habló con Pablo Pacheco, científico líder global de Bosques en WWF y experto con más de tres décadas de trabajo en Bolivia, Brasil e Indonesia. Doctor en Geografía por Clark University, Pacheco advierte que la pérdida de los bosques está llevando a que la Amazonía se acerque a un “punto de inflexión”, el momento en que el bosque perdería su capacidad de recuperarse. Y sostiene que evitarlo solo será posible si gobiernos, empresas, productores, e instituciones financieras actúan de manera urgente y coordinada.
Pablo Pacheco: Los científicos han empezado a plantear la tesis del no retorno de la Amazonía: si la deforestación sobrepasa entre el 20 y el 25 por ciento de su superficie, el bosque perdería su capacidad de recuperarse y podría transformarse en un ecosistema de sabana. Algunos signos ya son visibles: sequías más prolongadas, disminución de las precipitaciones y un aumento de los incendios. De mantenerse la pérdida de bosque al ritmo actual, la región se aproximaría rápidamente a ese umbral crítico.
"Si la deforestación sobrepasa entre el 20 y el 25 por ciento de su superficie, el bosque perdería su capacidad de recuperarse y podría transformarse en un ecosistema de sabana"
Por eso es urgente comprender con mayor detalle cómo detener o al menos reducir la deforestación. La mayor parte está asociada al avance de la ganadería y de los cultivos agrícolas. Es clave identificar qué se está sembrando, en qué territorios específicos y cómo se conectan esos cultivos con los mercados, ya sean locales, regionales o internacionales. Solo así es posible reconocer los puntos de mayor influencia dentro de cadenas de suministro de la carne, la soya, o el cacao, entre otras, y diseñar estrategias efectivas para reducir su impacto sobre los bosques.
P. P: La deforestación es la principal impulsora de ese punto de no retorno asociada con la expansión de la ganadería y agricultura, vinculada al crecimiento de la demanda en los mercados domésticos e internacionales por estos productos.
La ganadería en la Amazonía es la forma más barata de justificar la propiedad de la tierra. Entre 2018 y 2022 se estima que se han perdido 8,6 millones de hectáreas en esa región. El 78 ciento de esa deforestación esta asociada a la expansión de pastos para la ganadería, para la producción de carne y un 8 por ciento está vinculada con la expansión de la soja y el maíz. El restante 14 por ciento, consiste en una canasta de productos que incluye arroz, cacao, café, palma y otros. Existen marcadas diferencias en estas dinámicas al interior de la Amazonía. En la Amazonía oriental hay una presión ganadera muy fuerte y en la occidental, sobre todo en las fronteras agrícolas de Perú y Bolivia, hay una presión más fuerte de los cultivos agrícolas.
"Entre 2018 y 2022 se estima que se han perdido 8,6 millones de hectáreas en esa región. Casi el 80 por ciento de esa deforestación es producida por la ganadería"
P.P: Lo más visible ha sido la importante penetración de los mercados y la creciente expansión de la ganadería, que es una actividad rentable. Hay frigoríficos que se han ido instalando en la Amazonía y expandido sus cadenas de suministro. También se han instalado más centros de almacenamiento de granos, sobre todo para el acopio de la soya. Todo esto sumado a la expansión de los caminos y políticas permisivas de uso del suelo, y de subsidios para la expansión de la agricultura, han aumentado la presión sobre los bosques en la Amazonía.
Al mismo tiempo las demandas de los movimientos sociales, locales y de las poblaciones indígenas se han hecho más visibles. La creación de áreas protegidas y el proceso de reconocimiento de territorios indígenas ha sido muy importante en la Amazonía para consolidar las formas locales de gestión del territorio y detener la presión agrícola sobre esos territorios.. Sin embargo, un aspecto que preocupa es la penetración del crimen organizado. Hay incertidumbre y violencia en sitios de frontera donde la presencia del Estado es menor y las poblaciones locales son más vulnerables.

P.P: La deforestación es un problema bastante complejo. La misma es la manifestación de diferentes fuerzas políticas, de mercados y de intereses económicos. Para detener la deforestación se requiere de acciones en cuatro frentes. Primero, es necesario proteger los bosques primarios que aún quedan, que siguen siendo áreas bastante extensas. Segundo, se requieren políticas que reduzcan o eviten la conversión innecesaria de bosque, especialmente asociadas a la expansión de la ganadería y la agricultura. Tercero, es clave mejorar la productividad de los suelos ya transformados, donde hoy predomina una ganadería extensiva de baja productividad. Y cuarto, se debe impulsar la restauración de los bosques y de la vegetación natural. Todo esto demanda la participación coordinada de gobiernos, empresas, instituciones financieras y las organizaciones de la sociedad civil.
Para ayudar a conservar los bosques primarios es importante sostener las acciones de reconocimiento y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Para reducir la conversión se requiere del concurso importante de las empresas y del sector privado. Hay que enfatizar la adopción de objetivos de deforestación cero, mejorar la trazabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro. Pero para que esto ocurra, es importante que los productores tengan incentivos para mejorar su prácticas y reducir la deforestación en sus propiedades. Hace falta incentivos financieros para apoyar a los productores y a las familias que tienen a la agricultura como su principal fuente de sustento
Se requiere un proceso de transición de sistemas poco productivos hacia sistemas integrados de agricultura, ganadería, silvicultura y agroforestería.
P.P: El valor de este informe es el análisis que se realiza a nivel subnacional, que contribuye a entender las dinámicas diferenciadas entre cultivos en la Amazonía Oriental y Occidental. Asimismo, al vincular la deforestación con los mercados de consumo, nuestro estudio señala dónde están los riesgos de esos mercados asociados con la deforestación, y cuáles son las áreas geográficas y las cadenas de suministro donde hay que incidir. Los gobiernos y empresas tienen que empezar a poner en práctica acciones más focalizadas especialmente para detener la deforestación.
En esa dirección, el estudio señala cuáles son esas geografías donde existe un mayor riesgo de la deforestación y cuáles son esas cadenas de suministro a las que hay que poner mayor atención. Nuestro análisis es un llamado a la necesidad de poner en marcha acciones más colaborativas, entre los países de la región amazónica, pero también con los países compradores de productos de la Amazonía.
El informe permite observar qué mercados se van contrayendo y qué mercados se van expandiendo. Permite saber la relación entre el consumo con la deforestación y poner más atención a esos mercados, a las cadenas de suministro. Esto genera señales para que las empresas y los gobiernos sean más cautelosos en relación a los riesgos de deforestación.
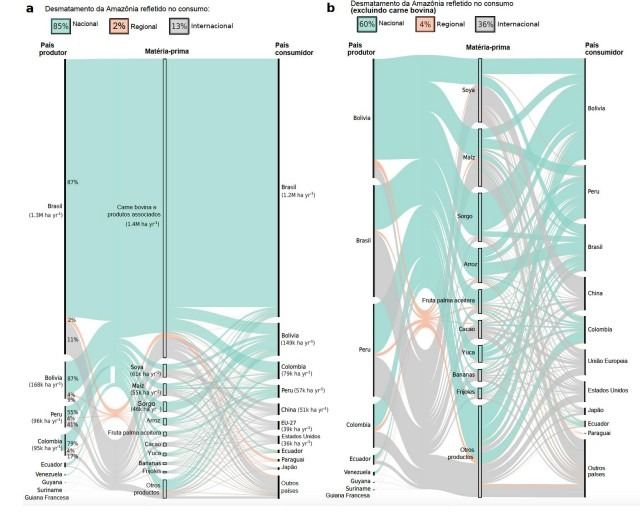
(Gráfico página 13)
En este gráfico se muestran los flujos de mercado asociados a la deforestación. Los países productores están a la izquierda y los países consumidores están a la derecha.
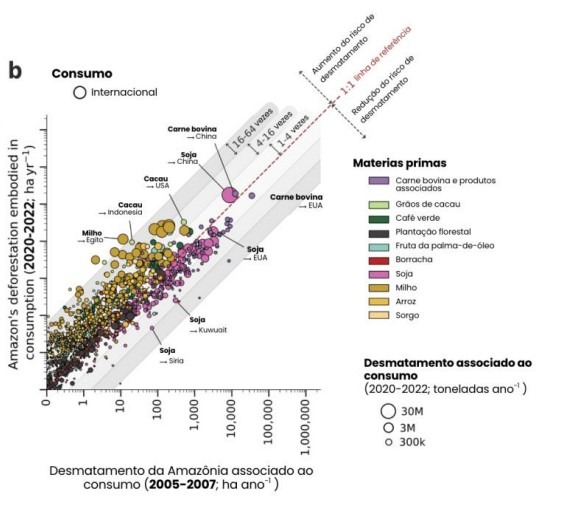
(Gráfico página 14)
En este gráfico se evidencia la dinámica de la expansión de los diferentes mercados en el tiempo, los que se han expandido más son los de carne y soya a China.
P.P: No se sabe cómo va a suceder. Puede ser un colapso repentino y gradual, puede acontecer de diferentes formas. Los escenarios que se avizoran es que puede haber una mortalidad más grande de árboles, sequías más severas y se van a reducir los procesos de transpiración de los bosques. Eso va a afectar también a lo que se llaman los ríos voladores que tiene implicaciones sobre el régimen hídrico por fuera de la Amazonía.
"Puede haber una mortalidad más grande de árboles, sequías más severas y se van a reducir los procesos de transpiración de los bosques"
La incidencia de los fuegos va a ser mayor y eso conlleva a mayores emisiones de carbono. Y también tiene un efecto muy fuerte sobre los medios de vida de las poblaciones locales.
P.P: Hay que poner atención a las cadenas de suministro específicas y a acciones colaborativas entre los gobiernos y el sector privado. El tema ahora es cómo hacer políticas para contener la expansión de la agricultura que no solo se orienten hacia un cultivo en específico, sino que se refieren a todos los cultivos en la Amazonía. Definir que áreas no se tocan y deben protegerse, y mantener los bosques primarios con políticas claras que permita contener la expansión de la frontera agrícola
En varios países de la región, los esfuerzos de conservación han ido de la mano de compensaciones financieras, y esas experiencias dejan aprendizajes valiosos. Es fundamental que los gobiernos acuerden planes comunes para impulsar una agricultura más sostenible y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los bosques dentro de sus jurisdicciones.
Otra política que ha demostrado ser efectiva es el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la Amazonía, una tarea que sigue siendo urgente y, en muchos casos, todavía pendiente.
P.P: Las señales más claras provienen —con todas las salvedades del caso— de la Unión Europea, que adoptó el Reglamento sobre Deforestación (EUDR). Esta norma obliga a las empresas a demostrar que los productos que importan no están asociados con la pérdida de bosques. Es, hasta ahora, la medida más significativa tomada por países consumidores: envía un mensaje directo a los países productores y a las empresas de que los mercados europeos no aceptarán productos vinculados con la deforestación.
Esa medida debía ser implementada el año pasado, pero ha sido pospuesta y tal vez pase otro año más sin ejecutarse con el argumento de que los países y las empresas no están todavía preparados.
Es necesario que más países incorporen gradualmente este tipo de políticas en sus agendas para frenar la deforestación. Esto debe ir de la mano de compromisos de las empresas para adoptar sistemas de trazabilidad y ser más transparentes sobre el origen de sus materias primas: quienes las producen, de qué lugares provienen, y cuál su impacto en la deforestación. La transparencia en las cadenas de suministro es un elemento clave.
Las entidades financieras también deben asumir un rol más activo. Necesitan adoptar mecanismos que les permitan evaluar mejor sus inversiones y asegurarse de que las empresas a las que financian no dependan de productos asociados a la deforestación.
Unas 600 familias en Juradó (Chocó) han sufrido, en lo que va del año, cuatro inundaciones en sus viviendas a causa de las lluvias. Este municipio se ubica a dos horas y media del mar, y la creciente arrasa con todo: cultivos, animales y parte de las casas construidas en madera.
La última emergencia se registró hace tres semanas. Las lluvias taparon la mayoría de las viviendas y el colegio. Murieron cerdos, gallinas y aves. “Esto parecía un pantano, no se podía pasar. Los patios quedaron inundados. Nosotros tratamos de salvar lo que podíamos, pero muchos animales murieron”, recuerda María Morales*, docente desde hace 13 años en comunidades indígenas de la zona.
“La comunidad sufre mucho por las lluvias: se pierden los cultivos y los animales mueren. Las embarcaciones se van abajo por las crecientes súbitas”, agrega la docente. Además de las lluvias, los habitantes también se ven afectados por los vendavales y huracanes, que causan daños en cubiertas y techos.
El estancamiento de agua también lleva a la proliferación de mosquitos y el contagio de otras enfermedades. En esta comunidad, según cuentan, hay niñas que se quejan de la picazón en la piel, brotes e infecciones. Xiomara Acevedo, fundadora y directora ejecutiva de la organización ambientalista Barranquilla +20, explica que los principales problemas de salud son el estrés térmico, las olas de calor, las enfermedades transmitidas por vectores, las infecciones derivadas del agua y del aire contaminado, la desnutrición y trastornos de salud mental.
Por su parte Melissa Abud Hoyos, bióloga y especialista en soluciones basadas en la naturaleza de WWF, advierte también sobre los impactos del cambio climático en las mujeres. “Se debe abordar la biodiversidad, las comunidades y medios de vida. Entre 2023 y 2024 desarrollamos un proceso muy interesante, enfocado en mujeres y cambio climático, en los consejos comunitarios Bajo Mira y Frontera y Acapa, en el departamento de Nariño, para analizar cómo afecta este fenómeno”, cuenta.
En el trabajo con las lideresas de los consejos comunitarios se identificaron que hay impactos directos, como la pérdida de cultivos de pancoger —como se denominan a los cultivos que hacen parte de la dieta y la supervivencia de las comunidades—, daños en la infraestructura de las casas y emergencias por enfermedades por la proliferación de vectores.
Las mujeres en estas zonas viven de recoger la piangua, que es una actividad propia de las mujeres. Se ve afectada la pesca y hay dificultad de acceder a agua de calidad
Melissa Abud Hoyos
Todas estas situaciones, puntualiza la especialista, aumentan la carga laboral de las mujeres quienes además están a cargo del cuidado: “Definitivamente, el cambio climático y la variabilidad van a seguir afectando la vida de las mujeres, su gobernanza, su cultura, sus comunidades y la resiliencia de los ecosistemas como el manglar, que a su vez es una barrera frente a eventos climáticos”.

En varias zonas de Colombia como La Guajira y Chocó, los niños deben caminar por horas para llegar al colegio. Estos trayectos se ven afectados durante las emergencias climáticas como es el caso de la comunidad de Juradó, en Chocó. “Algunas niñas no alcanzan a llegar a clases porque el río sube y no pueden pasar. Ellas salen de su casa a las 5:30 de la mañana para ingresar a clases a las 8 de la mañana. Nosotras sabemos que le debemos dar una espera a que lleguen si está lloviendo”, cuenta la docente Morales.
“La mayoría de mujeres salen a bañarse o lavar en el río y sucede que en tiempos de sequía ya no encuentran ese río. Les toca caminar más o desplazarse a otra comunidad, lo que puede llevar a riesgos de seguridad”, advierte. En la zona, según alerta la Defensoría del Pueblo, hay presencia del Eln y las Agc (clan del golfo).
La mayoría de mujeres salen a bañarse o lavar en el río y sucede que en tiempos de sequía ya no encuentran ese río
Docente de Juradó, Chocó
Esto mismo ocurre en las comunidades de los consejos comunitarios Bajo Mira y Frontera y Acapo, y en los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, en Nariño, donde la vulnerabilidad es media y alta. La bióloga Melissa Abud Hoyos señala que se ha afectado la educación, la recreación y la cultura: “Ya no pueden estudiar ni participar en procesos de toma de decisiones de su comunidad, de recreación, y de la práctica de su cultura y su espiritualidad. Todo esto se ve interrumpido para poder atender una emergencia”.
Este aislamiento social va unido, recalca Abud Hoyos, a la falta de inversión estatal, planeación de gestión de riesgo y la adaptación en muchos de esos territorios para que las medidas puedan ser sostenibles en el tiempo.
En 2020, según el último informe anual del Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), las personas desplazadas internamente por desastres en el mundo fueron 30,7 millones, repartidas en 104 países en todos los continentes. Las causas fueron diversas: 14,6 millones se desplazaron como consecuencia de tormentas, ciclones, huracanes y tifones; 14 millones por inundaciones; 1 millón por incendios; 100.000 personas por desprendimientos de tierras, 32.000 personas por sequías, entre otros motivos. De hecho, el 80 por ciento de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.

El calentamiento global también afecta la agricultura. “Ya no se puede hacer un cronograma para la siembra como ocurría en el pasado, tampoco para adelantar prácticas agropecuarias. Todo el tiempo es variado, no podemos sembrar porque las plantas se mueren”, dice una líder de la comunidad, que pide reservar su nombre.
“No hay seguridad alimentaria para las mujeres, la niñez y la comunidad en general, porque hoy llueve fuerte y al día siguiente hay sol, lo que daña los cultivos y dificulta mantener una alimentación sostenible”, agrega. Años atrás, los tiempos de sequía iban de noviembre a febrero y los de invierno de septiembre a octubre, pero ahora las comunidades no pueden identificar cuándo habrá sol o lluvia, ni cuándo será el momento adecuado para sembrar o cosechar.
Otro aspecto es el tema cultural. “Para nosotras, el agua es la base central de la vida y es una conexión espiritual. Este proceso está en peligro porque las fuentes de agua ya no se encuentran cerca de las comunidades y se pierde la práctica cultural. Nosotras tenemos en cuenta la fase de la luna para la siembra de plantas, y si esto cambia, los frutos no nacerán”, agrega.
Para nosotras, el agua es la base central de la vida y es una conexión espiritual. Este proceso está en peligro porque las fuentes de agua ya no se encuentran cerca de las comunidades y se pierde la práctica cultural
Líder de Juradó, Chocó
Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción, también advierte que las mujeres y las niñas son la población más vulnerable y más afectada. En 2021 se creó un fondo de acción climática centrado en niños y mujeres, llegando al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina donde se preparó la infraestructura escolar, se construyeron planes de gestión de riesgo, se dotaron escuelas y grupos de kits de respuesta y de emergencia para responder ante el cambio climático.
“En el caso de Providencia hay niños que tienen miedos, temores y angustia por el hecho de que haya fenómenos naturales y huracanes. Algunos recuerdan lo que fue el huracán Iota y tienen presentes esta tragedia”, indica. El fondo también ha llegado a Caquetá, Amazonas y el litoral Pacífico.
“Por los roles que tienen en la economía del hogar, las mujeres son las responsables de la gestión del agua para sus familias. Que el agua sea más escasa y que las cuencas ya no estén cerca implica que a veces deban desplazarse largas distancias. Las lluvias y las inundaciones dificultan que los cultivos y las cosechas se desarrollen de manera regular, lo que pone en riesgo las fuentes de alimento y las parcelas productivas de sus familias”, agrega.

Las mujeres asumen una mayor carga de trabajo en las comunidades y se exponen a peligros y violencias al recorrer largas distancias para conseguir agua. Para Xiomara Acevedo, de Barranquilla +20, las mujeres y las niñas enfrentan impactos diferenciados, agravados por desigualdades de género preexistentes: están más expuestas y tienen menos capacidades de respuesta y recuperación ante eventos climáticos extremos. “Esto ocurre porque, entre otras razones, ellas asumen la mayor parte del trabajo de cuidados y recolección de recursos (agua, leña, alimentos), tienen menor acceso a ingresos formales, tierra, crédito y servicios de salud, y están sobrerrepresentadas en los hogares encabezados por mujeres”.
Esto ocurre porque, entre otras razones, ellas asumen la mayor parte del trabajo de cuidados y recolección de recursos (agua, leña, alimentos
Xiomara Acevedo, fundadora y directora ejecutiva de la organización ambientalista Barranquilla +20
“Las regiones con mayor vulnerabilidad climática, y donde esas desigualdades de género se hacen más profundas, incluyen comunidades costeras, poblaciones afrodescendientes y pescadores. Estas son regiones con muchas inundaciones, erosión costera y subida del nivel del mar que ponen en riesgo viviendas, pesca y territorios tradicionales”. Estos territorios se ven afectados por conflictos armados, exclusión y desigualdad.
Angie Hernández, magíster en Cooperación Internacional y gerente de Kupera, organización social enfocada en cerrar brechas de desigualdad energética y económica, indica que las mujeres y niñas en Colombia se ven afectadas por el cambio climático, de forma más profunda y desigual que los hombres, debido a tres factores principales: Los roles de género, la pobreza estructural y, por último, la falta de acceso a recursos productivos y energéticos. Y recalca: “La adaptación al cambio climático será justa cuando las mujeres sean protagonistas de las soluciones y no víctimas de esas consecuencias”.
“Según ONU Mujeres, cuando se aumenta la temperatura o se presentan sequías prolongadas las mujeres rurales dedican hasta un 40 por ciento más de tiempo para conseguir agua y alimentos, lo que reduce sus posibilidades de educación y participación comunitarias. Eso lo vemos en regiones también como la Guajira y el Pacífico, donde se aumentan los desplazamientos por motivos climáticos y en mayores índices de desnutrición infantil. En personas afectadas por desastres naturales, los riesgos de abuso y explotación aumentan debido a la pérdida de vivienda y de redes comunitarias”, puntualiza Hernández.
La experta considera que el cambio climático está generando nuevas formas de desigualdad y conflicto social en Colombia. Entre los retos están la inseguridad alimentaria, el desplazamiento ambiental y la pérdida del tejido comunitario. “Cerrar la brecha de desigualdad climática exige reconocer que la crisis climática no afecta por igual, y que las políticas actuales aún privilegian a quienes más recursos tienen. En Colombia, las comunidades más golpeadas, como las campesinas e indígenas afrodescendientes, son las que menos acceso tienen a energía, agua y participación institucional”, considera. Para ello, propone que las autoridades trabajen en tres frentes: justicia energética, inversión territorial y gobernanza participativa.
La investigadora Pía Escobar Gutiérrez, coautora del libro Mujeres indígenas y cambio climático, menciona cómo el conocimiento tradicional es un elemento fundamental para enfrentar el cambio climático. “Como muchos otros aspectos de la vida cotidiana de las comunidades rurales, los cambios en el clima y su influencia en las cosechas, la disponibilidad de agua y alimentos, entre otros, hacen parte fundamental de los conocimientos tradicionales”. Según menciona, la diferenciación de roles a partir del género no sólo define las actividades de las que hombres y mujeres se ocupan, sino también la forma en que cada uno se aproxima a la realidad, la entiende, la aprehende y la mantiene o la transforma.
“La transmisión de conocimientos ancestrales y su adaptación a los nuevos tiempos son una herramienta fundamental que permite a estas comunidades la supervivencia material y cultural”, agrega en el documento. En el libro, además, se menciona cómo las principales organizaciones indígenas de Latinoamérica denuncian su vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, pues habitan los ecosistemas más frágiles del planeta y piden su participación en la construcción de las políticas y programas. Estas alianzas se pueden hacer con comunidades rurales, líderes y organismos de investigación.

Una de las principales inconformidades de las comunidades es que las ayudas no son suficientes para mitigar sus necesidades. “Son ayudas de dos meses, y acá nos toca gestionar nuestros cultivos y las dificultades de sembrar. Acá perdemos a nuestros animales, y no nos lo van a regresar. Nos dan un mercado que no es suficiente y no podemos decir que esa ayuda va a solucionar las problemáticas que vamos a recibir a futuro”, agrega una líder indígena de Juradó, en Chocó.
Xiomara Acevedo, de Barranquilla+20, propone que la respuesta a nivel local y departamental sea integral, con un enfoque feminista y diferencial que considere la edad, etnia y contexto rural o urbano: “Las autoridades deben incorporar de forma real el enfoque de género en sus planes de adaptación y gestión del riesgo, con metas claras, presupuestos asignados y mecanismos de rendición de cuentas. También es urgente fortalecer los sistemas de información, generando datos desagregados por sexo, edad y territorio, que orienten decisiones basadas en evidencia”.
Además, Acevedo advierte que durante emergencias se necesita avanzar en sistemas de alerta temprana con enfoque de género, protocolos de evacuación y refugios seguros para mujeres, niñas y personas mayores, así como garantizar la continuidad de los servicios de salud, especialmente los de salud sexual y reproductiva. “Deben priorizarse programas de recuperación económica que empoderen a las mujeres jefas de hogar, apoyando sus medios de vida sostenibles y reconociendo su papel como cuidadoras del territorio. La participación activa y el financiamiento directo a las organizaciones de mujeres, indígenas y afrodescendientes son esenciales para que las respuestas climáticas sean justas y efectivas”, puntualiza.
Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción, plantea que otro campo de acción es incidir en política pública y en el reconocimiento de los derechos o espacios de participación: “El clima está cambiando y se debe hacer una infraestructura adecuada. Falta construir planes de gestión de riesgo y capacitar a los profesores, a los cuidadores y a los niños en cómo prepararse y cómo responder ante emergencias por desastres naturales”, indica.
El clima está cambiando y se debe hacer una infraestructura adecuada. Falta construir planes de gestión de riesgo y capacitar a los profesores, a los cuidadores y a los niños en cómo prepararse y cómo responder ante emergencias por desastres naturales
Elizabeth Valenzuela Camacho, directora técnica del Fondo Acción
Entre las recomendaciones menciona que se necesita infraestructura, plan de gestión de riesgo, kits de emergencia, sistemas de alerta temprana, orientación técnica que permitiría a las comunidades identificar y comunicar a las alcaldías. “Cuando hay desastres naturales se afecta la infraestructura escolar, los niños pierden su derecho a asistir a las escuelas, no hay acceso educativo porque las escuelas se convierten en albergues temporales”, recalca.
Para la bióloga Abud Hoyos, las mujeres son claves para la planeación de iniciativas en sus comunidades: “Ellas son agentes de cambio, conocen bien sus problemáticas y qué mejor que diseñar las soluciones con ellas. Se necesita una participación activa de las mujeres en la planificación y el manejo de su propia comunidad para seguir avanzando en la construcción de capacidades frente al cambio climático”.
Todo lo anterior busca enfrentar la desigualdad: “Si no hacemos nada, esto va a generar brechas enormes y graves problemas. El desplazamiento de las comunidades de sus territorios ancestrales es algo muy grave”.
“Nadie quiere alejarse de aquellos territorios por los cuales se vive y se lucha, y en los cuales se ha esforzado por mantener y conservar”, concluye.
Después de más de cuatro décadas de espera, 350 familias campesinas de la vereda El Triunfo, en los Llanos del Yarí, lograron algo que parecía imposible: recibir los títulos de propiedad de las tierras que han trabajado toda su vida. En marzo de este año, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les entregó 63 títulos que suman 8.153 hectáreas, un hito en una región marcada por el conflicto armado y la falta histórica de acceso a la tierra.
Pero los campesinos de El Triunfo no son los únicos que esperan convertirse, por fin, en dueños legales de sus tierras. En San Vicente del Caguán, la ocupación informal de predios ha sido una constante durante décadas y aún persiste una gran deuda en materia de titulación rural. Por eso, las comunidades ven en el proceso de formalización —conocido como catastro multipropósito— una oportunidad para actualizar los valores catastrales y exigir transparencia sobre el uso de los recursos públicos en el territorio. Sin embargo, adelantar este proceso en regiones que han sido atravesadas por el conflicto armado tiene varios retos: la informalidad en la tenencia, la falta de información predial y la desconfianza hacia la institucionalidad tras años de abandono estatal.
La aplicación del catastro multipropósito no solo representa un proceso de actualización de datos sobre la tierra o predios, también responde a una deuda del Estado colombiano, pactada en los Acuerdos de Paz de La Habana (2016). En el punto 1.1 de la Reforma Rural Integral se estableció la necesidad de garantizar el acceso, uso y formalización de la tierra, junto con la formación y actualización del catastro rural y del impuesto predial.
El catastro multipropósito busca identificar quién posee la tierra y cómo se está utilizando. Para ello, las familias deben aportar los documentos que tengan —como cartas colonos o de sana posesión— que sirvan para acreditar su ocupación. Luego, con la actualización predial, se revisan los avalúos y las tablas de medidas que determinan el valor catastral, las cuales deben ser aprobadas por el Concejo Municipal, encargado de velar por los intereses de la comunidad. Finalmente, la Administración Municipal emite su concepto para dar continuidad al proceso.
Este proceso está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la máxima autoridad geográfica y catastral del país. El Igac será el encargado de actualizar la base de información predial, rural y urbana.
Su objetivo principal es actualizar la información sobre quién habita el territorio, incorporando enfoques de género, de autorreconocimiento étnico (afrodescendiente, raizal, palenquero, indígena o campesino) y de interseccionalidad, es decir, reconociendo que las personas pueden enfrentar desigualdades simultáneas —por su género, origen, edad o condición social— que influyen en su acceso a la tierra y en la forma como viven el territorio.
El valor catastral, calculado por el Igac, se determina en función de varios factores clave: el área total del terreno y sus edificaciones, el uso que se le da al suelo (agrícola, ganadero, forestal, comercial, residencial, entre otros), la ubicación y accesibilidad (proximidad a vías, servicios públicos y equipamientos), y las condiciones físicas del terreno, fertilidad y cualquier riesgo ambiental o de inundación.
Otras variables son las topográficas (cuerpos de agua), tipificación de la construcción (características estructurales, materiales utilizados y uso previsto), vías, uso del suelo y servicios públicos.
El Igac divide esta información en tres componentes. El primero es el físico y corresponde a la localización (coordenadas), los linderos, la identificación como: dirección, folio de matrícula inmobiliaria —se le asigna si no tiene— y la caracterización.
El segundo, a nivel jurídico, se revisa el dominio (título de propietario), posesión (hacer uso, pero no es dueño) y ocupación (bien fiscal, o patrimonio de la nación).
Y el tercer componente es el valor de la propiedad. Se determina el avalúo catastral del inmueble, según el avalúo del terreno (valor unitario del terreno por el área del mismo) más el avalúo de la construcción (valor unitario de construcción o metro cuadrado por área del terreno).
En muchos casos, la compraventa de predios se hace mediante acuerdos verbales o con contratos privados sin autenticar. Esto dificulta que los nuevos propietarios accedan a servicios básicos, créditos o programas del Estado. Además, al no estar registrados oficialmente, los predios quedan por fuera de los catastros municipales actualizados y, en consecuencia, sus dueños no pagan impuesto predial.
“Los bienes inmuebles, como casas, lotes, apartamentos y fincas, no pueden ser trasladados. Para su adquisición o enajenación (venta) la ley establece formalidades: es necesario sanear la propiedad pagando el impuesto predial, tramitar una escritura pública en la notaría y registrarla en la oficina de instrumentos públicos. Solo así el vendedor deja de ser el propietario y el comprador se convierte en el nuevo dueño. Es frecuente que, tras un acuerdo verbal y la entrega de dinero y llaves, los predios sigan figurando a nombre del vendedor o, incluso, de un tercero. Esta situación genera incertidumbre jurídica; por ejemplo, si los anteriores dueños no han pagado el impuesto predial, el inmueble podría ser embargado”, indica Mario Holguín, asesor de la Secretaría de Hacienda.
Holguín agrega que para evitar esas situaciones se debe verificar la escritura pública, consultar en la notaría la legalidad y antecedentes del predio.
En mayo de este año, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Gustavo Marulanda Morales, reconoció que muchos municipios del país tienen su información cartográfica desactualizada desde hace más de tres décadas. Según explicó, cerca del 30 por ciento del territorio nacional aún no cuenta con información catastral ni está formalizado. Sin embargo, destacó que el 75 por ciento del país ya tiene actualizada su cartografía, lo que permitirá que los pueblos indígenas realicen la operación catastral en sus territorios con un enfoque intercultural y participativo.
Marulanda también aclaró que el catastro multipropósito no implica el cobro de impuestos, la titulación o adjudicación de tierras, ni el ordenamiento territorial o la ampliación de resguardos y zonas de reserva campesina.
En San Vicente del Caguán, el catastro multipropósito se hace puerta a puerta. Los equipos técnicos visitan cada vivienda, revisan los documentos, identifican el tipo de construcción y registran quién vive allí. Cada predio recibe una ficha catastral con toda la información recopilada.
El trabajo lo realizan promotores, auxiliares y reconocedores prediales, que no solo miden y registran, sino que también explican a las familias el sentido del proceso. Su labor incorpora un enfoque intercultural, de género y de participación comunitaria. Además, brindan los conceptos básicos para la elaboración e interpretación de las cartografías.
La información recopilada debe incluir las características de cada predio, las áreas construidas, su situación jurídica —si es formal o informal—, la descripción de las condiciones de quienes lo habitan y el uso que se le da a la propiedad, ya sea residencial, comercial, industrial o institucional.
Iván Fiallo, tesorero de la asociación de comerciantes de San Vicente del Caguán, indica que uno de los principales desafíos es la participación ciudadana. "Muchos predios urbanos todavía figuran a nombre del municipio. A esto se suma la falta de cultura tributaria, lo que lleva a que la gente no pague el impuesto predial a tiempo, acumulando años de deuda. Además, llevamos décadas sin una actualización catastral. El reto es poder abarcar la extensión de nuestro municipio, que es el segundo más grande del departamento. Existen muchas fincas sin escriturar, pero en posesión desde hace más de 30 años, por lo que no pagan impuestos. Es aquí donde podría surgir un conflicto si el aumento se produce de manera abrupta".
Sin embargo, Fiallo expresa su preocupación de que el aumento del impuesto catastral recaiga desproporcionadamente sobre aquellos que ya están registrados en la base catastral: "El fin último del catastro multipropósito es entregar una base predial actualizada que sirva como insumo para variedad de procesos institucionales. Lo que puede pasar es que la gente que sí paga, sean los que amortiguan el alza, y hasta que no se tenga la legalidad al 100 por ciento habrá quienes no sigan pagando. Y ahí está el conflicto". Esta situación, según Fiallo, implicaría que los contribuyentes actuales subsidian el incremento, mientras quienes no tienen sus propiedades legalizadas evaden el pago.
El tiempo estimado para la primera fase del catastro multipropósito, correspondiente al área urbana de San Vicente del Caguán, está proyectado hasta marzo de 2026. Para esa fecha se espera tener el 100 por ciento de la actualización completada.
Sin embargo, varios habitantes consideran que el proceso tomará mucho más tiempo debido a la extensión del municipio y a las dificultades logísticas que implica el trabajo en zonas rurales. Iván Fiallo, líder local, asegura que “este ejercicio, para que sea riguroso, debería tardar entre cinco y ocho años. En la ruralidad, donde está la mayor parte del trabajo pendiente, no lo van a hacer en un año. Creemos que sólo se actualizarán los predios de quienes ya venimos pagando el impuesto predial”.
Fiallo también advierte que la actualización catastral debe ir acompañada de la legalización de los predios, para garantizar un recaudo justo y equitativo que se refleje en inversión social y desarrollo para el municipio.
En julio se realizó la “escuela intercultural geografía para la vida”, en la que participaron unas 50 personas. En la reunión estuvieron organizaciones sociales, autoridades locales y comunidad étnica y se habló del proceso de identificación y levantamiento de la información predial.
El Igac estableció una oficina de atención en San Vicente del Caguán, en el primer piso de la estación de gasolina conocida como Juanchito. Desde allí, el instituto resuelve las inquietudes de la ciudadanía sobre las medidas, los avalúos o cualquier otra situación. Además, se está trabajando con Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general. Está pendiente una reunión en el Concejo Municipal para informar avances.
"En este proceso es natural que surjan dudas y es fundamental resolverlas para evitar resistencias innecesarias. Es importante que la gente comprenda la posibilidad de realizar modificaciones, cómo hacerlas, y que el pago de impuestos no implica automáticamente la titularidad del predio. El Igac no es una entidad que titule", aclara Mario Holguín, asesor de Hacienda.
El catastro multipropósito es necesario porque garantiza la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y permite una mejor planeación y administración de los recursos del territorio. Aunque la Constitución de 1991 ya reconocía la importancia de estos principios, el tema tomó fuerza tras la firma del Acuerdo de Paz. En 2016, el Consejo Político Económico y Social (COMPES) incluyó por primera vez la necesidad de avanzar hacia un catastro actualizado. Tres años después, el Conpes 3958 definió la estrategia para su implementación, y en 2020, el Conpes 4007 diseñó el sistema de administración de tierras. Finalmente, la Ley 2294 de 2023 consolidó el catastro multipropósito como un pilar fundamental para la gestión y el ordenamiento territorial, estableciendo un plan de ejecución con prioridad a siete años.
Para Mario Holguín, asesor de la Secretaría de Hacienda, cualquier ejercicio con implicaciones legales para el municipio debe ser evaluado junto con el Concejo Municipal. En este caso, el objetivo es determinar si será necesario modificar las tarifas establecidas en el Estatuto Tributario.
“Los predios destinados a vivienda tienen un avalúo del uno por mil si valen hasta 10 millones de pesos, del dos por mil si valen hasta 20 millones, del tres por mil si valen hasta 30 millones, y así sucesivamente”, explica Holguín. “Imaginemos que en San Vicente del Caguán hay 500 predios con un avalúo de 10 millones, a los que actualmente se les cobra el uno por mil. Si esos predios pasan a tener un avalúo que los ubique en el rango del cinco por mil, habría un cambio significativo en la tarifa aplicada a esas viviendas. Por eso, es crucial analizar si se deben ajustar las tarifas para garantizar la equidad tributaria y evitar retrocesos”.
El Concejo Municipal de San Vicente del Caguán tiene la responsabilidad de analizar cuidadosamente la implementación del catastro multipropósito, con el fin de garantizar que las nuevas tarifas no afecten negativamente a los contribuyentes y, al mismo tiempo, permitan cumplir los planes de desarrollo y las inversiones proyectadas.
El concejal Antonio Correa ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de la comunidad, subrayando que el proceso debe ser meticuloso, transparente y participativo.“Es fundamental promover espacios de participación ciudadana donde las comunidades puedan expresar libremente sus dudas, inquietudes y puntos de vista. Además, es crucial que las tablas de valores que se definan no generen un impacto negativo en la economía de los habitantes de San Vicente”, enfatiza Correa
El catastro multipropósito permite una articulación interinstitucional usando la información para facilitar el acceso público, la construcción de políticas, planificar construcciones, gestión del riesgo, desarrollo territorial, garantizar los derechos y la reforma rural para la construcción de paz, contemplada en los Acuerdos de Paz.
Las medidas catastrales son el resultado del trabajo técnico que realiza el IGAC, encargado de medir y ubicar los terrenos. A partir de esa labor, se determina el tamaño real del predio y sus límites, mediante mapas, fotografías aéreas y visitas en campo. Con esta información se calcula el valor catastral, que corresponde al precio base que el Estado reconoce a un inmueble, considerando su extensión, ubicación, uso (residencial, agrícola, comercial o industrial) y las construcciones existentes.
Este valor es clave tanto para la planeación del territorio como para el cálculo de los impuestos.
Por su parte, el estrato socioeconómico no lo define el IGAC, sino la Alcaldía Municipal, con base en las condiciones físicas de la vivienda y las características del entorno, como vías, servicios públicos y equipamientos cercanos.
En resumen, mientras el valor catastral se utiliza con fines fiscales y de gestión del suelo, el estrato socioeconómico sirve para definir las tarifas de servicios públicos y orientar políticas sociales.
La administración municipal de San Vicente del Caguán reconoce que, a pesar de los nuevos avalúos catastrales, existen excepciones para no afectar la economía de los contribuyentes. “Si bien un terreno que se convierte en vivienda construida inevitablemente tendrá un incremento de valor, se establecerá un tope para evitar aumentos excesivos en propiedades ya existentes. Por ejemplo, si una casa valía 100 millones hace 10 años, ahora costaría 500 millones, el incremento máximo aplicado no superará el 50 por ciento o, posiblemente, el 100 por ciento en la siguiente vigencia”, explica Mario Holguín, asesor de la Secretaría de Hacienda.
"Es fundamental entender que, si se mantiene el pago actualizado, el incremento para el año 2027 se limitará al IPC más ocho puntos, lo que evitará un alza desproporcionada. Estamos esforzándonos para no perjudicar a los contribuyentes. De no actuar así, podríamos enfrentar levantamientos y protestas similares a las vividas en otros municipios del Caquetá y otras regiones, donde los avalúos de propiedades pasaron de $100 millones a $2.000 millones de pesos. Como ejemplo, un contribuyente que pagaba $100.000 pesos no podría asumir un aumento a $1.500.000. Por esta razón, debemos tomar medidas sobre lo que podemos controlar y prepararnos para lo que no, con el fin de prevenir un incremento desmedido en los avalúos y, por consiguiente, en los impuestos", agrega Holguín.
El catastro tradicional se enfoca principalmente en registrar los terrenos y calcular el impuesto predial, por lo que su uso es casi exclusivamente fiscal. Se limita a medir los predios, asignar un valor y archivar esa información, muchas veces sin actualizar durante años. En cambio, el catastro multipropósito busca mucho más que recaudar impuestos: pretende conocer integralmente el territorio, quién lo habita, cómo se usa la tierra y qué servicios o conflictos existen sobre ella.
Esta información servirá no solo para Hacienda, sino también para la planeación rural y urbana, la formalización de la propiedad, la gestión ambiental, la infraestructura y la inversión social.
“Nosotros reconocemos el catastro tradicional como el insumo para cobrar un impuesto predial, y para quienes ya venimos pagando mal, bien, alto o bajo, no es una novedad. En otras palabras el catastro tradicional solo cobraba, mientras que el catastro multipropósito mide, reconoce y planifica el territorio para que las decisiones del Estado se ajusten mejor a la realidad de las comunidades”, indica Iván Fiallo, tesorero de la asociación de comerciantes.
Durante cinco días las voces de los mineros tradicionales del Chocó se tomaron la carretera que une a Quibdó con Medellín. Decían estar cansados de las promesas incumplidas del Gobierno y de los operativos de la Fuerza Pública en los que, según ellos, los tratan como criminales.
No era la primera vez que lo hacían. Desde 2012, hace más de una década, los pequeños mineros del departamento repiten la misma exigencia: que se les reconozca su oficio, que se les acompañe en la formalización y que se les permita trabajar sin miedo.
El paro terminó con un acuerdo. En un corto comunicado, el Ministerio de Minas y Energía anunció cuatro compromisos: brindar protección diferenciada a los mineros tradicionales, avanzar en la formalización de su labor, priorizar a quienes estén organizados en cooperativas y consejos comunitarios, y crear una mesa permanente de diálogo para garantizar que los pactos no queden, una vez más, en el papel
A su vez, Nubia Córdoba Curí, gobernadora del Chocó, indicó que quienes participen en minería ilegal “serán objeto de acciones contundentes por parte de la Fuerza Pública”.
En Tadó, muchos mineros todavía dudan de que los acuerdos se cumplan. Algunos aseguran que no fueron escuchados durante las negociaciones y que, hasta ahora, nadie los ha convocado a la mesa de diálogo prometida. Para entender qué hay detrás de estas inquietudes, Consonante consultó a la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó), a la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó) y al Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quienes ayudan a responder las principales preguntas de los pequeños mineros.
Los acuerdos entre el Gobierno y el gremio minero del Chocó se centraron en cuatro puntos principales. El primero plantea una protección diferenciada para los pequeños mineros tradicionales, con el propósito de combatir la minería criminal y destructiva sin afectar a quienes ejercen su labor de forma artesanal y con vocación de legalidad.
El segundo busca fortalecer el Plan Único de Legalización y Formalización Minera, establecido en la Ley 2250 de 2022, que incluye una Ruta de Preformalización para que los mineros puedan manifestar su intención de formalizarse y recibir acompañamiento técnico.
El tercer compromiso consiste en la radicación de una nueva Ley Minera para la Transición Energética Justa, que reconoce formalmente la minería ancestral y tradicional, prohíbe el uso de mercurio, promueve la participación comunitaria y prioriza a los mineros organizados en cooperativas y consejos comunitarios.
Finalmente, se acordó la creación de una Mesa Permanente de Diálogo, con la participación de entidades de control y organizaciones sociales, para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.
“Nosotros, los pequeños mineros artesanales que hacemos uso de una batea, una barra y un almocafre para ganarnos la vida, no entendemos nada de esos acuerdos”, indica Gregorio Palacios Perea, minero de Tadó.
Recuerda que años atrás solían ser convocados a las movilizaciones del gremio, pero eso cambió. “A los barraqueros y a los mineros de motobombas nos invitaban, pero ahora no sabemos nada de los acuerdos ni de quiénes están en esas mesas. Queremos participar en las negociaciones para que después no nos persigan como si fuéramos delincuentes”, reclama. Y añade, con frustración: “Ni el Gobierno ni la gobernadora nos ha invitado a sentarnos ahí. No hemos tenido la oportunidad y no sabemos qué se está negociando”.
Palacios advierte que, como pequeños mineros, esperan ser incluidos en los acuerdos de las mesas de diálogo: “Queremos que se nos permita realizar nuestra actividad sin temor a ser perseguidos por la Fuerza Pública”.
Estoy presto a hacer seguimiento en las mesas de diálogo y a participar en todo el proceso para mantener a los pequeños mineros y a la comunidad informada
Gregorio Palacios Perea, minero de Tadó
Otra mujer que trabaja en la minería y que pide reservar su nombre por seguridad, dice desconocer los acuerdos por completo: “No sé nada de esa mesa de diálogo porque no se nos informa”, afirma. “Nos hablan de unos temas ambientales, pero no nos han hecho acompañamiento a los mineros artesanales que trabajamos con motobombas. Nos están persiguiendo y eso nos hace ver a los policías y soldados como enemigos que atentan contra nuestro sustento”.
“En las mesas de diálogo solo se hablaba de los mineros de maquinaria amarilla, pero no de nosotros, los que vivimos de la batea, buscando el sustento día a día”, cuenta un barraquero de Tadó. Dice que esperaba ser convocado a las reuniones para expresar su punto de vista y que su voz también fuera escuchada en las negociaciones. Su vida, explica, depende de la pequeña minería ancestral y de los cultivos que siembra a pequeña escala para completar lo del diario.

Para los pequeños mineros del Chocó, formalizar su trabajo no es solo una cuestión legal, sino una forma de dejar de ser vistos como delincuentes y ejercer una minería responsable sin miedo a los operativos policiales. José Correa, representante legal de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó), que agrupa a unos 3.500 trabajadores, asegura que la formalización es urgente. “A los pequeños mineros nos están criminalizando. Nuestros mineros son gente de bien, solo piden el derecho al trabajo”, afirma.
Ariel Quinto Murillo, de la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó), coincide en que este proceso no solo beneficiaría al minero, sino también al medioambiente.
"Con la formalización se puede pedir acompañamiento institucional para frenar el contrabando, el saqueo y evitar que la Fuerza Pública nos persiga"
Ariel Quinto Murillo, Fedemichocó
Desde Tadó, el líder minero Wilson Murillo añade que la formalización podría ser una oportunidad para reducir la contaminación y mejorar las prácticas extractivas, aunque reconoce que el proceso ha estado estancado. “Han pasado tres ministerios y esto no avanza. Se otorgan títulos a multinacionales en gran parte del territorio, mientras nosotros nos peleamos con el vecino por los límites”, dice.
A esa desigualdad se suma otra preocupación: “A nosotros nos dicen que sigamos con la minería tradicional, pero a los otros sí les dan títulos, les dan concesiones, les permiten trabajar en cantidad”, reclama nuevamente Correa.
Pese a las esperanzas, algunos mineros, como Gregorio Palacios, son escépticos. “Sabemos que la formalización es un bañito de agua tibia, eso no pasará. No contamos con los equipos ni con los requisitos que pide el Gobierno para una minería grande”, advierte. De lograrse, dice, podría vender el oro a un precio justo, trabajar sin miedo y dejar de ser perseguido.
"Sabemos que la formalización es un bañito de agua tibia, eso no pasará"
Gregorio Palacios, líder minero
“Quisiéramos saber cómo es eso de la formalización, pero hasta hoy sabemos muy poco. La situación es compleja porque el Gobierno no nos ha dado charlas y la alcaldía tampoco nos orienta en estos temas”, cuenta Gregorio Palacios.
El minero insiste en que el Estado debe entender las diferencias dentro del mismo oficio. “El Gobierno no puede ponernos a todos en el mismo saco ni tratarnos como criminales —recalca—. No se puede confundir la minería artesanal con la minería criminal. La minería ancestral es la que hacemos con batea, almocafre, motor y una pequeña draga; la mecanizada es otra cosa: son las retroexcavadoras, los dragones, los planchones, las multinacionales”.
Un barraquero que pide reservar su nombre comparte la misma confusión. “No sé qué es la formalización minera ni para qué sirve. Nadie nos ha explicado cómo legalizar la minería artesanal ni cuál es la ruta para hacerlo”, dice, con tono de resignación.
Aunque la formalización es una de las principales exigencias de los mineros, aún no existe una ruta clara para hacerlo. Según les informó el Ministerio de Minas, en un plazo de dos meses deberá entregarse un protocolo con el procedimiento de formalización minera en el Chocó.
Ariel Quinto Murillo, de la Federación Minero del Chocó (Fedemichocó), advierte que estos pedidos vienen desde 2012 y ante los incumplimientos han tenido que salir a paro. “El Gobierno —el Ministerio de Minas, el de Ambiente y el del Interior— tiene que elaborar un protocolo para iniciar la preformalización. Pero si no se modifica el Código de Minas, nosotros no podríamos cumplir con las exigencias que impone la formalización”, señala.
El grupo minero espera que para la próxima semana el Ministerio de Minas los convoque a una reunión. Desde Consonante, les consultamos a este ministerio y a la Agencia Nacional de Minería sobre este proceso y, a la fecha, no respondieron.
Para iniciar la preformalización minera, el primer paso es realizar una caracterización de los mineros y sus territorios. Este proceso busca identificar la situación socioeconómica de quienes se dedican a la minería artesanal, cuántos son, en qué zonas trabajan, bajo qué condiciones y qué relación tienen con los títulos y el catastro minero.
José Correa, representante legal de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó), explica que ya se han priorizado algunos municipios para empezar el proceso, entre ellos Bagadó, Yuto y El Carmen de Atrato. “El Atrato es una de las zonas que con mayor urgencia requiere proceder a la formalización”, asegura.
Aunque aún no cuentan con una caracterización oficial, Asomachó estima que en el departamento hay cerca de 40 mil mineros. “Sabemos que necesitamos con urgencia esta caracterización para poder iniciar la formalización. Por eso pedimos acompañamiento institucional para que el proceso sea más efectivo”, añade Correa.
El líder también señala que la asociación está recorriendo las comunidades para socializar los acuerdos y generar confianza. “Mucha gente no cree en estos procesos, pero hoy ven que estamos llegando a los territorios. Vamos a Lloró, Bagadó, Yuto, Medio Atrato e Istmina para informar a los mineros sobre los avances”, afirma.

El 1 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía presentó ante el Congreso el proyecto de Ley Minera para la Transición Energética y la Reindustrialización del País, una iniciativa que busca replantear el rumbo del sector minero en Colombia. La propuesta plantea un modelo que combine la transición energética con la reindustrialización nacional, y que refuerce la soberanía del Estado sobre los recursos minerales. Además, introduce nuevas reglas ambientales, sociales y contractuales para promover una minería planificada, justa y sostenible, al tiempo que impulsa la formalización de pequeños mineros y el fortalecimiento de encadenamientos productivos regionales. (Aquí puede consultar el proyecto de ley completo).
Pablo Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), considera que se trata de un proyecto valioso, pues apunta a fortalecer a los pequeños productores y ordenar la actividad minera en el país. Sin embargo, advierte que la iniciativa no logró avanzar en su trámite en el Congreso. “Es una política totalmente diferente a la que se había tomado aquí en este país, pero no hay un ambiente favorable en el Congreso para sacar esta ley. Nosotros creemos que esa es una muy buena alternativa, pero tiene que pasar por el Congreso y ese escenario está en contra. Ojalá podamos llevar esto al debate público a propósito de las elecciones, en contraste con la narrativa de que los únicos que hacen minería responsable son las empresas mineras grandes”.
Es una política totalmente diferente a la que se había tomado aquí en este país, pero no hay un ambiente favorable en el Congreso para sacar esta ley
Pablo Barrios
Sin embargo, esta no es la única ley que se promueve a favor de los mineros, pero que en realidad queda solo en el papel. El Decreto 1396 de 2023 busca la minería en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este decreto impulsa mecanismos especiales para el desarrollo minero en estas áreas, asegurando el cumplimiento del debido proceso y respetando los derechos adquiridos por terceros.
Y, por último, el Decreto 1666 de 2016 que define la minería de subsistencia como una actividad de extracción y recolección realizada por personas naturales o grupos de personas.
Barrios sostiene que la formalización minera no puede verse sólo como un asunto técnico o económico, sino como una cuestión de derechos. Según explica, hace falta una política pública que garantice la protección integral de los mineros y sus comunidades. “Hay que generar espacios para la participación de las mujeres. Ellas han planteado la necesidad de que las escuchen, también por los roles que juegan en la práctica minera”, señala.
También insiste en que el Estado debe crear condiciones reales para que la formalización sea posible: “Hay que generar garantías para que haya una formalización minera. Es necesaria la articulación entre lo local, lo departamental y lo nacional”.
Además, advierte que en muchos territorios del Chocó la minería es la única fuente de sustento. Por eso, asegura, las políticas públicas deben incluir estrategias de transformación y diversificación productiva. “En algunas zonas las familias no tienen otra alternativa sino el oro. Se debe hacer el tránsito a economías justas; este debería ser un elemento central de las políticas de formalización minera”, afirma.
El Gobierno tiene un compromiso con la pequeña minería. Se necesitaría una asesoría importante para que la gente pueda hacer ese tránsito efectivo a la formalización
Pablo Barrios
Aunque el principal requerimiento de los pequeños mineros es la formalización, hay otras necesidades. Los líderes piden formación, capacitación, formación educativa y acceso a créditos.
“Como somos informales, no podemos acceder a los programas o proyectos de capacitación que ofrece el gobierno. No nos abren cuentas bancarias porque no estamos formalizados”, explican desde la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó).
Los líderes mineros insisten en que la formación también debe ser parte del proceso de formalización. Por eso proponen un acuerdo entre la universidad, los consejos comunitarios, las comunidades indígenas del territorio y las instituciones del Estado, para desarrollar procesos de capacitación que fortalezcan una minería responsable y con menor impacto ambiental.
Ariel Antonio Quinto Murillo, de la Federación Minero del Chocó (Fedemichocó), indica que en los acuerdos no se estableció cómo se protegerá a los líderes y lideresas, teniendo en cuenta que siguen las amenazas y las extorsiones.
José Correa asegura que hay líderes que están amenazados: “Mi vida y la de otros compañeros están en riesgo. Esperamos que nos cumplan y nos protejan”.
Otro de los puntos es el control del uso de mercurio. Los líderes mineros aseguran que los consejos comunitarios prohíben su uso, pero que los grupos armados los reparten. “El problema es que los grupos armados están introduciendo y repartiendo el mercurio porque es el que tiene acceso a estos elementos (...) Hoy en la minería no se está utilizando el mercurio, pero nuestros ríos si están contaminados. Cuando se hace un estudio del río San Juan y del río Mungarra encuentran rastros de mercurio”, agrega.
En Fonseca, la oscuridad ya no sorprende a nadie. En muchos barrios del municipio, quedarse sin luz, desconectar los electrodomésticos y esperar —una vez más— a que regrese el servicio de energía se ha convertido en parte de la rutina diaria. Desde junio de este año, las suspensiones por parte de la empresa Air-e se han vuelto más frecuentes, afectando de manera directa la calidad de vida de cientos de familias.
Pero el problema va más allá de la incomodidad en los hogares. La falta de energía también golpea la economía local y deja a la comunidad en una situación vulnerable. Cuando cae la noche, hay calles que permanecen completamente a oscuras, lo que incrementa el riesgo de robos y otros hechos delictivos.
Para entender mejor la magnitud del problema, desde Consonante se realizaron encuestas en grupos de WhatsApp comunitarios. Gracias a los reportes ciudadanos, se identificó que los barrios más afectados son El Carmen, 12 de Octubre, Efraín Medina, El Cerrejón, El Retorno, Brisas del Ranchería, El Paraíso, El Campo y sectores cercanos. Los cortes de energía, además, ocurren con mayor frecuencia en horas clave: 6:00 a. m., 1:30 p. m. y 7:00 p. m., justo cuando la demanda es más alta.
Los usuarios denuncian que los constantes bajones han ocasionado graves daños en electrodomésticos, transformadores y redes. En el sector de Cristo Rey, la situación ha llegado a extremos insostenibles: unas 30 familias han pasado hasta un mes completo sin servicio de electricidad. Mientras tanto, en la urbanización Villa Hermosa, los vecinos permanecieron cinco días sin energía tras la quema de un transformador el pasado 26 de julio, un daño causado por las constantes fluctuaciones de voltaje que afectan la red eléctrica en la zona.
La comerciante María Florelba Padilla, habitante de Villa Hermosa, relata que estas fallas le ocasionaron pérdidas económicas: “Debido a las constantes fluctuaciones se quemó un transformador y quedamos cinco días sin luz. Todo lo que tenía en mi negocio se perdió: leche, carne y queso. Nadie respondió por las pérdidas que ascendieron a más de dos millones de pesos y aun cuando lo que ganamos el día a día es para sobrevivir”.
Todo lo que tenía en mi negocio se perdió: leche, carne y queso. Nadie respondió por las pérdidas que ascendieron a más de dos millones de pesos
María Florelba Padilla, habitante de Villa Hermosa
La zona rural de Fonseca tampoco escapa a esta problemática. En varias veredas se han reportado interrupciones constantes del servicio eléctrico que afectan directamente a las comunidades. Yasir Antonio Amaya Benjumea, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Altos, señala que la situación se ha vuelto insostenible. Explica que el 15 de junio se quemó la bomba de agua de la vereda, dejándolos una semana sin el servicio, y que otro vecino, Edwin Corzo, sufrió un daño similar el 10 de junio. A esto se suman las fallas más graves: dos transformadores quemados, uno el 8 de agosto y otro el 15 del mismo mes, producto de las fluctuaciones en el voltaje. Según Amaya, estas fallas han generado gastos superiores a los 10 millones de pesos, sin que la empresa Air-e haya dado respuesta ni soluciones. “La situación nos tiene muy afectados, tanto moral como económicamente”, lamenta.
En la vereda El Confuso, la situación no es diferente. Carlos Caicedo, presidente de la Junta de Acción Comunal, asegura que la atención por parte de la empresa Air-e en las zonas rurales es prácticamente inexistente. “Si en el casco urbano la situación es pésima, en la zona rural es totalmente deplorable”, afirma. Las fluctuaciones constantes en el servicio eléctrico han causado la quema de electrodomésticos y, más grave aún, la turbina que extrae agua del acueducto comunitario, el cual abastece a más de 800 personas.
Si en el casco urbano la situación es pésima, en la zona rural es totalmente deplorable
Carlos Caicedo, presidente de la Junta de Acción Comunal El Confuso
Caicedo relata que, tras el daño, la comunidad tuvo que organizarse, recolectar dinero entre los habitantes y asumir los costos de la reparación. “Nos tocó poner una cuota para mandar a reparar este artefacto, con el riesgo de que se nos vuelva a dañar, ya que duramos tres días sin el suministro de agua”, cuenta. La falta de respuesta de la empresa genera un profundo malestar entre los habitantes. Aunque Caicedo ha participado en varios encuentros con la gerente de Air-e y ha consultado directamente las causas de estas fallas, la respuesta —dice— siempre es la misma: que desconocen el origen del problema y que no asumirán los costos de los daños.
Comerciantes, líderes comunales y autoridades locales coinciden en que no existe una solución definitiva por parte de la empresa. A pesar de los mantenimientos programados, la poda de árboles, cambios de postes y de transformadores, no hay mejoras.
“Nos tomamos la oficina de Air-e el 29 de julio, bloqueamos las entradas y encadenamos las puertas. Solo así logramos que nos escucharan y nos instalaran un nuevo transformador al siguiente día. Sin embargo, siguen los bajones y temo que vuelva a ocurrir lo mismo”, advierte la comerciante María Florelba Padilla. Ante la falta de respuesta, la comunidad está documentando las quejas para enviarlas a la Superintendencia de Servicios Públicos.
Los bajones de energía no cesan y los usuarios temen que estas fallas dañen más transformadores y electrodomésticos. Carlos Krichilski, habitante del barrio Cristo Rey, indica que la comunidad tuvo que asumir la compra del transformador: “En nuestro sector además de la sobrecarga que posee el transformador nos vimos perjudicados por los bajones de energía. Duramos más de una semana sin el servicio, desde el 12 hasta el 20 de agosto, a pesar de los múltiples llamados que hicimos a la empresa Air-e a la línea 115. Nunca nos solucionaron y nos tocó entre todos los vecinos reunir dinero y comprar un transformador que costó 4 millones de pesos. Se nos dañó mucha comida y medicamentos que eran necesarios tener refrigerados y lo más triste es que nadie responde por eso”.
Nunca nos solucionaron y nos tocó entre todos los vecinos reunir dinero y comprar un transformador que costó 4 millones de pesos. Se nos dañó mucha comida y medicamentos que eran necesarios tener refrigerados y lo más triste es que nadie responde por eso
Carlos Krichilski, habitante del barrio Cristo Rey
Diana Amaya, líder del barrio El Paraíso, expresa su inconformidad por el mal servicio y las fluctuaciones de voltaje: "En mi sector cada vez que tenemos estos altibajos de energía se queman los electrodomésticos con voltajes que llegan hasta los 25 voltios. Se me dañó un computador, un televisor, dos ventiladores y llama uno a la línea de atención al cliente al 115 y nadie da solución”.
“Mis facturas son muy altas para estar pagando por un servicio deficiente. Anteriormente me llegaban por 170 mil pesos y hoy me facturan hasta 800 mil, esto me tiene al borde de un colapso. Nos quitan todo el día la energía para hacer mantenimientos y el servicio es cada vez peor”, rechaza.
Mis facturas son muy altas para estar pagando por un servicio deficiente. Anteriormente me llegaban por 170 mil pesos y hoy me facturan hasta 800 mil
Diana Amaya, líder del barrio El Paraíso
Arnold Brito Pérez, presidente del Concejo Municipal, cuestiona la falta de respuesta de Air-e: “Esto es un dolor de cabeza para todos. Citamos a la gerente de Air-e en La Guajira al Concejo, pero la respuesta fue decepcionante porque nos dijo que desconocía las causas del problema”.
“Sabemos que se debe a la sobrecarga de los circuitos porque la subestación de Fonseca no solo atiende al municipio, sino también a barrios de Barrancas y a los corregimientos de Carretalito y San Pedro. Esa sobrecarga desbordó la capacidad instalada. Es claro que la empresa Air-e es la encargada de prestar este servicio y debe responder”, agrega.
Brito recalca que antes se hacían mantenimientos programados, pero hoy los cortes son repentinos, sin aviso y no mejora el servicio. “Lo único que sí aumenta es el valor de la factura. La empresa Air-e sólo se limita a informar a través de sus líneas de atención al cliente en el número 115 que se está trabajando para corregir las fallas, mientras que es muy difícil conseguir algunas declaraciones de estos frente a las deficiencias del servicio de energía eléctrica”, dice.
Jesús Cobo Toncel, veedor de servicios públicos domiciliarios, también mostró su inconformidad con la falta de compromisos: “En la mesa de trabajo con la gerente de Air-e en el Concejo Municipal de Fonseca el 30 de julio de 2025 no se obtuvo ningún resultado concreto. La empresa no se comprometió en nada, solo dijeron que seguirían investigando la causa del problema”.
“Lo más grave es que reconocieron que a la subestación de Fonseca le sumaron barrios de Barrancas, a pesar de que ese municipio tiene su propio transformador. Esa decisión generó una sobrecarga evidente. No se nos ofreció ninguna solución real", agrega Jesús Cobo, quien trabajó en la subestación Fonseca.
Marco Antonio Jaramillo, abogado y usuario del servicio, afirma que es un problema estructural: “El martes 19 de agosto la luz se fue entre tres y cinco veces, en lapsos de media hora. Esta situación no es nueva, es la constante en Fonseca y en todo el sur de La Guajira. El problema radica en que la capacidad instalada ya no responde a la demanda actual. Las subestaciones se diseñaron para una población menor, y hoy la infraestructura es insuficiente, hay más zonas conectadas y sigue el mismo transformador”.
El problema radica en que la capacidad instalada ya no responde a la demanda actual. Las subestaciones se diseñaron para una población menor
Marco Antonio Jaramillo, abogado y usuario del servicio
La personera municipal de Fonseca, María Auxiliadora Medina Pitre, manifiesta que están atentos a las quejas radicadas por la comunidad y realizar el respectivo acompañamiento: “Realizamos el respectivo acompañamiento esperando a que la empresa Air-e pueda optimizar el servicio de energía. Anunciamos a los usuarios que velaremos porque se les garantice un servicio óptimo y atendiendo quejas donde se sientan vulnerados para que no haya abusos por parte de Air-e”.

El pasado 5 de septiembre se realizó una reunión junto con la gerente de Air-e, Martha Iguarán; los presidentes de las juntas de acción comunal, la personera municipal María Auxiliadora Medina Pitre, el veedor de servicios públicos Jesús Cobo Toncel y miembros de la comunidad. En el encuentro manifestaron que son varios los barrios afectados, entre ellos: Cristo Rey, 12 de Octubre, San José, Caraquitas, Brisas del Ranchería, Cerrejón, Los Olivos, El Carmen, Efraín Medina, El Campo, José Prudencio Padilla, 11 de Noviembre, Urbanización Cristo Rey, Villa Hermosa y 15 de diciembre.
Francisco Pedrozo, presidente de la junta de acción comunal del barrio Cristo Rey, recalcó que en esa zona completaban casi un mes sin servicio de energía: "Nuestro barrio ha sido uno de los más afectados y no ha sido atendido por la empresa. Lamentable, el sector de donde se hace el reporte es subnormal y con un recaudo muy bajo, por lo que la empresa no hace trabajos de reparación en esa zona. Le corresponde a la comunidad realizar esa gestión ante la alcaldía municipal”.
La denominación de zonas “subnormales” son barrios que no cuentan con proyectos de redes, postes, transformadores y tienen que tomar la energía a más de 100 metros de las redes principales. Air-e les instala un medidor comunitario y el consumo total de ese medidor los divide en el número de viviendas.
Maritza Corzo, presidente de la junta de acción comunal del barrio Altoprado, indicó que ni siquiera teniendo los recibos al día tienen un buen servicio: "Mi barrio es uno de los sectores donde el comercio, pequeñas industrias y zona hospitalaria se ven afectados por las fluctuaciones de energía. La queja de los usuarios no cesa, por eso pido a la gerencia de esta empresa adoptar medidas urgentes para estabilizar el servicio de energía, somos los que de alguna manera representamos los mayores recaudos por este servicio y, por tal razón, exigimos soluciones para esta problemática".
Alexander Jiménez, presidente del Barrio 15 de diciembre, se sumó a las voces de protesta y reclamó que no hay soluciones: “Con algunos arreglos adelantados en mi barrio varias zonas quedaron desconectadas. Ahora Air-e responde que no ha terminado los proyectos porque no hay presupuesto destinados para tal fin”.

La gerente de Air-e, Martha Iguarán, indicó en el encuentro con la comunidad que están revisando las fallas: “Esta anomalía no solo se presenta en Fonseca, es algo que está ocurriendo en todo el departamento de La Guajira. En algunos municipios como Fonseca se han registrado más cortes de energía, pero estamos trabajando en algunas adecuaciones en la subestación San Juan del Cesar, la cual manda la energía a la subestación Fonseca, para mejorar el servicio porque hasta el momento no se ha determinado la causa de esta problemática”.
Esta anomalía no solo se presenta en Fonseca, es algo que está ocurriendo en todo el departamento de La Guajira
La gerente de Air-e, Martha Iguarán
Sin embargo, Iguarán reconoció que aunque se han realizado pruebas, las fluctuaciones siguen ocurriendo y pide a las familias reportar las fallas: “Los usuarios deben presentar los casos puntuales para revisarlos y determinar jurídicamente si se pueden indemnizar", agregó.
Por último, la empresa envió un comunicado en el que informa que “desarrollará un estudio de calidad de potencia, que incluye la instalación de analizadores de redes en las zonas donde se han presentado incidencias en el servicio y que permitirá comprender mejor el comportamiento de la carga eléctrica”. Según Air-e, una vez recopilada y evaluada la información obtenida, se procederá con el análisis técnico y la implementación de la solución correspondiente. Sin embargo, los meses pasan y el servicio no llega o, en algunos casos, es intermitente.
El lunes 22 de septiembre, los usuarios de Veolia —la empresa que opera el servicio de agua y alcantarillado en siete municipios del sur de La Guajira, entre ellos Fonseca— se encontraron con una sorpresa en sus facturas: un aumento del 20 % en la tarifa. El alza generó molestia inmediata y algunos ya le advirtieron a la compañía que no pagarán el recibo.
La multinacional Veolia opera en La Guajira como Veolia Aguas de La Guajira S.A.S E.S.P desde el 24 de marzo de 2021. Y tiene presencia en Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo.
Consonante habló con la comunidad y las entidades responsables en el funcionamiento y operación de los servicios públicos en Fonseca
Usuarios de diferentes sectores de Fonseca han mostrado su descontento por el aumento en la factura. Una de ellas es Cileyda Virginia Moya, habitante del barrio Las Delicias, quien asegura que el aumento ha golpeado con fuerza su economía familiar: “En mi casa somos siete personas, incluyendo a mis cuatro hijos, mi esposo y mi mamá. Cada mes me llevo la sorpresa del aumento en todos los servicios; aunque el gas es el más estable, sigue siendo caro. El recibo de energía me llegó por más de tres millones de pesos sin tener ningún problema, y ahora la empresa Veolia nos hace lo mismo. Esto sencillamente es insoportable, porque uno tiene que decidir cada mes qué reduce de la canasta familiar o qué deja de hacer para que los números cuadren a la hora de pagar las facturas”. En agosto su recibo de agua fue de $67.907 y en septiembre subió a $80.703, un incremento de $12.795.
"Esto sencillamente es insoportable, porque uno tiene que decidir cada mes qué reduce de la canasta familiar o qué deja de hacer para que los números cuadren a la hora de pagar las facturas"
Cileyda Virginia Moya, habitante del barrio Las Delicias
Otro caso es el de Carmen Laudith Pinto, habitante del barrio Efraín Medina, quien no oculta su molestia ante el alza. “Pertenezco al estrato dos y me asombra que en un sector donde el agua solo llega de vez en cuando, y casi siempre de noche, tengamos que pasar hasta tres días sin una gota. ¿Cómo van a hacernos un aumento así?”, cuestiona.
“Yo empecé pagando $40.000, luego subió a $60.000, después a $80.000 y el último recibo de agosto me llegó por $170.000. Es algo exagerado. Vivo sola con mi pareja y es imposible que consumamos esas cantidades de agua. Dependemos de nuestros hijos y no tenemos cómo pagarlo”, agrega.
"Yo empecé pagando $40.000, luego subió a $60.000, después a $80.000 y el último recibo de agosto me llegó por $170.000. Es algo exagerado"
Carmen Laudith Pinto, habitante del barrio Efraín Medina
Carlos Pedroza, habitante del barrio Gomez Daza, indica que el actual recibo está por $78.000 y no tiene cómo pagarlo: “Vivo en compañía de mi esposa y un sobrino y al ver que el servicio en este sector era pésimo decidí hacer un pozo profundo en mi patio, con el cual nos abastecemos para utilizarlo para los servicios domésticos. También, compro botellones de agua, cada uno me cuesta $3.000 y dura solo cuatro días, porque considero que esta agua no es apta para el consumo humano. Pagar más de 70 mil pesos es insostenible y esto va a seguir aumentando”.
Esteban Rodríguez, gerente de Veolia, asegura que el esquema tarifario de acueducto y alcantarillado está definido en la Ley 688 de 2014, la cual establece unos costos fijos. “El cargo fijo en la factura de Veolia corresponde a los gastos operativos y de mantenimiento necesarios para garantizar el servicio de agua y saneamiento, independientemente del consumo. Incluye administración, facturación, medición y otros servicios permanentes que permiten el funcionamiento continuo del sistema, según lo establece la regulación y la empresa”, explica.
“Ninguna empresa de servicios públicos en el país cuenta con la autoridad de cambiar las tarifas a su antojo, y adicionalmente en el caso de nuestro contrato existe un marco contractual que es el contrato 01 del 2020 el cual suscribió la empresa Sur Azul, en su momento Aguas Total, y que recibimos en sesión un año después a partir del mes de marzo del 2021”, agrega.
Rodríguez puntualiza que los servicios públicos en todo el país se encuentran regulados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que emite las normas; y la Superintendencia de Servicios Públicos, que hace seguimiento y control.
Desde Veolia explican que el valor final del recibo resulta de multiplicar la tarifa por el consumo. Es decir, si la tarifa es de $1.000 y el usuario consume 10 metros cúbicos, el valor sería de $10.000. “La empresa realizó un nuevo estudio de costos, como lo exige la normatividad, y esto llevó al aumento. Según el nuevo marco tarifario del contrato Sur Azul, solicitado por la Contraloría Nacional, se encontró que los cobros por alcantarillado estaban muy por debajo de los costos reales del servicio: mientras en Riohacha el metro cúbico cuesta $4.175, en Fonseca la misma cantidad se pagaba en $2.251”, explicó la compañía.
"La empresa realizó un nuevo estudio de costos, como lo exige la normatividad, y esto llevó al aumento. Según el nuevo marco tarifario del contrato Sur Azul, solicitado por la Contraloría Nacional, se encontró que los cobros por alcantarillado estaban muy por debajo de los costos reales del servicio"
Esteban Rodríguez, gerente de Veolia
“Invito a las personas que tienen inconformidad a que se acerquen a las oficinas y revisemos juntos el recibo. No estamos inventando nada que no esté normalizado”, agrega Esteban Rodríguez, gerente de Veolia.
La tarifa plena se cobra para estratos cuatro, en adelante. Solo tienen subsidio los 1, 2 y 3. Desde Veolia también informan que se hará la instalación de los “micromedidores” para que cada quien pague lo que consume.
Yuleima Álvarez, secretaria de Planeación, explicó que esta dependencia se encarga de supervisar y verificar las cuentas de cobro de las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. “En el caso de Veolia, la variación que se acaba de presentar es del 20 por ciento, que corresponde a los cobros de referencia. Nuestra función está orientada al cumplimiento en la prestación de los servicios públicos, pero no tenemos incidencia en la aprobación de esas tarifas ni en sus aumentos”, señaló.
"En el caso de Veolia, la variación que se acaba de presentar es del 20 por ciento, que corresponde a los cobros de referencia. Nuestra función está orientada al cumplimiento en la prestación de los servicios públicos, pero no tenemos incidencia en la aprobación de esas tarifas ni en sus aumentos"
Yuleima Álvarez, secretaria de Planeación
Álvarez sostiene que “antes de entrar en vigencia cualquier variación tarifaria, la empresa debe someter a un proceso de socialización, la cual se hace con la comunidad, presidentes de juntas de acción comunal, vocales de control en general para informar el motivo por el cual se genera la variación”. Lo cual, en el caso de Veolia, no ocurrió.
Desde la Secretaría de Planeación explican que, si un usuario quiere reclamar oficialmente por el cambio tarifario, puede presentar su queja tanto en la oficina de PQR de la empresa como ante la propia dependencia municipal. “Las empresas prestadoras de servicios públicos deben facturar el consumo de los usuarios con base en la medición real de esos consumos”, recalca Álvarez.
La comunidad está a la espera del pronunciamiento de la empresa Veolia sobre los cambios en las tarifas. Por su parte, líderes comunitarios pedirán ante el Concejo municipal citar a Veolia a control político y atender los reclamos de la comunidad, de la misma forma, a los entes de control y la regulación de servicios públicos.
Unas 16 familias en Tadó están en riesgo de perder sus viviendas por las crecientes del río San Juan y sus afluentes. Estas emergencias destruyen los cultivos de los campesinos, que son el principal sustento para la mayoría de los hogares.
El último suceso grave se registró el pasado 26 de julio, a las dos de la madrugada aproximadamente, cuando un vendaval afectó a 14 comunidades negras e indígenas, y dejó decenas de familias damnificadas. Aunque algunas de ellas han recibido kits de alimentos y aseo, líderes comunitarios cuestionan que las ayudas parecen más un mecanismo para cumplir con las estadísticas que una solución real.
La comunidad, por su parte, exige que los compromisos incluidos en el plan de desarrollo municipal no se queden en promesas y que se implementen proyectos de mitigación efectivos, como jarillones naturales, la siembra de árboles y asistencia técnica agrícola. También plantean la necesidad de realizar dragados para remover la sedimentación a orillas de los ríos.

“Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda real. Solo vinieron a tomar fotos y a levantar informes. En mi caso perdí una hectárea de cultivos de plátano”, asegura Bernardo Mosquera, productor de chontaduro, cacao, caña y musácea en el corregimiento Profundo, zona rural de Tadó.
"Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda real. Solo vinieron a tomar fotos y a levantar informes. En mi caso perdí una hectárea de cultivos de plátano"
Bernardo Mosquera
Una situación similar denunció Eulices Sánchez Mosquera, quien perdió su plantación de plátano. Eulices cuenta que no ha recibido ayudas efectivas del Estado y que, cuando llegan, solo les entregan kits de mercado y no lo que realmente necesita el campesino. “Mis ingresos económicos dependen de la agricultura y tuve una pérdida de 35 millones de pesos. En mi casa somos cuatro personas que dependemos de la producción de la finca, pero ahora se nos dificulta el sustento por la pérdida de los cultivos”, dice. Para solventar su situación, Eulices pide facilidad en créditos y asistencia técnica.

Robinson Mosquera Arias, habitante de El Tabor, es otro de los afectados en el vendaval del pasado 26 de julio. “La mayoría de la gente perdió las cubiertas de sus viviendas. Los afectados fueron las comunidades negras e indígenas y seguimos a la espera de que lleguen las ayudas del Estado”, asegura.
Reinelio Rodríguez Mosquera, presidente del Consejo Comunitario de Pachito y Peñas Blancas, indica que luego de la ola invernal recibieron unos kits de alimentos que contenían 7 libras de arroz, un aceite mediano, frijol, lentejas, dos hamacas y dos ollas. “Hemos llevado a los funcionarios de la Umata a las fincas para que vean las afectaciones de pérdidas de chontaduro y musácea. Nos dicen que van a meter un proyecto para canalizar las ayudas, pero nunca dicen qué proyecto ni se evidencia la materialización de las ayudas”, agrega.
"Nos dicen que van a meter un proyecto para canalizar las ayudas, pero nunca dicen qué proyecto ni se evidencia la materialización de las ayudas"
Reinelio Rodríguez
“La alcaldía habla de proyectos, pero nunca se materializan. En las inundaciones perdí cultivos de cacao, chontaduro y musácea, que costaban 30 millones de pesos. Requiero una ayuda económica para recuperarme ya que de la agricultura depende mi familia, que son cinco personas”, puntualiza Rodríguez.
El alcalde de Tadó Juan Carlos Palacios Agualimpia indica que el presupuesto es insuficiente para responder a las necesidades de las familias afectadas: “Trabajamos con recursos propios y de la Gobernación, pero no hemos podido llegar a todos porque los recursos son escasos. Los campesinos siguen siendo los más afectados”. Palacios indicó que llegaron a diferentes fincas donde los campesinos han perdido sus cultivos por fenómenos naturales y encontraron que no se tiene el cuidado de realizar las siembras a ciertas distancias donde están las fuentes hídricas.
"Trabajamos con recursos propios y de la Gobernación, pero no hemos podido llegar a todos porque los recursos son escasos"
Alcalde de Tadó Juan Carlos Palacios Agualimpia
“Sabemos que tenemos algunas viviendas en riesgo en la zona rural. Con la Oficina de Gestión de Riesgo estamos atendiendo la situación, que no viene de ahora, pero nos toca buscar cómo garantizamos la vida como derecho fundamental de estas familias. Las actividades que venimos realizando son para la prevención y el cuidado junto con la Unidad de Riesgo, la Secretaría de Gobierno y la Umata”, agrega.
Por su parte, la coordinadora de gestión de riesgos, Ketier Leison Agualimpia, advierte que la minería informal está agravando la situación: “La sedimentación de los ríos causa inundaciones. Ya se hicieron acuerdos con los mineros para que trabajen bajo la ley, pero seguimos en riesgo. Las comunidades de Tabor, Carmelo, Peñas Blancas, Pachito y Profundo fueron las más afectadas por las crecientes de los ríos”.
“La actividad minera no está formalizada. La alcaldía ya se reunió con los mineros y se llegaron a acuerdos para que trabajen bajo los lineamientos de la ley. Deben estar organizados y quienes no cumplan con estos requisitos van a tener sanciones, desde lo administrativo hasta lo penal”, asegura.
En el recorrido que realizó la Umata municipal y Codechocó se identificaron 16 viviendas en riesgo de que el río se las lleve, ubicadas en las comunidades de Pachito, Punta Igua y Profundo. De estas, 12 familias requieren atención urgente.
Las comunidades afectadas esperan el llamado de la alcaldía para que se informe sobre los proyectos que priorizaron y sus avances. Además, que se indique sobre las ayudas que van a recibir las familias y si se requiere la reubicación de sus casas antes de que ocurra una tragedia.
Desde la ventana de una casa en el barrio San Francisco, en pleno casco urbano de Tadó, casi siempre se asoman las mismas siluetas. Rafael Ángel, de 64 años, y su hermana Luz Doralia, de 62, pasan allí la mayor parte de sus días. La movilidad reducida con la que nacieron los mantiene en el segundo piso, lejos de las calles que escuchan bulliciosas desde arriba. Solo bajan cuando una cita médica los obliga o cuando Yadilfa, la menor de la familia, los ayuda a bajar y los saca a respirar otro aire.
En cambio, Yaciris, de 57 años, diagnosticada con un trastorno del desarrollo intelectual, sí sale a diario: no se pierde la eucaristía en la catedral San José. Los tres hermanos dependen del cuidado de Alfonso Murillo, su padre de 89 años, y de Yadilfa, la menor, de 52, que carga sobre sus hombros la rutina y la responsabilidad de sostener la vida familiar.
Todos tienen sus historias clínicas al día, fórmulas, órdenes médicas y un paquete completo de sus procedimientos. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2023, después de una jornada en el Hospital de Tadó —la primera y hasta ahora la única realizada en el municipio—, los hermanos recibieron sus certificados de discapacidad. Pero Doralba Gamboa de Murillo, madre de Rafael, Doralia, Yaciris y Yadilfa, no alcanzó a tramitarlo. Tiene 85 años, lleva una década enfrentando el alzhéimer, además de la hipertensión, y aún no cuenta con ese documento. Apenas el mes pasado entregó sus papeles al enlace de discapacidad, sin saber antes cómo iniciar el proceso. En su historia clínica aparece la anotación “problemas relacionados con limitación de actividades por discapacidad”, pero ese registro no ha bastado para obtener la certificación oficial.
La casa de la familia Murillo Gamboa es de dos pisos, pero todos pasan la mayoría del tiempo en el segundo. Allí hay tres habitaciones y un espacio con un comedor y algunas sillas que les sirve para reunirse. Cuando golpean a la puerta, Rafael es el primero en asomarse a la ventana, siempre está atento a quien llegue para saludar. Se levanta y camina despacio. Rafael habla muy poco y cuando lo hace, solo le entiende su hermana Doralia. Ella se ha convertido en su enfermera, se encarga de estar pendiente de sus medicamentos y le avisa a Yadilfa cuando se están acabando y necesitan más.
Las labores del hogar las comparten Yaciris y Yadilfa. Esta última también se encarga de ir a la Eps a reclamar los medicamentos que hacen falta, sacar citas médicas y pelear ante un sistema de salud que le pone trabas. Yadilfa también baña a Doralba y le toma la tensión varias veces al día para revisar que esté bien.
Pese a su edad, Alfonso sigue atento del cuidado de sus hijos y de su esposa. “Me encuentro en una situación muy compleja porque todos presentan una capacidad diferente. Mi esposa no tiene certificado de discapacidad lo que podría ser un impedimento para poder recibir algún tipo de apoyo por parte de las autoridades”, dice. Además, aclara que no ha recibido una buena asesoría sobre la documentación que requiere.
"Me encuentro en una situación muy compleja porque todos presentan una capacidad diferente. Mi esposa no tiene certificado de discapacidad lo que podría ser un impedimento para poder recibir algún tipo de apoyo por parte de las autoridades"
Alfonso Murillo
“Mis tres hijos padecen discapacidad desde su nacimiento, y mi esposa sufre de alzhéimer desde hace diez años. No recibimos apoyo de las autoridades competentes, únicamente en el año 2024 recibimos un mercado por parte de la gerente del hospital San José de Tadó al ver nuestra situación”, agrega. Tampoco hacen parte del programa de tercera edad.
“Acá no hay derechos para la población con discapacidad, solo nos mencionan cuando hay campañas políticas. Nos mienten siempre. Acá hay muchos discapacitados sin diagnóstico, sin saber qué tienen y así cómo se pueden pedir ayudas”, puntualiza Yadilfa Murillo. Ella muestra los certificados de sus hermanos y se pregunta: “¿Y ahora qué? Esperar a que llegue alguna ayuda”.
"Acá no hay derechos para la población con discapacidad, solo nos mencionan cuando hay campañas políticas. Nos mienten siempre. Acá hay muchos discapacitados sin diagnóstico, sin saber qué tienen y así cómo se pueden pedir ayudas"
Yadilfa Murillo
Desde el Ministerio de Salud se indica que la financiación del proceso para los certificados de discapacidad está a cargo de los recursos disponibles en el Presupuesto General de la Nación y a través del Sistema General de Regalías. El trámite lo adelantan las instituciones prestadoras de salud (IPS) autorizadas y, para ello, deben contar con capacidad operativa, tanto con el talento humano e infraestructura administrativa, que le permita realizar 10 valoraciones para certificación de discapacidad a la semana. Pero esto no se cumple en Tadó y desde el 2023 no se ha certificado a nadie más.
Desde Minsalud también se informa que quienes necesiten el certificado de discapacidad deben tramitarlo ante la Secretaría de Salud distrital o municipal y deben llevar la copia de la historia clínica con los soportes de su diagnóstico. Esta historia clínica no requiere tiempo de vigencia.
“La Secretaría de Salud distrital o municipal o la entidad que haga sus veces deberá garantizar los apoyos y ajustes razonables que requieran las personas para acceder a la información del proceso de certificación de discapacidad”, indica Minsalud. Las IPS tienen un plazo de cuatro días hábiles para verificar la documentación. Si cumple con todo, al siguiente día hábil se debe generar la orden para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. La cita y valoración clínica no puede superar los 10 días hábiles.
Pero el problema principal sigue siendo el diagnóstico. El Hospital de Tadó es de primer nivel y cuando una persona se acerca a consultar una enfermedad, el especialista trata el dolor, pero no se realizan estudios que determinen qué padecen. Además, al no existir un censo que determine la totalidad de población con discapacidad tampoco se puede avanzar en políticas públicas ni la entrega total de certificados. A la fecha, no se sabe cuántas personas faltarían por esos documentos.
Es el caso de Enny Yuliza, de 23 años de edad. Desde hace cinco años empezó a tener fuertes dolores de cabeza, se golpea, entra en crisis y se maltrata su cuerpo. Dejó de asistir a clases y no puede salir de su casa. Su cuidado quedó a cargo de su mamá, Emilce Cossio, de 47 años, quien tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse completamente a ella.
“No tengo quién más la cuide, estamos solas. En el hospital le dan Mexican cada mes para tratar el dolor, pero nunca le hacen exámenes para saber qué tiene. Antes podía salir, pero ahora prefiero que no salga porque le dan fuertes dolores de cabeza, se cae, se golpea, se maltrata y no se controla”, cuenta. Emilce vive con su hija mayor, de 26 años, quien es la única que trabaja y que se encarga de los gastos.
"No tengo quién más la cuide, estamos solas. En el hospital le dan Mexican cada mes para tratar el dolor, pero nunca le hacen exámenes para saber qué tiene"
Emilce Cossio
Enny no alcanzó a presentarse en la brigada que hicieron en el 2022 y se quedó sin certificado de discapacidad. El 14 de agosto fue a la Alcaldía porque una vecina le dijo que podía adelantar este trámite con la enlace de discapacidad y entregó los documentos. “Ella me pidió que le sacara copia a todos los papeles, es decir a la historia clínica y ahora me toca estar pendiente para que me llamen para una cita”, cuenta. No le dieron fechas, tan solo esperar a que le confirmen la fecha de valoración en un hospital de Quibdó.
“Necesito que me ayuden, ella se está dando muchos golpes y sufre mucho. Ella sigue empeorando, no se qué tiene, se da golpes, se muerde y se da golpes”, recalca Emilce con tristeza.
En los documentos no está el diagnóstico claro. En el motivo de consulta aparece “problema cuadro clínico retraso mental”. “La mamá no sabe qué tiene la hija, pero evidencia problemas cognitivos y en la pronunciación”, dice la historia clínica. Pese a la gravedad, Enny no ha sido atendida por un neurólogo y sigue sin saber qué tiene exactamente.
“La paciente tiene un estado cognitivo que no corresponde a lo esperado para la edad y se plantea la impresión diagnóstica de discapacidad cognitiva moderada a mayor, con agresividad y movimientos repetitivos”, agrega el documento.
En abril de este año llegó a la Alcaldía de Tadó Samira Mosquera, de 41 años, como enlace de personas en condición de discapacidad como parte del comité de discapacidad.
“Nací con osteoporosis deformativa y padezco una discapacidad física desde que tenía tres años de edad. Me hicieron 49 cirugías en ambas piernas y reconstrucción de cadera. Me gusta liderar y hacer prevalecer los derechos de las personas con discapacidad, ya sea dentro o fuera de esta localidad. Hago parte del comité de discapacidad municipal desde el año 2024, que se hizo en esta nueva administración, por la ley 1955 del 2019 del pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad”, cuenta.
"Nací con osteoporosis deformativa y padezco una discapacidad física desde que tenía tres años de edad. Me hicieron 49 cirugías en ambas piernas y reconstrucción de cadera. Me gusta liderar y hacer prevalecer los derechos de las personas con discapacidad, ya sea dentro o fuera de esta localidad"
Samira Mosquera
El trabajo de Samira se extiende en buscar citas médicas a pacientes con discapacidad, estar pendiente de los medicamentos, y de guiar el proceso de trámite y entrega de los certificados. "Busco que a las personas que tengan algún tipo de discapacidad no se les vulnere sus derechos y puedan ser atendidos, por eso llego hasta el hospital San José de Tadó en busca de citas médicas para estas personas y, de allá, salgo para Comfachocó o la Nueva Eps para resolver la entrega de medicamentos. Es un proceso difícil y donde no puedo ayudar a todos”, cuenta Samira e insiste que las personas con discapacidad deben tener prioridad y que sus citas se den el mismo día o máximo al día siguiente.
Samira es del corregimiento de Carmelo y pese a tener toda su documentación en regla, recibió el certificado de discapacidad hasta el 2022. Desde abril de este año se posesionó como enlace para las personas con discapacidad del municipio, donde ha impulsado temas de salud y educación. “Es importante resaltar que tanto las personas que padecen algún tipo de movilidad reducida u otro caso estaban muy alejadas de estos procesos, por eso en muchas ocasiones me dirijo al Hospital San José de Tadó y a la IPS Ser Salud, con el objetivo de poder sacar citas médicas”, agrega Mosquera y recalca la Ley 1618 de 2013, que hace referencia a la inclusión de personas con discapacidad en Colombia y la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables para eliminar la discriminación y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
La desinformación ha sido uno de los obstáculos para que los pacientes puedan contar con un certificado médico. Los cuidadores desconocen del trámite y falta difusión.
Yesica Moreno Mosquera, referente de Sivigila en la Alcaldía de Tadó, indica que quienes requieren un certificado de discapacidad deben presentar “todas las historias clínicas de donde lo han atendido y han diagnosticado su proceso, fotocopia de la cédula, ayudas diagnósticas como radiografías y exámenes que relacionen la discapacidad”.
Según indica Moreno, para poder obtener un certificado de discapacidad, se debe contar con un informe médico detallado y la historia clínica en el cual soporte su capacidad diferente, donde un especialista describa su condición y, por ende, especifique qué tipo de discapacidad tiene y le impide realizar sus actividades diarias. Sin embargo, en casos como el de Enny han pasado cinco años sin un diagnóstico claro.
“Durante el período 2023 se realizó una actividad donde fueron censadas aproximadamente 391 personas con problemas de discapacidad, cabe resaltar que a la fecha de hoy no todos están censados, por lo que se enviaron las solicitudes para el proceso de certificación al Hospital Ismael Roldan, en Quibdó, que es el único instituto médico autorizado por el Ministerio de Salud, y la Secretaría de Salud Departamental del Chocó. Ellos son los encargados de hacer los procesos de certificación a las personas con capacidad diferente”, puntualiza Moreno.
Moreno reconoce que no han realizado un censo que abarque la zona urbana y rural y que permita conocer el total de la población con discapacidad. En junio de este año recibieron una respuesta del Hospital Ismael Roldán Valencia, vía correo electrónico, donde se indica que evaluarían las historias clínicas y luego contactarían a los pacientes. Sin embargo, no se conoce avances de este proceso.
Sumado a la falta de un censo, la Alcaldía no tiene reporte de cuántos certificados entregaron en años anteriores. “Como ente territorial no somos quién entregamos las certificaciones sino somos un puente donde recogemos toda la documentación de estas personas y se la enviamos a la autoridad encargada vía correo electrónico”, sostiene. Actualmente en la Alcaldía de Tadó hay unas 40 historias clínicas represadas, entre estas los documentos de Enny y Doralia.
El resguardo indígena de Mayabangloma nunca duerme. De día y de noche, medio centenar de guardianes velan por sus caminos, casas y cultivos. Entre ellos, destaca la figura de Maritza Epiayu Solano, bastón en mano, mirada firme. Hace seis años rompió una barrera histórica: se convirtió en la primera mujer en asumir la coordinación de la guardia indígena. Desde entonces, su liderazgo simboliza tanto la fuerza como las tensiones de ser mujer wayúu en un territorio marcado por el machismo.
Maritza resalta el papel que desempeñan las mujeres en la protección de su cultura y su liderazgo indígena, como símbolo de empoderamiento y resiliencia. Pero reconoce que hace falta lograr que más mujeres lleguen a cargos de poder.
Como en este resguardo, desde el 2001 en Colombia hay unos 50 mil guardianes y guardianas de diferentes pueblos indígenas que se encargan de la defensa del territorio y del medio ambiente. Se ocupan de la resistencia y la autonomía de sus comunidades.
La Comisión de la Verdad destaca el papel decisivo de estas organizaciones civiles para contener la violencia en sus territorios. “Los hechos violentos en los territorios indígenas han hecho que el papel de la guardia indígena se focalice en la atención humanitaria. Por eso son un eje fundamental de apoyo a las autoridades de gobierno indígena, en la defensa de sus derechos étnico-territoriales y en la mediación para la resolución de conflictos”.
Maritza y los demás integrantes de la guardia trabajan sin ningún salario, pero reconocen que su labor garantiza la supervivencia de su comunidad, de su cultura, de su lengua y sus saberes. “Lo hacemos por nuestra permanencia y resistencia dentro del territorio”, dice la coordinadora en entrevista.
Maritza Epiayu Solano: Tengo 44 años y nací en el resguardo de Mayabangloma. Soy miembro de la guardia indígena hace 10 años y los últimos seis he sido coordinadora de la guardia, convirtiéndome en la primera mujer que asume este cargo.
Me siento orgullosa de ser miembro del resguardo de Mayabangloma, y donde quiera que voy, lo hago en nombre de mi resguardo. Aquí todo es concertado, todo es en asamblea. Buscamos la unidad, la autonomía y respetar las decisiones tomadas en asamblea.
C: ¿Cómo nació la guardia indígena de Mayabangloma?
M.E.S: La guardia indígena se creó a través de una minga nacional. Una de las grandes propuestas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) era tener su propia guardia indígena y el resguardo de Mayabangloma se constituyó el 14 de octubre de 2013 con Oscar Uriana (Q.E.P.D.) como cabildo gobernador.
C: ¿Cuáles son sus tareas y responsabilidades como coordinadora de la guardia?
M.E.S: Como coordinadora me corresponde mantener el orden y la seguridad territorial dentro del resguardo con la colaboración de las autoridades tradicionales y líderes. Me encargo de las reuniones, de monitorear el territorio y permanecer en formación.
C: ¿Cuántas personas conforman la guardia?
M.E.S: En estos momentos somos 50 miembros, 25 mujeres y 25 hombres, demostrando igualdad y generando confianza entre la comunidad. El resguardo cuenta con unas 1.300 familias.

C: ¿Qué es lo más difícil de ser la coordinadora de la guardia?
M.E.S: Aún persiste mucho machismo. Hemos realizado reuniones de formación y concientización para que los hombres comprendan que tenemos los mismos derechos. Apostamos a un 50/50 que nos permita ganar espacio en lo político, en lo organizativo y en los distintos roles dentro de la comunidad.
Como mujeres Wayúu, en nuestra ley de origen y desde el principio de nuestro conocimiento ancestral, cultivamos en nuestros niños y niñas para que aprendan que todos somos parte de este proceso.
C:¿Qué iniciativas para las mujeres se han impulsado desde la guardia?
M.E.S: Acá estamos organizados por áreas de trabajo y la coordinación de Mujer Familia y Generación, que impulsa los derechos y la importancia de la familia. Se dictan charlas, se informa sobre los procesos, cómo acceder a los beneficios y mostrar que las mujeres somos capaces de desenvolvernos en cualquier campo.
C: ¿Qué hace falta por incorporar en el resguardo para que el trabajo de las mujeres sea aún más visible?
M.E.S: Invitamos a las mujeres por comunidades y en algunas ocasiones los hombres se resisten a que las mujeres participen. No les gusta que ellas vayan a las reuniones y de esta manera quieren cercenar sus derechos.Tratamos de hablar con ellos para que entiendan que hay unos derechos y estamos en esa lucha ayudándolas a sacar adelante.
C: ¿Se permite a las mujeres acceder a la planificación?
Si las mujeres tienen la oportunidad de estar en controles y asistir al puesto de salud lo pueden hacer. Se ha disminuido el número de menores embarazadas, anteriormente muchas niñas entre los 13, 14 y hasta 15 años estaban embarazadas.
C: ¿Qué papel desempeña la medicina occidental y la medicina tradicional?
M.E.S: En mi caso, practico la medicina tradicional porque tengo conocimientos, porque mi abuelo me enseñó. Pero si veo que no funciona voy a la medicina occidental para que un médico me evalúe o me dé un diagnóstico claro. Me parece que lo hacemos de una forma correcta y responsable.
C:¿Qué se necesita para pertenecer a la guardia indígena del resguardo de Mayabangloma?
M.E.S: El primer requisito es ser netamente Wayúu, pertenecer al resguardo. Si llega una persona que no conoce el territorio, ni a la comunidad, ni nuestras costumbres, se puede presentar un choque. Tenemos que conocer a las personas que pertenecen al resguardo, saber a qué clan pertenece, a qué familia, a qué autoridad, cuál es su lindero de su territorio, con qué se comunica mi territorio y a través de qué vías. Nuestro territorio es muy estratégico para comunicarse con muchas comunidades y zonas aledañas como Fonseca, Distracción, Valledupar, Barrancas, Hatonuevo, La Sierra y la Represa del Ranchería, entre otras. Por eso gana importancia el trabajo de la guardia, porque por nuestro territorio pasaba mucha gente extraña y, en algunas ocasiones, realizando actividades ilícitas, y eso había que controlarlo.
C: ¿Con qué herramientas cuentan para realizar la labor de monitoreo del territorio?
M.E.S: Gracias a la labor de gestión de nuestro cabildo Eder Man Uriana y nuestras autoridades, contamos con ocho vehículos (motocicletas) para poder desplazarnos por todo el territorio, y tenemos equipos de radio de comunicación. Trabajamos por grupos, uno opera de día y otro por la noche.
C: ¿De dónde salen los recursos para sostener la guardia?
M.E.S: Se sostiene gracias a la lucha de las autoridades, el cabildo y la asamblea. En los encuentros hemos venido tejiendo este proceso con estrategias y con apoyos de las mingas indígenas. Otros recursos son captados a través de convenios realizados por nuestro cabildo.
C: ¿Los miembros de la guardia reciben alguna remuneración económica por prestar ese servicio?
M.E.S: No, nosotros no recibimos un salario. Lo hacemos por sentido de pertenencia, porque nos gusta, porque es nuestro territorio y nos interesa. Si no cuidamos nuestro territorio vienen las explotaciones, los desplazamientos, el riesgo de que nos quiten todo lo que hemos conseguido con tanta lucha y detrás de eso el sufrimiento de nuestro pueblo. Ponemos en riesgo nuestra cultura, nuestra lengua, y nuestros saberes, por eso somos muy celosos con nuestro territorio.
No ganamos un salario, pero ganamos nuestra permanencia, nuestra resistencia dentro del territorio y la autonomía que ejercemos a diario. Esto es nuestro y tenemos que luchar para poder dejarle algo a nuestros hijos y nietos. Todo lo hacemos por ellos.

C: ¿Qué riesgos representa ser parte de la guardia?
M.E.S: Es de mucha responsabilidad, debemos buscar que la comunidad cumpla con algunas normas sin entrar en choque. Nuestros familiares, principalmente los hijos, se preocupan porque estamos expuestos a cualquier situación que se pueda presentar en las noches. Mis hijos me expresan que se sienten orgullosos, que soy una mujer luchadora y valiente que se ha venido enfrentando a todos esos riesgos. Como guardianes hay un lema: “Sabemos cuando salimos, pero no si regresamos”, por eso antes de pertenecer hay que consultarlo con la familia. Les digo que si algo me sucede deben sentirse orgullosos porque muero en esa lucha. Me da duro cuando me dicen: “Mami porque no dejas de ser coordinadora o dejas la guardia porque tememos por tu vida”. En ocasiones hay represalias, amenazas, robos y avisamos a las autoridades civiles y militares ya que nuestra actividad también está coordinada con la Policía y el Ejército.
C: ¿Cuál ha sido la situación más difícil para la comunidad?
M.E.S: La pandemia de Covid-19 fue un gran reto para nosotros como guardia, trabajamos 24/7 para evitar que la pandemia nos tocara, permanecíamos en las entradas al resguardo acatando todos los protocolos de seguridad. Fuimos quienes menos muertes tuvimos por covid-19 en toda la zona, salimos casi ilesos gracias al apoyo de nuestro cabildo en ese momento.
Los médicos tradicionales jugaron un gran papel ayudando a la comunidad con su medicina a base de plantas. Se cocinaban, se preparaban las tomas y se les daban al que quería probar.
C: ¿Hasta dónde llega la autoridad del guardia?
M.E.S: Estamos activos dentro del territorio en todo momento y cuando tenemos conocimiento de algún problema familiar, o de agresión física a una mujer, o de una madre a sus hijos, o de cualquier agresión, están las autoridades por clanes. Una vez tenemos conocimiento de la situación se la comunicamos a la autoridad del clan para determinar cuál será el procedimiento. Se realizan las autoridades, se toman las decisiones y si no hay un acuerdo, el caso pasa a la justicia ordinaria. El cacique gobernador no interviene porque su rol como cabildo es gestionar proyectos para traer progreso y soluciones de infraestructura al territorio, esta es una tarea de las autoridades tradicionales.
C: ¿Cómo se vivió el conflicto armado en la comunidad?
M.E.S: Han sido muchas las luchas, pero también hay avances en derechos humanos. Como víctimas del conflicto armado hemos librado una lucha para lograr una reparación individual y colectiva.
Como resguardo vivimos una época difícil en donde hubo presencia de grupos armados, de paramilitares, la guerrilla y delincuencia común. En 1995 llegó el EPL, empezaron a reclutar jóvenes, se llevaron a muchos jóvenes del territorio, entre esos un primo del que no sabemos si está vivo o está muerto. Luego llegaron las Auc o los llamados “paracos” y todo cambio, ya no podíamos andar libremente, teníamos horarios para encerrarnos, para salir a hacer compras al pueblo, era prohibido hablar con alguien, nos mandaban a acostar a la hora que les daba la gana, no podíamos ir a lavar al río con tranquilidad, el agua acá siempre ha sido un problema y daba temor ir al río. Todo tenía horarios estipulados por ellos, ellos mandaban, yo no podía ir donde mi tía, ni donde mi abuela, no nos reuníamos con los mayores que era el espacio para escucharlos y recibir consejos.

C:¿Cómo afectaron a las mujeres?
M.E.S: Aun hay mujeres bajo tratamiento psicológico por las secuelas que esos abusos dejaron en ellas, los grupos delincuenciales de manera violenta obligaban a las mujeres y les decían que, si no se dejaban, se las llevaban y las mataban, y si eran comprometidas las amenazaban con matar a sus parejas. Fue algo muy horrible, sobre todo por la impotencia. Incluso nacieron niños y niñas producto de esos abusos. Es un tema del que no nos gusta hablar porque duele mucho. Por todo esto estamos en proceso de reparación, pero eso no cura el alma.
C: ¿Cómo va el proceso de reparación a víctimas en el resguardo?
M.E.S: Estamos en proceso de reparación, llevamos muchos años esperando, pero ya casi es un hecho. Dentro de ese proceso hay reparaciones individuales y colectivas. Algunas familias ya han recibido reparación individual, familias que perdieron miembros de su familia de forma violenta. Una cosa es estar de acuerdo y otra es decir yo estoy contento o feliz con la reparación. El daño que nos causaron no se paga con nada.
En una carretera del sur de La Guajira, una tractomula avanza lento y pesado, mientras un grupo de niños y jóvenes corre tras él, intentando subir a la fuerza. Algunos lo logran. Otros no. En abril de este año, en Barrancas, un joven Wayúu de apenas 14 años cayó y murió en el intento. No fue el primero. Tampoco será el último si nada cambia.
En los últimos dos años, esta práctica extrema —subirse a camiones en movimiento para viajar de un pueblo a otro— ha cobrado varias vidas en municipios como San Juan del Cesar y Fonseca. Aunque los riesgos son evidentes, la escena se repite. Y no solo en La Guajira. Videos recientes muestran a niños de tan solo 7 años y adultos colgados de estos vehículos también en Barranquilla, Antioquia y otras regiones del país. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué está llevando a estos menores a poner su vida en juego?
En San Juan del Cesar, los niños y jóvenes se ubican en zonas estratégicas de la carretera nacional donde hay reductores de velocidad. Esperan debajo de los árboles y, en cualquier momento, aprovechan para colgarse de los tractocamiones con el fin de llegar a otro municipio.
Lilibeth Medina, residente del barrio Las Delicias, ubicado al costado de la carretera nacional, cuenta que a diario ve grupos de niños y adolescentes, entre los 8 y 16 años de edad, esperando a los tractocamiones. Medina ha presenciado cómo estos menores se lanzan al vehículo aún en movimiento: “Muchos se caen y se golpean al intentar realizar esa acción. Además, algunos conductores se bajan de sus tractocamiones para pegarles. Hace como un mes, un señor se bajó con un machete y persiguió a tres niños. Era un señor mayor, y su reacción fue esa porque pensaba que lo iban a robar”.
"Muchos se caen y se golpean al intentar realizar esa acción. Además, algunos conductores se bajan de sus tractocamiones para pegarles. Hace como un mes, un señor se bajó con un machete y persiguió a tres niños. Era un señor mayor, y su reacción fue esa porque pensaba que lo iban a robar"
Lilibeth Medina, residente del barrio Las Delicias
En ese mismo sector trabaja Cindy Pinto como cajera en una tienda de barrio. Desde su puesto, ve pasar a diario a jóvenes que entran en busca de cigarrillos, agua o algún refresco, antes de seguir su recorrido hacia los tractocamiones. “Por aquí pasan muchos. Se montan y se bajan allá en la esquina. A veces se tiran y se dan unos golpes fuertes. Los muleros ni se enteran de cuándo se suben. Es un problema de todos los días”, cuenta.
Cindy no esconde su frustración. Dice que ni la Policía ni la alcaldía han hecho algo concreto para frenar esta práctica, que poco a poco se ha vuelto paisaje. “No les están prestando atención. Si se hubiera hecho algo en serio, esto no seguiría pasando”, reclama. Aunque intenta advertir a los menores cuando pasan por su negocio, la respuesta que recibe suele ser hostil. “Se molestan. Nos dicen que no nos metamos en su vida, que si la mamá no les dice nada, menos uno. Y hasta nos insultan”.

En Consonante intentamos acercarnos a los menores, en varias oportunidades, para entender por qué realizan estas prácticas, pero no fue posible. Vecinos de la zona aseguran que la respuesta que reciben es: “Sentimos una adrenalina sabrosa, bacana”.
Mildred Manjarrez, comisaria de familia de San Juan del Cesar, indica que los jóvenes siguen viendo esta práctica como un juego. “A los muchachos les gusta tomarse la fotico y hacer un video y subirlo a TikTok. Hay muchos que lo hacen como una medida de escape, ante tantas situaciones de violencia que viven en el entorno familiar, pero la mayoría dice que es por placer, por gusto y por adrenalina. Eso es lo que han manifestado”, cuenta.
"A los muchachos les gusta tomarse la fotico y hacer un video y subirlo a TikTok. Hay muchos que lo hacen como una medida de escape, ante tantas situaciones de violencia que viven en el entorno familiar, pero la mayoría dice que es por placer, por gusto y por adrenalina. Eso es lo que han manifestado"
Mildred Manjarrez, comisaria de familia de San Juan del Cesar
Algis Rincón, conductor del municipio, asegura que los jóvenes hacen estas maniobras como un juego. “Para ellos, colgarse en un camión de estos es como montarse en un aparato de una ciudad de hierro. Andan de dos, seis, siete, ocho, nueve hasta diez, y no son solo niños; también hay niñas y jovencitas de 13 años. Ellos mismos han visto a muchos morir bajo las llantas de las mulas y no cogen escarmiento. Es como si les fascinara el peligro. Yo les grito: ‘Están buscando el cajón’, es como si desafiaran la muerte”, cuenta.
Para Carolina Pérez, orientadora de la Institución Educativa José Eduardo Guerra, esta problemática ocurre por diversos factores: “No sabemos si son problemas familiares, factores individuales y psicológicos. La falta de actividades para el uso del tiempo libre o si ellos solo quieren vivir la adrenalina”.
"Ellos mismos han visto a muchos morir bajo las llantas de las mulas y no cogen escarmiento. Es como si les fascinara el peligro. Yo les grito: ‘Están buscando el cajón’, es como si desafiaran la muerte"
Algis Rincón, conductor del municipio

Mildred Manjarrez, comisaria de familia en San Juan del Cesar, explica que desde su despacho han venido abordando esta problemática en articulación con otras entidades locales, como la Alcaldía, la Policía de Infancia y Adolescencia, la ludoteca municipal y el ICBF. El trabajo, dice, se ha concentrado principalmente en el barrio El Forero, donde han adelantado procesos de acompañamiento y prevención con los menores y sus familias.
Manjarrez asegura que se han adelantado charlas de orientación, promoción y prevención dirigida a los menores y sus familias. “No es una tarea fácil. Algunos han sido muy receptivos en los abordajes que hemos realizado desde la Comisaría, mientras que otros se muestran reacios. Es ahí donde debemos implementar más estrategias de fortalecimiento a la familia. Les informamos cuáles son las consecuencias de este acto. Hace unos meses, un niño se cayó de un tractocamión y estuvo hospitalizado”, relata.
“Esto es algo que nos toca a todos: instituciones, autoridades y el acompañamiento de la familia. Parte de un trabajo de concientización, porque pensamos que, desde la formación en casa con los padres, podemos obtener resultados”, señala.
Esta problemática ya está llegando a los colegios. En la Institución Educativa José Eduardo Guerra los compañeros de clase alertaron a la orientadora y los docentes sobre un menor de 15 años que estaba realizando estas prácticas en horas de la tarde. “El niño va muy mal académicamente y está teniendo comportamientos muy agresivos. El joven anda con otros chicos que están consumiendo, entonces es un factor de riesgo adicional para él”, dice la orientadora Carolina Pérez.
“Se activó una ruta con la Comisaría de Familia para que intervenga desde su equipo psicosocial con psicólogos y trabajadores sociales. La familia ya está enterada y se comprometió a fortalecer esos vínculos”, agregó.
Consultamos a la Alcaldía de San Juan del Cesar y aunque informaron que sí se está trabajando en el tema, desde hace dos semanas se solicitó una entrevista para detallar los programas que adelanta la administración y no fue otorgada.
Por su parte, desde el Icbf informaron que se estaban adelantando unas visitas en los barrios a través de unas aulas móviles para abordar este tipo de problemáticas. Desde el instituto indicaron que entregarían una respuesta escrita y a la fecha no ha sido enviada.
Cindy Martínez, vecina del barrio Las Delicias, sector dónde los jóvenes se lanzan a los tractocamiones, expresa su preocupación por los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes que se involucran en estas prácticas peligrosas en las carreteras. “Es como si desafiaran a la muerte todos los días”, señala. Para ella, esta situación no solo pone en riesgo la vida de los menores, sino que también afecta profundamente a sus familias. “Como madre, me dolería ver a un hijo mío en esa situación, sabiendo que en cualquier momento podría perder la vida. Es triste y a mí me duele. No los conozco, pero me duele que realmente ocurra esto a diario”, indica.
"Como madre, me dolería ver a un hijo mío en esa situación, sabiendo que en cualquier momento podría perder la vida. Es triste y a mí me duele. No los conozco, pero me duele que realmente ocurra esto a diario"
Cindy Martínez, habitante del barrio Las Delicias
Algis Rincón, conductor del municipio, considera que la problemática podría venir desde el hogar de cada niño y adolescente. “Ellos están abandonados de su hogar. Y cogen la calle porque, de pronto, en la casa a lo mejor los tratan mal y salen a entretenerse. Puede que el papá y la mamá no se preocupen por meterlos a una escuela, a un colegio. Entonces, lo toman deportivamente, para entretenerse, van y vienen de pueblo en pueblo”, recalca.
Mientras que algunos mencionan que hacen estas prácticas peligrosas por diversión, en el municipio la comunidad afirma que se deben impulsar más estrategias para el uso adecuado del tiempo libre. En San Juan del Cesar hay seis canchas de fútbol, una pista de patinaje y algunos parques para recrearse. Sin embargo, las escuelas de fútbol, voleibol, básquet, patinaje, música y natación son iniciativas netamente privadas, lo que significa que muchos niños y jóvenes no pueden acceder a ellas por falta de recursos.
“Hubo una mamá que se me acercó con la intención de buscar alguna actividad en la que su hijo ocupara el tiempo libre, porque era un joven que estaba presentando comportamientos con tendencia suicida y me puse en la tarea de ayudarle. Pero lo que encontramos es que en el municipio los espacios que hay de deporte son privados”, cuestiona Carolina Pérez, orientadora de la I.E. José Eduardo Guerra.
Algis Rincón, vecino del sector, coincide en que la solución no pasa solo por prohibir, sino por ofrecer alternativas reales. “Faltan más espacios de recreación para los jóvenes, que les den charlas, los motiven al deporte. Sí hay canchas, pero no tienen implementos. Podrían animarlos con uniformes, guayos, torneos”, propone.
Desde la Comisaría de Familia, Mildred Manjarrez insiste en que ningún esfuerzo institucional será suficiente sin el involucramiento activo de los hogares. “Hemos notado mucho desinterés por parte de los padres. Algunos nos dicen que ya no aguantan al niño, que no saben qué hacer. Nosotros les damos pautas de crianza, pero esto también exige compromiso de su parte. Son ellos los primeros llamados a responder por lo que hacen sus hijos”, concluye.
Leticia, en los años sesenta, era una ciudad abrazada por el agua. Los humedales la rodeaban, las lluvias seguían su curso natural y las calles aún no conocían el asfalto. En esos charcos vivos, niños, jóvenes y adultos se sumergían para jugar, refrescarse y convivir con una fauna y una flora exuberantes, apenas tocadas por la contaminación.
Era común escuchar a los mayores contar cómo era esa Leticia de antes, la que parecía flotar sobre un entramado de caños, quebradas y selvas. Uno de esos narradores es Jorge Picón, especialista e investigador de las dinámicas urbanas de la ciudad. Para él, Leticia no era una ciudad cualquiera, sino un gran humedal que poco a poco fue desapareciendo bajo el peso del crecimiento desordenado.
“La ciudad se construyó a espaldas de los ecosistemas, pero a la luz del modernismo. Fue un suceso en contra de la naturaleza, sin tener en cuenta los servicios ecosistémicos que brindan y que actualmente se encuentran en riesgo. Sigue el taponamiento y la construcción cerca de sus afluentes”, advierte Picón.

El desarrollo de la ciudad se fue construyendo “sin ver el río”, menciona Santiago Duque, biólogo e investigador de los ecosistemas acuáticos amazónicos de la Universidad Nacional sede Amazonía. Indica que las entidades no han entendido las dinámicas naturales que suceden en el bioma: “La falta de planeación ha ocasionado que se aumenten las problemáticas ambientales en la ciudad, ya que toda la estructura de Leticia mira para Bogotá”, agrega Duque.
Además, la movilidad demográfica en los últimos años en las ciudades amazónicas, según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), ha intensificado el loteo y ocupación de áreas que se localizan en entornos ambientales de alta vulnerabilidad, propiciando un proceso de invasión.
“El crecimiento fue tapando, eliminando y acabando los humedales”, puntualiza Duque. Advierte que los humedales están en condiciones muy vulnerables, con altos niveles de contaminación y de destrucción de todo tipo. Por tal razón, es frecuente que ocurran inundaciones de barrios en áreas urbanizadas.
Oscar Tamayo, biólogo y veedor ciudadano, sostiene que, al no haber un control por parte de las entidades, las poblaciones empezaron a construir sus viviendas cerca de sistemas acuáticos. “Rellenan los espacios y se generan conflictos. La ciudad fue creciendo con un gran desorden, la falta de regulación y monitoreo ha incrementado esta problemática”, afirma.

En consecuencia, esto ha generado una disminución en la cantidad de organismos presentes en estos ecosistemas. Según Francisco Alonso, observador de aves del Amazonas GOA (Grupo de Observadores de Aves Amazonas), la pérdida del caudal del humedal Simón Bolívar, cerca del barrio IANE, ha sido inminente: “Hace seis años se podía reportar 100 guacamayas pechirrojas y ahora debido a la tala de los árboles, la contaminación y destrucción de su entorno, está disminuyendo su población y se pueden reportar entre 30 o 40 individuos”.
“La protección y el cuidado hacia estos ecosistemas debe ser inmediata porque las repercusiones que se pueden generar en un futuro serán cuantiosas. Esto debe ser un propósito de todos: de la academia, de las autoridades y de la gente del común”, sentencia Francisco Alonso.
Los humedales son ecosistemas únicos que permiten el flujo del agua, retienen sedimentos, son el albergue de una gran cantidad de organismos y ayudan a depurar y a filtrar el agua, lo que previene las inundaciones. “Estos ecosistemas son los que más servicios ecosistémicos prestan, en condiciones de calidad y estabilidad”, advierte Santiago Duque.
“Debe haber un cambio a nivel político y social para aprender a vivir con la naturaleza dado que, si se pretende recuperar lo descuidado, deben producirse cambios y comprender las dinámicas naturales. Destruir un nacedero de agua o cananguchal es irreparable, porque son la esencia fundamental para sostener la cantidad y calidad del agua”, puntualiza.
Por su parte, Andrea Hines, bióloga y observadora de aves de la asociación GOA, describe a los humedales por su “valor intrínseco e intangible para la humanidad” e indica que su importancia radica más allá de lo económico, social o cultural, y se debe comprender que es un sistema natural que hace parte de las dinámicas e interacciones de la vida de un territorio.
Y aunque se tienen leyes, no se ha ejercido un control y un seguimiento adecuado, lo que ha generado que el deterioro y abandono hacia estos ecosistemas siga en aumento. Algunas leyes son: la 357 de 1997, que protege a los humedales especialmente por ser el hábitat de aves acuáticas; la resolución 196 de 2006, que adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia; y la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia de 2022, que establece los lineamientos y acciones para la conservación, su uso sostenible y manejo.
Según Freddy Valencia, contratista profesional especializado de la entidad ambiental Corpoamazonia, existen planes para la conservación de estos ecosistemas, pero solo se “elaboran y se engavetan”.
Para Kevin Murillo, representante de la plataforma juvenil de Leticia y presidente de la veeduría ciudadana ambiental y de protección ambiental, faltan charlas con la comunidad, jornadas de recolección de basuras y la elaboración de proyectos a futuro “que permitan una intervención de fondo. Son procesos en los que hace falta mayor rigurosidad”. Murillo afirma que han denunciado estas situaciones por escrito a la Policía Nacional, la Alcaldía de Leticia y Corpoamazonia, sin recibir respuesta.
“El ambiente sano en Colombia es un derecho jurídico. Sin ambiente, no hay vida. El trabajo en equipo y el seguimiento continuo de los procesos para obtener respuestas es primordial para empezar a cuidar estos ecosistemas. Proteger la naturaleza debe ser un acto en defensa de la vida”, agrega.
Por tanto, Kevin Murillo, sostiene que los jóvenes, niños y niñas se convierten en los garantes de poder. “Generan cambios desde el fortalecimiento del liderazgo, la escuela, los semilleros y las plataformas que se han ido formando en el territorio para la protección y defensa de la naturaleza”, agrega.
Desde Consonante se solicitó entrevista con la Secretaria de Planeación Municipal y la dirección de Infraestructura, pero no se recibió respuesta.
Sin el control de las entidades estatales como la Alcaldía y Corpoamazonia, no se ha dimensionado la estructura y planificación de la ciudad. Aumento, que según advierte el Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI, ha presionado el cambio de los ecosistemas.
Francisco Peláez, presidente de la junta de acción comunal del barrio IANE, barrio que colinda con el complejo de humedales Simón Bolívar, hace un llamado a la ciudadanía y a las entidades: “Pido que se deje de taponar, se haga un alto en el camino y nos escuchen. El agua es de todos y debe ser protegida”. Además de la participación de la ciudadanía se necesita voluntad de las entidades para hacer seguimiento y establecer líneas que protejan estos sistemas.
El llamado de las comunidades es a que se incentive la protección y recuperación adecuada hacia estos ecosistemas. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado el modelamiento de los humedales, estudio que se realiza para tener un diagnóstico de las afectaciones.
En el mes de agosto del 2024 la empresa turca Best Coal Company (BCC) radicó ante la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) una solicitud de licencia ambiental para poder llevar a cabo actividades de explotación de carbón a cielo abierto en el corregimiento de Cañaverales. La licencia le permitiría extraer 7,5 millones de toneladas de carbón por 10 años.
La reunión informativa, realizada el 24 de mayo, fue un espacio en el que la empresa BCC expuso a la comunidad los alcances del proyecto minero Cañaverales, las áreas de influencia, el estudio de impacto ambiental y las medidas de manejo que realizaría la empresa, en dado caso de que se apruebe la licencia. El encuentro duró 9 horas y contó con la presencia de la Procuraduría, y la Alcaldía municipal.
Corpoguajira, como autoridad ambiental, abrió el espacio de intervenciones explicando a la comunidad el concepto de la audiencia pública y el proceso de evaluación de la solicitud de licencia ambiental.
Durante el desarrollo de la reunión hubo un espacio de preguntas en donde la comunidad y asistentes expresaron las dudas sobre los impactos del proyecto, preguntas que fueron respondidas por Corpoguajira y la empresa BCC.
La mayoría de las dudas de la comunidad y las organizaciones, como el Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (CAJAR), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro Nacional de Salud y Trabajo (CENSAT) estuvieron relacionadas con el impacto que el proyecto podría tener sobre el territorio del sur de la Guajira en tiempos de crisis climática.
Una Audiencia Pública Ambiental es un mecanismo de participación ciudadana que permite a la comunidad, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, y a otros actores interesados participar en temas ambientales. En el caso del proyecto minero Cañaverales, la audiencia pública ambiental fue solicitada a Corpoguajira por la comunidad de Cañaverales y por organizaciones sin ánimo de lucro, entre estas se encuentran el Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (CAJAR), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro Nacional de Salud y Trabajo (CENSAT Agua Viva).
“En la reunión informativa la empresa dueña del proyecto y quién solicita la licencia ambiental expone el proyecto, el estudio de impacto ambiental, las medidas de manejo ambiental y los permisos ambientales que ellos requieren para la ejecución de su proyecto”, explica Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira.
"En la reunión informativa la empresa dueña del proyecto y quién solicita la licencia ambiental expone el proyecto, el estudio de impacto ambiental, las medidas de manejo ambiental y los permisos ambientales"
Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira
Palomino agrega que este espacio es la oportunidad para que la comunidad haga preguntas tanto a la empresa que pretende ejecutar el proyecto como a la autoridad ambiental.
Una audiencia pública está conformada por la autoridad ambiental, la comunidad y la sociedad civil, la empresa que solicitó la licencia ambiental y los diferentes organismos de control de orden regional, municipal y nacional, como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, la Contraloría y la Procuraduría. También deben estar la Alcaldía y la Gobernación,
A diferencia de la reunión informativa en donde la empresa BCC presentó el proyecto, en la audiencia pública ambiental la comunidad es la protagonista. “La empresa participó en la reunión informativa, en la audiencia pública vamos a escuchar a la comunidad”, aseguró Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira.
Luna Gámez, habitante de Cañaverales, considera que la reunión informativa fue un espacio importante y de aprendizaje. También resalta que la comunidad tuvo la oportunidad de participar y conocer los impactos del proyecto que se pretende desarrollar.
Gámez indica que su comunidad rechaza el proyecto minero principalmente porque depende del agua de su territorio para la agricultura, y porque tienen una relación espiritual y ancestral con el mismo. Además, considera que es importante la protección del agua por la situación que atraviesa el mundo actualmente: "La comunidad de Cañaverales comprende la importancia de cuidar el planeta, ni Colombia ni el mundo resisten un hueco más", puntualizó.
"La comunidad de Cañaverales comprende la importancia de cuidar el planeta, ni Colombia ni el mundo resisten un hueco más"
Luna Gámez, habitante de Cañaverales
Para Gámez la información proporcionada por la empresa no fue completamente clara, por lo que recalcó la importancia de que la empresa brinde la información completa y entendible antes de la audiencia pública del próximo 14 de junio.
Yolgica Gámez, vicepresidenta del Consejo Afro Los Negros de Cañaverales, rechaza este proyecto porque considera que la vida en su corregimiento estaría en riesgo: "Los acuíferos del manantial se destruirían por la contaminación generada por el carbón. La mina acabaría con la agricultura en Cañaverales y sus alrededores. La inseguridad sería el pan de cada día, ya no podríamos estar tranquilos ni en nuestras propias viviendas y de manera personal diría que nos tocaría abandonar Cañaverales y hasta los pueblos vecinos”, afirma.
El manantial de Cañaverales fue declarado en 2012 reserva natural y abastece de agua a todo el corregimiento de Cañaverales y a algunas zonas aledañas.
Oscar Gámez Ariza, presidente del consejo comunitario, define su labor como la “resistencia de su territorio”, por eso rechaza la entrada de la minera: “Traer a la minería como una solución a toda esta problemática es una mentira. Generan algunos puestos de empleo, pero a dónde van a vivir las personas si pierden su territorio. Ellos hablan de desplazamiento voluntario, pero es una forma de engañar a la gente, el gran desplazador es la minería de carbón. Cañaverales será arrasado por la empresa minera”.
“El manantial es la mayor riqueza que tenemos no solo para nuestro bienestar, sino para las futuras generaciones. Seguimos en la resistencia y tratando de hacer lo que podamos”, agregó en entrevista a Consonante el 1 de abril.
“Desplazan a los colombianos de su tierra para que llegue una empresa de un país extranjero, eso es peor que la invasión y peor que la colonización”, puntualiza.
Edward Andrés Fragoso tiene 26 años y vive en Cañaverales. Su voz se suma al rechazo: “La empresa no ha socializado el proyecto ni el estudio. Pedimos a las autoridades nacionales estar del lado de las comunidades y no de transnacionales”.
“Nos han violado nuestros derechos, no hemos sido consultados, ellos siempre se han levantado. Ahora están quietos para que se les otorgue esa licencia”, puntualiza. Edward describe a Cañaverales como un lugar de “riqueza y un paraíso; es un lugar hermoso y ahora lo quieren destruir”.
“Exigimos al presidente Petro cumplir sus promesas de campaña y amparar nuestro territorio agroalimentario. Es fundamental impedir que una nueva mina de carbón a cielo abierto provoque la desaparición de nuestras fuentes de agua y afecte nuestra agricultura, identidad y vida digna”, agrega por su parte el comunicado del Consejo Comunitario en su cuenta en X, publicado el 25 de febrero. La comunidad además cuestiona que no ha garantizado el derecho a la consulta previa.
En entrevista con Consonante, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) aseguró que hasta la fecha no han tomado una decisión frente a la solicitud de licencia ambiental presentada por BCC. "En este momento la solicitud está en evaluación, se está revisando cada ítem y ahora está frenado el proceso mientras se surte el trámite de la audiencia pública. Los ingenieros ya tienen en sus manos el estudio de impacto ambiental y cada uno desde su experiencia está evaluando lo que dijo la empresa en la reunión y lo que vieron en la visita de campo que se hizo en el mes de febrero”, indicó Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira.
Palomino además asegura que la audiencia será un espacio en donde sólo podrá intervenir la comunidad, organizaciones defensoras del agua y el medio ambiente, y otros interesados inscritos ante Corpoguajira.
"Todo lo que la comunidad manifieste será tenido en cuenta para la evaluación de la solicitud de la licencia ambiental. La comunidad tiene derecho a pronunciarse sobre el proyecto, nosotros tenemos el deber legal de escucharlos y tener en cuenta lo que ellos manifiestan sobre el proyecto. Es su territorio y ellos conocen todo ese ecosistema”, agrega.
Según Jorge Palomino, subdirector de autoridad ambiental de Corpoguajira, la audiencia pública es ese espacio en donde la corporación va a escuchar a la comunidad y otros interesados. "En la audiencia pública la empresa no va a presentar el proyecto, porque para eso fue la reunión informativa, en la audiencia pública vamos a escuchar a la comunidad. El procedimiento es que el que quiera participar y tener sus ponencias debe inscribirse en la página web de la corporación, pueden inscribirse en la dirección territorial del sur en Fonseca, en las alcaldías y se les da la oportunidad de escuchar sus ponencias”, explica.
Encuentre acá el formulario de inscripción de las ponencias
El Cajar explica que la audiencia es importante porque es un escenario de participación ambiental democrática que le va a permitir a toda la sociedad conocer qué implica el desarrollo de un nuevo proyecto minero de carbón en La Guajira, cómo va a ser, qué impactos ambientales y sociales va a generar en el territorio y cómo la empresa los va a prevenir, mitigar, corregir y compensar. Esto va a permitir que las comunidades ejerzan su derecho a la participación en la gestión de asuntos ambientales y el acceso a la información en condiciones públicas, transparentes con enfoque diferencial.
Sofía Villalba, investigadora de la línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, indica que las audiencias públicas son el proceso de intercambio de información de las empresas mineras con la comunidad. “Son uno de los mecanismos más amplios para la participación ambiental y, por lo tanto, buscan promover una democracia participativa en la toma de decisiones. No hay restricciones frente a la participación y está abierto para la población en general, organizaciones e instituciones”, afirma.
Villalba agrega que es fundamental que las personas participen para entender cómo va a operar el proyecto, los impactos que pueda tener y cómo los va a afectar: “La información debe ser amplia, clara y entregada de manera oportuna para las personas que están en los territorios, especialmente con la ratificación del Acuerdo de Escazú”.
La investigadora sostiene que la comunidad puede solicitar ampliar la audiencia si hay preguntas que quedan pendientes y está disponible en diferentes etapas del proceso. “Estas audiencias no son vinculatorias, no porque una persona diga “no se puede hacer”, se va a frenar la licencia y el trámite. Pero es importante y un deber que los comentarios queden recogidos por la autoridad, proyectarse en un acta y ser tenidos en cuenta. No es solamente un trámite sino que hacen parte del fortalecimiento, la toma de decisiones y la protección de derechos humanos”, puntualiza.
“Las audiencias se realizan al mismo tiempo en que se efectúan los estudios y el tiempo depende de cuando se radicó la solicitud. Las audiencias no frenan los tiempos, pero son tenidos en cuenta para la toma de decisiones. Las audiencias públicas no reemplazan las consultas previas que se tienen que realizar con anterioridad a la presentación de la solicitud del proyecto, es obligatorio que estas se realicen para poder garantizar los derechos de las comunidades étnicas", recalca.
Para que la solicitud de licencia ambiental sea recibida por la autoridad ambiental, en este caso Corpoguajira, la empresa solicitante deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en el decreto 1076 del 2015. "Ese decreto establece qué proyectos requieren de licencia ambiental y quién es el competente, si es la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) o las corporaciones autónomas regionales. Además, establece unos requisitos para aquellos proyectos que requieren de licencia ambiental. Entre ellos el estudio de impacto ambiental, el certificado del Ministerio del Interior sobre la procedencia o no de la consulta previa y estudios arqueológicos, y otros requisitos que establece la ley”, cuenta Palomino.
Desde octubre del año pasado la solicitud está a cargo de Corpoguajira luego de que BCC modificara su plan de trabajos y obras y redujera la explotación de carbón a menos de 800 mil toneladas por año. Por esto, la revisión pasó de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) a nivel departamental.
La Audiencia Pública Ambiental no es una instancia de decisión. La empresa presenta el proyecto y, por su parte, Corpoguajira está en la obligación de recibir todos los conceptos, los documentos y opiniones que se presenten sobre el proyecto sobre los cuales debe pronunciarse en la toma de su decisión posterior a la audiencia cuando elabore su concepto de aprobación o negación. Cualquier persona, ong y entidad puede intervenir en la audiencia para dar su concepto sobre el proyecto, incluyendo a las ong's que solicitan la audiencia.
Estos son algunos de los terceros intervinientes: Cajar, Censat, Cinep, Terrae, Aida, profesora Cecilia Rosa, profesora Andrea Cardozo Díaz, Universidad Javeriana, Universidad del Magdalena, Clínica Jurídica y Semillero Pacha Pakta de la UIS, Senadora Imelda Daza y Benedicto González (AETCR de Pondores).
La empresa BCC cuenta con el título minero GDI-081 que corresponde a 4.855 hectáreas entre Fonseca y San Juan del César donde estaría ubicada la actividad de explotación minera. Sin embargo, la empresa indica que en el proyecto minero Cañaverales intervendrán 479.5 hectáreas. La operación se realizaría durante 10 años con el fin de extraer 7,5 millones de toneladas, con una producción media anual de 753.850 toneladas.
En la evaluación ambiental la empresa reconoce 17 impactos que ocasionaría la explotación minera a cielo abierto. Entre los principales impactos se encuentra: la pérdida de la estabilidad del terreno y la alteración de su geoforma, así como también habrá una afectación a la recarga de acuíferos, habrá un cambio en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial, incluyendo el cambio en la dinámica de los cauces. También habrá daños en la calidad del suelo, erosión y cambios en su uso. Habrá alteraciones en la calidad del aire, niveles de presión sonora y vibraciones, así como la generación de olores ofensivos.
En la audiencia, la empresa minera proporcionó información sobre la mina de carbón a cielo abierto que pretende en Cañaverales, sin embargo no respondió sobre la etapa de cierre de las minas ni la rehabilitación del espacio después de la extracción.
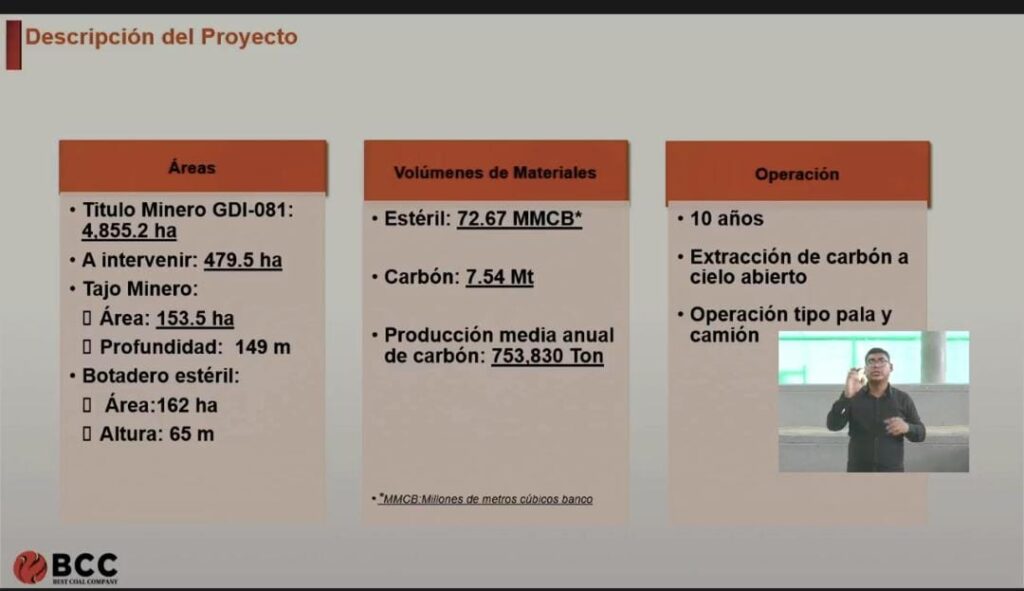
Al ser uno de los solicitantes de la audiencia pública ambiental sobre el proyecto minero cañaverales, el Colectivo de Abogados y Abogadas Jorge Alvear Restrepo solicitó a Corpoguajira y a la empresa BCC que se dieran las garantías mínimas de participación a toda la comunidad que hará parte de esta audiencia pública y que el lenguaje para presentar el proyecto sea el adecuado.
“Es esencial que la sociedad civil acá presente y la comunidad que está conectada también de manera virtual y presencial tengan acceso a toda la información ambiental vinculada a este proceso de licenciamiento. Esta información tiene que ser clara, completa, entendible y con un enfoque diferencial teniendo en cuenta que aquí están presentes comunidades que tienen usos y costumbres”, dijo en la audiencia Valeria Sosa, abogada del Cajar.
En su intervención, Sosa fue enfática en pedir a ambas entidades BCC y Corpoguajira, que el proyecto fuera expuesto en detalle. “Es fundamental que en el marco de esta audiencia pública se aborden aspectos exhaustivos como conocer el área de influencia del proyecto, las características físicas y técnicas de las actividades, la descripción completa de los impactos ambientales, incluidos los impactos acumulativos, residuales y ambientales, y las medidas preventivas para evitar impactos”, dijo Sosa.
"Es fundamental que en el marco de esta audiencia pública se aborden aspectos exhaustivos como conocer el área de influencia del proyecto, las características físicas y técnicas de las actividades, la descripción completa de los impactos ambientales, incluidos los impactos acumulativos, residuales y ambientales"
Valeria Sosa, abogada del Cajar
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) advierte que la problemática es que se esté permitiendo una nueva mina de carbón a cielo abierto en tiempos de crisis climática. “No hay coherencia con todos los acuerdos en materia ambiental que ha adquirido el gobierno. Se está permitiendo que se esté dando trámite a una licencia ambiental que busca una nueva mina de carbón”, dice el colectivo.

Andrea Díaz, ingeniera ambiental del equipo de interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, asegura que esta organización junto con el Cajar y Censat solicitaron la audiencia por dos razones: “Por la preocupación que tenemos frente al proyecto minero que se está proponiendo y por la importancia de dialogar y poner sobre la mesa cuáles son los impactos que se podrían generar por la apertura de una nueva mina de carbón a cielo abierto en un territorio tan vulnerable como La Guajira, tanto en términos ambientales, climáticos como socioeconómicos”.
“Nos parecía clave poder generar este espacio para que participaran las comunidades que van a ser afectadas tanto directamente como en la región por la apertura de esta mina. Que pudieran plantear las preguntas e inquietudes y también manifestar su posición frente al desarrollo o no de este proyecto”, agrega Díaz.
En cuanto al proceso de realización de la audiencia pública, Díaz considera que hay disposición por parte de la corporación para poder llevar a cabo este mecanismo de participación. “Hay una voluntad por hacer el proceso de la manera más rigurosa y con todas las garantías, eso realmente nos da una sensación positiva frente a la disposición de Corpoguajira y al compromiso que tienen como autoridad ambiental de tomar una decisión responsable y acorde con el contexto que se está dando”, concluye.
Yenny Ortiz, coordinadora del programa de derechos humanos, tierras, movilizaciones, interculturalidad del Cinep, indica que la reunión informativa previa a la audiencia pública fue convocada porque el proyecto que se pretende desarrollar en Cañaverales es un tema de interés no solo para Fonseca y San Juan sino para toda la Guajira ya que esto tiene que ver con los impactos que esto puede generar para todo el departamento: "Cualquier impacto que se haga en una zona de alta producción agrícola e hídrica vulnera sistemáticamente los derechos humanos del departamento".
“Si se llegara a desarrollar el proyecto Cañaverales en La Guajira esto tendría un impacto irreparable para las comunidades campesinas y afro”, puntualiza.
"Si se llegara a desarrollar el proyecto Cañaverales en La Guajira esto tendría un impacto irreparable para las comunidades campesinas y afro"
Yenny Ortiz, coordinadora del Cinep
Una de las preguntas que resonaron en el polideportivo fue la de Cristian Torres, coordinador de conflictos ambientales de Censat, quien preguntó: ¿Por qué la empresa tiene un título minero tan amplio, si las áreas de aprovechamiento de carbón que se pretende explotar son menores?
A lo que la empresa respondió: “Los títulos mineros normalmente son bastantes extensos, estos diseños van asociados al mercado, los equipos y a los costos. La mina se diseña de tal manera que sea útil para los accionistas, como para el país”.
Torres argumentó que este proyecto se pretende desarrollar en un contexto de descarbonización y crisis climática, lo que plantea interrogantes sobre la compatibilidad de la extracción de carbón con las políticas de mitigación del cambio climático. "Las autoridades ambientales deben tomar en cuenta los impactos acumulativos sinérgicos residuales, que impactan a perpetuidad, además de la capacidad de carga que puede tener un territorio que ha sido predilecto para la transición energética", dijo.
El barrio San Pedro lleva más de 55 años de fundación y varias zonas, entre estas el sector Pantanito, llevan décadas sin pavimentación. Pantanito es una de las calles con mayor movilidad en el municipio y en este habitan unas 26 familias.
Esta zona además ha sido promesa electoral de varias administraciones de Tadó. El actual alcalde Juan Carlos Palacios se comprometió durante las elecciones de 2022 a pavimentar esta vía si ganaba, y aunque las obras empezaron el 14 de febrero la comunidad ahora se enfrenta a la entrega de una obra a medias.
En estos tres meses se han sumado varias inconformidades: Cuatro viviendas quedaron perjudicadas tras las obras de drenaje del agua, se modificaron los andenes y aún no están terminados ni arreglados. Además, en este sector, más de la mitad de las viviendas, no cuenta con alcantarillado.
Para el 16 de mayo, fecha de la inauguración de la pavimentación, la empresa Aguas de Tadó evidenció una fuga de agua y no se hizo la entrega. La realización de esta obra contó con un presupuesto de $2.147.238.700 y comprende tres tramos de 540 metros. Sector Pantanito (160 metros) barrio El Esfuerzo (202 metros) y barrio Caldas (178 metros).
El contrato es el número IP026.028-2024 a cargo de Construcciones Lozano S.A.S, con Nit 901.091.811-4, con fin del “mejoramiento de movilidad mediante la pavimentación en concreto rígido y sendero peatonal en las vías urbanas del municipio de Tadó-Chocó”. Con un plazo de 5 meses.
El pasado 16 de mayo la entrega sólo se pudo efectuar en los barrios Esfuerzo y La Loma, en los demás sectores quedó aplazada. Una vez los habitantes de dicho sector se percatan de lo que está ocurriendo, deciden poner en contexto al alcalde Juan Carlos Palacios y le envían un documento manifestando su inconformidad por la situación que se viene presentando en la pavimentación del sector Pantanito, también resaltan las posibles consecuencias de las filtraciones de agua, que pueden agravar el estado de su calle.
Yesid Ramírez, habitante del sector, cuenta que han esperado por esta obra desde hace décadas: “Como comunidad agradecemos que se empezara la obra, pero nos preocupa ese tema del agua, ya que esto puede traer consecuencias más adelante. Encontramos una fuga de agua que salía por el pavimento, nos reunimos con la comunidad y enviamos un documento para notificar al alcalde sobre lo que estaba ocurriendo”.
"Encontramos una fuga de agua que salía por el pavimento, nos reunimos con la comunidad y enviamos un documento para notificar al alcalde sobre lo que estaba ocurriendo”
Yesid Ramírez, habitante del sector.
Por otro lado, Alsenober Mosquera, concejal del municipio de Tadó, cuenta que se hizo el pavimento, pero quedaron algunos detalles a los que se les hará seguimiento. “Hablamos con el alcalde y el ingeniero y se comprometieron a organizar los trabajos que hacían falta. Esta información llegó al recinto del Concejo, esperamos que en pocos días se pueda mitigar dicha problemática, para que pueda ser efectiva la entrega de la obra a los habitantes de esa localidad”, agregó el concejal Mosquera.
Jesús Emir Mosquera Palacios, director de la obra, asegura que hubo fallas de comunicación con la empresa Aguas de Tadó: “En varias ocasiones se le pidió a la empresa de servicios públicos que nos prestara el servicio para que nosotros pudiéramos ir probando la red y dejar todo en óptimas condiciones, pero no se pudo”. Detalla que una de las llaves que suministra el agua al barrio San Pedro, ubicada a la altura del puente que pasa sobre el río San Juan, presenta un daño grave en el que deben trabajar.
Francisco Valderrama Moreno, gerente de la empresa Aguas de Tadó, reconoce que cuando se le pidió que prestara el servicio presentaban inconvenientes con el acueducto en ese sector. “Hubo un error por parte de la constructora, modificaron los andenes y en algunos se hizo la instalación de las cajas, mientras que en otros no”, indica.
“Hubo un error por parte de la constructora, modificaron los andenes y en algunos se hizo la instalación de las cajas, mientras que en otros no”
Francisco Valderrama, gerente de Aguas de Tadó
Valderrama afirma que, en aras de poder darle solución a la fuga de agua, están trabajando a la par con la Constructora Lozano. “Ellos van a poner una parte de la obra y nosotros la otra. Vamos a trabajar de la mano”, puntualiza.
La comunidad advierte que en las casas donde no se hicieron las cajas se creía que se instalarían contadores nuevos y esto nunca ocurrió.
Una vez se pueda encontrar el punto de la fuga de agua, se espera que se pueda mitigar la problemática y entregar la construcción a los habitantes del barrio San Pedro, sector Pantanito.
Por décadas, los humedales urbanos de Inírida —como Caño Terpel, Moto Bomba, Limonar y Ramón— han sido parte esencial de la vida cotidiana del municipio. No solo como escenarios para el esparcimiento y la recreación de sus habitantes, sino como ecosistemas estratégicos que regulan el ciclo del agua, purifican el aire y albergan una biodiversidad única. Sin embargo, hoy están en peligro. La basura, los vertimientos de aguas residuales y la falta de gestión ambiental los tienen al borde del colapso.
Quienes crecieron en Inírida recuerdan los humedales como parajes verdes y cristalinos. Hoy, el panorama es otro: colchones, latas, escombros, pañales y residuos domésticos se acumulan en sus cauces. La contaminación visual y los malos olores han reemplazado a los paseos de olla y a los baños en familia. Lo que antes eran caños vivos, ahora parecen canales de aguas estancadas y pestilentes.
“La contaminación en Caño Moto Bomba es tal que el agua ya no corre. Allí desembocan aguas negras sin ningún tipo de tratamiento”, dice un habitante del barrio Porvenir. Esta situación no solo es un problema paisajístico, sino ambiental y de salud pública.
"La contaminación en Caño Moto Bomba es tal que el agua ya no corre. Allí desembocan aguas negras sin ningún tipo de tratamiento"
Habitante del barrio Porvenir
Isbelia Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Primavera Etapa 1, afirma que Caño Motobomba está "en cuidados intensivos". Asegura que, pese a las jornadas comunitarias de limpieza, el esfuerzo no es suficiente: "Uno limpia hoy y mañana aparece el triple de basura. Además, las aguas negras del pueblo están cayendo directo al caño porque el alcantarillado colapsó hace años".
Los humedales urbanos de Inírida forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y en teoría deberían gozar de especial protección. Según el Decreto 1076 de 2015, los cuerpos de agua urbanos deben contar con Planes de Manejo Ambiental (PMA) que definan acciones para prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales. Sin embargo, su implementación ha sido casi nula.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) expidió en 2006 la Resolución 212 que declara áreas de preservación y protección ambiental a estas microcuencas. Posteriormente, mediante el Acuerdo 09 de 2011, fueron registradas como área de recreación y finalmente, en 2022, se adoptó el Plan de Manejo Ambiental mediante el Acuerdo 004.
Según Rosa Edilma Ágreda, directora de la Oficina de Recursos Naturales de la CDA, el plan cuenta con componentes biológicos, ecológicos y sociales. Sin embargo, su implementación integral requiere recursos que actualmente no están disponibles. "Lo que hemos hecho son acciones de corto y mediano plazo con recursos propios, como talleres, campañas ambientales, siembras y formación con estudiantes y juntas de acción comunal", explicó la funcionaria. Estas actividades han alcanzado entre 600 y 1.000 personas en el último año.
A pesar de ello, las acciones de impacto siguen pendientes. La CDA ha presentado proyectos a convocatorias como "Ordenamiento alrededor del agua" del Ministerio de Ambiente, pero estos han sido rechazados por detalles técnicos menores. "Estamos a la espera de nuevas convocatorias para poder actualizar y volver a presentar los proyectos", indicó Ágreda.
Desde la comunidad, la percepción es crítica. "Nos dicen que hay un plan de manejo, pero nunca se ha visto acción real. Solo una reunión donde hablaron por encima y ya. El humedal sigue muriendo, y nadie responde", lamenta Isbelia Torres. Además se cuestiona que aunque la CDA lleva 30 años en el municipio y han pasado seis directores no se han recuperado estos humedales.
"Nos dicen que hay un plan de manejo, pero nunca se ha visto acción real. Solo una reunión donde hablaron por encima y ya. El humedal sigue muriendo, y nadie responde"
Isbelia Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Primavera Etapa 1

El pasado 14 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de Villavicencio emitió una sentencia clave para el futuro de estos humedales. El fallo, producto de una acción popular interpuesta por la ciudadana Silvia Aristizábal López, concluye que los derechos colectivos al ambiente sano y a la salubridad pública han sido vulnerados por la inacción del Estado.
La sentencia ordena la conformación de una mesa interinstitucional entre la CDA, el Municipio de Inírida y la Gobernación del Guainía para establecer un plan de acción conjunto. También exige inspecciones periódicas, medidas sancionatorias contra los contaminadores, jornadas de limpieza, restauración ecológica y un mayor control del sistema de alcantarillado.
Los humedales son ecosistemas fundamentales que se caracterizan por la presencia permanente o temporal de agua dulce, salobre o salada, y por su capacidad para sostener una amplia variedad de vida. Pueden ser naturales o artificiales, y abarcan áreas como ciénagas, manglares, lagunas, pantanos y caños urbanos. Su importancia radica en los servicios ecosistémicos que prestan: actúan como reservas de agua dulce, controlan inundaciones, recargan acuíferos, filtran contaminantes y almacenan carbono. Además, son hábitat crítico para miles de especies de flora y fauna, incluidas aves migratorias y peces esenciales para la seguridad alimentaria de muchas comunidades.
A pesar de estos beneficios, expertos advierten que en América Latina estos ecosistemas enfrentan amenazas crecientes por el cambio climático, el crecimiento urbano desordenado y la falta de políticas efectivas de conservación.
En ciudades amazónicas como Inírida, cumplen un papel clave en la conectividad ecológica, facilitando el tránsito de especies y el mantenimiento de la biodiversidad.
Según el Instituto Humboldt, más del 80 por ciento de los humedales urbanos en Colombia han sido alterados gravemente. Muchos han sido canalizados, rellenados o convertidos en basureros, reduciendo la capacidad de las ciudades para adaptarse al cambio climático.

La sentencia abre una puerta legal que obliga a las autoridades locales y ambientales a tomar medidas concretas. Entre las acciones propuestas están el diseño de un plan integral de restauración con cronograma y presupuesto definido, la implementación de campañas de sensibilización y educación ambiental, el monitoreo y sanciones a vertimientos ilegales, y la inclusión activa de comunidades indígenas, juntas de acción comunal y niños y jóvenes como actores clave en la protección de los caños.
De la articulación interinstitucional, la voluntad política y el compromiso ciudadano dependerá la posibilidad de que los humedales urbanos de Inírida dejen de estar en riesgo y se encaminen hacia su recuperación efectiva.
Esta es la sentencia:
En Fonseca, La Guajira, el año comenzó como de costumbre: con incertidumbre. Por segundo año consecutivo, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) abrieron sus puertas casi dos meses después de lo previsto, debido a retrasos en la contratación de las asociaciones encargadas de operarlos. Una situación que se repite cada año y que afecta a más de 300 niños del municipio, así como a las madres comunitarias y al personal vinculado a estos programas de atención a la primera infancia.
Mientras en enero muchas familias alistaban útiles y uniformes para el regreso a clases, en varios barrios de Fonseca los CDI y las UCA seguían cerrados. No se trataba de vacaciones extendidas, sino de un problema estructural que parece haberse normalizado: la demora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en firmar los contratos que hacen posible el funcionamiento de estos centros.
Según el calendario oficial del ICBF, los servicios debían iniciar en febrero. Sin embargo, este año los CDI de Fonseca comenzaron a operar apenas el 19 de marzo, y las UCA el 27 del mismo mes, con una diferencia de casi dos meses frente a la fecha estipulada.
“Siempre es el mismo estrés. Nunca sabes si te van a contratar nuevamente. Esto, aunque parece sencillo, tiene un trasfondo político, es algo delicado. Si no estás del lado indicado es imposible conseguir un puesto, así tengas la mejor hoja de vida y la mayor experiencia”, cuenta una madre comunitaria de Fonseca, quien trabaja como cuidadora en un UCA con 14 niños a su cargo.
"Siempre es el mismo estrés. Nunca sabes si te van a contratar nuevamente. Esto, aunque parece sencillo, tiene un trasfondo político, es algo delicado. Si no estás del lado indicado es imposible conseguir un puesto, así tengas la mejor hoja de vida y la mayor experiencia"
Madre comunitaria de Fonseca
“Nosotros iniciamos el 27 de marzo y el contrato va apenas hasta septiembre, solo seis meses. Aunque suele hacerse una ampliación hasta fin de año, es algo muy estresante. Yo no cuento con otra fuente de ingresos y pasar tres o cuatro meses sin trabajar al inicio del año es difícil, más aún cuando se tienen responsabilidades con los hijos”, añade otra cuidadora que pidió la reserva de su nombre.
Para algunas de ellas, el problema va más allá del tiempo perdido: “La situación desde el año pasado, por culpa del mismo ICBF, ha convertido esto en la ‘guerra del centavo’. Las UCA eran para la población étnica de la zona rural y los barrios menos favorecidos, hoy el ICBF le ha dado participación a toda la población vulnerable, lo que ha generado una guerra de intereses entre las mismas comunidades”, asegura una tercera madre comunitaria.
Sobre esto, el ICBF regional La Guajira indicó que "el inicio tardío en la atención a los niños y la contratación del talento humano se debió a la espera de los contratos de alimentación". Dichos contratos se realizaron con organizaciones de pequeños productores o agremiaciones de productores de los diferentes territorios.
Un líder comunitario, que solicitó no publicar su identidad, afirma que estas demoras atentan contra el derecho de los niños y su derecho a la educación. “Este año los cupos y la atención de los niños ha quedado marginada. Se empieza tarde una operación que tiene que hacerse permanentemente, acá empezamos en abril, son solo siete meses que se les da la atención”, cuestiona.
Los servicios de los UCA y CDI son fundamentales para el desarrollo de los niños menores de cinco años, ya que les brindan atención educativa, nutricional y psicosocial. El ICBF atiende a 12.132 niños y niñas en el departamento de La Guajira, a través de 952 hogares comunitarios y 43 unidades de servicio para la primera infancia.
Eduvigis Campo Araujo, fiscal nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), puntualiza que a nivel nacional tampoco han recibido respuesta de la formalización.
“Es algo preocupante porque la forma de contratación que tenemos nosotras es por tercerización, hay muchos cambios de operadores, de empleadores, que son las asociaciones y las fundaciones. Se ha violado una cantidad de derechos, a la salud y al salario de muchas madres comunitarias. Este último fue uno de los puntos históricos que denunciamos, pero sigue sin darse cumplimiento”, recalca.
"Se ha violado una cantidad de derechos, a la salud y al salario de muchas madres comunitarias. Este último fue uno de los puntos históricos que denunciamos, pero sigue sin darse cumplimiento"
Madre comunitaria de Fonseca
“Hemos reclamado constantemente al ICBF por qué hace esos contratos tan tarde. Los niños inician tarde y de paso afecta a las madres comunitarias y a las trabajadoras”, agrega. Las demoras, según indica Eduvigis Campo, se dieron no solo en La Guajira, también se reportaron casos en Córdoba, Sucre y Antioquia. A nivel nacional hay unas 43.000 madres comunitarias.
Frente a la demora en la formalización, el ICBF informa que aunque es una apuesta de la dirección nacional y Presidencia, "hasta la fecha no ha sido priorizado dicho proceso toda vez que se ha establecido que se dará progresivamente".

Los incumplimientos del ICBF vienen desde 2023, tanto que en varias ocasiones las madres comunitarias han salido a paro para que las escuchen. El año pasado el cese de actividades duró tres días y en la lista hay varios reclamos que persisten: demoras en las contrataciones, falta de formalización, pensión digna, dotación en centros de atención, capacitaciones, aumento de la minuta alimenticia, entre otros. Las madres comunitarias le exigen al Gobierno Nacional la dignificación de su labor en reconocimiento a su importante rol en el cuidado y la educación de la niñez.
Para un líder de la comunidad estos problemas se deben, además, a la falta de transparencia del ICBF en los procesos de contratación, lo que interrumpe los servicios. "Aquí el responsable es el ICBF, por la cantidad de trabas que pone en el proceso de contratación. Para empezar, no hay un director en propiedad, sino un encargado, y eso dificulta la toma de decisiones. Cambian al encargado en noviembre, y todo debe empezar de cero con un funcionario nuevo que llega desde Bogotá y arma un 'despelote', para que en enero, febrero y marzo todo se convierta en una batalla de intereses personales, donde quien lleva la peor parte es la comunidad que necesita y se beneficia de este servicio. Las decisiones de quién queda y quién no se toman en Bogotá, usted va a las oficinas de Riohacha y no resuelven nada, todo se maneja desde la capital”, explica.
"Cambian al encargado en noviembre, y todo debe empezar de cero con un funcionario nuevo que llega desde Bogotá y arma un 'despelote', para que en enero, febrero y marzo todo se convierta en una batalla de intereses personales, donde quien lleva la peor parte es la comunidad"
Líder de la comunidad
Frente a estos reclamos, el ICBF responde que las vinculaciones se hacen a través de convocatorias públicas: "Para la modalidad CDI se realiza convocatoria pública en SECOP II y para modalidad propia se tiene en cuenta pertenencia étnica y en algunos casos sin pertenencia para esta vigencia se tuvo en cuenta el desempeño de la entidad que administro en la vigencia 2024".
Las demoras en la contratación no solo impacta a los niños de familias de bajos recursos, quienes son los principales beneficiarios de estos centros, sino también a las madres comunitarias, los profesionales de la salud como nutricionistas y psicólogos, e incluso a vigilantes y aseadoras de los distintos centros. Todos ellos dependen de esta actividad económica y se ven obligados a esperar cada año más tiempo del previsto para que se formalicen sus contratos.
“Mi niña fue beneficiaria de la UCA Amanecer Guajiro desde el primer mes de gestación, con su madre pasó el proceso de lactancia y atención directa del equipo interdisciplinario del centro donde recibió alimentos por más de 4 años. Las contrataciones no deberían ser tan demoradas. Los niños son los principales afectados. Solo hasta principios de abril se está moviendo el proceso de contratación y ni se sabe en qué fechas empieza”, dice una fuente que pidió no publicar su nombre.

Eduvigis Campo Araujo, fiscal nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), indica que una de las mayores deudas es el bono pensional: “Las madres ya estamos cansadas y no alcanzaremos a la pensión. Es una gestión que depende del ICBF, del Ministerio de Trabajo y Hacienda y siguen sin cumplirnos”, afirma.
Otra madre comunitaria de El Hatico indica que solo se ha cumplido en la contratación y en la dotación de algunos puntos, pero queda pendiente la pensión vitalicia. El DNP habló de un incremento al subsidio para su vejez en un 95% del salario mínimo. Este subsidio busca garantizar una pensión mínima para las madres comunitarias que, a pesar de su importante labor en atención infantil, no cuentan con una cotización suficiente para acceder a pensión. Sin embargo, hasta la fecha hay demoras en la ejecución del programa, y muchas madres comunitarias aún no han recibido los beneficios prometidos.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo anunció el 28 de noviembre de 2024 que 2.353 madres comunitarias serán contratadas por el Estado en 141 municipios de 19 departamentos del país, incluida La Guajira, con recursos por $6.143 millones. Sin embargo, tampoco se ha confirmado el estado de estas contrataciones.
El ICBF responde que "la pensión es un proceso independiente con cada una de ellas de acuerdo con su historial de cotización, para aquellas que han manifestado que no lograran la pensión se les ha socializado la opción del bono pensional al cual algunas de ellas ya han accedido y otras se encuentran en el trámite pertinente".
Otro de los reclamos que hacen es la calidad y tipo de raciones. Los líderes comunitarios han pedido que se tenga en cuenta las particularidades de la región al momento de hacer una minuta. “Crean una minuta alimentaria a nivel nacional sin tener en cuenta la región. Sabemos que en la mayoría de estas asociaciones no cumplen con la cantidad por ración para cada niño, lo que va en contra de su calidad nutricional”, dice un participante de una junta de acción comunal. La dotación de los centros de atención y aumento de la minucia alimentaria, según responde el ICBF, se encuentra en "gestión desde la dirección nacional".
"Esperemos hasta dónde nos cumplen. A nosotras nos duele salir a un paro porque nos toca afectar también la atención de los niños y las niñas"
Madre comunitaria de Fonseca
“Los hogares comunitarios funcionan de una forma precaria. A nosotras no se nos paga servicio público, manipuladora de alimentos, no se nos da material didáctico. Es una situación bastante difícil. Hacemos una labor hermosa de cuidado, de salud, de enseñanza y el salario es mínimo”, agrega Eduvigis Campo Araujo, del sindicato de madres comunitarias. A pesar de todos estos incumplimientos desde el sindicato no tienen previsto salir de nuevo a paro: “Esperemos hasta dónde nos cumplen. A nosotras nos duele salir a un paro porque nos toca afectar también la atención de los niños y las niñas”.
El consejo comunitario ancestral “Los negros de Cañaverales” radicó una queja ante la Procuraduría General el pasado 21 de marzo argumentando la violación al derecho a la participación ambiental, acceso a la información y a la consulta previa. Lo último que denunciaron fue la visita técnica que se realizó durante los días 19, 20 y 21 de febrero por parte de Corpoguajira en varios puntos donde la compañía Best Coal Company S.A.S. busca adelantar el proyecto minero de carbón a cielo abierto sin contar con su participación.
Esa visita, según exponen, se realizó sin las debidas garantías. Por eso piden a la Procuraduría acciones para que se protejan sus derechos y se inicie una investigación.
El estudio de la licencia ambiental con la que la empresa Best Coal Company (BCC) pide operar en los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, sur de La Guajira, por unos 10 años está a cargo de Corpoguajira desde octubre del año pasado. BCC solicitó la modificación de su plan de trabajos y obras y redujo la explotación de carbón a menos de 800 mil toneladas por año. Por esto, la revisión quedó a nivel departamental.
Desde enero de 2025 el consejo comunitario “Los negros de Cañaverales” fue reconocido como tercer interviniente en el trámite de la licencia. La comunidad envió un derecho de petición en el que solicitaba prorrogar la visita y acompañar el recorrido conforme a sus usos y costumbres. Sin embargo, según denuncian, Corpoguajira realizó la diligencia sin tenerlos en cuenta. “La convocatoria se limitó a un anuncio general sobre la visita, careciendo de detalles cruciales para la participación efectiva. No hubo solicitud de autorización para el ingreso al territorio, información sobre el cronograma o metodología para el espacio y los asuntos logísticos de la misma”, indica.
"La convocatoria se limitó a un anuncio general sobre la visita, careciendo de detalles cruciales para la participación efectiva. No hubo solicitud de autorización para el ingreso al territorio"
Consejo comunitario ancestral “Los negros de Cañaverales”
“Se nos estaba negando la posibilidad de participar efectivamente de este proceso que es de gran importancia para la pervivencia de nuestra comunidad en el territorio, pues con ella se verificarían las condiciones sociales y ambientales del proyecto en temas hidrogeológicos, paisajismo, fauna, flora, hidrología, atmósfera, etc., los cuales estaban relacionados con el análisis del Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) que presentó la empresa”, argumenta la comunidad en el documento.
Líderes de la comunidad informan que hicieron ese recorrido sin ellos y que incluso se movieron en camionetas con empleados de BCC y miembros del Ejército Nacional: “Los funcionarios de Corpoguajira junto con delegados de la empresa estuvieron transitando en el territorio en 5 o 6 camionetas. En algunas fincas no permitieron su ingreso pues no contaban con los permisos de la comunidad. Por ello, solo estuvieron transitando por las carreteras, lo que no deja certeza sobre la efectiva verificación de los puntos a visitar del proyecto”.
Oscar Gámez Ariza, presidente del consejo comunitario, cuestiona que no hubo ningún tipo de convocatoria. “Nos notificaron que iban a hacer un trabajo, pero no hubo concertación. Acá en territorio no hemos tenido ningún tipo de visita por parte de las instituciones públicas”, afirma.
“El manantial es la mayor riqueza que tenemos no solo para nuestro bienestar, sino para las futuras generaciones. Seguimos en la resistencia y tratando de hacer lo que podamos”, agrega.
Oscar Gámez tiene 50 años y define su labor como la “resistencia de su territorio”, por eso rechaza la entrada de la minera: “Traer a la minería como una solución a toda esta problemática es una mentira. Generan algunos puestos de empleo, pero a dónde van a vivir las personas si pierden su territorio. Ellos hablan de desplazamiento voluntario, pero es una forma de engañar a la gente, el gran desplazador es la minería de carbón. Cañaverales será arrasado por la empresa minera”.
"El gran desplazador es la minería de carbón. Cañaverales será arrasado por la empresa minera"
Oscar Gámez
“Desplazan a los colombianos de su tierra para que llegue una empresa de un país extranjero, eso es peor que la invasión y peor que la colonización”, puntualiza.
Edward Andrés Fragoso tiene 26 años y vive en Cañaverales. Su voz se suma al rechazo: “Queremos que la empresa no llegue más a Cañaverales. Todo es una incertidumbre, acá no nos han socializado el proyecto ni el estudio. Pedimos a las autoridades nacionales estar del lado de las comunidades y no de transnacionales”.
“Nos han violado nuestros derechos, no hemos sido consultados, ellos siempre se han levantado. Ahora están quietos para que se les otorgue esa licencia”, puntualiza. Edward describe a Cañaverales como un lugar de “riqueza y un paraíso. Es un lugar hermoso y ahora lo quieren destruir”.
Desde el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), que ha acompañado el proceso del consejo comunitario, afirman que la problemática actual es que se esté permitiendo una nueva mina de carbón a cielo abierto en tiempos de crisis climática. “No hay coherencia con todos los acuerdos en materia ambiental que ha adquirido el gobierno. Se está permitiendo que se esté dando trámite a una licencia ambiental que busca una nueva mina de carbón”, dice una de las abogadas.
“Exigimos al presidente Petro cumplir sus promesas de campaña y amparar nuestro territorio agroalimentario. Es fundamental impedir que una nueva mina de carbón a cielo abierto provoque la desaparición de nuestras fuentes de agua y afecte nuestra agricultura, identidad y vida digna”, agrega por su parte el comunicado del consejo comunitario en su cuenta en X, publicado el 25 de febrero.
“Fue un proceso en el que nunca hubo garantías de acceso a la información, por lo tanto se desconocieron los principios de participación pública, de transparencia y de publicidad. La empresa siempre generó obstáculos para socializar el proyecto y cambió el foco de atención orientado a traer progreso y trabajo”, indican desde el Cajar.
Argumentan que el convenio 169 de la OIT, ratificado por medio de la Ley 21 de 1991, reconoce el derecho humano a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales. Este derecho tiene relevancia fundamental cuando se trata de decidir sobre la evaluación de proyectos de explotación, ya que son medidas administrativas que pueden afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica.
“No hubo un respeto en el consentimiento previo libre e informado. Aplicaron de manera unilateral y arbitraria la figura del test de proporcionalidad que ya han cuestionado tribunales como el Consejo de Estado. Es repetir la misma historia de lo que ocurrió con Carbones del Cerrejón”, dice el Cajar.

Jorge Marcos Palomino, subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, indica que la visita realizada en febrero fue netamente de la corporación y que el estudio está en evaluación con un equipo interdisciplinario que evalúa el impacto ambiental: “Se hizo la visita por parte de los funcionarios de la corporación. La visita fue netamente de Corpoguajira. Los dueños del proyecto informaron sobre algunos puntos específicos en dónde hay vertimientos y dónde se va a hacer el aprovechamiento forestal. Aunque los terceros intervinientes piden que no se aplace, que no se haga la visita. Eso no funciona así”.
“Nosotros estamos actuando conforme lo establece la ley, la norma. Estamos siendo muy cuidadosos con este trámite por toda la trascendencia, este es un trámite que tiene los ojos puestos de todas las comunidades y los entes de control”, agrega.
"Nosotros estamos actuando conforme lo establece la ley, la norma. Estamos siendo muy cuidadosos con este trámite por toda la trascendencia, este es un trámite que tiene los ojos puestos de todas las comunidades y los entes de control"
Jorge Marcos Palomino, subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira
Palomino recalca que recibieron las quejas del consejo comunitario, pero que en esa visita no era requisito que estuvieran las comunidades. “Es una función netamente de los funcionarios de la corporación. La comunidad puede presentar sus escritos, puede participar en audiencia pública, pero ellos no pueden entrar a evaluar el estudio de impacto ambiental, ellos no pueden entrar a hacer la visita de inspección con los funcionarios de la corporación. Los profesionales expertos son quienes hacen la visita”.
“El espacio para que se argumenten sus razones, pros, contra es en esa audiencia pública, ellos tienen que estar preparados y hacer su presentación en la audiencia”, puntualiza. La audiencia pública ambiental que se realizará con el fin de socializar las dudas, preguntas, y presentar el estudio de impacto ambiental fue aceptada, pero no tiene fecha. Están invitadas la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación, la Alcaldía, la Personería, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, los 18 terceros intervinientes y la comunidad en general.

Otro de los cuestionamientos del consejo comunitario ancestral “Los negros de Cañaverales” es que Corpoguajira no tendría la capacidad para analizar el estudio. “En el expediente figura un acta de reunión de Corpoguajira indicando problemas sobre sus capacidades técnicas y operativas para analizar este estudio de impacto ambiental debido a la complejidad y magnitud del proyecto”, dicen desde el Cajar.
Sobre esto, Jorge Marcos Palomino dice que se contrató a un hidrogeólogo, se han reunido con varias entidades en Bogotá y se han pedido conceptos a entidades como el Ideam, el Servicio Geológico y el Instituto Humboldt: “En una ocasión el director general manifestó que no se tenía un funcionario idóneo para esta evaluación. Se han presentado conceptos de los cuales no son vinculantes”.
Por su parte Jaime Álvarez, coordinador Ambiental y Social de BCC, indica que la empresa no tiene injerencia en las visitas que hace Corpoguajira. “La Corporación es autónoma en la forma en el mecanismo de evaluación. Ellos cuentan con un grupo multidisciplinario de profesionales que tienen la experiencia y el conocimiento para poder hacer la evaluación de la información que presentó BCC. El estudio de impacto ambiental se enmarca en los aspectos físicos, bióticos y sociales”.
“Nosotros estamos pendientes de la audiencia pública en la que participarán los representantes de la comunidad. De los nueve consejos comunitarios con los que hicimos el proceso de consulta, ocho se protocolizaron sin ningún problema, los únicos que se oponen son los Los negros de Cañaverales”, indica Jaime Álvarez y resalta que será mediante la audiencia pública donde serán escuchados como intervinientes, en espera del trámite de Corpoguajira sobre la licencia.
La maleza cubre las tumbas y lápidas del cementerio municipal del casco urbano de San Vicente del Caguán. Algunas sepulturas tienen más de 20 años, en ellas la vegetación crece desordenada y borra la memoria de quienes reposan allí. Las lápidas se encuentran deterioradas y rotas, igual que las imágenes que en algún momento les dejaron.
En este camposanto no hay espacio para sepultar más cuerpos. Las tumbas y lápidas se encuentran pegadas unas a otras y no hay un solo espacio libre. El cementerio municipal de San Vicente del Caguán, Caquetá, ha alcanzado su límite, se calcula que puede haber entre 3.000 a 4.000 muertos. Por ello, la secretaria de Gobierno de San Vicente y la administración del cementerio han solicitado a las familias que exhumen los restos de sus seres queridos enterrados hace más de diez años para liberar espacio, y que sean llevados a osarios.
Otras familias han optado por la cremación o, en última opción, por llevarlos a otros cementerios. Sin embargo, los demás camposantos se encuentran en veredas e inspecciones ubicadas a una o hasta cuatro horas del casco urbano de San Vicente.
El principal inconveniente es la ubicación de los cuerpos que llevan más de una década. Algunas familias desconocen el lugar exacto donde fueron sepultados sus seres queridos y tampoco la administración del cementerio tiene un buen registro. También falta equipamiento y personal especializado para realizar los procesos de exhumación y manejo de los restos.
Por ejemplo, el 7 de julio del 2007, Karol Lizet Itacue Chacón despidió a su hermano de 21 años, Jerón Oswaldo Itacue, quien fue víctima del conflicto armado. Oswaldo fue enterrado en el cementerio de San Vicente del Caguán, pero por la situación que se estaba viviendo en ese momento, Karol no tuvo presente el lugar donde quedó su cuerpo. Y tampoco aparece la ubicación en los registros del cementerio.
“Lo buscamos diferentes familiares junto con el sepulturero, pero no logramos encontrar la tumba. De mi hermano no se volvió a saber nada”, cuenta Karol.
"Lo buscamos diferentes familiares junto con el sepulturero, pero no logramos encontrar la tumba. De mi hermano no se volvió a saber nada"
Karol Lizet Itacue
Los familiares de Oswaldo Itacue nunca dieron con su cadáver y hoy no se sabe si ya le hicieron la exhumación o aún está en el lugar donde se enterró. “Para nosotros como familia es muy triste, no tenemos un lugar donde podamos llevarle flores, visitarlo, llorarlo o al menos saber dónde está”, agrega Itacue.
Por falta de conocimiento la familia no pasó el caso a ninguna entidad y siguen en la búsqueda de su familiar. “Mi mama fue varias veces a buscarlo, pero nunca lo encontramos, ni siquiera sabíamos que nos podíamos quejar en algún lado”, afirma Karol Itacue.
El cementerio tiene 100 años, fue el primero en el municipio y el único en el casco urbano. Se ubica en el barrio 20 de julio en el casco urbano del municipio, ocupando una superficie aproximada de 1,5 hectáreas. Algunas tumbas aún conservan nombres y fechas, mientras que otras han perdido su identificación con el paso del tiempo.

El padre Ricardo Tovar, sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en San Vicente del Caguán, la cual manejó los registro de difuntos que entraban al cementerio municipal menciona que el terreno fue cedido a la iglesia y bendecido el 4 de diciembre de 1921 por el misionero capuchino Fray Gaspar. El padre Tovar asegura que el registro de enterrados en el cementerio de San Vicente comenzó en 1986 bajo la dirección del padre Bruno del Piero y finalizó en 2007 con el padre Luis Alfonso Molina.
Sin embargo, el padre Tovar reconoce que faltan nombres: "No sé realmente qué sucedió con los registros después de 2007. La situación fue muy compleja especialmente desde 2002 debido a la violencia en la región cuando se termina la zona del despeje”, afirma.
"No sé realmente qué sucedió con los registros después de 2007. La situación fue muy compleja especialmente desde 2002 debido a la violencia en la región cuando se termina la zona del despeje"
Padre Ricardo Tovar, sacerdote de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en San Vicente del Caguán
En el artículo “A desenterrar los muertos de la guerra” de El Espectador se describe cómo después de que se rompieran los diálogos entre el entonces presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc, al panteón del pueblo llegaron decenas de cuerpos sin dolientes. “Eran los que morían en las sabanas del Yarí, en la montañas de la cordillera Oriental y en las veredas y el casco urbano del Caguán”, cuenta el periodista Edinson Bolaños. El padre Tovar recuerda para esa época haber visto unos 70 muertos y la búsqueda de cientos de desaparecidos.
La información sobre las personas que se enterraban sin identificar era recopilada por las funerarias del municipio en colaboración con la inspección de la Policía y las juntas de acción comunal de las veredas o los barrios donde eran encontrados los cadáveres. Estos datos fueron anexados al registro correspondiente en la parroquia.
“Cada parroquia cuenta con libros de partida tanto de bautismo, matrimonio, confirmación y actas de defunción. Las víctimas N.N. que se traían al cementerio se registraban en el libro de defunciones”, puntualiza el padre Tovar. Y explica que aunque no se volvió a llevar un registro sobre la administración del cementerio, en las iglesias existen datos correspondientes de las personas que han sido sepultadas.
“Llevar los registros del cementerio es un consuelo para las familias de contar con la esperanza de encontrar algun dia a quien están buscando”, recalca el padre Tovar. Además, el registro de cadáveres tiene una gran importancia para los habitantes de San Vicente del Caguán, ya que permite hacer memoria de una historia marcada por la violencia y la desaparición de personas.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hay 47.131 víctimas directas de desaparición en el país entre 1985 y 2018, de las cuales 1.914 corresponden a Caquetá. Por su parte, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica indica que entre 1958 y 2017 desaparecieron de manera forzada 82.998 personas. Y de estas, 3.004 son de Caquetá.
Respecto a las víctimas fatales, el Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) reporta que para Caquetá entre 1985 y 2015 se registraron 692 cadáveres en condición de No Identificados en diferentes cementerios oficiales del departamento. Y, según el Instituto de Medicina Legal, 644 cadáveres están inhumados en el Cementerio Central de Florencia.
Javier Rojas Vargas trabajó como sepulturero durante más de 12 años, desde el 2002 hasta mediados del 2014, y recuerda que durante la guerra llegaron muchos cuerpos y la mayoría fueron sepultados en el cementerio municipal de San Vicente.
“El cementerio estaba supremamente lleno y el padre Alfonso me dijo que hiciera un hueco y si encontraba restos tenía que dejarlos quietos y tapar de nuevo”, recuerda Javier, hoy de 79 años, quien enseña sus manos con callosidades y marcas que evidencian sus años de trabajo.
"El cementerio estaba supremamente lleno y el padre Alfonso me dijo que hiciera un hueco y si encontraba restos tenía que dejarlos quietos y tapar de nuevo"
Javier Rojas Vargas, sepulturero de San Vicente del Caguán
Javier señala que la administración del espacio era complicada, pero que nunca enterró dos o más cuerpos en un solo hueco. “Yo buscaba solucionar; pero lo importante era que no fueran a quedar unos encima de otro. Todos en diferentes lugares sin ir a sacar a nadie”, asegura.
“Cuando llegaban cadáveres sin identificar les dejaba una cruz con trozos de madera, las pintaba o ponía algunos puntos como medida para reconocer el sitio donde había enterrado los N.N. como los llaman”, puntualiza.
Diego Fernando Reinoso lleva un año como sepulturero en el cementerio y cuenta que a inicios del año 2024 el cementerio municipal estaba a punto de ser clausurado, por la falta de espacio y el mal manejo administrativo.
“Cuando recibí el trabajo me tocó mover más de cinco cuerpos, que estaban sepultados uno encima de otros. Venía la familia a buscar a su familiar y ya tenía otro cuerpo encima, cuerpos de meses y pocos años sepultados", agrega.
"Cuando recibí el trabajo me tocó mover más de cinco cuerpos, que estaban sepultados uno encima de otros. Venía la familia a buscar a su familiar y ya tenía otro cuerpo encima"
Diego Fernando Reinoso, sepulturero
Fernando advierte que el cementerio solo cuenta con 10 espacios disponibles para sepultar cuerpos y que solo hay 200 osarios para reubicar a los cadáveres, lo cual no sería suficiente y se necesitaría que las familias los llevaran a otros cementerios.
Esperanza Fierro Vega, presidenta de la asociación de usuarios del Hospital San Rafael y dueña de una funeraria del municipio, dice que la problemática viene de años atrás: "Nuestro cementerio se ha quedado pequeño, y con una población de aproximadamente 54.000 habitantes, es evidente que no hay espacio suficiente. Algunas personas han dejado la tumba en el olvido y hay tumbas en completo abandono y hace que el cementerio collapse”.

Desde la administración de Domingo Emilio Pérez (2012- 2015) la comunidad ha pedido la creación de un nuevo camposanto y así evitar la exhumación de muchos cadáveres que, por su antigüedad, no tendrían dolientes que reubicaran los restos.
El exalcalde Domingo Pérez recuerda que esto no fue posible porque se solicitaba hacer un diagnóstico ambiental para saber cuál era la situación del cementerio y se pedía adecuar un terreno para la construcción de un nuevo camposanto. El nuevo espacio debía ser en una parte baja, donde las aguas no se filtraran y la comunidad no se viera afectada.
“Estuve en reuniones con personas que manejan este tema y lo que me dijeron fue que la población que tenía San Vicente del Caguán y su porcentaje de mortalidad no les era rentable a ellos para hacer esa inversión”, agrega Domingo.
La identificación de cuerpos en estado de abandono sigue siendo un desafío en San Vicente del Caguán. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) llegó al Caquetá en el 2019 y comenzó el plan regional de búsqueda Caquetá Norte, del que también hacen parte Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Paujil y Doncello y otros campos abiertos en zonas rurales donde se tiene información de desaparecidos.
“Los planes regionales son estrategias que nosotros organizamos para poder identificar en el territorio las dinámicas de la desaparición y preparar la intervención. El cementerio de San Vicente es importante porque identificamos inhumaciones de personas que murieron en el marco del conflicto armado y que se encuentran como cuerpos no identificados, pero que corresponden a personas dadas por desaparecidas. También ha sido referido por varias fuentes como un lugar donde se enterraron a los desaparecidos”, indica Yolima Jurado Tobias, coordinadora territorial de la Unidad de Búsqueda para el Caquetá.
"El cementerio de San Vicente es importante porque identificamos inhumaciones de personas que murieron en el marco del conflicto armado y que se encuentran como cuerpos no identificados, pero que corresponden a personas dadas por desaparecidas"
Yolima Jurado Tobias, coordinadora territorial de la Unidad de Búsqueda para el Caquetá
En el 2023 la Unidad de Búsqueda hizo la primera intervención del cementerio, los cuerpos recuperados fueron enviados al Instituto de Medicina Legal para realizar la identificación y se logró la entrega digna a una familia. “Hay muchas complejidades porque no estamos hablando de casos recientes sino de los años 90 o de antes de 2016, es difícil encontrar a quienes tienen la información de primera mano. También tenemos casos de personas identificadas y ahora buscamos a sus familias, muchos de estos ya están fuera del departamento y hasta fuera del país”, puntualiza Yolima Jurado. En los próximos meses la Ubpd tiene programada la segunda intervención en el cementerio.
En busca de que el cementerio no sea clausurado, la comunidad de San Vicente está siguiendo el llamado de la administración para hacer la exhumación de los cuerpos que llevan más de 10 años en este lugar. Por otra parte, se están reubicando a los que llevan más de una década sin ser reclamados; son ubicados en osarios, con sus nombres y apellidos, con la esperanza de que sus familiares los reclamen algún día.

Desde el 2017 la concesión Millennium Sistems S.A.S se encarga del manejo y la administración del tránsito en Fonseca. Sin embargo, esta empresa lleva 8 años sin rendir informes de gestión, se desconoce cuánto ha recibido en concepto de multas y no responde a los derechos de petición. Todo esto se suma a que en el municipio no hay regulación del tráfico vehicular ni un plan de seguridad vial.
En debate de control político, el pasado 25 de febrero, los concejales discutieron por qué los ingresos siguen en manos de un privado y algunos plantearon desligarse de la concesión: “Quién responde por el parqueadero, se necesita un otrosí con las dos partes, la Alcaldía y el consorcio, pero acá hay mala fe”, dijo Jesús Cobo, líder social del municipio de Fonseca.
Lo mismo cuestionó Zunilda González, politóloga y docente del municipio: “Un problema grave de Fonseca es la movilidad, acá nos han atracado, tenemos un tránsito que hace y deshace y hay que denunciarlo. Van 9 años siendo incompetentes. Acá no hay regulación del tránsito y siguen los accidentes, no vamos a permitir más muertos ni heridos”.
Al contrato le restan otros 9 años (hasta 2034), pero con tantas quejas e incumplimiento de los acuerdos, algunos concejales y líderes proponen que la operación quede al 100 por ciento bajo el poder de la Alcaldía de Fonseca. En este momento, según el contrato, la concesión recibe el 60 por ciento de los ingresos.
Y aunque el alcalde Micher Pérez, en octubre de 2023, había prometido la salida de esta concesión, ha pasado más de un año sin que esto se cumpla. “Estamos viendo como le cumplimos al municipio esa petición, que esa concesión se vaya del municipio de Fonseca”, dijo en su momento.
Desde Consonante revisamos el contrato de creación del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon) y la concesión con Millennium Sistems, documento que se había solicitado por derecho de petición en varias oportunidades y nos habían negado. Además, consultamos con analistas las implicaciones de la falta de transparencia sobre dineros que son públicos, así como la importancia de que se exija a los municipios planes de seguridad vial y de velocidad. (Acá puede consultar el contrato completo)
El 7 de junio de 2010 se creó el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Fonseca (Instrafon) y desde ese momento se destinó una concesión “para escoger la compañía o entidad más efectiva para el proceso”. (Puede consultar la página 34).
Desde enero de 2014 y hasta enero de 2017 esa concesión estuvo a cargo de la Unión Temporal Tránsito de Fonseca Unitraf. Y para ese último año fue cedida a Millenium Sistems S.A.S con Nit 900442978-9 representada por Carlos Peñaloza Sarmiento, quien se presenta en Linkedin como actual presidente de la compañía.
Millenium fue constituida en el 2011, con domicilio en Bogotá. Dentro de su objeto social se encuentran todas las actividades de tránsito, tráfico y movilidad así como los sistemas de detección electrónica. Tiene un capital de $1.200.000.000, activos por $826.000.000 y un patrimonio de $748.000.000. Además, para la aceptación de esta concesión presentó experiencia en Tránsito con la Alcaldía Municipal de Turbo (Antioquia), Zulia (Norte de Santander), Planeta Rica (Córdoba), Codazzi (Cesar) y Bosconia (Cesar).
La concesión fue establecida por 20 años en la alcaldía de Pedro Segundo Manjarrez (2014), es decir que aún le quedarían 9 años de gestión a Millenium Sistems. El contrato indica que aunque la cuantía es indeterminada, para efectos fiscales se estableció un monto de 200.000.000 de pesos anuales. (página 94).
El Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca entregó a la concesión las siguientes rentas y conceptos: “Participación al concesionario sobre los ingresos brutos de los comparendos, multas y sanciones de infracciones de tránsito (60 por ciento) y por la participación al concesionario sobre los demás ingresos del instituto (50 por ciento)”. En el mismo, se exige una garantía (a favor de Instrafon) del 10 por ciento sobre el valor del contrato.
Desde ahí, según expertos consultados, se están excediendo los límites de la participación. “Un municipio o un distrito puede contratar a privados para la ubicación de cámaras, pero la ley limita que solo le pueden dejar el 10 por ciento del recaudo. Tiene que quedar la mayoría del recaudo o el 90 por ciento en la autoridad de tránsito municipal o distrital. Se están excediendo los límites”, puntualiza Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana.
"Un municipio o un distrito puede contratar a privados para la ubicación de cámaras, pero la ley limita que solo le pueden dejar el 10 por ciento del recaudo. Tiene que quedar la mayoría del recaudo o el 90 por ciento en la autoridad de tránsito municipal o distrital. Se están excediendo los límites"
Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana
Hidalgo agrega que el privado puede ayudar, apoyar y facilitar el proceso, pero quien expide una orden de comparendo tiene que ser la autoridad de tránsito, ya sea por un agente o por dispositivos electrónicos. “La responsabilidad sigue siendo del municipio, independientemente si hay un consorcio. El municipio o en ese caso las administraciones o las alcaldías son las que deben garantizar el cumplimiento y encargarse de los balances y el control de los recaudos por multas”, resalta el docente Hidalgo, quien ha sido asesor en movilidad sostenible y seguridad vial por más de 33 años en América Latina, Asia y África.
Por su parte, Óscar Pérez, concejal electo de Fonseca, cuestiona los montos de la participación de la concesión: “El hecho de que la concesión reciba el 60 por ciento de lo recaudado implica que el municipio no pueda hacer las inversiones necesarias y a tiempo. Al Instituto de Tránsito solo le llega el 40 por ciento, y estos nunca nos han brindado un informe que diga en qué se ha invertido ese dinero”.
Las funciones de Instrafon se dividen en diseñar programas y proyectos de conformidad con las políticas en materia de tránsito y transporte. Promover y adelantar campañas de educación. Expedir licencias de tránsito y placas a los vehículos registrados. (Página 4).
En el contrato se menciona que Instrafon debe velar por la seguridad de las personas en las vías públicas, así como dirigir y controlar todo lo relacionado con el transporte y el tránsito. “Dentro del patrimonio se encuentra todo lo producido por las multas, sanciones y comparendos por infracciones a las normas del Código Nacional de Tránsito. El Instrafon es una entidad pública descentralizada del orden municipal, con patrimonio propio y autonomía administrativa financiera”, indica el documento.
Por su parte, la concesión Millennium Sistems quedó a cargo de: la implementación, la operación y el mantenimiento del sistema integral de información, soporte técnico, agentes de tránsito, administración de patio, gruas, centro teórico- práctico, administración de recursos humanos, administrativos y de tránsito, recaudo ordinario de los recursos, cobro prejuridico y coactivo de todos los trámites de tránsito previstos en las normas legales y reglamentarias. (Página 34).
La concesión se encarga además de la administración del registro nacional de automotores, conductores, infractores, del sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito y el apoyo a los procesos de cobro prejurídico y coactivo.
Por caducidad del contrato o por el incumplimiento del concesionario la pena pecuniaria será del 10% del contrato (Página 96). “Se considera hechos imputables al concesionario las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, así como de personal de estos, que produzca deficiencia a incumplimiento en los diseños, materiales y servicios objetos del contrato”, dice el documento. Y agrega que Instrafon está libre de las demandas reclamaciones o acciones legales que sean responsabilidad del concesionario.
El acuerdo puntualiza que Millennium Sistems sí debe presentar informes bimensuales de su gestión y asistir a las reuniones que se convoquen con anticipación por el instituto o el interventor para verificar la ejecución del contrato. Esta última parte, según se ha denunciado desde el Concejo de Fonseca, nunca se ha cumplido.
El ingeniero e investigador Dario Hidalgo indica que de presentarse alguna irregularidad debe entrar en verificación de los organismos de control: “Entra en investigación de la Procuraduría en el tema disciplinario, de la Contraloría en el tema fiscal de recursos y, por su parte, la Superintendencia de Transporte hace la vigilancia de las autoridades de tránsito y sus agentes”.
“La comunidad puede presentar una queja ante la administración municipal fundamentando la falta de transparencia, de información y la autoridad municipal debería dar respuesta. Los concejales pueden elevar una queja ante las autoridades de control”, agrega.
"La comunidad puede presentar una queja ante la administración municipal fundamentando la falta de transparencia, de información y la autoridad municipal debería dar respuesta. Los concejales pueden elevar una queja ante las autoridades de control"
Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana
El concejal Eiman Guerra sostiene que en el pasado debate de control político se mencionó que se necesita la presencia de los organismos de control. “Se debe poner lupa sobre estos temas, y quién sea responsable debe responder y pagar. Desconozco de alguna sanción o multa contra la concesión. Hay mucha complacencia con los socios, quizá por intereses políticos”, denuncia.
“La solución no es acabar con el tránsito municipal, realmente lo que hay que hacer es exigirle que cumpla con las cláusulas consignadas en el contrato, y que la junta directiva sea responsable con lo que le corresponde. Hay un desorden administrativo y operativo, Fonseca merece la operatividad de un buen instituto de tránsito”, puntualiza.
El ingeniero y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana, Dario Hidalgo, indica que en Colombia es común que la delegación de trámites y gestión de tránsito se otorgue a agentes privados mediante procesos de concesión, pero advierte que el municipio debe mantener el control. “El tema clave son los procedimientos y trámites porque requiere de un contrato bien estructurado con información que le permita al municipio tener control sobre todos los procesos. Se delega es la realización de los trámites, pero la autoridad sigue siendo el municipio, debe ser solo un agente privado que contribuye a los objetivos del Estado”.
“Es decir, no se exime a la autoridad del conocimiento que corresponda a los trámites de tránsito como la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procedimiento e infracciones de tránsito. Esos temas pueden delegarse, pero es importante que el municipio mantenga el control sobre la información”, agrega Hidalgo.
"No se exime a la autoridad del conocimiento que corresponda a los trámites de tránsito como la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procedimiento e infracciones de tránsito"
Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana
En estos trámites de tránsito estarían la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procesamiento de infracciones, que, según Hidalgo, deberían estar bajo el control del municipio con el fin de que cada administración local conozca el monto del recaudo, el número de trámites y cómo son los procesos.
“Las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, que también tienen tercerización, presentan informes muy completos de cada uno de los trámites y del recaudo, la tipificación de las multas y quiénes son objeto de estas. En el caso de Bogotá está privatizado el trámite de las licencias de conducción y registro de los vehículos, pero las multas las maneja directamente la Secretaría de Movilidad”, agrega.
Cristina Annear, abogada e investigadora de Dejusticia, señala que la falta de transparencia no permite a la ciudadanía participar y hacer veeduría sobre si la gestión de la administración. “Toda esa falta de información hace que haya menos legitimidad sobre su efectividad y posibilita que aumente el discurso de que esto es un negocio y que los municipios solo se llenan los bolsillos a costa de los ciudadanos”.
“Hay dos grandes implicaciones negativas que tiene esta falta de transparencia. La primera es que eso imposibilita que haya control ciudadano sobre las multas, conocer en qué tramos es donde hay más siniestralidad vial, entre otros. Y el segundo es que no permite la colaboración entre autoridades”, sostiene.
El concejal Óscar Pérez también pide que se dé claridad de los recursos: “Lo que necesitamos es que el Instituto de Tránsito funcione como debe ser, que se le diga la verdad a la comunidad, que haya agentes debidamente preparados y certificados para esta labor. El pueblo debe saber qué ha pasado con los dineros”.
La ley 22 52 de 2022 (Julián Esteban) da un plazo de dos años para que los municipios presenten los planes de seguridad vial y de gestión de la velocidad. Esos dos años se cumplen en julio. Sin embargo, los expertos consultados consideran que las Secretarías de Movilidad no tienen las mismas capacidades para hacer estos planes y es posible que no todos cumplan. En el caso de Fonseca no hay todavía un plan.
Hidalgo sostiene que un municipio tiene dos posibilidades para el control del comportamiento en el tránsito. La primera, hacer un convenio con la Policía Nacional que tiene una dirección de Tránsito Nacional y, la segunda, la creación de un cuerpo de policía de tránsito civil, como funciona en Medellín y Bogotá donde hay agentes azules que son funcionarios de la administración.
“Las autoridades locales pueden hacer uso de dispositivos electrónicos de control de infracciones, pero para eso tienen que seguir un proceso normado y con autorización del gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque la ubicación de las cámaras debe obedecer a criterios de siniestralidad vial. No se pueden poner cámaras de cualquier manera”, agrega.
El profesor e investigador Dario Hidalgo sostiene que las campañas de divulgación deben estar acompañadas de actividades de control. “De nada sirve decirle a los conductores de Fonseca que usen el casco si después la autoridad no controla ese uso”, puntualiza.
Hidalgo además plantea seguir las recomendaciones del Plan Nacional de Seguridad Vial: una infraestructura segura, reductores en avenidas y calles donde hay alta circulación peatonal y buena señalización, entre otros. “Cuando se avanza en infraestructura con diseño seguro, se tienen vehículos de mejores condiciones para circular en las vías y se controla el comportamiento, disminuyen las muertes y los heridos en el tráfico”. El experto agrega que los recursos que provienen de multas deberían estar destinados para la señalización, semaforización y el mantenimiento: “Las multas no están para recaudar, no es su objetivo central, están para disuadir los comportamientos riesgosos”, puntualiza.
Por su parte Juan Pablo Bocarejo, ingeniero civil de la Universidad de los Andes y exsecretario de Movilidad de Bogotá, indica que la seguridad vial es un tema de salud pública. “La ley ordena una regulación porque estamos hablando de salud pública. Los siniestros viales son la principal causa de fatalidad de los jóvenes en Colombia, tanto en las ciudades como en municipios”.
“No es suficiente expedir las normas, necesitamos primero una mejor infraestructura, una mejor ingeniería, señalización, reductores de velocidad y una geometría de las vías adecuadas. También necesitamos una mejor educación y actitud de los conductores”. Por ello, Bocarejo plantea trabajar en formación y campañas de divulgación.