En la noche del 9 de enero una camioneta gris se detuvo en una esquina de Maicao. De su interior descendieron varios hombres con armas de largo alcance y dispararon 30 veces contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar. Cinco jóvenes fueron asesinados en este hecho.
Varios días después, el 31 de enero, la escena se repitió, esta vez en Riohacha. Cuatro hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un lugar donde había varias personas reunidas y dispararon indiscriminadamente. Tres jóvenes murieron, dos de ellos eran menores de edad.
Estas masacres, que se cuentan como las primeras ocurridas en Colombia durante el año, no son hechos aislados, hacen parte de una serie de hechos violentos que se han registrado en el departamento de La Guajira cada vez con mayor recurrencia, y que configuran una intensificación de la violencia en un territorio sobre el que se han generado diferentes alertas desde hace varios años.
Los riesgos se han concretado. A las masacres registradas en enero de este año se suma un alto número de homicidios, muchos de ellos cometidos bajo la modalidad de sicariato. En enero se registraron 43 homicidios, una cifra considerablemente más alta que la del mismo mes de 2025 cuando, según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, se reportaron 23 casos. La tendencia —particularmente marcada durante el segundo semestre del año— ya anticipaba un deterioro en la situación de seguridad.
Estos hechos violentos son la manifestación de una situación que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo desde hace varios meses. En 2025, esta institución emitió dos Alertas Tempranas de carácter estructural en las que anticipaba los riesgos a los que se enfrentaba la población civil por cuenta de la intensificación de la disputa territorial entre dos estructuras paramilitares: el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
La primera Alerta, la 010-25 del mes de julio, generó advertencias de riesgo extremo para los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha. Esto ha sido provocado por la disputa entre los dos grupos que buscan expandir su poder hacia más territorios de La Guajira, para controlar una zona que consideran estratégica por la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Como se resalta en esta Alerta Temprana: “El interés del Egc por obtener el control territorial de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta ha colisionado con el de las Autodefensas Conquistadoras por mantener el control en estos mismos lugares, lo que configura una dinámica de disputas intermitentes y constituye el principal factor de violencia en estos territorios durante los últimos años”.
En el mes de diciembre se emitió la Alerta Temprana 020-25, que abarca municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, donde la población civil se encuentra en riesgo porque el control del territorio es un objetivo de ambos grupos paramilitares en su disputa por los corredores estratégicos.
Como señala el documento, esta zona tiene un alto valor estratégico para los actores armados. Por un lado, la Sierra Nevada y sus alrededores concentran sus rentas criminales debido a la intensa actividad económica. Por otro lado, la Troncal del Caribe —que bordea la Sierra y conecta con varios puertos marítimos— resulta clave para el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando. En este territorio habitan múltiples poblaciones, entre ellas comunidades afrodescendientes y cuatro pueblos indígenas para los que la Sierra es un lugar sagrado.
Según Ángela Olaya, directora de la organización Conflict Responses, el interés sobre esta zona es porque nuevamente se están activando rutas antiguas de economías criminales en La Guajira, pero especialmente en el norte del departamento, por la zona de frontera.
La Alerta Temprana advierte sobre distintos riesgos derivados de las acciones de los grupos paramilitares en La Guajira y en municipios ubicados en su zona de frontera. Sin embargo, identifica como territorios en disputa a San Juan del Cesar, Riohacha y Albania, en La Guajira, y a Zona Bananera y Aracataca, en Magdalena.
A inicios del mes de febrero los habitantes de San Juan del Cesar y Riohacha recibieron la noticia de que los carnavales que se celebrarían a mitad de mes fueron cancelados. Las administraciones municipales tomaron esta decisión como medida preventiva frente a la situación de orden público en el departamento.
Al mismo tiempo, en municipios como San Juan del Cesar la población adoptó medidas como el cierre temporal de locales comerciales y la suspensión nocturna del servicio de mototaxis, motivadas por el temor generado por una decena de panfletos que en las últimas semanas han circulado firmados tanto por el Egc como por las Acsn, en los que se hacen señalamientos y amenazas directas.
Que esta disputa se concentre en el sur del departamento no es fortuito. Así lo señalan investigadores del Cinep: “los municipios que se encuentran en el sur de la Guajira conectan con dos territorialidades que son absolutamente estratégicas”, dicen.
Por un lado, se encuentra la serranía del Perijá que permite tener poder sobre la frontera con Venezuela, pero, además, a través de esta se genera un corredor hacia el Cesar y el Catatumbo. Por el otro lado, aparece la Sierra Nevada que genera dominio sobre la Troncal: “ahí hay un interés muy fuerte de control político, militar y armado de los actores en esta zona”, afirman.
Según el Cinep, esta disputa no es nueva: es la materialización de intereses y tensiones que se arrastran desde hace años. En 2024 se conoció el ingreso del Egc a la Sierra, un territorio donde las Acsn eran el actor hegemónico. Luego, en febrero de 2025, se registró una primera incursión de las Acsn en municipios por fuera de su zona de dominio —como Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas y San Juan del Cesar—. “El mensaje político era: estamos acá, este es nuestro corredor y lo controlamos”, afirman los investigadores.
Este conflicto se presenta en un momento en el que ambas estructuras tienen estrategias de expansión. Por un lado, el Egc —que en La Guajira hace presencia a través del Frente José Francisco Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca— adelanta un proceso de fortalecimiento político-militar a nivel nacional. Así lo afirma Ángela Olaya, directora de Conflict Responses, quien señala que en 2022 tomaron la decisión de ejecutar una estrategia de expansión contundente. En el caso de La Guajira la ruta la han trazado desde el departamento de Cesar, a través de municipios del sur en los que no hay presencia de las Acsn, lo que ha hecho que sus intereses se concreten de manera más sencilla.
Por su parte, las Acsn operan a través del Frente Javier Cáceres e históricamente han funcionado como actores hegemónicos en las partes altas y bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienen control en Dibulla y la Troncal del Caribe. No obstante, desde el año pasado se ha alertado de un movimiento de este grupo hacia el sur, en los municipios del mismo departamento, pero también se conoce que ahora tienen presencia en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Ocaña, en donde también libran una disputa con el Egc.
Las acciones de estas estructuras paramilitares se dan en un contexto de fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país. A finales del mes de enero, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que el año inició con un deterioro de la situación de seguridad, marcado además por el aumento del número de combatientes de estos grupos hasta en un 23 por ciento. Justamente, el Egc es el grupo que más ha reclutado últimamente, con 2.500 nuevas personas.
La presencia de los grupos paramilitares en La Guajira ha dejado huellas invisibilizadas tanto en el territorio como en la población civil. Ahora, con una disputa como la que se vive, los riesgos se incrementan por la posible ocurrencia de hechos violentos —como homicidios y amenazas—, pero también por desplazamientos forzados, confinamientos y otras acciones que hacen parte del repertorio de los grupos armados para ejercer control.
La zona que Egc y Acsn disputan actualmente es hogar de cuatro pueblos indígenas —Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo—, población para la cual la Sierra es un sitio sagrado y que ahora enfrenta las desarmonías que deja la guerra: “los pueblos indígenas históricamente hemos buscado que se proteja el territorio”, afirma Camilo Niño, líder del pueblo Arhuaco.
Para él, la violencia en su territorio ha generado impactos directos, como la pérdida de gobernabilidad y de autonomía. “En la Sierra, por ejemplo, anteriormente quienes mandaban eran las autoridades, pero después llegaron los grupos y dijeron: ‘Bueno, aquí hay que organizarse y hay que hacer tal cosa y hay que arreglar los caminos, quien no vaya se entiende es con nosotros’”. Entonces, rompe un tema de tejido social, cultural, político, espiritual. Hay una afectación directa”, señala Niño.
A esta situación que se ha presentado durante años, se suma de manera reciente la anulación del Decreto 1500 de 2018 que establecía la Línea Negra, una área trazada alrededor de la Sierra Nevada que conecta un conjunto de sitios sagrados para los pueblos indígenas entre los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Este decreto daba mayor autonomía a los pueblos sobre su territorio y lo blindaba de intereses externos. Como señala Camilo Niño, aunque esto no significa que la Línea Negra desaparezca, se “crean nuevas amenazas al territorio, nuevas intervenciones y es mucho más compleja la exigencia. Esto lo que puede es exacerbar el conflicto”.
Los temores de los pueblos indígenas tienen sustento en los intereses económicos que existen sobre el territorio. Como lo señalan investigadores del Cinep, actualmente en La Guajira hay 127 solicitudes mineras, es decir, hay un alto interés de explotación minero-energética en un territorio con un conflicto armado activo, lo que genera alertas porque, afirman, en el pasado ambos factores se han juntado y la violencia termina siendo utilizada como estrategia de despojo territorial.
“En estos momentos tú encuentras comunidades que se encuentran sitiadas, confinadas, desplazadas, atemorizadas, pero a su vez encuentras intereses extractivos sobre transición energética. Cuando cruzas estas variables de ordenamiento territorial, identificas que hay un traslape entre los corredores donde se están moviendo los actores armados y estos intereses minero-energéticos”, afirma el Cinep.
Si bien los investigadores señalan que por ahora no puede demostrarse una relación directa, sí identifican un patrón de violencia que ya se ha presentado en otros momentos en La Guajira y que ahora, por ejemplo, se repite en el corregimiento de Cañaverales, en San Juan del Cesar. Allí sus habitantes han resistido la llegada de un proyecto de minería de carbón de la empresa turca Best Coal Company, pero —según el Cinep— desde septiembre de 2025 comenzaron los escenarios de riesgo con la aparición de panfletos.
“Los actores armados seguramente van a presionar la zona porque Cañaverales no solo tiene esta riqueza, si se quiere, en términos extractivos de carbón, sino que sus suelos son ricos en cobre y en minerales para la transición. Es un corredor estratégico importante”, señala el Cinep.
A este contexto se suma un factor de riesgo importante que es la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona de frontera con Venezuela, sobre la Serranía del Perijá. Después del 3 de enero de este año, con la captura de Nicolás Maduro, habitantes de esta zona afirman que han visto el paso de combatientes armados que se ubican especialmente en los lugares donde están los pasos fronterizos irregulares.
En una zona en disputa, este hecho genera alerta, especialmente después del paro armado de diciembre de 2025, en el que el ELN mostró capacidad para realizar al menos 12 acciones en La Guajira —entre hostigamientos, atentados y acciones intimidatorias en las vías del departamento—. Según el Cinep, es probable que a la disputa hoy abierta entre las dos estructuras paramilitares se sume esta guerrilla como un tercer actor. “Es muy probable que este actor entre en una disputa, además porque es innegable que el Eln ha venido creciendo y ha tomado una fuerza importante. Lo que vamos a tener es probablemente un nuevo escenario de confrontación”, afirman.
En las últimas semanas en municipios como San Juan del Cesar hay alta presencia de la fuerza pública para contrarrestar los hechos violentos de los últimos meses. Sin embargo, los habitantes continúan a la espera de acciones de fondo para mitigar una disputa álgida como la que están enfrentando y para prevenir los riesgos frente a los nuevos escenarios posibles. Consonante contactó al secretario de Gobierno de la Gobernación de La Guajira para conocer su análisis y las medidas adoptadas frente a esta situación, pero al cierre de este artículo no obtuvo respuesta.
Todas las tardes Alba Melgarejo se sienta bajo el árbol de cotopríx e inicia su ritual. Con las manos experimentadas y marcadas por años de trabajo, revisa el maíz y escoge los mejores granos. Después, los cocina y los muele con la ayuda de sus nietos, una manera de mantenerlos ocupados y también de sembrar en ellos un conocimiento que ya es tradición familiar.
Todo esto ocurre en una tranquila esquina de El Tablazo, una vereda de San Juan del Cesar. Allí Melgarejo monta su parrilla y enciende con paciencia el fogón, pero también lo hace con firmeza, la misma que la llevó a crear este pequeño negocio el año pasado, movida por dos razones que la acompañan cada día: distraerse de las dificultades y apoyar a una de sus hijas.
La fórmula es siempre la misma: maíz, leche, sal y queso. Mezcla todo y lo amasa, forma unos círculos casi perfectos que terminan sobre las brasas calientes. Este proceso, ya de por sí extenuante, se ha vuelto más difícil en las últimas semanas.

Para comprar queso tiene que ir hasta el corregimiento de Cañaverales: “aquí no hay por el verano”, explica. La sequía ha golpeado la producción local, ha encarecido los ingredientes y la obliga a rebuscar el queso en San Juan y en los pueblos cercanos.
Un kilo que antes costaba 12.000 pesos hoy puede llegar a 30.000. Y no es solo eso: el carbón, indispensable para el fogón, también se ha vuelto más caro.
Aunque en este momento en San Juan del Cesar cada arepa cuesta 2.500 pesos, ella mantiene el precio en 2.000, dice que así se asegura de venderlas rápido y, además, entiende la difícil situación económica de muchos de sus clientes. El aumento del precio del queso afecta tanto a su negocio como a las familias de la región, donde este alimento es parte esencial de la dieta diaria.
Actualmente, La Guajira atraviesa su periodo seco, que suele extenderse de diciembre a abril. Sin embargo, este año las lluvias han sido aún más escasas. La sequía ya se nota en la reducción de los pastos: hay menos y su calidad ha disminuido, incluso cuando el calendario apenas empieza a correr.
“Los pastos secos no son iguales a los frescos; los animales producen más leche cuando el pasto es palatable”, explica Rita Mindiola, coordinadora de la oficina de Gestión del Riesgo de San Juan del Cesar.
El verano prolongado ha reducido la calidad del pasto y, con ello, la cantidad de leche que producen las vacas. Enrique Orozco, campesino productor de leche, lo resume así: “En invierno, con 60 kilos de pasto, una vaca puede dar entre cuatro y ocho litros. En verano, con esa misma cantidad, apenas llegamos a dos o tres litros y medio”.
Además, dice que sin suplementos alimenticios la producción de leche disminuye, lo que encarece el queso, principal derivado lácteo de la región. Los pequeños productores recurren a forrajes tradicionales —pasto de corte, trupío, algarrobilla, tusa, caña de maíz y hasta mango— porque la suplementación comercial es demasiado costosa. “El concentrado está caro, y para el pequeño productor eso es difícil”, afirma.
A pesar de la baja en la producción, Enrique Orozco aclara que no hay escasez de leche en el mercado, sino un problema mayor: la competencia con productos importados.
“Mientras a nosotros nos pagan máximo 2.000 pesos por un litro de leche cruda, en el supermercado venden leche importada a 4.000 o 5.000 pesos, y a veces ni siquiera es un litro completo”.
En San Juan del Cesar, el queso tiene fama de tesoro. Tanto así que la gente lo llama el oro blanco. Un joven del municipio lo cuenta entre risas, mientras recuerda una escena común en las calles del pueblo: “Si uno va por ahí con un tablón de queso, enseguida le dicen: — ¡Cuidado, muchacho, que lo que llevas ahí es oro!”.

Ese comentario se lo hicieron una tarde en la que había salido a hacerle un mandado a su mamá. Caminaba con el queso envuelto en una bolsa cuando un vecino lo detuvo para advertirle —en tono de broma, pero con bastante verdad— que cargaba algo tan valioso como el oro. Con los precios actuales, no resulta difícil entender por qué el queso se ha ganado ese apodo en el sur de La Guajira.
Los consumidores sienten el golpe en el precio del queso costeño que hoy ronda entre 25.000 y 30.000 pesos el kilo. Enrique Orozco lo explica con el conocimiento que le ha dado su oficio: “Eso es por el clima. Para hacer queso se necesita leche, y si hay poca leche todo sube”.
También señala que los quesos procesados del supermercado —hechos con lactosuero y leche en polvo— no compiten en sabor ni tradición con el queso criollo, pero sí afectan el mercado porque son más baratos de producir.
A eso se suma que los clientes se han vuelto más exigentes, lo que vuelve cada vez más difícil atender todas las demandas: “Los hipertensos piden queso con menos sal. Los de panadería y arepas lo quieren más duro y salado. El que tiene problemas de salud paga mejor, pero pide más”, afirma.
La sostenibilidad del pequeño productor está en riesgo. Orozco tiene diez vacas, pero solo tres están dando leche. “Con esas tres saco 12 litros al día. Eso me da kilo y medio de queso, no más”, dice.
Además, indica que este contexto de dificultades por las variaciones del clima se hace más complejo por la falta de apoyo institucional: “Ni alcaldía, ni asociaciones, ni gobierno. Aquí todo se maneja empíricamente. Uno trabaja con higiene y calidad por respeto al consumidor, pero apoyo no hay”.
Su voz resume la preocupación de muchos en la región: “El clima nos afecta, pero más nos afecta competir con productos que vienen de afuera. Nosotros seguimos produciendo, pero cada vez es más duro”, dice.
Según Rita Mindiola, la administración municipal trabaja con entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia para capacitar a los pequeños productores en prácticas de preparación para el verano, como el establecimiento de pasturas, la elaboración de silos y ensilajes y la producción de bloques multinutricionales con materiales de la finca.
Aunque en ocasiones se gestionan donaciones de forraje y silo a través de asociaciones ganaderas, Mindiola aclara que no alcanzan para los cerca de 1.400 pequeños productores del municipio. “El municipio no tiene recursos para comprar alimento para todos; por eso insistimos en que el productor se prepare durante la época de lluvia”, señala.
La sequía, además de restringir el acceso al agua, golpea de lleno la economía local, sobre todo entre enero y marzo, los meses más secos. La caída en la producción de leche y el encarecimiento del queso dejan al descubierto la fragilidad de la cadena productiva en el sur de La Guajira, en un contexto de alta variabilidad climática y de escasa preparación tanto de los productores como de la institucionalidad.
Aún quedan varios meses de sequía en San Juan del Cesar. Mientras tanto, muchas familias tendrán que buscar alternativas para conseguir un alimento esencial en su dieta y que hoy, incluso, supera con creces el precio de productos tradicionalmente costosos como la carne de res.
El 23 de enero el municipio de Fonseca amaneció sin alcalde. El día anterior, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes para el período 2024-2027, decisión que es definitiva y que obliga a organizar elecciones atípicas para elegir un nuevo alcalde que ocuparía el cargo hasta el 2027.
Esta decisión se tomó después de meses de espera. Si bien el 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira dejó en firme la elección de Pérez, con la reciente decisión el Consejo de Estado revocó la sentencia después de estudiar la demanda interpuesta por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, el exalcalde Enrique Luis Fonseca Pitre y Diana Patricia Quintero Echávez.
El fallo está motivado en los hechos que ocurrieron durante las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Ese día, varias personas ingresaron de manera violenta a tres puestos de votación de la zona urbana y del corregimiento de Conejo, donde destruyeron y robaron el material electoral. Aunque la fuerza pública recuperó parte del material de 12 mesas y lo dejó a disposición de la comisión escrutadora, se generó la duda sobre la validez y transparencia de las votaciones.
Esta situación alteró por completo la jornada ya que, además, ante el temor por lo ocurrido otros puestos de votación fueron abandonados por los jurados y se perdió la cadena de custodia sobre las papeletas. Debido a que 41 mesas resultaron afectadas, la Comisión Escrutadora Departamental decidió no declarar la elección de alcalde y del Concejo Municipal. La gobernadora encargada fijó la fecha de nuevas elecciones, que se realizaron el 17 de diciembre del 2023 y de las cuales salió ganador Micher Pérez.
Este proceso electoral fue demandado por un grupo de personas que consideraron la existencia de irregularidades, pero el 6 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de La Guajira negó la nulidad.
El caso llegó al Consejo de Estado, cuya reciente sentencia dio un giro completo a las decisiones tomadas desde las elecciones de 2023. Por un lado, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira que había dejado en firme la elección de Micher Pérez; en consecuencia, este perdió el cargo de alcalde y se deberá convocar una nueva jornada electoral.
Además, encontró problemas en la competencia de las instancias que tomaron decisiones desde el primer momento, como el caso de la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira, argumentando que esta: “actuó sin competencia para abstenerse de declarar la elección del alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027, celebrada el 29 de octubre de 2023 y ordenar repetirla en su totalidad, en una fecha posterior”. Con este y otros argumentos, se da reversa e invalidan las acciones que se tomaron en 2023 para convocar a las primeras elecciones atípicas en las que Pérez fue ganador.
Una vez conocida la sentencia, el ahora exalcalde de Fonseca se pronunció a través de un comunicado en el que señala:
“He sido notificado del fallo del Honorable Consejo de Estado, mediante el cual se anula mi elección como alcalde del municipio de Fonseca. Como ciudadano respetuoso de la Constitución y la ley acepto esta decisión judicial, aunque no la comparta en su fondo. Respeto la justicia, sin renunciar a la verdad. Acepto el fallo porque creo en las instituciones y en el Estado de derecho, pero también con absoluta convicción que mi llegada a la Alcaldía fue el resultado de la voluntad popular expresada de manera libre y democrática en las urnas”.
Consonante tuvo la oportunidad de hablar con Micher Pérez en octubre del 2024, en un momento en el que eran fuertes los rumores sobre su salida del cargo. En la entrevista Pérez manifestó la incertidumbre sobre su futuro y las dificultades que atravesó desde el primer momento: “pienso que me han colocado muchas talanqueras y demandas, al principio tuve que defenderme de nueve tutelas que interpusieron, ahora tenemos cuatro demandas. Que hoy sale Micher, que mañana me tumban, pero yo no estoy preocupado por eso, mi preocupación es sacar a Fonseca adelante, lo demás yo se lo dejo a los entes de control, ellos decidirán quién tiene la razón”.
En entrevista con el abogado Roberto Carlos Daza Cuello, defensa de Micher Pérez, este afirma que el proceso tiene ambigüedades jurídicas y que, a su parecer, se está cometiendo una injusticia. “La nulidad de mi defendido no obedece a una inhabilidad personal ni a la comisión de irregularidades atribuibles al entonces mandatario, sino a presuntas fallas administrativas imputables a delegados de la organización electoral. En ese sentido, califico como contradictorio que el propio Estado convoque a elecciones y posteriormente invalide sus resultados por error que no son responsabilidad del candidato elegido”, afirma Daza.
Además, agrega que están evaluando interponer acciones de tutela contra la sentencia y activar todos los mecanismos legales para pedir aclaración o adición sobre este fallo.
Esta noticia comenzó a generar movimiento en los partidos políticos del municipio, especialmente en aquellos interesados en que prosperara el proceso de nulidad. Es el caso del movimiento político Podemos. En declaraciones a la emisora Cardenal Stereo, Hamilton Raúl García Peñaranda, exalcalde de Fonseca y líder de Podemos, afirmó que se encuentran realizando reuniones para analizar los efectos del fallo y definir el candidato que participará por su movimiento en las elecciones atípicas.
En Fonseca ya suenan algunos nombres de personas que estarían interesadas en ser candidatos. Por ahora solo se han hecho públicas las aspiraciones de Podemos, que postulará a Flor Elvira García Peñaranda, quien es hermana del jefe político de este movimiento.
Aunque no se ha hecho oficial, se mencionan como posibles candidatos a Lewis Moya Vega, quien pertenece al grupo político Avanzar, que fue determinante en la elección de Micher Perez. También se habla del médico fonsequero Oscar Romero Plata, del partido Conservador, que en anteriores oportunidades ha sido candidato a la Alcaldía y a la Asamblea Departamental.
Sin embargo, uno de los aspectos que más ha generado polémica, es la posibilidad de que Micher Pérez se presente nuevamente como candidato, aprovechando una ventana jurídica que queda abierta en este proceso. Como dice el exmagistrado Álvaro Alirio Montero, los efectos de la sentencia de nulidad tomada por el Consejo de Estado son hacia atrás, es decir, tienen efecto en el caso puntual de las elecciones de 2023: “si Micher se inscribe, nadie lo puede detener y si resulta elegido se posesiona”. Sin embargo, agrega que el Consejo de Estado puede pedir que se consideren efectos posteriores a su elección y en ese caso estaría inhabilitado. Pero esto de momento no es claro, por lo que si lo decidiera puede ser candidato.
José Manuel Abucheaba, uno de los abogados de la parte demandante considera que en este momento “se quiere formar una controversia sobre los efectos del fallo del Consejo de Estado”, especialmente frente a la posibilidad de que Micher Pérez se presente nuevamente como candidato en las elecciones que se deben programar: “ya la demanda está sobre el tapete y harán claridad de que era imposible que una persona que ejerció autoridad administrativa como alcalde en los 12 meses anteriores, manejó presupuesto, hizo todo lo que es un poder decisorio como alcalde, ofrezca garantías, transparencia e igualdad para competir con otro candidato”, afirma. “Ya Micher salió, él tiene que entender que no puede aspirar, se entendería inclusive que es una reelección de él. Insisto en que se está jugando con las normas legales”, agrega.
Frente a esta posibilidad, Roberto Daza, abogado de Micher Pérez, señaló: “En cuanto a si mi apoderado participaría en unas eventuales elecciones atípicas, no he sido consultado formalmente sobre esta opción y, hasta el momento, no se ha emitido recomendación alguna al respecto. En este momento nos encontramos analizando el alcance del fallo y los pronunciamientos que emita el Consejo Nacional Electoral antes de fijar una decisión definitiva”.
Consonante conversó con la registradora municipal Cecilia Linares sobre la responsabilidad de la Registraduría ante las futuras elecciones atípicas en Fonseca. Aunque afirmó que no está autorizada para dar declaraciones al respecto, ya que solo puede hacerlo la Registraduría departamental, sí aclaró que ante su despacho no ha llegado notificación alguna sobre el caso de nulidad de las elecciones en las que resultó elegido como alcalde el señor Micher Perez Fuentes.
Esta notificación es un paso fundamental para dar vía libre a las elecciones, pues después de que el Consejo de Estado notifique de manera formal sobre la nulidad a la Gobernación de La Guajira, se contará con un plazo de 60 días calendario para programar las nuevas elecciones, como lo demanda el Código Electoral.
Por ahora Fonseca se encuentra en un limbo, con Pérez fuera de la alcaldía y sin alcalde encargado. Eso sí, con muchos rumores sobre los posibles candidatos, pero sin claridades sobre el futuro de las elecciones.
Dora Ester García recuerda para que no se borre lo único que todavía existe. Madre. Trabajadora independiente. Lideresa. Pero, antes que todo, alguien que se niega a aceptar la desaparición como punto final. Dice —o podría decir— que la memoria es lo último que se pierde. Quizás porque es lo único que no han logrado llevarse.
Recordar es repetir un nombre.
Recordar es decirlo en voz alta.
Recordar es no permitir que se vuelva estadística.
Su hijo se llamaba Glauber Edirne Aguirre García. Pero casi nadie lo llamaba así. Para los amigos, para la familia, era Babe. Tenía 22 años: esa edad que todavía no sabe que puede terminar de golpe, sin explicación, sin despedida.
El 8 de marzo de 2007 salió de su casa en el barrio San Martín, en Leticia, Amazonas. Salió para verse con sus amigos. Salió como salen los jóvenes en una ciudad pequeña: sin miedo, sin planes largos, sin imaginar que esa noche iba a convertirse en un agujero.
Desde entonces, no volvió.
No hay un cuerpo.
No hay una escena clara.
No hay una respuesta.
Hay una madre que recuerda. Y en ese gesto —mínimo, obstinado— intenta que su hijo no desaparezca del todo.
“Era un artista empírico”, dice Dora Ester García, y al decirlo intenta traerlo de vuelta. Desde muy pequeño le gustaba dibujar. Pasaba horas mirando caricaturas: los Looney Tunes, el demonio de Tasmania —ese torbellino indomable— era su favorito. Dibujaba como vivía: dejando su firma en cada trazo, apropiándose de los muros, de las calles, de cualquier espacio libre. Pintaba cuando podía, en los ratos que no estaban ocupados por nada urgente.
No le gustaban los problemas, recuerda su madre. No se metía con nadie. Tal vez por eso tenía tantos amigos. Tal vez por eso todavía hay quienes lo nombran.
Pero todo eso quedó suspendido aquel día de marzo.
Desde entonces, en la casa empezó a instalarse otra cosa: la intriga, la incertidumbre, el miedo que no se va. No encontrar una señal, no saber qué había pasado con su hijo, fue abriendo un dolor lento, persistente, que no cicatriza. Un dolor hecho de silencios.
“Fue y ha sido muy duro”, dice Dora Ester. “Muy difícil no sentirlo, no escucharlo, no poder hablar con mi hijo”. Lo dice sin énfasis, como quien ya no necesita exagerar para que se entienda. “Nadie sabe lo que he tenido que vivir”.
Y en esa frase —nadie sabe— cabe todo lo que falta.
Las denuncias se pusieron desde el comienzo. Primero en la Policía. Después en la Fiscalía. No pasó nada. O, peor: no pasó nadie con una respuesta. Entonces Dora Ester García empezó a buscar sola.
Era otra época, recuerda. La violencia estaba marcada en el territorio. Tan marcada que buscar a un hijo significaba, muchas veces, recorrer la muerte. Iba con los otros hijos a mirar cuerpos. A reconocerlos. A descartar. No era él. Nunca era él.
Cualquier rumor se volvía una pista. Cualquier comentario, una dirección posible. No importaba la distancia ni el cansancio: ella iba. Hasta que el cuerpo empezó a ceder. Hasta que la fuerza se iba agotando. Porque la incertidumbre —dice— es el peor de los sufrimientos: no saber, no cerrar, no terminar.
Y, sin embargo, sigue. “Mi amor ha sido tan fuerte que mi lucha persiste”, dice.
Durante muchos años, Dora Ester García buscó sola. O, mejor dicho, acompañada apenas por la obstinación. Pero algo empezó a cambiar.
Desde 2024, su caso entró en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La UBPD. Un nombre largo para una tarea compleja: buscar a quienes no están. A través de esta entidad, en alianza con la Defensoría del Pueblo, se puso en marcha una estrategia que convirtió el dolor en gesto público. Pintaron un mural. Lo llamaron Las cuchas tienen razón. Un nombre provocador, casi una declaración. Cada región lo adaptó a su manera, como si la memoria también tuviera acento local, explica Angélica Corredor, profesional especializada de la Defensoría.
Ese proceso abrió otra puerta: el primer encuentro de mujeres buscadoras. Un espacio para verse, para escucharse, para reconocerse en el relato ajeno. Para entender que lo que parecía una tragedia privada era, en realidad, una historia compartida.
“No siempre es fácil hablar”, dice Dora Ester. “Esto da temor. Es un tema muy sensible, muy complicado”. Lo dice con cuidado, como quien todavía mide el riesgo.
“Pero reconocer que a otras madres les ha pasado lo mismo me da fuerza. Me siento acompañada. Ya no lucho sola. Podemos unirnos y seguir juntas en esta búsqueda por la verdad”.
La soledad, al menos por momentos, empieza a romperse.
Pese a todo, aún faltan garantías para que este proceso de encuentro pueda conformarse como una red de mujeres buscadoras del Amazonas. La falta de comunicación, las dificultades para el transporte y el poco acompañamiento para la estructuración de este proceso ha impedido que se dé inicio. Las mujeres no pierden la esperanza de que esto se vuelva una realidad, de hecho, lo ven como una necesidad.
“Yo quiero y estamos bregando para sacar el grupo adelante. Al enterarnos de que somos un conjunto las que vamos por el mismo camino, siento que esto se puede volver una cadena que permanezca unida y pueda seguirse tejiendo [...] que con esfuerzo y resistencia, podamos derrumbar estos obstáculos y se pueda conformar nuestro grupo”.
El conflicto armado en Colombia dejó heridas. Algunas sangran a la vista. Otras no. Sobre todo esas que ocurrieron donde casi nadie miraba. Territorios donde el dolor no hizo ruido, donde la violencia se volvió costumbre y el silencio, una forma de supervivencia.
El Amazonas es uno de esos lugares. Un departamento que rara vez aparece en los relatos canónicos del conflicto, como si la guerra hubiera pasado de largo por la selva. Como si el verde alcanzara para taparlo todo.
Pero la violencia también estuvo allí. Desde hace décadas. No siempre con grandes combates ni titulares ruidosos, más bien con hechos que erosionan despacio: el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, la desaparición forzada. Según la Unidad para las Víctimas, 4.445 personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado en el Amazonas. Un número que parece pequeño en el mapa nacional, pero que en el territorio se multiplica en ausencias, en familias rotas, en búsquedas que no terminan.
La guerra, incluso cuando no se ve, deja marcas. Y algunas tardan años en nombrarse.
Aunque las cifras son menores a las registradas en otros lugares del país, no hay duda de que existen impactos y que miles de vidas han sido afectadas de formas muy diferentes por la guerra. Como lo señala el Centro de Memoria Histórica (CNMH), es necesario comprender las diferentes formas de daño que se han ocasionado, que van desde lo emocional y psicológico, hasta lo moral, lo político y lo sociocultural.
“Estos daños, suelen medirse por el número de muertos o la destrucción material que estas provocan, pero la perspectiva de las víctimas pone en evidencia los efectos incuantificables. Pues, estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático”, señala el CNMH. Uno de los hechos que es poco evidente en este contexto de silenciamiento es la desaparición forzada. Según la Comisión de la Verdad, este es uno de los “hechos victimizantes con poca documentación”. Además, señala el CNMH, que la desaparición forzada ha sido un hecho poco documentado. Por ejemplo, antes de la década del 2000, la Desaparición Forzada de Personas o DFP no lo reconocía como delito, sino que registraba estos casos de diferentes maneras. Fue con la Ley 589 que se empezó a declarar este fenómeno como un delito.
La desaparición forzada implica privación de la libertad de una o varias personas. Según la Comisión de Búsqueda se hace “mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad, privándola de los recursos y garantías legales”.
Hacer un diagnóstico de este hecho no es fácil. En medio del conflicto no es un hecho fácil de denunciar. En un trabajo detallado de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD),realizado en el año 2025, se revisaron 21 bases de datos con lo que se logró una actualización de los registros a nivel nacional. Resalta que hubo “un aumento significativo de solicitudes de búsqueda con 5.982 nuevos casos, donde la cifra pasó de 126.895 a 132.877 personas dadas por desaparecidas”.
En el Amazonas hay números. Pocos. O, mejor dicho, insuficientes. En el sistema de información aparecen registradas 105 solicitudes. Ciento cinco. Pero nadie cree que ese sea el número real.
“Somos conscientes de que hay un altísimo subregistro que no está documentado”, dice Liseth Escobar, profesional de Diálogo y Tejido Social de la Unidad de Búsqueda en el Amazonas. Lo dice sin rodeos, como quien sabe que el problema no es la falta de cifras sino todo lo que queda fuera de ellas.
El territorio explica el silencio. El Amazonas es inmenso, selvático, atravesado por ríos que son caminos lentos. El transporte es, casi siempre, fluvial. Llegar cuesta tiempo, dinero, fuerza. En muchas zonas no municipalizadas no hay oficinas, no hay funcionarios, no hay puertas donde tocar. No hay a quién pedirle acompañamiento ni orientación.
Entonces las historias no se registran. No porque no existan, sino porque no encuentran dónde decirse.
“Esto ocurre por razones estructurales”, explica Escobar. Y nombra la principal: la ausencia del Estado. Esa ausencia que no dispara, pero deja hacer. Que no aparece en las estadísticas, pero explica por qué tantas personas nunca presentan una solicitud. Por qué tantas búsquedas empiezan —y a veces terminan— en soledad.
Más allá de las cifras, la desaparición forzada no se deja medir. No cabe en tablas ni en informes. Su impacto vive en otra parte: en las preguntas que no se responden. ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Por qué se lo llevaron? Preguntas que se repiten durante años, a veces durante toda una vida, sin encontrar eco.
En el Amazonas, cientos de familias siguen buscando respuestas. Y muchas veces son ellas mismas quienes inician la búsqueda, sin acompañamiento, sin protocolos, sin respaldo institucional. Buscan porque nadie más lo hace. Porque esperar también cansa.
En la mayoría de los casos, la búsqueda tiene rostro de mujer. Madres, hermanas, esposas, abuelas, hijas. Mujeres que sostienen la ausencia y, al mismo tiempo, la pelea contra el olvido.
La Unidad para las Víctimas lo dice así: ellas cuidan a quienes no están, defienden su buen nombre, dignifican su memoria, participan en movilizaciones y exigen justicia. No como heroínas abstractas, sino como mujeres empujadas a un lugar que no eligieron.
Buscan porque amar a alguien desaparecido es no resignarse nunca. Porque, incluso cuando todo falta, queda la memoria. Y con ella, la obstinación de seguir preguntando.
Las mujeres buscadoras en Colombia, además de llevar a cuestas el dolor de la desaparición de sus seres queridos, asumen un rol en el que se enfrentan a múltiples riesgos como desplazamientos, amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, exilio y en algunos casos, violencia sexual, lo que provoca afectaciones a su salud e integridad. Tomando en cuenta estos impactos, en el año 2024 se decreta la Ley 2364, la cual busca que “el Estado les brinde garantías y condiciones de seguridad a partir de la adopción de medidas que reconozcan su derecho a la búsqueda, así como a la sensibilización, visibilización, reparación, atención y protección; integrando enfoques de género étnicos e interseccionales para mejorar sus condiciones de vida”.
Esta Ley reconoce el papel fundamental de las mujeres en los procesos de búsqueda. Muchas veces deben hacerlo solas, pero van encontrando a otras mujeres con historias similares, con las cuales van sumando esfuerzos y construyendo procesos en un camino incierto y difícil.
El tejido social se va constituyendo en una de las herramientas más poderosas en el proceso de búsqueda y de esclarecimiento de la verdad. Según la Unidad para las Víctimas, https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/DiaMujeresBuscadoras2024/index.html “estos procesos que lideran las buscadoras son esenciales para que la sociedad y el Estado reconozcan este crimen, lo repudien y avancen en acciones concretas para la búsqueda y la reparación de las y los desaparecidos y sus familias”.
Alrededor de la desaparición se ha ido levantando un entramado de instituciones. Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo. La Fiscalía General de la Nación. La Jurisdicción Especial para la Paz. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016. Nombres largos para una tarea que sigue siendo frágil.
La UBPD tiene un mandato particular: trabaja bajo confidencialidad y no busca culpables. Busca personas. Su objetivo es iniciar procesos de búsqueda que alivien, al menos en parte, el sufrimiento de quienes durante años lo han hecho solos, sin respaldo, sin respuestas, empujados apenas por el amor y la necesidad.
Cuando una búsqueda se activa, la meta es clara: devolverle a las familias el cuerpo de su ser querido para que puedan darle un destino final con dignidad. Cerrar, si es que cerrar existe. A veces ocurre algo distinto: la persona desaparecida sigue con vida y el proceso conduce a un reencuentro. Otras veces, no. Entonces lo único posible es un informe, una reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido.
No es justicia. No es castigo. Es, en el mejor de los casos, una forma mínimAa de verdad. Una manera de decirle a las familias que no estuvieron solas todo el tiempo.
Como lo señala la investigadora Dabeiba Lugo, de la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas, “sabemos que hay muchas circunstancias, muy dolorosas y difíciles, en las cuales fueron desaparecidos los cuerpos, que definitivamente no nos van a permitir recuperar o dar cuenta de los cuerpos que han sido desaparecidos”.
Los retos que enfrenta esta entidad para realizar estos procesos en el Amazonas son grandes. Así lo manifiesta Liseth Escobar de la UBPD del Amazonas: “al no tener una capacidad presupuestal para el Amazonas, esto impide que no se tenga un espacio físico, retrasando los procesos, pues aunque tratamos de hacer articulación con otras entidades esto también ha sido de mucho desgaste. Los contratistas muchas veces terminan sus contratos y se frena el proceso porque hay que esperar a que llegue la nueva persona”.
En medio de estas dificultades la UBPD requiere seguir actualizando las solicitudes de búsqueda, “pero ha sido complicado, pues al no llegar a las áreas no municipalizadas esto ha generado que no se puedan escuchar las voces de esos territorios, ni hacer un seguimiento a las solicitudes ingresadas desde el año pasado” comenta Escobar.
Este proceso de búsqueda se da en un escenario de recrudecimiento de la violencia. En el Amazonas se ha identificado presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales, como consecuencia de la minería ilegal, el narcotráfico y la poca presencia del Estado. Una investigación reciente de Amazon Underworld, identifica que en el Amazonas hay presencia de los Comandos de La Frontera y la disidencia del Estado Mayor Central. Además, hay incidencia de los grupos armados de la frontera de Perú y Brasil.
Una investigación del medio de comunicación Mongabay, registra la presencia de 17 grupos armados en la región esto, según se resalta, ha ocasionado que “el crimen organizado esté construyendo un estado propio en la Amazonía, generando en aumento de la violencia, los desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios”.
En estas condiciones, buscar se vuelve una tarea desproporcionada. No alcanza con encontrar a quienes faltan ni con reconstruir lo que ocurrió. También hace falta nombrar una realidad que no terminó con la firma de ningún acuerdo, que no pertenece solo al pasado y que sigue ocurriendo, silenciosa, en medio de la selva.
Por eso Dora Ester García —y con ella las otras mujeres buscadoras del Amazonas— insiste. No hablan de milagros ni de finales felices. Hablan de sostenerse juntas. De convertir la soledad en un hilo común. De hacer que el peso de la búsqueda, compartido, duela un poco menos.
Tal vez eso sea, al final, lo único posible: seguir buscando. Para que nadie desaparezca del todo.
“Tenemos las ganas, pero no los medios”, dice Cleris Perea, mientras atiende su puesto de fritos en la Casa de La Mujer, entre las calles del barrio Escolar del municipio de Tadó, Chocó. En su tono lleva las penas del conflicto que hace algunos años la desarraigó de su tierra, pero también el ímpetu de quien decidió volver sin acompañamiento, verdad o reparación. Con agilidad limpia las mesas del local, ya casi es mediodía y debe alistarse para preparar los almuerzos por los que cobra $15.000 pesos —o a veces, lo que puedan darle—. “Las ventas no es que sean acá muy buenas, las ganancias no es que sean muchas, por eso venimos mirando qué otras actividades podemos hacer”.
Perea es incansable, trabaja todos los días para buscar el sustento de sus familia, pero también encuentra motivación en su comunidad, que la ha alentado para buscar iniciativas que le permitan rescatar sus tradiciones y cuidar el medioambiente. Por eso, desde hace unos años impulsó la creación de la Asociación Ambiental, Ecológica Gestora del Arte y la Cultura (Asaegac). En la actualidad 30 mujeres hacen parte de este proceso, y además de conseguir los objetivos que las motivaron en un inicio, también sueñan con realizar otro tipo de iniciativas para las que han recibido incentivos.
La Diócesis de Istmina-Tadó las ha capacitado en gastronomía y, de hecho, el pasado mes de noviembre les donó una nevera e implementos de cocina para fortalecer la elaboración de alimentos. También, hace varios años, recibieron apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que las formó en elaboración de artesanías y piscicultura y les donó dos máquinas de coser para impulsar un taller de modistería.
Sin embargo, no han logrado avanzar en ninguna de estas iniciativas. Las ganas no faltan, pero sí carecen de muchas cosas para que los proyectos salgan adelante: “no tenemos local, ni insumos, ni cómo pagar el transporte de las compañeras que vienen de la zona rural”, lamenta Perea. El camino no ha sido nada fácil y saben que seguirá siendo retador, aun así no pierden la esperanza de algún día concretar sus emprendimientos y seguir aprendiendo sobre liderazgo y educación financiera.
“Estamos a la espera de que la Agencia Nacional de Tierras nos facilite un terreno para poder sembrar y criar gallinas”, señala Perea. Sus palabras están llenas de sueños, que es lo que la mantiene de pie para no desistir; lo que busca es crear espacios para el bienestar de las mujeres de la organización y para que muchas otras del municipio se vinculen. La meta es mejorar la calidad de vida a través de proyectos productivos.
Las mujeres de Asaegac comenzaron a realizar labores de limpieza en Tadó en el 2023. El deterioro de los puertos, ríos y lugares turísticos de la zona urbana y rural era evidente, al igual que los efectos en quienes iban a estos lugares. “Había muchos niños que frecuentaban esos sitios y salían con alergia en la piel —por la suciedad—. Eso fue lo que me motivó a ayudar a crear esta organización”, cuenta Perea.
Fue una iniciativa propia, sin esperar nada a cambio y sin apoyo de la Alcaldía. “Solo contamos con la solidaridad de algunos comerciantes que nos dieron agua, bolsas y guantes cuando limpiábamos los puertos. Nosotras mismas compramos palas y machetes con colectas de mil o dos mil pesos”, agrega la lideresa. Con el tiempo la entidad territorial contrató una empresa para la limpieza ambiental de estas zonas y Asaegac quedó fuera de estas labores.
Desde ese momento la organización ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer las economías familiares de las mujeres de la asociación y en trabajar por la cultura del territorio. Karina Rentería, otra de las integrantes de Asaegac, explica que han trabajado en el rescate de tradiciones gastronómicas y culturales, enseñando a los jóvenes los bailes y cantos ancestrales que sus abuelos usaban en velorios y fiestas.
“Queremos que nuestros hijos crezcan con identidad, no con miedo”, dice Rentería.
La mayoría son madres cabeza de hogar víctimas del desplazamiento. Ellas llegaron al casco urbano de Tadó después del 16 de enero de 2002, cuando cientos de familias del corregimiento de El Tapón quedaron en medio de un combate entre el Ejército y la extinta guerrilla de las Farc. Con los años, algunas víctimas retornaron e intentaron reconstruir la comunidad, otras se quedaron. “Antes del conflicto, vivíamos tranquilos. No éramos ricos, pero teníamos paz”, dice Rentería. “Dormía uno con las puertas abiertas. Uno no le temía a nada, no habían problemas”, complementa Perea.
La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prometió verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para quienes sufrieron los embates de la guerra. También aseguró el derecho a la participación, asistencia, restitución de tierras y vivienda digna. Sin embargo, en Tadó estos derechos parecen quedarse en el papel, como se evidencia en la experiencia de las mujeres de Asaegac.
Jesús Anilo Mena Romaña, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas municipal, aseguró que los proyectos productivos que ha diseñado el Estado no responden a las verdaderas necesidades de las comunidades. “Nos traen proyectos de seguridad alimentaria, pero nosotros necesitamos soberanía alimentaria, producir para vivir y comercializar. Pedimos asesores que nos ayuden a formular iniciativas, porque muchas víctimas no saben cómo presentar un proyecto”, explica.
Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), a octubre de 2025, en el municipio de Tadó se registran 21.514 víctimas, de las cuales 11.276 son mujeres (52,4 por ciento). Cleris Perea, es una de las que espera la reparación: “algunas personas ya fueron reparadas, ya las indemnizaron; otras no hemos sido atendidas con la Unidad de Víctimas”, afirma.
Un reto mayor es que el conflicto armado no hace parte del pasado, como lo pone en evidencia Romaña, quien advierte que hay una nueva ola de violencia armada que afecta de manera especial la zona rural del municipio:
“Hay miedo y confinamiento. Las mujeres quieren trabajar, pero los grupos armados siguen presentes. Necesitamos apoyo para que puedan emprender sin arriesgar sus vidas”.
Desde finales de 2021, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) libran una guerra por el control territorial de la subregión del San Juan, en el norte del departamento de Chocó. Esa disputa ha afectado municipios como Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Tadó. “Ahora vivimos con miedo, confinadas y sin garantías económicas”, lamenta Rentería.
Las cifras exponen esta crisis: el RUV muestra un incremento alarmante en el número de víctimas del municipio desde 2023. Para ese año, la Unidad para las Víctimas registró 564 víctimas y para 2024 la cifra aumentó a 2.933. En 2025 la tendencia al alza siguió, con el registro de 3.193 víctimas en Tadó. El 99 por ciento de las víctimas incluidas en este listado fue por desplazamiento forzado.
Desde la Oficina de Enlace de Víctimas de la Alcaldía, Valentina Copete reconoció que los procesos de retorno y acompañamiento son lentos. “Sin un concepto de seguridad favorable no podemos avanzar. Los retornos se han hecho, pero no todos cuentan con garantías”, explica.
El personero Municipal, Guillermo Andrés Panesso Córdoba, agregó que los recursos son limitados. “Es difícil sostener proyectos productivos individuales en un municipio de sexta categoría. La prioridad ha sido atender emergencias y comunidades desplazadas, pero eso retrasa otros apoyos”, señala.
Consonante le consultó a la Unidad para las Víctimas cómo avanza la reparación de El Tabor y Mumbú, dos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en el municipio, sin embargo, la entidad no se refirió a este tema en la respuesta que entregó a un derecho de petición. Tampoco dio información sobre el número de mujeres indemnizadas y aquellas que están a la espera de recibir esta reparación.
La violencia institucional hacia las mujeres —expresada en la falta de acompañamiento, el machismo y las trabas burocráticas— sigue siendo una herida abierta. Aunque leyes como la Ley 581 de 2000 (de Cuotas) y la Ley 1009 de 2006 promueven la participación femenina, en territorios como Tadó estas normas aún no se traducen en oportunidades reales.
En una respuesta escrita a este medio, la actual administración municipal resaltó que ha desarrollado cerca de ocho charlas, capacitaciones y socializaciones sobre “género y empoderamiento a mujeres” en el municipio. Entre ellas, con las mujeres de la vereda Santa Bárbara, para el acompañamiento a piscicultoras; y en el corregimiento de El Tapón, para socializar el rol de Casa de la Mujer. También han organizado otros espacios para la prevención de las violencias basadas en género y la socialización de la Política Pública de Mujer y Género de Tadó, en la cual se plantea el reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los derechos de las mujeres del municipio.
Las integrantes de Asaegac insisten en que la solución no pasa solo por la entrega de recursos, sino por el acompañamiento y la formación efectiva. “No se puede sacar normas para grupos de personas sin que las entiendan o sin quien les ayude a ejecutarlas”, concluye Cleris Perea.
Consonante le solicitó a la Alcaldía información sobre los proyectos para fortalecer las economías de las mujeres en el municipio y su seguridad alimentaria, así como el rubro de inversión para estas acciones pero, a pesar de accionar una tutela por esta información, la Alcaldía respondió que se encontraba consolidando datos que requerían “verificación interna”. Aunque se comprometió a enviar una respuesta pronto, esta no se ha recibido a la fecha de publicación.
Han sido muchos los años de espera para las mujeres de Asaegac y, sin embargo, las respuestas llegan a cuenta gotas. La valentía y persistencia de estas treinta mujeres, sigue siendo lo que moviliza al colectivo para pensar en proyectos, buscar los apoyos y soñar con que es posible pensar en una realidad con mayor bienestar para ellas y sus familias. Esto es su presente, mientras el Estado, algún día, cumple sus promesas.
Antonia Perea pisa la cancha con una naturalidad que desarma: no observa, no mide, no duda. Tiene trece años y el cuerpo todavía en crecimiento, pero camina con una seguridad que no se aprende en las escuelas. Es delantera. Corre mirando al frente, como si ya supiera por dónde va a pasar la pelota antes de que llegue. Cuando el árbitro pita, el mundo se reduce a una sola idea —todo va a salir muy bien— y no hay espacio para nada más: ni para el ruido de las gradas, ni para los comentarios que alguna vez le lanzaron en la calle, ni para la edad que todavía la nombra como niña.
Juega por muchas razones, pero sobre todo por dos personas. Quiere ser futbolista profesional para ayudar a su padre. Y cada gol que imagina —los que ya ha hecho y los que vendrán— se los dedica a su madre, que la ha acompañado sin titubeos. Antonia dice que también juega gracias a su hermano Leiver, el primero que la llevó a una cancha, el que consiguió los guayos, el balón, los uniformes, el que le enseñó que el fútbol también podía ser su lugar.
Sueña con Europa, con estadios lejanos y con vestir algún día la camiseta del Real Madrid. En Tadó, mientras tanto, aprendió a hacerse sorda a ciertas frases: “pareces un hombre jugando”. No las enfrenta. Las deja pasar. Hace lo que su hermano le dijo una vez, cuando volvió a casa con la rabia atravesada en la garganta: no le pares bolas a nada, sigue hacia adelante. Y eso hace Antonia. Corre. Ataca. Patea. Sigue.
Pero Antonia no juega en el vacío. Juega en un territorio donde ser mujer es, casi siempre, empezar desde atrás.
Chocó aparece en los informes como una fila de números que no sorprenden a nadie que viva aquí. En 2024, el Índice de Equidad de Género ubicó al departamento en el puesto 26 entre 33. No subió. No bajó. Se quedó quieto, que en este caso no es estabilidad sino estancamiento. Los datos dicen que las mujeres cargan con las peores cifras: son mayoría entre las víctimas de violencia sexual, homicidios y violencia intrafamiliar. Dicen también —como si pudiera decirse sin estremecimiento— que es el único departamento del país donde más mujeres que hombres se quitan la vida.
A esa lista se suman las carencias cotidianas, las que no suelen abrir titulares: menos acceso a internet, a una vivienda digna, a servicios de salud, a los objetos básicos que hacen habitable una casa. La brecha existe y no es abstracta. Tiene forma de calles sin luz, de hospitales lejanos, de silencios largos. Y casi siempre se inclina del mismo lado: el de los hombres.
En ese contexto, una niña que corre detrás de una pelota no está solo jugando. Está ocupando un espacio que no fue pensado para ella. Está diciendo, con el cuerpo en movimiento, algo que las cifras no registran: que incluso aquí, incluso así, hay quienes avanzan. Aunque el terreno esté inclinado. Aunque el partido se juegue cuesta arriba.
En un contexto así, el fútbol no aparece como un juego sino como una grieta. Por ahí se cuelan algunas mujeres que corren para mantenerse a salvo, para ganar tiempo, para imaginar otra vida posible.
En Tadó, muchas encontraron en la pelota una forma de alejarse de entornos violentos y de torcer, aunque sea un poco, el rumbo propio y el de sus familias. No es épica: es supervivencia.
El camino, sin embargo, nunca fue recto. Desde hace años, las mujeres del municipio intentan abrirse paso en el fútbol con la idea —todavía lejana— de hacerlo de manera profesional. Avanzan poco. Cada paso parece exigir el doble de esfuerzo. La discriminación no es una anécdota sino un telón de fondo permanente: miradas que desconfían, comentarios que reducen, estigmas que se repiten hasta volverse costumbre. Jugar, para ellas, no ha sido solo entrenar y competir. Ha sido insistir. Permanecer. No irse.
Azahel Kuri Palacios habla de esos años con una mezcla de orgullo y cansancio. Fue uno de los primeros entrenadores deportivos de Tadó y también uno de los primeros en apostar por un equipo femenino cuando casi nadie quería mirar hacia ese lado. Lo dice sin levantar la voz, como quien enumera un hecho comprobable: en algún momento, aquí estuvo el mejor equipo femenino de fútbol del Chocó. Duró poco. No porque faltara talento, sino porque el entorno no acompañó. “En ese tiempo este deporte no era bien visto”, recuerda. No lo apoyaban. Así de simple.
Las dificultades no eran técnicas. Eran materiales y, sobre todo, culturales. No había presupuesto, así que Palacios salía a buscar recursos por su cuenta: tocaba puertas, hacía llamadas, pedía favores. Casi siempre recibía la misma respuesta, formulada de distintas maneras pero con idéntico fondo. “No, profe. Si es para eso, no colaboro. El fútbol no es para mujeres. Las mujeres deben estar en el hogar”.
Así se fue cerrando el cerco. No con una prohibición explícita, sino con la suma de negativas pequeñas, repetidas, persistentes. Contra eso también jugaban las mujeres de Tadó. Contra eso entrenaban. Contra eso intentaban sostenerse en una cancha que, desde afuera, parecía no pertenecerles.
Con mucha tristeza, el exentrenador asegura que si en aquella época el fútbol femenino hubiera contado con el apoyo que hoy tiene las cosas serían muy diferentes para las mujeres que practican este deporte en el municipio.
“Sin pensarlo dos veces, me atrevo a decir que tuve la mejor selección del Chocó, con grandes jugadoras como Luz Evenny Murillo, conocida cariñosamente como ‘Mora Buseta’, la dueña de la casaca número diez. También tuve una central que hoy reside en Puerto Rico. Estoy convencido de que el 95 por ciento de esa selección hubiera llegado al fútbol profesional”, señala con contundencia.
Kuri recuerda esa época con una tristeza mansa, sin dramatismo. Lo que faltaba no era voluntad, sino lo elemental. Un balón, por ejemplo, podía convertirse en una odisea: había que encontrar quién lo regalara, quién entendiera que también eso era una forma de apoyo. Los uniformes se pedían prestados en la Alcaldía, trámite incierto, a veces humillante, casi siempre incompleto. Nada estaba garantizado.
La cancha, incluso, era un territorio en disputa. Aunque fuera de uso público, no lo era en la práctica. Los hombres se quedaban con el espacio y las mujeres debían negociar, insistir, esperar. A veces entrenaban a destiempo, a veces no entrenaban. No se trataba solo de organizar horarios, sino de hacer entender que ellas también tenían derecho a estar ahí. Que correr detrás de una pelota no las despojaba de nada. Que el pasto —siempre el mismo— también podía ser suyo.
Las cosas no han cambiado mucho en Tadó. Valentina Peña, otra joven futbolista del municipio, relata que al momento de utilizar los escenarios deportivos no les dan el tiempo adecuado, y deben pelear por un espacio para poder entrenar. “Eso no es bueno”, dice, y por eso le pide a las autoridades municipales que las ayuden. Afirma que en algunas ocasiones pierden el tiempo porque no les permiten entrenar, y cuando lo hacen solo les dan media hora. Con todos estos desafíos, Peña sueña con jugar en el Club Atlético Nacional y en el Real Madrid.
Yodier Perea llegó después. Desde 2016 trabaja con las categorías juveniles femeninas del club FC New Star, pero su memoria se remonta más atrás. En 2009 empezó con un grupo de 26 jóvenes. Luego vino una pausa, un paréntesis forzado que dejó a muchas sin cancha, sin rutina, sin refugio. Lo que siguió fue visible. “Cuando se suspendieron las actividades, muchas quedaron sin nada que hacer y eso se reflejó en un aumento de los embarazos adolescentes”, dice. Calcula que cerca del 70 por ciento de esas chicas hoy son madres.
Volver a entrenar fue, para él, una decisión práctica. Retomar los horarios, marcar días y horas, ofrecer un lugar donde el tiempo no se desperdiciara. El fútbol como contención. Como excusa para salir de casa. Como una forma de esquivar, al menos por un rato, los riesgos que rondan. Hoy su equipo viaja a torneos como la Copa Gatorade, en Quibdó. Las jugadoras llegan desde los corregimientos de Guarato, Playa de Oro, El Tabor, Tapón y Corcovado, y también desde el casco urbano. Llegan temprano, cansadas, con bolsos pequeños y expectativas grandes.
“El fútbol siempre ha estado pensado para los hombres”, dice Perea. “Pero aquí hay muchas mujeres talentosas”.
Para demostrarlo no recurre a estadísticas sino a un nombre propio: Marleidys Cossio, del corregimiento de El Tabor. Hoy juega profesionalmente en Argentina, en el club Banfield. Allá fue Bota de Plata. Acá es una referencia. Su historia circula entre las niñas como una prueba concreta de que no todo termina en el borde de la cancha. Que a veces, muy pocas, alguien logra cruzarlo.
El profesor Perea realiza esta labor de manera voluntaria, no cuenta con un sueldo, y con mucho esfuerzo ha logrado conseguir alianzas con la Alcaldía de Tadó, el Hospital San José y el comercio local. Sin embargo, el obstáculo de siempre persiste: el fútbol femenino tiene un acceso limitado a la cancha sintética Emiliano Chaverra, la cual sigue siendo priorizada para el fútbol masculino.
Wilmer Cossio habla desde el cargo y desde la buena intención. Como coordinador de deporte en Tadó, dice celebrar que cada vez más mujeres quieran jugar fútbol. Asegura que desde la Alcaldía existe la disposición de apoyar las disciplinas donde ellas estén presentes, de fortalecer el deporte femenino. Lo dice en plural, con palabras amplias, institucionales.
Luego vienen las precisiones. Este año no hubo torneos femeninos en el municipio. Y eso —lo admite— importa. Los torneos son el lugar donde los equipos se miden, donde las jugadoras se muestran, donde las más jóvenes empiezan a ser vistas. Sin esa vitrina, el proceso se enfría. La alternativa, por ahora, es otra: quizás un torneo de microfútbol, algo que las mantenga activas, que no las suelte del todo. “Esperamos poder hacerlo”, dice. El verbo queda en futuro.
Mientras tanto, a escala nacional, el escenario ha cambiado. Desde la creación de la Liga Profesional Femenina en 2016, el fútbol de mujeres empezó a ocupar un espacio que antes no tenía. Llegaron la visibilidad, el reconocimiento, los nombres propios que hoy juegan en estadios llenos o cruzan fronteras para competir en ligas extranjeras. Se fortalecieron clubes, se abrieron torneos, aparecieron vitrinas como la Copa Libertadores y la Sudamericana. El mapa se amplió.
La distancia entre ese panorama y la realidad de Tadó no se mide en kilómetros, sino en oportunidades. Aquí, el fútbol femenino sigue esperando que el futuro —ese que ya llegó a otros lugares— termine de aterrizar.
Ese recorrido que hoy intentan hacer las niñas de Tadó no es excepcional: se parece mucho al que han transitado, durante décadas, las mujeres que jugaron fútbol en Colombia casi a contracorriente.
Así lo documenta el estudio Fútbol y mujeres en Colombia: narrativas de las jugadoras profesionales de fútbol sobre su inicio en la práctica deportiva, de la investigadora Claudia Yaneth Martínez Mina, a partir de las historias de vida de once futbolistas profesionales de la Liga Profesional Femenina.
Las jugadoras entrevistadas no empezaron en escuelas deportivas ni en canchas formales. La mayoría tuvo su primer contacto con el balón después de los diez años, en la calle, en el barrio, en el parque, jugando microfútbol, banquitas o simplemente pateando una pelota. Casi todas eran la única niña en medio de grupos de hombres. No llegaron al fútbol porque alguien se los ofreciera: llegaron porque se colaron. Porque siguieron a un hermano, a un primo, a un papá. Porque el balón estaba ahí y decidieron tomarlo, aun cuando no estaba pensado para ellas (Martínez Mina, 2019).
El estudio muestra que el principal obstáculo no fue técnico ni físico, sino cultural. El fútbol, en Colombia, ha sido históricamente un espacio masculinizado, asociado a valores como la fuerza, la agresividad y la competencia, atributos que la cultura dominante adjudica a los hombres. A las mujeres que se salen de ese molde se les cuestiona la feminidad, la identidad, el lugar que ocupan. Muchas familias intentaron alejarlas del juego, inscribiéndolas en deportes “más adecuados”, como la natación o el baloncesto. Otras las dejaron jugar, pero con reservas, como si se tratara de una etapa pasajera, afirma Martínez Mina.
Aun así, persistieron. Esas niñas que jugaron solas entre hombres, que entrenaron sin referentes femeninos, que no vieron en el fútbol una profesión posible hasta bien entrada la adolescencia, son hoy las que sostienen la Liga Profesional Femenina, creada apenas en 2017, casi una década después de que la selección Colombia femenina comenzara a ganar visibilidad internacional. Sus trayectorias confirman que el fútbol, más que un deporte, es un espacio de disputa simbólica: quién puede estar, quién puede soñar, quién tiene derecho a ocupar la cancha.
En Tadó, Antonia Perea corre detrás de esa misma pelota. No empieza desde cero: empieza desde una historia larga de resistencias. Como las jugadoras que recoge la investigación, ella también aprendió a jugar en un entorno que no estaba hecho para ella. También escucha comentarios que buscan devolverla a un lugar de estereotipos. También insiste.
En un país donde el fútbol femenino todavía lucha por legitimarse, cada niña que entra a la cancha no solo juega: desafía una norma. Y, sin saberlo, amplía un poco más el espacio para las que vienen detrás.
Todo eso —la cancha disputada, el uniforme prestado, el comentario lanzado como una pedrada— no es anecdótico. Tiene una raíz más profunda. La teórica feminista Celia Amorós lo explicó con precisión: el fútbol, como cualquier práctica social, forma parte de la división moderna del espacio social entre lo público y lo privado, una frontera que arrastra, casi intacta, la vieja dicotomía masculino/femenino. Lo recoge Jorge Humberto Ruiz Patiño en su texto Fútbol femenino: ¿rupturas o resistencias?. El fútbol pertenece al espacio público; el espacio público, históricamente, a los hombres.
Pero la división no termina ahí. También existe otra: la del tiempo. El tiempo productivo —el ocupacional— y el tiempo libre. Y en ambos, dice Amorós, la lógica se repite. Las actividades públicas siguen asociadas a lo masculino; las privadas, a lo femenino. Incluso el ocio obedece a esa taxonomía: los deportes, visibles, ruidosos, competitivos, se reservan para los hombres; las mujeres, en cambio, han sido empujadas a formas de tiempo libre que ocurren puertas adentro, sin público, sin aplausos, sin cancha.
Por eso cada vez que una niña entra a jugar fútbol en Tadó no solo patea un balón. Desplaza una frontera. Ocupa un espacio que no le fue concedido. Se hace visible en un lugar donde históricamente se le pidió ausencia. Antonia Perea corre ahí, en ese rectángulo de tierra o cemento, con trece años y un sueño que parece grande para su edad, pero que en realidad es antiguo: el derecho a estar. A jugar. A imaginarse un futuro en el espacio público.
Quizás el gesto no cambie las estadísticas ni derrumbe, de inmediato, las desigualdades que pesan sobre las mujeres del Chocó. Pero algo se mueve. Cada entrenamiento sostenido, cada gol dedicado, cada niña que decide quedarse en la cancha cuando alguien le dice que ese no es su lugar, es una forma mínima —y poderosa— de resistencia. En Tadó, el fútbol femenino no es solo un deporte: es una disputa silenciosa por el espacio, el tiempo y la posibilidad de soñar sin pedir permiso.
La historia del fútbol femenino en Colombia no empezó ayer ni es una moda reciente. Está hecha de valentía y de una pasión que tuvo que abrirse paso a empujones. En 1968, cuando se creó la Liga de Fútbol Femenino de Bogotá, se encendió una chispa que entonces parecía pequeña, pero que terminó siendo decisiva. A partir de ahí surgieron torneos, campeonatos locales y regionales, intentos a veces precarios, casi siempre invisibles, que permitieron que el fútbol de mujeres creciera y se sostuviera en el tiempo. Allí, en ese esfuerzo disperso y persistente, puede rastrearse la semilla de lo que hoy llamamos profesionalización.
Hubo que esperar hasta la década de 1990 para que esa práctica encontrara una estructura más clara, para que se pusieran los primeros cimientos formales de un proyecto deportivo. En las piernas de jugadoras como Myriam Guerrero, el fútbol femenino empezó a adquirir un contorno reconocible, a reclamar un lugar propio en un país que todavía lo miraba con desconfianza.
En 1991 se celebró el primer campeonato nacional oficial. Fue un punto de inflexión. El fútbol de mujeres dejó de ser una rareza para convertirse, lentamente, en un camino posible. A partir de entonces llegaron más jugadoras, más equipos, más competencias. Colombia empezó a verse representada en torneos internacionales y, con el tiempo, los nombres propios comenzaron a ocupar titulares: Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Yoreli Rincón, Catalina Usme. Referentes que hoy funcionan como faros para niñas y jóvenes de municipios como Tadó, que descubren, al mirarlas, que el fútbol también puede ser un proyecto de vida.
Yiseth Valentina Peña Perea tiene 17 años, juega de delantera y habla con una certeza que no admite rodeos: las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a practicar este y cualquier otro deporte. Espera —como sus compañeras— que las cosas cambien, que el respaldo llegue, que la cancha deje de ser un lugar prestado. Que desde ahí, desde ese espacio ganado a pulso, puedan cumplir todos sus sueños.
Quizás el fútbol femenino en Tadó todavía esté lejos de la profesionalización que brilló primero en Bogotá y luego en los grandes estadios. Pero la historia demuestra algo: cada proceso empieza con mujeres que se atreven a jugar cuando nadie las está mirando. Y en esa insistencia, silenciosa y obstinada, se va escribiendo el futuro.
En los extensos predios de San Vicente del Caguán, donde la selva y la agricultura se entrelazan, muchas mujeres viven rodeadas de tierra sin poder acceder plenamente a ella. Las desigualdades históricas en la tenencia y el uso del suelo han limitado sus posibilidades de producir, decidir y permanecer en el territorio, profundizando problemáticas estructurales de exclusión, vulnerabilidad y empobrecimiento.
El más reciente informe sobre la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde la participación de las mujeres en las actividades agrícolas ha aumentado en las últimas dos décadas. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un mayor acceso a recursos productivos ni en una presencia más sólida en los espacios de toma de decisiones.
Aun así, las mujeres han encontrado en la agricultura, la asociatividad y el emprendimiento una forma de resistir y reconstruir sus vidas, pese a las cargas adicionales que enfrentan: trabajos domésticos y de cuidado no remunerados, menor disponibilidad de tiempo, falta de recursos y barreras para acceder a trámites y apoyos institucionales.
Desde sus huertas y asociaciones, cultivan alimentos, esperanza y seguridad alimentaria para sus comunidades. Cuidar la tierra y sus semillas es, para ellas que viven en una región en conflicto, una manera de sembrar paz en San Vicente del Caguán. Por eso, esperan que se materialicen reformas legales para garantizar la propiedad conjunta de tierras; el diseño de políticas y proyectos con enfoques de género; y asistencia técnica para impulsar prácticas agrícolas orgánicas que apunten a la reforestación y el cuidado de la Amazonía.
Las voces de las mujeres recorren las huertas apenas entran y saludan sus plantíos. Reconocen la identidad de cada semilla, de cada planta, flor y fruto; también sus olores y sus sabores.
“Acostumbro hablarles a las plantas, saludarlas, pedirles permiso y agradecerles, es parte de mi rutina. Les cuento mis sueños y mis preocupaciones. Es un vínculo que va más allá de lo físico; es una conexión emocional que me llena de alegría”, cuenta con orgullo Benicia Valderrama Pérez, campesina de la vereda La Unión II, mientras selecciona semillas, arregla la tierra y revisa que no haya plagas. Asegurar el alimento en su mesa, cosechado sin agroquímicos, es la principal apuesta productiva que impulsan mujeres como ella en el municipio.
Valderrama abandera el cuidado de la tierra, los animales y las semillas como un acto de resistencia y de paz cotidiana. “Tengo de todo un poquito: cultivos, pollos, gallinas y ganado. Me hace feliz saber que producimos limpio”, dice. Durante más de treinta años, se ha sostenido de la agricultura y ha generado ingresos justos con lo que pudo hacerse a la propiedad de la tierra que trabaja. Su parcela es pequeña, pero exacta para cultivar cebolla, guatila, zanahoria, cilantro y toda clase de hortalizas. A sus 52 años es una de las guardianas de semillas de su comunidad y por esa labor ha viajado a varios sitios a contar su legado y compartir semillas.
Con el uso de abonos producidos en la misma finca, las mujeres de San Vicente del Caguán mantienen prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles. “Ecogranja se vuelve lo más natural y criollo posible”, señala con entusiasmo, Angie Constanza desde la vereda La Urella donde trabaja con sus cuatro hijos. “Las gallinas criollas superresistentes aportan huevo y carne. Aquí los niños se encargan de recoger los huevos en el galpón en un promedio de 20 cubetas por día, y es una enseñanza de manejo y de finanzas”, cuenta Aldana.
“El control de plagas de mi huerta lo hago revisando y desyerbando o aplicando ceniza desde el cogollo”, coincide Valderrama y agrega: “sostener estas huertas cuesta tiempo y dedicación”. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que las pequeñas agricultoras podrían aumentar la producción de alimentos en sus fincas en un 20 a 30 por ciento si se les da el mismo acceso a recursos y oportunidades que a los hombres. Una oportunidad de producción clave para toda la región, si se tiene en cuenta que el 48,7 por ciento de la población del municipio son mujeres (26.733), según la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para este año.

La conservación forestal también hace parte de las apuestas de las mujeres. Angy Aldana Lavao es una mujer de 37 años de edad y, aunque ha recorrido distintos caminos para sostenerse, el campo es su elección. Junto a sus cuatro hijos y su esposo ha conectado con lo orgánico y el aprovechamiento del terreno de forma estratégica, logrando cambios en menos de ocho meses en la capa orgánica de su predio aprovechando el abono de las gallinas.
Consciente de la crisis de deforestación que ha agravado el departamento en los últimos cinco años, cuida con esmero los árboles de su finca. “Acá tenemos un sendero cercado con guadua; hemos sembrado árboles para dar sombra: achiotes, cedros, guamos, plátano y otras especies grandes”, afirma Aldana.
Para estas campesinas, la siembra sostenible empieza por cultivar “mezcladito". En sus huertas mantienen hortalizas, aromáticas y plantas medicinales “Desde el 2014 analizamos qué nuestros hijos se estaban enfermando, los llevaba al pediatra y seguían sin mejorar. Esta situación generó conciencia, logró un cambio de vida, y pasamos a una agricultura orgánica”, dice Aldana.
Con casi tres décadas de trabajo en el departamento del Caquetá, la Corporación Manigua une esfuerzos para empoderar a las mujeres y velar por sus derechos, lo que incluye el acceso a tierra, educación y salud. Nubia Yaneth Chacón Méndez, directora de la organización, resalta el papel fundamental de las mujeres a la hora de afianzar la seguridad alimentaria, ya que son las que lideran y administran la producción y preparación de alimentos para sus familias.
Además, explica que para muchas mujeres las huertas caseras son vistas como una forma de sanación y una manera de promover la salud y el bienestar integral de la familia. Sin embargo, mantener la producción en el departamento es un reto por la dificultad para transportar alimentos a raíz del mal estado de las vías.
Cada viernes, en el parque principal, un grupo de mujeres arma carpas y ofrece productos frescos que sacaron de la tierra o transformaron en sus casas. Entre racimos de plátano, yuca, panela, cocadas, pescado y otros alimentos; las mujeres lideran el comercio en el mercado campesino de Amercasan donde venden directamente al consumidor.
Se trata de un ingreso justo y la posibilidad de ser reconocidas como productoras experimentadas. “Nos hemos librado del intermediario y se entrega al consumidor final, cada producto”, cuenta Valderrama, quien hace varios años encontró en este modelo de mercado una forma de autonomía.
Lo mismo le pasó a Andrea Malambo, quien trae de su finca Buenos Aires, ubicada en la vereda El Reflejo, los productos. Ella, junto a su madre Jaqueline Itacue, transforma los frutos de cacao en delicias únicas: chocolate, vino, arequipe y cocadas. “Es chocolate natural amargo, tostado, molido y enriquecido con un toque de nuez moscada, clavos y canela; lo organizamos y empacamos. No trae azúcar, nada de químicos", asegura con seis años a cuestas de haber empezado a vender en ese mercado.
Las mujeres han consolidado espacios de conversación y confianza que hoy sostienen redes de amistad y ayuda mutua, convencidas de que la paz también se cultiva con manos que siembran, comparten y cuidan la vida. “Un aspecto fundamental es volver al trueque, al intercambio, y generar redes de amistad, de confianza, de conservación y de ayuda mutua. Esas conversaciones han tejido cohesión en las comunidades y han sido lideradas por mujeres, fortaleciendo los saberes”, sostiene Chacón.
Pero, como en buena parte del país, las mujeres rurales del municipio enfrentan barreras estructurales para acceder a convocatorias de apoyo productivo relacionadas con la seguridad alimentaria. Para el caso de San Vicente del Caguán, el Ministerio de la Igualdad le confirmó a Consonante que actualmente, no cuenta con ejecución de proyectos desde la Dirección para la Autonomía Económica de las Mujeres de esa entidad.
Aunque en la bolsa de otras instituciones hay programas que benefician a las mujeres rurales, la Plataforma de Organizaciones de Mujeres de San Vicente del Caguán señala que la mayoría de las campesinas carecen de conectividad estable, habilidades para el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y conocimientos en formulación de proyectos; lo que limita su participación efectiva en diferentes espacios de liderazgo y capacitación.
“No sé cómo presentar la propuesta, no sé cómo formular un proyecto; mientras no aprendamos, las convocatorias seguirán pasando”, lamenta una de ellas. Algunos programas exigen estar legalmente constituidas o demostrar experiencia previa en manejo de recursos, lo que restringe el acceso a organizaciones consolidadas, mujeres no organizadas o en procesos iniciales de asociatividad.
Esperan conseguir dotación de infraestructura para la conservación y transformación de productos, así como para lograr canales de comercio justo. Realizar campañas de sensibilización que destaquen la importancia de consumir productos locales, resaltando no solo los beneficios económicos para la comunidad, sino también la frescura y calidad de los productos. Aunque “utilizamos el enfriador y termos para conservar el producto, antes de la venta”, es necesario que nos brinden más garantías, así lo manifiesta Aura Timana.
Mujeres como Valderrama y Aldana esperan acceder a procesos de formación que les permitan, por ejemplo, crear y fortalecer canales de distribución, como la venta directa en mercados, el uso de plataformas digitales y los pedidos a domicilio. Esto les permitiría llegar a un público más amplio y reducir la dependencia de un solo mercado. “El uso de WhatsApp me ha permitido hacer muchas ventas en épocas de dificultad de movilidad y disminuir los gastos de transporte del producto hasta San Vicente”, agradece Valderrama.
En San Vicente del Caguán, la desigualdad en la tenencia de la tierra sigue siendo una barrera decisiva para el desarrollo económico del campesinado del departamento. Según ha estudiado Katherine Betancourt, bióloga y zootecnista, en el territorio “hay 6.901 predios registrados que suman más de 1,1 millones de hectáreas. La mayoría de estos predios tienen entre 10 y 100 hectáreas, mientras que solo el 10 por ciento corresponde a pequeñas parcelas de menos de una hectárea, donde se concentran los productores más vulnerables”, explica la experta.
Esta situación se acentúa en las mujeres rurales. Aunque cuentan con conocimientos agrícolas, experiencia y capacidad de producir, muchas no son propietarias de la tierra que trabajan; lo que les impide acceder a créditos, convocatorias y proyectos productivos que exigen titularidad o derechos de uso formalizados.
En América Latina, las mujeres representan aproximadamente el 36 por ciento de la fuerza laboral agrícola, como lo ha precisado la FAO. Sin embargo, a pesar de su alta participación, menos del 30 por ciento de las tierras agrícolas están oficialmente tituladas a su nombre, según estimaciones que ha realizado Oxfam. En San Vicente del Caguán, esta disparidad se refleja en la necesidad de políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y los recursos para las campesinas, considera Chacón.
“La mayoría de las mujeres carecemos del acceso a la tierra… muchas tenemos la capacidad, pero no tenemos en qué implementarla; la tierra sigue en manos de los hombres y eso dificulta que seamos productivas en nuestras iniciativas”, explica una lideresa de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres que prefiere que se cite como colectivo.
Esta realidad reproduce una estructura histórica en la que las mujeres trabajan el campo, pero no poseen los medios para transformar ese esfuerzo en autonomía económica y participación plena en el desarrollo rural.
Betancourt destaca que a pesar de que la mayoría de los hogares en Colombia son sostenidos por mujeres, el acceso a la tierra sigue siendo muy desigual. Persisten barreras significativas para que las mujeres accedan a tierras, recursos económicos, capacitación técnica y mercados justos. “La tierra es el medio de producción de alimentos y debería estar en manos de las mujeres tanto como de los hombres. Sin embargo, incluso cuando van en pareja a titular, el registro casi siempre queda a nombre de él”, señala.
A través del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) el gobierno nacional se planteó dinamizar la compra de tierras para mejorar la equidad y fomentar proyectos productivos, para eso la Agencia Nacional de Tierras (ANT) priorizó cuatro núcleos, pero el Caquetá no fue incluido en ninguno.
A pesar de que San Vicente del Caguán no hace parte de las regiones priorizadas de la reforma agraria, Ana María Morales Rengifo, enlace de Mujer Rural y Enfoque Diferencial de la ANT, le precisó a Consonante en una respuesta escrita que la entidad ha realizado entregas de tierras en Caquetá dirigidas a mujeres rurales, gestión a la que venía apostando incluso antes de la expedición del Decreto 1396 de 2024, con el que la autoridad de tierras y el Ministerio de Agricultura desarrollaron un programa especial de adjudicación de tierras para las mujeres.
Sin embargo, la entidad le reconoció a este medio que la falta de datos desagregados por género, municipio y tipo de proyecto limita el monitoreo y evaluación de cuántas tierras efectivamente son entregadas a mujeres, y cuántas de esas mujeres logran activar proyectos productivos a largo plazo. Aún así, en los últimos cinco años expone resultados que priorizan la adjudicación y formalización de tierras a mujeres rurales en el municipio.
Entre 2020 y 2025 se han formalizado 5.340 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural a favor de 113 mujeres campesinas de San Vicente del Caguán, mediante título individual y colectivo, predios que ya están inscritos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Orip). El 2023 fue el año con mayor avance, con 75 mujeres beneficiarias de tierras.
Adicionalmente, los años 2023 y 2025, 34 mujeres recibieron la formalización de 1.509 hectáreas en el municipio, que se encuentran en proceso de registro ante la Orip. Otras 20 mujeres han sido beneficiarias de 360 hectáreas a través del Fondo de Tierras —mediante la materialización de subsidios integrales de tierra y la asignación de derechos de predios fiscales patrimoniales y baldíos—, también pendientes de registro.
“El avance es positivo en términos de reconocimiento, normatividad y alguna intervención concreta en Caquetá, pero moderado en cuanto a cobertura, impacto y transformación estructural”, reconoce Luz Stella Noreña Guevara, coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial Amazonía de la ANT, en una respuesta escrita a este medio. “Hay avances visibles, pero todavía queda mucho camino para que el acceso de mujeres a la tierra en Caquetá sea equitativo, sin obstáculos y con titularidad garantizada”, agrega la funcionaria.
La Territorial Amazonía de la autoridad de tierras ha trabajado en veredas como Brisas de la Tunia y El Turpial, implementando lineamientos institucionales para la inclusión obligatoria de la mujer en los procesos de titulación, resultando en títulos conjuntos para ambos miembros del hogar. Actualmente, la entidad tiene diez resoluciones de adjudicación a mujeres en trámite, equivalentes a unas 668 hectáreas.
Con la formalización de la tierra, la entidad le ha apostado a la transformación de economías locales a través del desarrollo de proyectos productivos, de soberanía alimentaria y de generación de ingresos, sin embargo, la entidad reconoce que la articulación interinstitucional —con entidades de crédito, de desarrollo productivo cooperativas o programas de mujer rural— requiere fortalecimiento para que las mujeres tituladas “puedan realmente aprovechar la tierra, lo cual en zonas como San Vicente del Caguán es más desafiante”, señala Noreña.
Además, la complejidad técnica, catastral y jurídica de los predios —baldíos, en proceso de verificación, Zonas de Reserva Campesina o zonas afectadas por conflicto— genera demoras en los procesos de adjudicación y titulación, lo cual afecta que las mujeres puedan acceder rápidamente. “La presencia de amenazas a la seguridad, debilidad de infraestructura, acceso limitado a servicios básicos o vías rurales dificulta que la tierra titulada se convierta en una plataforma productiva para las mujeres”, explica la ANT.
A pesar de la participación de diversas entidades y estrategias para impulsar el desarrollo agropecuario y económico, con enfoque sobre las mujeres y la conservación del medio ambiente, desde las fincas esperan recibir más apoyos.
Con el Acuerdo de Paz, el departamento quedó priorizado para recibir inversión y alcanzar la reactivación económica y social en zonas rurales afectadas por el conflicto. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha buscado gestionar la reforma rural en la región a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y, según le confirmó a este medio, San Vicente, como municipio Pdet, tiene en ejecución ocho iniciativas bajo la estrategia "Proyectos Productivos Integrales", enfocados en la reactivación económica y la producción agropecuaria. Estas iniciativas son gestionadas directamente por el Ministerio de Agricultura, universidades y otras entidades del Estado.
Sólo dos de los ocho proyectos cuentan con un enfoque de género específico, uno liderado por el Ministerio de Agricultura y otro por la administración municipal. Ambos apuntan a fortalecer la cultura cacaotera “con enfoque de inclusión y cadena de valor” para mejorar la productividad y rentabilidad económica de los cultivadores del fruto del municipio. Ante el desbalance del proyecto, la ART aclaró que los proyectos Pdet se diseñan desde un enfoque "territorial y no poblacional" con el fin de beneficiar en general al territorio.
A pesar de esto, la ART resalta los avances del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias adoptado en 2023, que ha incluido encuentros subregionales, círculos de género y diplomados para mujeres rurales y lideresas. Sin embargo, en San Vicente del Caguán, la entidad cuenta con tres proyectos productivos bajo su cargo, dos de ellos aún en estructuración, pero ninguno está caracterizado bajo la etiqueta de género.
Oscar Zapata, de la Oficina de Desarrollo Agropecuario y Económico de la Alcaldía, señaló que la entidad viene apostándole a fomentar la conservación de bosques mediante acuerdos voluntarios con la sociedad civil. “Los propietarios que designan áreas como reservas naturales, comprometiéndose a no intervenirlas, reciben un descuento en el impuesto predial que puede variar entre el 10 por ciento y el 50 por ciento, generando un ahorro indirecto”, dice el funcionario.
Por eso, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), junto a Visión Amazonía y la Alcaldía, están implementando un programa de “extensión agropecuaria” con asistencia integral para citricultores. Este programa “promueve la conservación de bosques, exigiendo un mínimo de diez hectáreas por finca, que se espera sean conservadas durante cinco a diez años; sumando ya 1.500 hectáreas protegidas”, explica Zapata. Para cientos de familias, la conservación se plantea desde un enfoque productivo, por eso, varias mujeres buscan beneficiarse de esta iniciativa sembrando cultivos de limón, cacao y plátano.
Los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, cofinanciados por la ADR, buscan beneficiar a pequeños y medianos productores rurales, entre ellos, mujeres productoras. En los últimos cinco años, la ADR ha cofinanciado cinco de estas iniciativas en San Vicente del Caguán, abarcando cadenas productivas como frijol, café y plátano, repoblamiento bovino, piscicultura —trucha arco iris y tilapia roja— y ganadería silvopastoril. Estos proyectos han beneficiado a 653 productores rurales, de los cuales 213 son mujeres, con una inversión total de $11.912.069.288.
En su respuesta escrita, Diego Armando Solano Montenegro, vicepresidente de Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), aseguró que el Gobierno trabaja en el cierre de la brecha de género mediante estrategias de fortalecimiento asociativo y de comercialización dirigidas a mujeres. “Se reportan 2.386 mujeres beneficiadas en diversas estrategias de fortalecimiento productivo y comercial, con una inversión asociada por parte de la ADR de 246,8 millones de pesos”, explicó.
La ADR también señala que para cerrar las brechas de género, es fundamental una "mayor cobertura de programas con enfoque interseccional". Sin embargo, como señala la Plataforma Municipal de Organizaciones de Mujeres de San Vicente del Caguán, “las convocatorias existen, pero el acompañamiento técnico y el seguimiento aún son débiles. Las mujeres necesitan formación para formular proyectos, postularse y poder acceder directamente a esos recursos, pero en muchas ocasiones se solicita experiencia en administración que muchas no logran certificar”.
La política pública avanza, pero las transformaciones reales se tejen despacio desde las veredas.
En los últimos días, mientras el país seguía su rutina, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a iluminar una de las regiones que la guerra dejó más fracturadas. Lo hizo con una decisión que remueve capas profundas de la memoria: la imputación de responsabilidad a los comparecientes del Caso 04, el que recorre los ríos, los caminos y los silencios del Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano entre 1986 y 2002. Allí, donde el conflicto dejó marcas que todavía no terminan de cicatrizar, ocho antiguos miembros de las Farc, 21 integrantes de la fuerza pública y cinco civiles fueron señalados como máximos responsables.
Es la primera vez que la JEP vincula conjuntamente a quienes representaron orillas distintas —y a veces enfrentadas— de la guerra, como responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en un territorio que aún intenta contarse a sí mismo sin romperse. Esa decisión abre un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y obliga a mirar de frente una historia que, por años, se narró en fragmentos.
Los civiles imputados son personas que actuaron en coordinación con el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) y en connivencia con grupos paramilitares, para cometer crímenes que permitieron impulsar proyectos de ganadería extensiva y agroindustria en la zona.
Este territorio fue una pieza clave en el ajedrez del conflicto armado en Colombia: un lugar donde confluyeron intereses económicos, rutas estratégicas y la presencia simultánea de múltiples actores armados. Allí nacieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que más tarde se convertirían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más poderosos y violentos del país.
La guerra en esta región generó graves afectaciones a la población civil que quedó en medio del conflicto. De hecho, la JEP señala que la violencia tuvo un profundo impacto en los pueblos indígenas Emberá Dóbida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Guna Dule, Wounaan y Zenú, y también en el pueblo negro y afrocolombiano.
La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales: formas de conducta recurrentes, sistemáticas y organizadas que no ocurrieron de manera casual ni aislada, y que permiten entender cómo ocurrió la violencia en ese territorio. También reveló un conjunto amplio de conductas violentas, entre las cuales las más frecuentes fueron el desplazamiento forzado, el asesinato selectivo, el acceso carnal o acto sexual violento y el homicidio múltiple.
Estos hallazgos son solo una parte del caso, pues aún está en curso la investigación del periodo que comprende los años 2002 a 2016, que arrojará otros elementos para entender el panorama completo del conflicto en esta zona. Para entender estas decisiones y lo que sigue en el proceso, conversamos con la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del Caso 04.
Nadiezhda Henríquez: En cada uno de los patrones estamos analizando la responsabilidad de Farc, fuerza pública, terceros civiles y funcionarios públicos que están vinculados al caso, encontrando en ellos unas formas de cometer la guerra y unas intencionalidades que pueden ser similares, por ejemplo, el patrón de prejuicio enemigo; y que pueden ser específicas de un grupo de actores como, por ejemplo, en el vaciamiento del territorio con fines de despojo, que fue realizado en asocio entre la fuerza pública, paramilitares y civiles.
En esos dos patrones podríamos también plantear el tercero de control social y territorial. Aquí está la forma de cooptar los territorios, de controlar la representatividad de la autoridad tradicional de los pueblos.
Las formas de violencia fueron muy variadas, muy complejas, muy masivas y realizadas de forma sistemática.
Tenemos una buena cantidad de masacres cometidas tanto por las extintas Farc como por los paramilitares en asocio con la fuerza pública. Las masacres son características de este periodo de tiempo. Los grandes desplazamientos forzados de poblaciones enteras atravesando la selva exponiéndose a todos los tipos de peligro. Son los años más duros del desplazamiento forzado de nuestro país.
Los asesinatos selectivos que se hicieron tanto en uno u otro grupo bajo la acusación de ser adeptos o parte del grupo contrario. Eso está acompañado de muchas desapariciones forzadas, como una estrategia de evitar que se conozcan los crímenes, que se investiguen, que se tenga certeza de que se cometieron.
Esto afectó profundamente a nuestras comunidades, que viven muy lejos de las cabeceras municipales; denunciar en esas condiciones y lograr que se investigue una desaparición forzada es prácticamente imposible. Fueron crímenes que quedaron en la impunidad por ese abandono institucional. Y, en medio de todo esto, hay una serie de hechos de violencia sexual cometidos con múltiples intencionalidades por todos los actores armados.
Tenemos casos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una multiplicidad de conductas que convergen y que nosotros denominamos el hecho total: un conjunto de violencias que, en su acumulación, buscaban que cada actor armado alcanzara sus objetivos criminales.
N.H.: Es lo distinto, lo desconocido, lo que despierta desconfianza en los actores armados. Todos ellos vieron en la población indígena, campesina y negra de estos territorios una pieza dentro de un juego permanente de amigo–enemigo: querían controlarlos, dominarlos, poseerlos, someterlos, humillarlos, asesinarlos o desplazarlos para imponer un orden propio que les permitiera afirmar que controlaban el territorio para la guerra, que esas comunidades eran su base, su retaguardia en la confrontación con los otros grupos presentes en la región.
Hubo una intención de transformarlos culturalmente, de cambiar su espiritualidad, de disminuirlos en su condición humana y moral. Y todo eso, en conjunto, es tortura.
N.H.: Es la primera vez que sale una decisión que trata de entender las relaciones que se daban en el marco de la guerra, las relaciones conflictivas, pero también las relaciones que se estaban desarrollando en una puja de intereses y de poderes en la cual la forma violenta fue una de las maneras de imponer la voluntad de unos sobre otros.
Y estamos entonces en medio de mucha reflexión sobre esas intencionalidades y sobre esas relaciones conflictivas que se dan en el territorio. Cómo desde allí, desde una idea del conflicto y de la solución pacífica de los conflictos, poder abordar nuestro conflicto armado de cara a la restauración, a la reconciliación y a la paz. Por eso el enfoque es relacional. Y claro, están los tres actores y eso no se había hecho nunca antes en ningún tribunal.
N.H.: Esa es la manera de entender qué fue lo que realmente pasó y por qué pasó. Comprenderlo nos permite buscar soluciones, poner cada cosa en su justa dimensión y evitar que esto se convierta en una puja de poderes, donde incluso la justicia puede ser usada para intereses particulares.
Lo que buscamos es que, a partir de entender lo ocurrido en el conflicto armado en Urabá, se siembren las bases para construir la paz: reconstruir relaciones, recomponer los tejidos sociales, recuperar las confianzas y, ¿por qué no?, también las esperanzas de que es posible salir de este conflicto.
Poniendo sobre la mesa los intereses que están en juego y lo que se está dispuesto a ceder, lo que se está dispuesto a otorgar, a conceder al otro para construir paz juntos, ¡es que no podemos seguir así! Es que si se parte de la eliminación y de la exclusión de campesinos, indígenas, negros para imponer proyectos de desarrollo, no es posible construir paz. Y tenemos que entender que eso también está en las motivaciones de lo que sucedió en Urabá.
N.H.: Lo que estamos trabajando aquí viene de las metodologías de las formas alternativas de solución de conflictos, de las teorías que hay sobre la solución de conflictos.
Estamos inmersos en un conflicto que queremos solucionar, y es desde ahí que vamos identificando los actores, los intereses, los juegos de poder, las líneas de tiempo y las características que nos permiten comprender cómo se configuraron las relaciones: relaciones conflictivas, violentas, profundamente atroces, pero que, al final, son relaciones entre seres humanos. Y justamente por eso debemos encontrar formas de diálogo que permitan reconstruirlas y abrir camino a nuevas formas de relacionamiento, más democráticas.
Ese proceso solo es posible con verdad y con justicia, pilares que devuelven confianza, que recuperan la credibilidad en el Estado y que también reavivan esperanzas.
Son apuestas colectivas que terminan convirtiéndose en pactos. Y eso es lo que viene ahora: empezar a construir esos pactos para salir de este conflicto, al menos en una región del país. Así como Urabá fue laboratorio de guerra, hoy puede ser laboratorio de paz.
N.H.: Que reconozcan responsabilidad y que se preparen para un hermoso proceso restaurativo, reconciliatorio y de reconstrucción de tejidos sociales en la región. Contamos con ellos para hacerlo, que sean los primeros, los abanderados a partir del reconocimiento de responsabilidad. Tienen la oportunidad.
Tienen 60 días para que reconozcan la responsabilidad. En ese tiempo empezamos los procesos en diligencias dialógicas restaurativas. Vamos entonces a ir facilitando el camino hacia lo restaurativo, desde el reconocimiento.
Ahora bien, nuestro caso tiene otra mitad, que es 2002-2016, en la cual ya llevamos un tiempo versionando, haciendo versiones voluntarias, investigando, organizando la información, clasificándola, analizando, sistematizando, haciendo el análisis. Y en versiones voluntarias con bastantes comparecientes a la fecha que nos dan cuenta de lo que sigue, de cómo esas pasarelas temporales siguen impactando y siguen desarrollándose nuevas victimizaciones, pero también la consolidación de nuevos poderes y nuevos actores y nuevas relaciones en el territorio, relaciones violentas. Así como las posibilidades que tenemos para reconstruir. Así que nosotros seguimos investigando 2012-2016.
Tenemos unos grupos grandes de personas que próximamente van a ser remitidas a la sala de definición de situaciones jurídicas por no tener una participación determinante.
N.H.: Efectivamente, hay unas condiciones que deben ser atendidas por distintas instancias del Estado colombiano. Existen compromisos que requieren la participación de otras instituciones, no solo de la JEP. Desde la Jurisdicción, junto con la Unidad de Investigación y Acusación y con apoyo de la UNP, hemos adoptado medidas de protección individuales y colectivas en los lugares donde hemos identificado mayores niveles de riesgo. Pero no se trata únicamente de proteger personas: también estamos protegiendo cementerios y documentos, como los archivos de la Justicia Penal Militar, que en su momento también estuvieron en riesgo.
Que esto que está saliendo a la luz en Urabá es lo mismo que ha ocurrido en muchas otras regiones del país.
Urabá es una muestra, un espejo que nos permite vernos todos.
Esta guerra no se puede seguir entendiendo como una competencia por establecer quién tiene más culpa o quién carga con la responsabilidad mayor. Lo esencial es asumir, entre todos, la tarea de sanar, reconstruir, perdonar, reconciliarnos y buscar aquello que aún podemos hacer juntos para salir de este conflicto. Debemos reconocer que, en cualquier región del país, estamos atravesados por el mismo problema y que nos corresponde construir juntos. Porque la fórmula violenta —la que se basa en eliminar, destruir o derrotar militarmente al otro— no ha funcionado. Así que necesitamos buscar otras maneras.
Al amanecer, cuando el viento aún trae algo del fresco de la noche, los habitantes de las veredas de Guamachal, Mayabangloma, el Puy y otros rincones rurales de Fonseca ya saben que el día será implacable. En este municipio del sur de La Guajira, el cambio climático dejó de ser un concepto lejano: se volvió una presencia diaria que se cuela en cada conversación y en cada parcela. Las temperaturas suben como si no tuvieran techo, las lluvias caen cuando quieren —o no caen en absoluto— y las variaciones bruscas del clima han desordenado un territorio acostumbrado por décadas a un calendario de siembras que funcionaba casi como un reloj.
Ese desarreglo está golpeando de frente la producción agrícola y pecuaria. Se pierden cosechas que antes resistían y también animales que no aguantan el calor extremo. La emergencia climática preocupa por igual a los campesinos de los corregimientos y a los habitantes del casco urbano, porque lo que está en juego es la seguridad alimentaria de cientos de familias.
“La temperatura ya no es la misma. Aquí antes había meses más frescos, como noviembre, y otros de calor, pero nada comparado con lo de ahora. Hoy el sol está más caliente y las altas temperaturas se sienten más fuertes”, cuenta Darvis Hernández, porcicultor de Guamachal, mientras recuerda cómo el “tiempo desordenado” les cambió la rutina del campo.
El aumento de las temperaturas no solo está cambiando los ciclos agrícolas: también está enfermando a los animales de cría, la base alimentaria y económica de cientos de familias en Fonseca.
Criar cerdos, gallinas o chivos no es únicamente un sustento; es una tradición que sostiene la mesa diaria y garantiza la permanencia en el territorio. Por eso, la muerte repentina de estos animales se ha convertido en uno de los golpes más duros que han enfrentado las veredas.
“Estos cambios repentinos de calores extremos, cuando las lluvias no llegan en el tiempo esperado, nos tienen muy inestables a los que vivimos de la siembra y la cría”, explica Darvis Hernández, porcicultor de Guamachal. Cuenta que ahora deben bañar a los cerdos varias veces al día para evitar que se sofoquen, pero aún así el calor extremo les provoca tos, ahogos, pérdida de apetito y enfermedades respiratorias. “Por estos cambios repentinos hemos tenido pérdidas. Hasta ahora hemos perdido diez cerdos”, lamenta.
Esta crisis no surgió de un día para otro. Hace medio siglo, el territorio ya empezaba a mostrar señales de agotamiento. La emergencia climática que hoy sienten los campesinos coincide con advertencias hechas por investigadores para la zona norte de La Guajira. Según el estudio Efectos del cambio climático: un análisis en el territorio Wayúu en el norte de La Guajira, Colombia, de Néstor Gutiérrez Álvarez, el cambio climático en la región es resultado de variaciones atmosféricas aceleradas por actividades humanas, lo que ha puesto en mayor riesgo a comunidades indígenas y campesinas que dependen del clima para producir alimentos. El análisis retoma proyecciones del IDEAM que advierten un aumento de 0,9 °C entre 2011 y 2040, acompañado de una disminución de lluvias del 14,5 por ciento, tendencias que comprometen la seguridad alimentaria y agravan la desnutrición, especialmente en zonas rurales.
El consejero mayor del resguardo de Mayabangloma, Jesualdo Fernández, lo resume con claridad: “La crisis ambiental de ahora viene de mucho atrás. El territorio ha cambiado y nosotros con él”. Para los pueblos indígenas, esta alteración no solo afecta la producción: desordena las relaciones culturales con el territorio y con la lluvia, que para los Wayúu —como recuerda el estudio de Gutiérrez— forma parte del cuerpo de Mma, la madre tierra.
La comunidad Wayúu de Fonseca, al igual que los del norte del departamento, han aprendido por décadas a leer el clima y adaptarse a él. Pero hoy ese conocimiento ya no alcanza. Lo que antes eran patrones reconocibles se convirtió en un clima impredecible que amenaza cultivos, ganado, tradiciones y formas de vida que han resistido por generaciones en un territorio seco, pero nunca tan incierto como ahora.
Las tres bonanzas —la algodonera, la marimbera y la minera— quedaron escritas como cicatrices profundas en el territorio. Primero fue el algodón, que arrasó miles de hectáreas de bosque primario en las zonas llanas y empujó a los campesinos a roturar tierras que nunca debieron arder. Luego llegó la bonanza marimbera, que trepó la Serranía del Perijá arriba y avanzó sin freno por las laderas de la Sierra Nevada, dejando tras de sí talas indiscriminadas y fumigaciones que aún, cuarenta años después, siguen apareciendo como sombras en la memoria del monte. Finalmente, la explotación carbonífera del Cerrejón terminó de alterar los ritmos del clima: los vientos, las nubes y los veranillos que antes organizaban la vida agrícola se volvieron inasibles.
“Por mucho que lo hayan negado, la explotación del carbón cambió los tiempos del clima —dice Fernández, mirando hacia el oriente, donde debería asomarse el viento frío de la mañana—. Hoy es muy difícil predecir un veranillo o un periodo de lluvia, incluso para nosotros, que nos guiábamos por los astros para saber cuándo sembrar o recolectar”.
De la marimbera, recuerda, “acabó con el bosque en la serranía. Pasamos del desastre en la parte baja al desastre en la parte alta. La pérdida de especies nativas como el caracolí, el cedro, el guáimaro, y las fumigaciones con glifosato todavía se sienten después de 40 años”.
Pero esas heridas históricas se cruzan hoy con una transformación mayor, una que no solo cambia el paisaje, sino los vínculos espirituales, simbólicos y prácticos que los Wayúu mantienen con él. Tal como explica la antropóloga Astrid Ulloa, el cambio climático es una amenaza que golpea con más fuerza a quienes menos han contribuido a provocarlo.
Los pueblos indígenas, que han sostenido ecosistemas frágiles a través de conocimientos ancestrales, enfrentan ahora alteraciones que desorganizan sus calendarios, prácticas de cultivo, rituales y relaciones con la naturaleza. Procesos que eran previsibles —las lluvias, los vientos, el movimiento de los astros— se trastocaron hasta volverse eventos extremos: sequías prolongadas, tormentas súbitas, incendios, enfermedades, pérdida de semillas y de rutas migratorias de animales. Nada de eso es ajeno a lo que ocurre en Mayabangloma.

Aquí, los efectos del cambio climático no son una abstracción: se sienten en el cuerpo. La pérdida de territorio, acelerada por décadas de monocultivos, deforestación y extracción minera —todos procesos alimentados por la lógica del progreso occidental que Ulloa describe—, obligó a muchas familias Wayúu a abandonar la cría tradicional. Pasaron de ser propietarias de sus tierras a empleadas en fincas que antes les pertenecían, un giro que trastoca no solo su economía, sino su sentido de autonomía y su relación espiritual con la tierra.
Fernández lo resume con una claridad ancestral:
“Nosotros somos de la cultura del maíz. Sembrarlo no es solo producir alimento: es entregar amor, espiritualidad. No es lo mismo comprar maíz en el mercado que cultivarlo uno mismo”.
El aumento de vectores como moscas y mosquitos —más abundantes con el calor y la humedad— trae enfermedades que alteran los ciclos familiares y comunitarios. Para los campesinos y pastores Wayúu, que tradicionalmente se han guiado por las fases de la luna, los ciclos del agua y la lectura del cielo, estos cambios súbitos los dejan sin brújula. No hay tiempo para interpretar señales que antes se repetían con una precisión casi ritual.
La comunidad lo ve con la misma preocupación que expresan cientos de pueblos indígenas en el mundo: los territorios más frágiles —bosques secos, montañas, selvas y desiertos— son los más golpeados, y sin embargo siguen siendo intervenidos por megaproyectos que no los consultan y políticas climáticas globales que, como recuerda Ulloa, suelen ignorar sus propuestas y su derecho a la autodeterminación. Paradójicamente, incluso algunas iniciativas de mitigación, como los monocultivos para biocombustibles o los proyectos hidroeléctricos, terminan profundizando la pérdida de territorio, el desplazamiento y la inseguridad alimentaria.
En Mayabangloma, la sensación es la misma que describe un líder inuit citado por expertos internacionales: el clima “está intensamente impredecible”. La diferencia es que aquí, en el extremo norte de Colombia, esa palabra —impredecible— tiene consecuencias concretas:
semillas que no germinan, animales que cambian sus rutas, nacimientos que ya no coinciden con los ciclos de luna, mujeres que deben caminar más lejos para encontrar agua, familias enteras que reconstruyen su historia agrícola sin un calendario confiable.
Y aun así, como recuerda Ulloa, los pueblos indígenas responden de manera creativa, sosteniendo conocimientos tradicionales y formas de manejo del territorio que podrían ayudar al mundo entero a atravesar esta crisis. El maíz, la lectura del cielo, la memoria del monte y la espiritualidad que atraviesa cada práctica agrícola siguen siendo, aquí, una forma de resistencia frente a un clima que ya no es el mismo.
El impacto del cambio climático en la vida rural de Fonseca no es solo una suma de golpes de calor, animales enfermos y pérdidas económicas. Lo que ocurre en el sur de La Guajira está estrechamente conectado con las decisiones que se toman en foros internacionales, desde los mercados de carbono hasta las negociaciones climáticas donde, históricamente, los pueblos indígenas y campesinos no han tenido participación plena. Mientras los animales se asfixian en los corrales, el debate global sigue centrado en una lógica económica que, según diversas organizaciones y declaraciones indígenas, no reconoce la diversidad cultural ni los saberes que sostienen la vida en los territorios.
Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la exposición prolongada a altas temperaturas produce en los animales una respiración acelerada para contrarrestar el aumento térmico, lo que incrementa su desgaste energético, reduce su tiempo de vida y suprime su sistema inmunológico, abriendo la puerta a patógenos oportunistas. Jhon Alexis Carvajal Mejía, médico veterinario del ICA, explica que los cambios bruscos de temperatura están generando “nuevas dificultades sanitarias en los espacios de cría”. Las sequías extremas y las inundaciones propagadas por las correntías transportan parásitos, hongos, bacterias y virus. “Las enfermedades más comunes son el golpe de calor que incluye la deshidratación, estrés y muerte por sofocación […] Los cerdos están más expuestos porque no termorregulan mediante sudor y carecen de glándulas sudoríparas”, puntualiza.
Gallinas, pollos de engorde, chivos y otras especies presentan afectaciones similares: caída en la producción, baja en los nacimientos y un deterioro general de su sistema inmune. Las producciones pecuarias en estabulación —especialmente cerdos y aves— son las más vulnerables y cada vez es más frecuente que mueran por golpes de calor o falta de agua y sombra.
Ante un clima que dejó de obedecer los ritmos conocidos, los campesinos han tenido que transformar sus rutinas. Muchos han reforzado la ventilación de los corrales, aumentado los puntos de agua, modificado los horarios de alimentación y combinado prácticas sanitarias modernas con saberes tradicionales, incluyendo el uso de plantas para reducir el estrés. Hernández, campesino de la zona rural de Fonseca, explica que ahora los animales deben bañarse hasta tres veces al día: “Antes en la mañana, ahora también al mediodía cuando el calor está en pleno esplendor”. La alimentación quedó restringida a las horas frescas: “Solo alimento en la mañana, es cuando ellos más consumen”.
Estos cambios, sin embargo, tienen un costo. Los campesinos destinan más dinero a medicamentos —como nuflor, nifron, maxflour y desinfectantes—, así como a la construcción de pozos profundos y ajustes en la infraestructura de cría. Los gastos de producción se disparan mientras el clima se vuelve impredecible. “Aquí casi no tenemos experiencia para enfrentar un clima tan caliente. Necesitamos apoyo del gobierno”, dicen, preocupados por el futuro de la vida rural.

Este escenario local contrasta con la visión global dominante sobre cómo enfrentar el cambio climático. Según los análisis incluidos en Mujeres indígenas y cambio climático, los actores principales del sistema internacional —países desarrollados, corporaciones, bancos multilaterales como el Banco Mundial y expertos técnicos— han centrado las estrategias de mitigación en mecanismos de mercado, particularmente la comercialización de Certificados de Emisiones Reducidas (CERTs).
El documento señala que estas estrategias, aunque prometen beneficios ambientales y económicos, nacen de una “visión única de desarrollo y naturaleza”, asociada a la mercantilización de los procesos ecológicos y al uso desmedido de recursos naturales por parte de los países desarrollados. Las críticas señalan que, a nombre del cambio climático y del desarrollo, muchos territorios indígenas han sido afectados por proyectos extractivos, monocultivos, deforestación o iniciativas verdes que generan nuevos conflictos.
Los pueblos indígenas de América Latina denuncian, además, que estas políticas globales no reconocen otros conocimientos ni otras maneras de relacionarse con el territorio. Tampoco consideran la desigualdad histórica ni las relaciones de poder que determinan quién llega a la mesa de negociaciones. En muchos países —incluido Colombia— las delegaciones oficiales no incluyen representantes indígenas, lo que profundiza la inequidad.
Desde estas perspectivas críticas, el calentamiento global no puede enfrentarse solamente con tecnologías o mercados, sino entendiendo las causas históricas del deterioro ambiental y la necesidad de construir acuerdos interculturales. La Declaración de Qollasuyo (Bolivia, 2008) plantea que los pueblos indígenas deben ser “sujetos plenos y con derechos” en estas discusiones, con participación efectiva y acceso directo a los fondos de adaptación y mitigación. También exige que cualquier proyecto climático respete los derechos colectivos, el consentimiento previo, libre e informado, y se articule con sus propias estrategias de manejo del territorio.
Lo que ocurre en los corrales de Fonseca ilustra una contradicción más amplia: mientras la vida rural se ajusta día a día a un clima extremo que ya no tiene reversa, los mecanismos internacionales siguen operando bajo una lógica económica que no necesariamente resuelve las causas del problema ni protege a las comunidades más vulnerables.
Los campesinos de Fonseca y los pueblos indígenas de América Latina coinciden en algo fundamental: el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una transformación presente que exige incluir otros saberes, otras voces y otras formas de ver la relación con la naturaleza. La pregunta es quién podrá decidir esas soluciones y si las realidades rurales —como el estrés calórico que mata animales y agota economías locales— serán tomadas en serio en los espacios internacionales donde se negocia el futuro del planeta.
Al sur de La Guajira, donde el viento seco baja desde la Sierra Nevada y las lluvias apenas se asoman entre septiembre y noviembre, las comunidades siempre han sabido vivir con la escasez. Esta tierra árida —marcada por temperaturas altas y un sol que cae vertical sobre los cultivos— ha sido también escenario de presiones que van más allá del clima: deforestación en las laderas de la Sierra, contaminación del río Ranchería, y décadas de extracción de carbón, gas y sal que han modificado suelos, desviado cuerpos de agua y desplazado fauna que antes era parte del paisaje cotidiano. En este territorio donde los proyectos mineros han removido miles de hectáreas de suelo y el material particulado viaja con los vientos alisios hacia comunidades rurales, el clima no solo se siente más caliente: se ha vuelto más frágil.
Esa fragilidad se cuela en la vida diaria de los pequeños productores de Fonseca. Por eso, cuando los técnicos del ICA insisten en adaptar prácticas —alimentar a los animales en las horas más frescas, reforzar la vacunación, comprar multivitamínicos, construir sombra o bebederos adicionales— hablan de medidas necesarias, pero que muchas veces superan los bolsillos de quienes ya luchan contra un calor que enferma a los animales y encarece todo. Y aunque esas recomendaciones pueden ayudar a resistir, no compensan las brechas con las grandes granjas que hoy trabajan bajo sistemas de ambiente controlado, lejos del sol inclemente y de los vaivenes de un territorio intervenido por décadas.
Aun así, en las veredas de Guamachal, el Puy, Mayabangloma y las demás comunidades rurales, las familias siguen apostándole a la vida del campo. Saben que la adaptación no es sólo técnica: es colectiva. Que exige proyectos que mitiguen los impactos del clima y de las actividades extractivas, instituciones presentes, capacitación constante y políticas que reconozcan la vulnerabilidad de un municipio que se alimenta de lo que produce.
Porque, aunque este paisaje siempre fue seco, jamás había sido tan impredecible. El clima desordenado dejó de ser una sensación para convertirse en una realidad que transforma lo que comen las familias, lo que pueden sembrar, los animales que crían y el tiempo con el que contaban para leer la llegada de la lluvia.
Como dicen los campesinos, “el tiempo se enloqueció”, y la vida rural intenta acomodarse entre el calor creciente, los costos que suben y un territorio que carga los impactos de décadas de explotación.
En Fonseca, el cambio climático no llega solo: llega sobre una tierra ya herida. Y por eso enfrentarlo no puede recaer únicamente en quienes se levantan cada día a sembrar, criar y sostener la comida del municipio. Requiere un compromiso que atraviese instituciones, empresas y comunidades, para que la adaptación no sea un esfuerzo aislado, sino una respuesta conjunta. Porque en estas veredas donde el sol aprieta y la tierra se agrieta más rápido que antes, lo que está en juego no es solo la producción: es la posibilidad misma de que la vida rural siga siendo posible.
Un día cualquiera el helicóptero apareció en el aire. Era pequeño y de su barriga se desprendía un cable, como de 20 metros de largo, con un objeto extraño en su punta. Durante semanas se paseó sobre las montañas de Jericó, Antioquia.
Entre el asombro y el temor Víctor Ramírez lo veía atravesar el cielo de la vereda La Leona. Tenía 14 años y lo recuerda como todo un acontecimiento. Eran los primeros años de la década del 2000, y para ese momento no era usual ver helicópteros sobre las montañas de su municipio. El mismo asombro lo compartían los campesinos del corregimiento Palocabildo. Desde su casa, José Luis Bermudez lo veía llegar por el sector de El Chaquiro, mientras volaba bajo y barría el territorio hasta el sector de La Mancha, en el cañón del río Cauca. Se detenía por varios segundos en un punto, para después continuar y perderse en el horizonte.
Varios campesinos recuerdan que, semanas antes de la aparición del helicóptero, al territorio habían llegado unos desconocidos. Era un grupo de diez personas que aseguraban estar haciendo análisis del suelo para mejorar la caficultura de la zona. “Nos dijeron que eran estudiantes universitarios que estaban estudiando nuestras aguas y nuestras tierras para beneficio nuestro”, recuerda el campesino Porfirio Garcés.
Los habitantes de este lugar conocen sus tierras como la palma de su mano, pero aun así permitieron que los forasteros entraran y realizaran su trabajo; al fin y al cabo, nada se perdía. En varios puntos hicieron perforaciones de un metro de profundidad y se llevaron las muestras, prometiendo regresar pronto con recomendaciones técnicas para mejorar el rendimiento de los cultivos. Nunca volvieron.
En su lugar llegó el helicóptero, equipado —como descubrirían meses después— con un detector de metales destinado a identificar los yacimientos minerales ocultos en las montañas del municipio. Más tarde supieron que aquellos supuestos análisis del suelo habían sido solo una puesta en escena para abrirle camino a la minería. Corría el año 2007, y una concesión para la exploración y explotación del territorio ya había sido entregada, aunque nadie lo sabía.
Fueron meses de muchas preguntas. Porfirio Garcés decidió buscar respuestas. Fue hasta la Alcaldía para averiguar de qué se trataban los sobrevuelos y si tenían alguna relación con la minería. Los funcionarios aseguraron no saber de qué hablaba, pese a que los helicópteros habían sobrevolado todo el municipio, incluso el casco urbano. Regresó a Palocabildo con más dudas que certezas y con un profundo sinsabor. Él, como muchos campesinos de la zona, ya estaba inquieto, aunque en ese momento no alcanzaban a imaginar la dimensión de lo que enfrentarían en los años siguientes.
“Ese es el apego que nosotros tenemos a este territorio. Que lo tenemos todo”, José Luis Bermudez.
Una carretera serpenteante conecta al valle del río Cauca con Jericó. Los vehículos escalan en medio de un paisaje marcado principalmente por cultivos de café y plátano, para llegar hasta los 1.910 metros de altitud, en un pequeño valle lleno de casas coloridas de estilo colonial, anclado entre las montañas del suroeste de Antioquia. Con una tradición campesina fuerte, en Jericó la minería nunca ha sido una opción para sus habitantes.
Actualmente en el municipio hace presencia la Minera de Cobre Quebradona, un proyecto de la multinacional minera AngloGold Ashanti, a la cual se le hizo cesión de derechos desde el 20 de junio de 2008. El título minero que tienen se ubica en gran parte en Jericó, pero también se extiende hasta el municipio de Támesis.
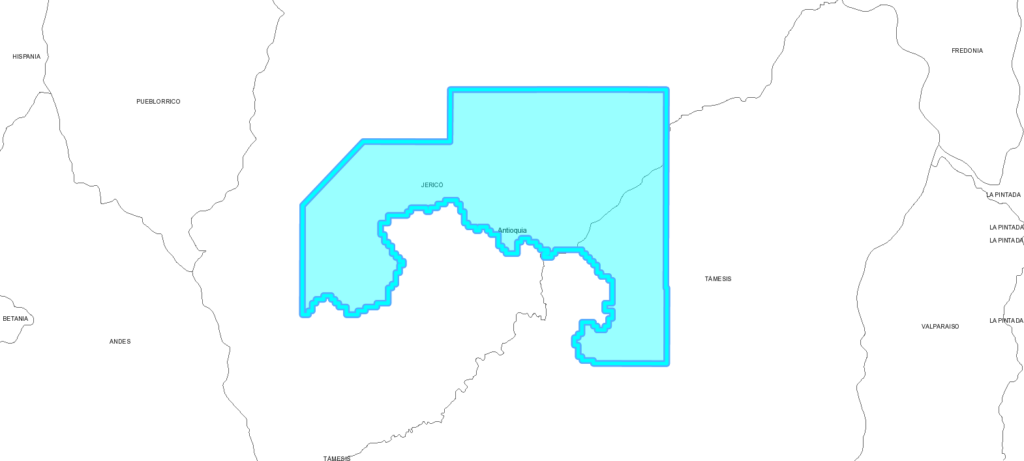
Aunque la empresa se encuentra en etapa de exploración, el camino que el proyecto minero ha recorrido para llegar a este punto no ha sido nada claro de cara a las comunidades de Jericó.
La entrada de la minera, el paso de los títulos de unas manos a otras y la operación de la empresa, ha generado muchas dudas en los habitantes, preguntas que no han tenido respuesta y que han terminado, incluso, en acciones judiciales en contra de varios campesinos del municipio.
Según varios líderes sociales de Jericó todo inicia en el año 2001. En el mes de agosto el entonces presidente Andrés Pastrana sancionó el Código de Minas (Ley 685 de 2001), ley que tiene bastantes críticas porque es catalogada como laxa e, incluso, como lo señala monseñor Noel Londoño, obispo de la Diócesis de Jericó, es un código “prominero”. Varias personas coinciden en que su expedición fue un hecho que allanó el camino para que la empresa AngloGold Ashanti llegara al municipio.
En el año siguiente, una persona llamada Mónica María Uribe Pérez solicitó a la Gobernación de Antioquia permiso para exploración de minerales en un área de 5.000 hectáreas entre Jericó y Támesis. Esta solicitud fue aprobada y el contrato de concesión número 5881 se firmó en marzo del 2007, para exploración y explotación por 30 años.
Solo unos meses después, el 27 de diciembre de 2007, esta persona cedió la totalidad de los derechos a la Sociedad Kedhada, una empresa desconocida en el país que había llegado apenas en 2003 y operó algunos proyectos por pocos años. De manera sorpresiva, en enero de 2008, la compañía cambió su razón social a AngloGold Ashanti Colombia.
A partir de entonces, quedó mucho más claro quiénes estaban detrás del proyecto minero en Jericó. La empresa continuó transformando su nombre: primero Minera Quebradona Ashanti, luego Minera Quebradona Colombia, hasta adoptar en 2019 su denominación actual: Minera de Cobre Quebradona, bajo la cual sigue operando en el municipio.
La empresa se encuentra en etapa de exploración, fase necesaria para pedir la licencia ambiental. Una vez completado este requisito tienen la siguiente proyección: 4 años de construcción, 21 años de producción, 3 de cierre y 10 de post cierre. Casi 40 años en total, en los que se proyecta extraer 4.9 millones de toneladas de minerales, entre los que se encuentra el cobre y el oro, en un área de 500 hectáreas (veredas Cauca y Quebradona), de las 4.881 que hacen parte del título minero.
La llegada de esta minera al país generó muchas dudas, especialmente por el cambio repentino de nombre, que evidenció que esta multinacional de origen sudafricano llevaba varios años operando en el país.
En una respuesta de la minera enviada al Centro de Empresas y Derechos Humanos, como réplica a un informe publicado por Colombia Solidarity Campaign, esta reconoce que el cambio se dio por razones comerciales, que se hizo para “consolidar el nombre y la marca AngloGold Ashanti en Colombia”, además se afirma que Kedahda es la “sociedad extranjera controlante de la compañía colombiana”.
Aunque la empresa considera que este cambio es normal, para los campesinos y líderes de Jericó consultados es una muestra de la falta de transparencia, al ocultar su verdadero origen. A esta situación se suman interrogantes sobre el uso de la empresa de personas naturales para adquirir títulos mineros a nombre propio, que luego terminan en manos de la AngloGold.
Así lo denunció el congresista Iván Cepeda en 2013, durante un debate de control político sobre la actividad minera de empresas transnacionales en Colombia. En esa oportunidad mencionó a varias personas que hacen esta práctica en el país, entre las que se encuentra la señora Mónica Uribe, quien solicitó inicialmente el título que rápidamente terminó en manos de AngloGold Ashanti.
En una consulta enviada por Consonante a la Minera Quebradona sobre la relación de la empresa con la señora Mónica Uribe, se señala: “La señora Mónica Uribe ha sido empleada de AngloGold Ashanti Colombia desde hace más de 20 años. Reconocemos en ella el liderazgo de una mujer dedicada, preparada y con dedicación por la empresa”.
Mientras todo esto ocurría, a Jericó no llegaban las noticias sobre lo que se avecinaba. El único indicio era un helicóptero que volaba sobre sus cabezas y que dejaba una estela de preguntas que nadie se atrevía a responder.
“Hay que defender esto, hay que defender el agua”, Juan Carlos Salinas.

“Cuando se empieza mintiendo es doloroso, porque que le mientan a uno es duro”, dice con firmeza Porfirio Garcés, un campesino de 86 años que se ha opuesto a la presencia de la minera, con la convicción de que la palabra es sagrada y con la tristeza de pensar que se ha enfrentado a un proceso lleno de intrigas.
Garcés recuerda que después de que la minera inició la etapa de exploración, se realizó una socialización pública con presencia de los mismos funcionarios de la Alcaldía que meses antes negaron tener información sobre el helicóptero. Dice que trataron de convencerlos de que la minería era indispensable y un eje de progreso. Pero él, al igual que otros campesinos, quedaron con una gran angustia, “dijimos: esto es fatal, porque cualquier forma con la que vayan a hacer esto es horrorosa para nuestro territorio, nuestros cultivos y nuestra cultura”, recuerda.
Esta forma de presentarse ante la población fue solo una pequeña muestra de lo que ocurriría en años posteriores. El territorio ha cambiado de manera radical en casi 20 años de presencia de la empresa.
El 2007 marcó un punto crucial en la actividad minera de Jericó. Ese año, Corantioquia otorgó los permisos de vertimiento, aprovechamiento forestal y ocupación de cauce que dieron vía libre al inicio de la exploración. A pesar de la desaprobación de las comunidades, los trabajadores de la Minera de Cobre Quebradona comenzaron a entrar al territorio y a recorrerlo para realizar perforaciones. Hasta que, un día, en medio de esas labores, el temor de los campesinos se hizo realidad.
“La montaña comenzó a sangrar”, recuerda José Luis Bermudez al hablar de lo ocurrido en 2011, cuando la minera rompió un acuífero subterráneo a orillas de la quebrada La Fea.
Todo sucedió a inicios de mayo, cuando la empresa instaló una plataforma de exploración en el predio El Chaquiro, de la vereda Quebradona. En medio de los trabajos, el agua comenzó a escapar por el orificio de perforación. Campesinos que entonces trabajaban con la empresa cuentan que la reacción inmediata fue intentar taponar el hueco con cemento, pero fue inútil.
El daño fue visible durante muchos años. Los campesinos lo descubrieron y en 2016 se informó a Corantioquia. La entidad realizó varias visitas y encontró que la empresa había realizado una perforación a 650 metros de profundidad y a 15 metros del cauce de la quebrada, cuando se requiere que este tipo de intervenciones se realicen a más de 30 metros. Por esta razón en 2019 formuló cargos a la minera Quebradona por la “intervención en la zona de retiro o protección de la fuente”, e impuso una multa de $288.372.106 de pesos. Al ser consultados sobre este tema por Consonante, la minera afirma: “procedimos de inmediato a ubicar la plataforma a los 30 metros requeridos y pagamos la sanción”. Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, afirma que el daño fue permanente, al punto de que 14 años después el agua de esta fuente sigue fluyendo sin control.
Según José Luis Bermudez, después de este hecho, un nacimiento que surtía de agua el acueducto de la vereda La Soledad se secó. La comunidad se alertó; uno de los mayores miedos que tienen es que el agua desaparezca: “y entonces ya nosotros secos, sin agua, nos tenemos que desplazar, ¿y para dónde?”, afirma Bermudez, entre la tristeza y el desconcierto.
Esta no fue la única sanción de la autoridad ambiental a la empresa. Previamente, en 2013, Corantioquia encontró que Minera Quebradona fue responsable de talar árboles en el predio La Coqueta, vereda Quebradona Arriba, acción que no se puede realizar sin permisos de la autoridad ambiental. Por esto tuvo que pagar una multa económica de $112.600.000 de pesos.
En Palocabildo creció el miedo de que la minería dañe el territorio. Campesinos como José Luis Bermudez, que llevan décadas caminando y trabajando el campo a partir de los conocimientos de las generaciones pasadas, saben desde la experiencia que este territorio es rico en acuíferos. Conocen los cerros en los que hay nacimientos y de los que sale el agua que alimenta los acueductos comunitarios de las veredas e, incluso, de otras zonas como la “tierra caliente”, que son las veredas que se ubican en zonas bajas hacia el río Cauca. Solo en una finca de 100 cuadras de tierra, en la que en algún momento de su vida trabajó, Bermudez logró identificar 15 nacimientos de agua.

El agua está en el centro de la defensa de los campesinos de Palocabildo. De hecho, en noviembre de 2012, como lo registró el periódico Despierta Jericó, el laboratorio del Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de Antioquia, realizó un estudio sobre las aguas en una zona de exploración de la Minera Quebradona, en ese momento los resultados no fueron positivos.
Como señaló el informe: “El agua del acueducto veredal Quebradona no es apta para consumo humano, por lo tanto es deber del operador de dicho sistema encontrar una solución para disminuir los mesófilos, coliformes y cianuro libre presentes en estas aguas, así como verificar la correcta dosificación de cloro en las mismas durante el proceso de desinfección para evitar contaminación durante la distribución. Al mismo tiempo, prohibir el consumo de esta agua hasta no estar seguro de su completa potabilización”.
Aunque todavía no existe un estudio completo sobre los acuíferos en las veredas que están dentro del título minero y las afectaciones de la actividad de exploración, desde la llegada de la minera se han producido documentos por parte de diferentes entidades que funcionan como un diagnóstico parcial de los impactos al territorio.
Uno de los más importantes es un informe presentado por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), la cual tenía un proyecto para construir un parque ecoturístico entre Jericó y Támesis, justo en la zona de incidencia de la Minera Quebradona. Después de revisar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera —que entregó a la Anla en 2020 y que fue archivado— y de realizar análisis propios, se evidenciaron afectaciones graves que podrían ocurrir en el territorio a medida que el proyecto minero avance. Esto llevó a que Comfama desistiera de su iniciativa mientras la minera esté en el territorio.
Uno de esos hallazgos menciona: “Los análisis realizados para Comfama por Emergente Energía Sostenible, muestran que se presentaría un abatimiento del nivel freático (es decir, que el agua subterránea estaría más abajo de donde hoy está) y que ese abatimiento sería notorio en el 99 por ciento del área de la cuenca de Quebradona, básicamente por la subsidencia y los túneles, y en el 51 por ciento del área de la cuenca de La Guamo (incluyendo un sector del municipio de Támesis) [...] El hecho de que el agua esté más profunda implica modificaciones en la disponibilidad hídrica superficial y subsuperficial, y con ello, se reduciría la posibilidad de que la flora y la fauna puedan acceder a ella y por tanto se afectaría la biodiversidad de la zona”.
A esto se le agrega la posibilidad de que el caudal de ambas quebradas disminuya en un 54,3 por ciento para Quebradona y en un 26,4 por ciento para El Guamo. Además, se evidencian posibles alteraciones al paisaje, afectaciones por relaves y pérdida de biodiversidad de las especies que habitan en este ecosistema y que son susceptibles a los cambios drásticos. Esto es importante, porque como señala Comfama: “de acuerdo con el EIA, en el Área de Influencia del proyecto se cuenta con la presencia de 15 especies amenazadas, endémicas, casi endémicas o con importancia económica para el país, y que por tanto requieren tratamiento especial”.
Por su parte, el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, señala que el proyecto minero está en áreas que se pueden afectar de manera directa por todas las acciones que implica la actividad minera en la zona: “i) la zona de bosque seco tropical en territorio limítrofe con el río Cauca, y ii) la zona de montaña constituida por bosque muy húmedo montano bajo”. Además, aparte de las quebradas mencionadas por Comfama, agrega que el proyecto también impactaría la quebrada La Fea, La Vainillala, El Dique y el río Cauca, “en el caso de este último, el proyecto se propone la extracción de 250 l/s de agua para operar y la descarga de aguas residuales al mismo río”, indica el Observatorio.
En respuesta a Consonante, la Minera Quebradona señala: “las rocas que conforman el subsuelo del área del proyecto presentan características de porosidad y permeabilidad muy bajas, lo cual permite confirmar, con base en soportes científicos e información primaria, que no hay presencia de acuíferos en las inmediaciones del proyecto minero.”. Además, agregan: “Ninguno de los procesos del proyecto genera afectación en nacimientos de agua. El agua que se usará para la mina será captada directamente del río Cauca [...] Finalmente, el agua que no sea reutilizada será tratada y devuelta al río, en total cumplimiento de la legislación colombiana”.
Alerta tras alerta, los campesinos de Palocabildo decidieron hacer oposición directa a los trabajos de la minera. De esta manera, según se documenta en el informe “La colectividad territorial del Suroeste: un David Moderno”, en el 2013 la sociedad civil realizó varias acciones como encuentros, manifestaciones pacíficas y bloqueos a las actividades de exploración. En medio de las tensiones, en el corregimiento de Palocabildo se realizó un encuentro al que asistió la empresa minera, comunidad campesina, autoridades locales y la Iglesia católica.
Allí, en medio de decenas de personas, la minera comprometió su palabra. Afirmaron que frente a las inquietudes de la comunidad realizarían sus actividades solo en el depósito El Chaquiro, en la vereda Quebradona Arriba y, de esta manera, no explorarían en los demás sectores sobre los que existe preocupación por presencia de acuíferos como la vereda Vallecitos y La Soledad. “La gente se opuso a esto, porque lo que necesitaba la empresa era entrar a esa zona a hacer unos estudios para la creación de unos túneles que le harán mucho daño al territorio, porque allí están aguas subterráneas”, dice Juan Carlos Salinas, más conocido como Caliche, campesino que conoce muy bien la forma en la que funciona la minera, porque fue empleado de ese proyecto.

La promesa duró aproximadamente cinco años. Después intentaron iniciar trabajos en las zonas a las que los campesinos les pidieron no ingresar. Esta vez cambiaron la estrategia. Según mencionan varios habitantes, los trabajadores de la empresa llegaron a la zona en carros sin identificación y sin uniformes. “Los camuflaron, como si fueran recolectores de café. Y así los campesinos no fueran a ver qué estaban haciendo”, dice Salinas. “Ellos desde que llegaron han mentido”, sentencia José Luis Bermudez, con unas palabras que comparten el mismo sentimiento de varios habitantes de Palocabildo.
Los años posteriores están marcados en Jericó por acciones permanentes de resistencia pacífica que comienzan a configurar un movimiento social alrededor de la defensa del territorio, incluso, con la participación de la Iglesia católica, en cabeza del obispo de la Diócesis de Jericó y la congregación de las hermanas Lauritas.
En una intervención realizada en 2020 por Felipe Márquez, expresidente de la AngloGold Ashanti, que quedó registrada en video, reconoció que Quebradona es la primera fase de un distrito minero que se extenderá en el Suroeste antioqueño y que, según líderes del territorio, implicaría la exploración de un total de cinco yacimientos en diferentes municipios. Juan Fernando Puerta, periodista y activista en Jericó, recuerda que en ese momento la noticia activó el movimiento social de otros municipios de la subregión como Andes y Fredonia, porque la afectación sería considerable, “hay un apoyo a que no queremos que esto se vuelva un distrito minero”, dice.
Consonante consultó a la Minera Quebradona sobre la posibilidad del distrito minero. Al respecto, señalan: “Estos conceptos se presentan como instrumentos de planificación regional y de la cual participan comunidad, Estado y empresas; pero no se trata de un conjunto de minas, no, se refiere a un modelo de desarrollo territorial que se integra y planifica en armonía con diferentes vocaciones. Es una herramienta estratégica de competitividad y sostenibilidad [...] Así, no se proyecta como un distrito minero, sino como siempre lo hemos dicho: un proyecto minero que quiere ser la mejor empresa para el territorio”.
“La mejor definición de dignidad es no tener precio”, Lina María Velásquez.
Porfirio Garcés maneja el azadón y los libros con la misma pasión. Es campesino de nacimiento, de herencia, pero también descubrió el amor por la lectura desde muy pequeño. Cuando estaba en la escuela, entre los libros viejos de la biblioteca descubrió un poema que se le quedó en la memoria:
Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos...
(¡niñez en el crepúsculo! ¡Lagunas de zafir!)
que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza,
y hasta las propias penas nos hacen sonreír.
Era la Canción de la vida profunda. Lo escribió un famoso poeta, que de manera coincidencial lleva su mismo nombre: Porfirio Barba Jacob. Desde ese día la poesía comenzó a existir en su vida.

Hoy, su casa en el corregimiento Palocabildo es la memoria de sus pasiones. Una vivienda campesina rodeada de anturios, resguardada en su interior por las imágenes de Carlos Gardel y por una gran colección de discos entre los que están Enrique Caruso, Plácido Domingo, Nino Bravo y Luciano Pavarotti. Garcés atiende a los visitantes con gran dedicación. Mientras la música clásica que sale de su grabadora se mezcla con el canto de los azulejos y con sus palabras cargadas de preocupación y nostalgia.
“En los pueblos mineros no hay nada que se pueda llamar progreso”, dice con firmeza y con la sabiduría de quien entiende que la vida es profunda, como el poema de Barba Jacob, pero también sencilla, y que lo más importante es la protección del territorio.
A sus 86 años Porfirio Garcés ha sido querellado dos veces por la Minera Quebradona y ha enfrentado una denuncia. Hace un par de meses su imagen, junto con la de otros hombres, le dio la vuelta al país. Los videos y las fotografías muestran a 11 campesinos con una gran sonrisa y los brazos en alto, mientras un grupo de personas los reciben con cánticos para celebrar. Los 11 de Jericó, como ahora son conocidos, enfrentan una denuncia de la minera Quebradona por secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Ese día, el 16 de junio de 2025, un juez negó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. El camino en el proceso es largo todavía pero podrán enfrentarlo en libertad.

Este hecho es el último de varias presiones que los campesinos han recibido por parte de la empresa minera, con una particularidad, y es el uso del derecho para abrirse camino en el territorio. Así lo señala Claudia Serna, abogada de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que considera que con los diferentes procesos se ha buscado “lograr por la fuerza de la ley, lo que la legitimidad no les ha permitido. Ellos no tienen una licencia social”, dice.
Ana María Gallego, abogada del Instituto Popular de Capacitación (IPC), hace un análisis similar sobre las situaciones que han debido enfrentar los campesinos de Jericó en los últimos años. Según ella, la empresa ha intentado construir una narrativa alrededor de quienes se oponen al proyecto, con el fin de justificar acciones destinadas a silenciar sus procesos: “crear la figura del enemigo del proyecto, crear la figura del opositor de Quebradona, una persona que no se adecúa a la sociedad porque todo el municipio quiere minería [...] entonces hay que hacer algo porque están cometiendo delitos, hay que encerrarlos”.
El IPC, junto con la CJL, brinda acompañamiento judicial a los campesinos de Jericó.
“Llegar de la manera más discreta posible, ocultándose, viendo cómo es el terreno, entrando muy suave dentro de las comunidades”, Fernando Jaramillo.
Víctor Ramírez conocía la querella como una enfermedad que le da a las vacas en sus cascos. Por eso no entendió muy bien cuando a la puerta de su casa llegó un notificador para entregarle una querella. Cuando leyó el documento sintió temor. Para un joven campesino como él, los procesos judiciales no eran algo familiar.

Así como Víctor, decenas de campesinos de Jericó han sido querellados por la empresa minera y por personas naturales del mismo corregimiento Palocabildo. Esto ha ocurrido en dos ocasiones, como respuesta a las acciones de protesta realizadas por los habitantes de Jericó frente a la presencia y acciones de la Minera Quebradona.
El primer hecho ocurrió en noviembre del 2022 en la vereda Vallecitos. José Luis Bermudez recuerda que su papá, León Bermudez, que también es campesino y vive en la zona, salió una mañana y encontró un grupo de jóvenes. Cuando les preguntó qué estaban haciendo le respondieron que estaban recogiendo café en la finca de un vecino. Esta sería una escena normal y cotidiana, de no ser porque el señor León conocía a esas personas y sabía que eran trabajadores de la empresa minera.
León le pidió a su hijo estar pendiente porque la situación le generaba una mala espina. Por los movimientos de los supuestos recolectores de café hacia un predio que colinda con su finca, un campesino, amigo de José Luis, decidió mirar a través de los arbustos y se encontró con una escena inesperada: cerca de ocho trabajadores estaban realizando un banqueo en la tierra, como si se estuvieran abriendo una cancha de fútbol. La alerta fue inmediata.
La voz corrió entre los campesinos y, según recuerdan, al lugar llegaron cerca de doscientas personas para exigir explicaciones: querían saber las razones, los permisos y reclamar por el incumplimiento del acuerdo de palabra que se había hecho con la empresa en 2013. Allí se pretendía instalar una nueva plataforma de exploración, a pesar de la cercanía del predio con varias fincas de la vereda, lo que —según afirman los campesinos— generaría afectaciones inmediatas, como la contaminación auditiva.
Los trabajos se detuvieron, y aquello se sintió como un pequeño triunfo para la comunidad. Sin embargo, ese día a José Luis Bermudez se le rompió el corazón. El predio donde se realizaban las labores hacía parte de una herencia que les dejó su madre, y quien dio la autorización a la empresa fue su propio hermano, Javier Bermudez. Días después, él mismo, junto con la Minera de Cobre Quebradona, interpuso una querella contra 46 campesinos, entre ellos José Luis.
“Yo tuve que escoger entre mi hermano y la región”, dice con una nostalgia profunda y visible, que lo acompaña desde entonces. José Luis Bermudez es uno de los 11 de Jericó, un defensor del territorio que cada día, entre sus cultivos de café, reafirma el valor de la tierra y la necesidad de protegerla.
Tiene un dolor palpable. Lo ha cargado durante varios años, pero se hizo más profundo desde hace algunas semanas. Descubrió que fue su propio hermano quien lo demandó ante la Fiscalía. “Ser capaz de demandarme ante la Fiscalía por defender el territorio, por defender el alma, por defender la vida. Eso es triste. Eso fue lo último que pudo haber hecho esta empresa, venir a dividir las mismas familias. Es que eso no tiene nombre”. “Los dedos de las manos no son todos iguales”, finaliza Bermudez con resignación.
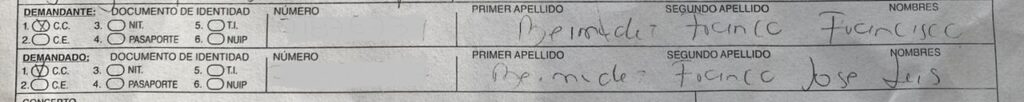
El segundo hecho ocurrió en diciembre de 2023, en la vereda La Soledad. Durante semanas los campesinos notaron actividades inusuales. Juan Carlos Salinas es otro de los 11 de Jericó, querellado en dos oportunidades. Durante un tiempo trabajó con la empresa minera, pero desistió porque se percató de los daños que provocaría la minería en el territorio. Volvió a su trabajo en el campo y se convirtió en uno de los líderes más visibles.
Cuenta que un día, mientras un grupo grande de campesinos y habitantes de Jericó atendían una diligencia de la primera querella en el casco urbano, la empresa entró a La Soledad e instaló una plataforma. Cuando regresaron a sus casas se enteraron de la situación. El periodista Juan Fernando Puerta, afirma que esta situación fue puesta en conocimiento del inspector de Policía, pero no hubo ninguna respuesta.
Frente a la inacción de las autoridades un grupo de personas decidió entrar al predio y desarmar la plataforma. Puerta, recuerda que se hizo con mucho cuidado, porque varios campesinos que trabajaron con la minera conocen las máquinas. La retiraron parte por parte y entre las decenas de personas que estaba en el lugar la subieron a un camión y la enviaron a la Policía en Jericó. “Hicieron todo un recorrido para sacarla y decir: No queremos que esté acá”, dice Puerta.
En marzo de 2024, 61 campesinos y líderes que estuvieron en el lugar fueron querellados por una persona llamada Rafael Arteaga y la Minera Quebradona.
Entre los querellados se encuentra Juan Fernando Puerta que realizaba cubrimiento del hecho como periodista, la hermana Elizabeth Rúa de la comunidad de las Lauritas y una menor de edad.

Estos procesos son fuente de angustia para la comunidad: “nos ha quitado mucho tiempo, tiempo que podemos invertir para hacer proyectos, tiempo que podemos invertir para crear otras formas de, incluso, economía, para crear otras escuelas, para crear otras apuestas, para vivir tranquilamente”, dice María José Cano, joven integrante del Colectivo Imagina Jericó, que se ha convertido en una de las caras más visibles de la defensa del territorio, también querellada por la empresa minera. Nació en el 2001, justamente cuando comenzó a regir el Código de Minas. Toda su vida ha transcurrido en un territorio en disputa, por lo que conoce la importancia de defender un lugar que más que pasado es también futuro.
Las acciones judiciales se han concentrado contra las mismas personas. “Yo soy un defensor del territorio, del agua principalmente. Afortunadamente esta cantidad de gente que hay alrededor de nosotros nos escucha. La empresa minera es tan estratégica que nos identificó a los 11”, afirma José Luis Bermudez.

Como lo señala la abogada de la CJL, Vanesa Vasco, “uno de los objetivos que ha tenido la empresa con este uso del derecho de manera desproporcionada es apaciguar, de alguna forma, ese movimiento campesino y social tan fuerte”.
Sin embargo, como agrega la abogada Ana Gallego del IPC, es probable que el resultado del proceso penal haya tenido un mal cálculo por parte de Minera Quebradona: “Y la empresa no se imaginaba el nivel de apoyo que iba a recibir esta gente y cómo eso se le iba a terminar volviendo en un problema de legitimidad social”, señala.
Los campesinos y líderes de Jericó han terminado asumiendo las consecuencias de los incumplimientos de la empresa, y de la falta de vigilancia a sus operaciones por parte del Estado. Así lo afirma la abogada Claudia Serna: “la gente ha asumido un papel que le tocaba a las agencias. La Agencia Nacional de Minería tendría que hacer ese control milimétrico de lo que hace una minera, que no puede estar paseándose por un territorio buscando cómo sacar el oro y el cobre del subsuelo”.
“Cómo es que pretenden quitarle la libertad a unos trabajadores humildes sin culpa de nada, únicamente por gritar ‘no queremos la minería’. ¿No creen ustedes que es una publicidad muy nefasta para la empresa?, una empresa que apenas está tratando de que les den licencia para hacer esto. Entonces, imaginémonos qué puede hacer cuando ya ellos tengan la licencia”, dice Porfirio Garcés.
“No hay ciudad por bien defendida que esté, que no caiga ante un ejército que viene con lanzas de oro”, monseñor Noel Londoño.
Monseñor Noel Londoño, recuerda la última vez que conversó con dirigentes de la Minera Quebradona. Fue hace cinco años, llegaron hasta su despacho, y allí, mientras dialogaban soltaron la propuesta:
—Monseñor, ¿usted conoce la Catedral de Sal de Zipaquirá? —le dijeron. Claramente la conocía, de hecho, la ha visitado muchas veces. Ante su afirmación los funcionarios continuaron:
—Nosotros le queremos ofrecer para Santa Laura la catedral de cobre de Santa Laura.
Hubo un silencio en el lugar. “Yo, tal vez inspirado por el Espíritu Santo, no abrí la boca, pero abrí la puerta y les hice la señal de que se fueran. No hemos vuelto a cruzar una palabra desde ese día”, recuerda.
En el 2013, Londoño fue nombrado obispo de la Diócesis de Jericó. Llegó al territorio sin tener idea de la minería, nunca había enfrentado una situación como la que ha visto en el municipio en los últimos doce años. Sin embargo, ya conocía a la empresa AngloGold Ashanti. Hace un tiempo, cuando trabajaba en Roma, visitó Ghana en repetidas ocasiones, lugar en el que se ubica la mina Ashanti, y fue testigo de las afectaciones generadas en el lugar por esta empresa.
De allí su posición firme frente a la presencia de la multinacional en el Suroeste, que le ha costado una oposición por parte de la minera: “no se han enfrentado propiamente, pero han marginado a la Iglesia”. De hecho, hace cinco años el Consejo Municipal, la Alcaldía y una organización de la empresa minera que lleva por nombre Projericó, enviaron una carta al Nuncio Apostólico: “diciendo que yo favorecía o, digamos, protegía o apoyaba la división de la comunidad, que yo no me prestaba para el diálogo, que yo no entendía el progreso, entonces le mandaron un anuncio como diciéndole: sáquenlo”, afirma Londoño. Como lo recuerda, la respuesta del Nuncio fue contundente: "Monseñor, tranquilo. Yo fui cuatro años Nuncio en el Congo y conocí toda esa situación, así que usted tranquilo que aquí no hay nada”.
Casi dos décadas de presencia y acciones de la minera en Jericó han dejado una huella palpable: la división social. En el municipio esta herida es evidente.
En comercios, restaurantes, eventos públicos, aparece el logo de Quebradona, como un sello entre quienes apoyan la minera y quienes no lo hacen. Campesinos como Porfirio Garcés lo confirman: “se han abierto brechas entre los amigos, entre los vecinos, entre los mismos familiares”.

Garcés lo ha vivido. Desde que comenzó a defender el territorio siente que se quedó solo en el corregimiento de Palocabildo: “si yo entro a cualquiera de estas casas, me miran con malos ojos. Si saludo, no me contestan muchas veces. A mí me miran muy mal porque yo les digo, les comento, les enseño las consecuencias. Algunos se dan cuenta y aceptan las cosas, y otros me hacen mala cara, me miran con ojos de enemigo”, dice, con el dolor de haber perdido algo tan valioso para un campesino como lo es la confianza.
Otro de los impactos que la población ha logrado identificar a nivel social, es la ocupación de la minera de espacios de la vida cotidiana del municipio, a partir de una oferta de servicios.
Así lo afirma Víctor Ramírez, quien dice que “la minera está ocupando espacios de educación, espacios de cultura, espacios de deporte, espacios de salud. Mejor dicho, ellos son como una segunda alcaldía que creen que pueden traer todos esos programas sociales y así mantener a la gente feliz”, afirma.
De hecho, como se menciona en el informe “La colectividad territorial del Suroeste; un David moderno”, en 2016 la empresa AngloGold Ashanti organizó un viaje a Brasil para presentar un proyecto de minería, e invitó a rectores de instituciones educativas, líderes sociales y políticos: “una estrategia efectiva, ya que la mayoría de los paseantes se volvieron aliados incondicionales de la minera. Con las puertas abiertas de las instituciones educativas, la AGA se volcó a ofrecer talleres, jornadas de siembra, preparación para las Pruebas Saber, clases de inglés y socializaciones del proyecto minero”, se señala.
De esta manera, la empresa se ha instalado en la vida cotidiana de Jericó. Esto lo hace, principalmente, a través de la Fundación Projericó una iniciativa que, como se explica en su página web, se creó en 2019 con el objetivo de “ayudar a fortalecer la institucionalidad del territorio y apoyar la estructuración de proyectos que sean fuente de bienestar y desarrollo local”.
Por su parte, ante la consulta de Consonante sobre este tema, Quebradona afirma que es la primera empresa BIC del sector minero en el país, es decir, Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo: “la empresa se comprometió socialmente a adquirir bienes y contratar servicios de empresas de origen local, y, de ser posible, que pertenezcan a mujeres y emprendedores”, afirman. De esta manera, señalan que han realizado inversiones en el municipio en varios aspectos como: créditos blandos para pequeños emprendimientos —inversión de $1.290.000.000 de pesos—, turismo —inversión de $550.000.000 de pesos— y programa de Formación y Empleo Digno —$1.290.000.000 de pesos—, entre otros.
Además, en su “avance de gestión social de 2025”, indican que “en alianza con la administración municipal de Jericó, 250 niños de 26 escuelas rurales se benefician con transporte gratuito”. También señalan que “215 estudiantes de básica primaria fortalecen sus habilidades en una segunda lengua en centros educativos urbanos y rurales de Jericó”. Además de otros programas en música, deportes y relación con Juntas de Acción Comunal: “Se trabaja con 18 JAC —13 de Jericó y 5 de La Pintada— en procesos de fortalecimiento organizacional, actualización estatutaria, formulación de proyectos, trámites ambientales y apoyo a acueductos veredales”.
La división es cada vez más marcada, al punto de que quien se opone a la minera no se puede relacionar con algunas organizaciones, comercios o instituciones educativas. “Eso hizo que unos años atrás en la Normal y en el Liceo fuera muy difícil para la Iglesia entrar a los salones a dar una charla, lo que sea, porque ellos tenían que darle cuentas a la minera”, dice monseñor Londoño.
Una situación similar enfrenta la Mesa Ambiental de Jericó: “incluso, fuimos nosotros los que denunciamos ante la Secretaría de Educación lo que habían hecho los rectores y, desde entonces, la Mesa Ambiental no puede ingresar a las instituciones educativas a hacer trabajo porque somos indeseables”, señala su coordinador Fernando Jaramillo.
Porfirio Garcés recuerda con nostalgia cómo era la vida antes de la llegada de la minera: “éramos una unidad perfecta”; pero en casi 20 años las cosas han cambiado como nadie lo hubiera esperado. Para Lina Velásquez, integrante de la Mesa Ambiental, “esa es la trampa de la división, como que nos ataquemos entre nosotros y no, pues no tiene sentido. Eso es desgastante y no lleva a ninguna parte”. Por eso, concluye: “nosotros desde el movimiento decimos: suave con la gente, duro con la empresa”.
“Deberíamos ser como los insectos, que toman solo lo que necesitan”, Víctor Ramírez.
“Cómo se demuestra el cariño hacia las cosas? Defendiéndolas. Yo no tengo nada acá sino el cariño. Entonces, ¿cómo no defender si el cariño es grande hacia la tierra que lo vio nacer a uno?”, dice Porfirio Garcés, con la convicción que lo ha movido durante estos últimos años, que es el amor por este territorio suyo y de sus antepasados.
Esa misma motivación se encuentra en las palabras de Víctor, José Luis, Juan Carlos, María José, Lina, Juan Fernando, Fernando Jaramillo, y tantos otros líderes y campesinos que han decidido expresar su inconformidad por la presencia y pretensiones de la minera. Las acciones de protesta se han moldeado y fortalecido al calor de la presencia de la Minera Quebradona, dando por resultado un movimiento social atípico.

Campesinos, líderes sociales, Iglesia, finqueros de “tierra caliente” y organizaciones sociales, encontraron un punto de encuentro en la defensa de Jericó. “Hay una gran articulación aquí en Jericó y es la Mesa Ambiental, Imagina Jericó, Visión Suroeste, y también las abogadas de la Corporación Jurídica y de IPC”, señala María José Cano. “Otra particularidad de este movimiento, es que ha convocado gente de todos los estratos sociales”, dice Fernando Jaramillo.
Monseñor Londoño recuerda que en agosto de 2013, cuando tomó posesión, en la homilía dijo: “quiero advertirles, no vengo solo a tomar posesión, yo vengo a tomar posición". Recuerda que esas palabras tomaron sentido rápidamente. Para el movimiento social de Jericó, la participación de la Iglesia ha sido un hecho inesperado, pero fundamental.
La encíclica Laudato sí del papa Francisco, se convirtió en una guía para la promoción de la defensa de la “casa común” desde la Iglesia católica en el municipio, pero también desde la práctica de los campesinos. Como lo señala Víctor Ramírez: “siempre esa invitación a defender la casa común y no la habitación que tenemos dentro de esa casa común. La casa común es la tierra, la naturaleza, todos los recursos naturales, y realmente para la sociedad lo que prima es el bienestar social, familiar y ambiental”.
Consciente de esa labor a la que era convocado, monseñor Londoño invitó a los obispos de Antioquia y Chocó para trabajar juntos en un documento sobre la minería, entendiendo que es un problema común a varios municipios. De esta manera, en 2015 se publicó la “Carta pastoral de los obispos de las diócesis de Antioquia y Chocó sobre la minería”, en la que se hacen reflexiones sobre los impactos de la minería, siguiendo las enseñanzas del Laudato sí. “¿Minería o agua? ¿Minería o alimento? ¿Oro u oxígeno? ¿Minería o dignidad humana? ¿Minería o paz? Es necesario llegar a entender que la vida, la salud, la armonía interior, la solidaridad son más importantes que conseguir dinero”, señala la carta.
A José Luis Bermudez un sentimiento similar lo motiva para defender el territorio: “¿quién va a cambiar el agua por plata?”. Bermudez se ve a sí mismo como raíz de su vereda, lo que lo impulsa a ser futuro para los que vienen detrás de él, como sus hijos y nietos. Justamente es en la tierra en donde encuentra su fuerza y su arraigo.
“Es más fácil llenar el Cauca a capacho tirado, que el corazón de un hombre”, Porfirio Garcés.
La Minera de Cobre Quebradona tiene un permiso de exploración vigente hasta el ocho de diciembre de 2025. Esta etapa es muy importante para el proyecto minero, porque se toman las muestras necesarias para solicitar la licencia ambiental. Sin embargo, tiene un límite. Este año se vence el año nueve de la exploración y solo tienen posibilidad de solicitar una prórroga adicional que, de ser aprobada, les daría dos años más.

En 2019, la empresa radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud para obtener la licencia ambiental del proyecto. Sin embargo, tras la revisión de los estudios presentados, la entidad decidió archivar el trámite al considerar que no contaba con información suficiente para tomar una decisión. “Ahí fue uno de los primeros desaciertos: la Anla no rechaza la solicitud de licencia, sino que simplemente la archiva. Cuando la archivan en 2021, la minera entiende que podría desarchivarse si cumple con los requisitos del estudio ambiental. Entonces, están tratando de recoger nuevamente la información de los estudios de impacto ambiental para volver a hacer una solicitud”, explica Claudia Serna, de la CJL.
A propósito, en respuesta a Consonante, la empresa señala: “bajo este nuevo escenario del proyecto minero, la compañía ha sostenido que tiene el firme propósito de presentar un nuevo estudio, atendiendo las observaciones y requerimientos de la Anla”.
En esta carrera contra el tiempo, el pasado cinco de septiembre la Minera Quebradona presentó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) una prórroga para exploración por dos años más. Frente a esto la minera expresa: “nuestra expectativa es que la respuesta a la solicitud será favorable para la empresa”.
Por su parte, los campesinos y líderes expresan incertidumbre. De ser aprobada temen que se extenderían las tensiones con la empresa e, incluso, que puedan escalar. A la minera se le está acabando el tiempo para adelantar el proyecto de la manera como lo tenían contemplado.
Simultáneamente, la empresa presentó a la misma entidad una solicitud para suspender las obligaciones en el título minero que tienen en Jericó, lo cual según la Ley 685 de 2001 sólo se puede hacer en casos de fuerza mayor. A través de un comunicado, el 20 de octubre la ANM respondió a la empresa negando esta solicitud, tomando en cuenta que también recibió la solicitud de prórroga. Señala la entidad: “resulta jurídicamente contradictorio conceder de manera simultánea o consecutiva, solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”.
En junio de este año una esperanza nació para los habitantes de Jericó y del Suroeste antioqueño. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la Resolución 855 de 2025, “por la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, del Suroeste Antioqueño”.
Esta Reserva tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años, y ha sido celebrada por los líderes en Jericó, ya que considera la elaboración de estudios técnicos referentes al ciclo del agua y de integridad ecológica del área de la Zona de Reserva. “Estos estudios incorporarán los análisis técnicos, sociales y ambientales que soporten las decisiones sobre la compatibilidad de la protección de los recursos naturales renovables respecto al desarrollo de actividades mineras”, señala la Resolución.
“A mí la Reserva Temporal me genera mucha ilusión por poder ahondar los estudios, que son costosos y los necesitamos. Además, los estudios podrían blindar por completo el territorio. Si se demuestra el tema de las aguas subterráneas se podría hacer una declaratoria de reserva permanente. Eso nos alejaría el fantasma de la minería”, afirma Lina Velásquez.
Por su parte, Quebradona señala que frente a esta decisión y la prohibición expresa de otorgar permisos y licencias ambientales para minería durante el período de vigencia: “la empresa seguirá trabajando con total apego de la ley y hasta donde se le permita”.
Mientras esta puerta se abre, un nuevo reto aparece para los habitantes de Jericó, especialmente de la zona rural. Desde hace varios meses se rumora la presencia de actores armados ilegales en diferentes veredas. El hecho más reciente ocurrió el 14 de octubre, cuando se registraron combates entre el Ejército y, presuntamente, el Clan del Golfo, en el corregimiento Palocabildo, hecho que genera zozobra, especialmente para las personas que han tenido visibilidad en la defensa del territorio durante los últimos años.
No es la primera vez que esto ocurre. En el 2025 se han registrado por los menos dos situaciones similares entre los mismos actores armados. Uno ocurrido el 22 de enero y otro el 6 de julio. “Eso aumenta la tensión en seguridad para las personas”, dice Fernando Jaramillo.
El coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó sabe que el camino por recorrer en la defensa del territorio todavía es largo. De hecho, como afirma, la AngloGold Ashanti tiene una nueva solicitud de título minero que inicia desde el borde del casco urbano y que comprende 1.141 hectáreas. “Esto es una mancha de títulos y sus industrias mineras. La región del Suroeste está en un 80 por ciento solicitada para la actividad minera. Los distritos mineros no son cuento”, señala.

Al respecto, monseñor Noel Londoño afirma que es probable que el proyecto Quebradona esté pensado a largo plazo: “para mí, lo que ellos están explotando son los bancos internacionales, presentando Jericó como un proyecto donde va a haber cobre hasta para las uñas de los gatos. Ellos están en explotación de bonos internacionales, de inversiones internacionales. Por ahora ni siquiera les interesa extraer, les interesa tener inversionistas a nivel internacional. Ellos lo piensan a largo plazo y lo piensan como un atractivo de publicidad para inversiones en la empresa”.
Por esa razón, María José Cano considera que la única manera de que las cosas cambien en el municipio es atacar el problema de raíz, y este se encuentra en el Código de Minas: “si realmente uno quiere una solución de fondo el Código de Minas no puede seguir como está. Si hay algo en común que podríamos tener todos los movimientos en toda Colombia es eso”, dice.
De momento el futuro es incierto en este territorio de personas que evidentemente han crecido en medio de cafetales: son fuertes en sus raíces y generosas en sus frutos. Aquí, lo han dicho de manera contundente los campesinos y líderes, no hay cabida para la minería. “Lo único que aspiramos y en donde terminaría este movimiento, es que ellos no estuvieran acá presentes. Entonces es una lucha de generación tras generación. Es una defensa ambiental por nuestras raíces, porque es desde la juventudes, desde la niñez, hasta los adultos mayores, que estamos arraigados a nuestro territorio”, afirma Víctor Ramírez, con la certeza que desde el cuidado de la casa común y la promoción de la soberanía alimentaria es posible blindar al territorio de la minería.
Jimmy Martínez se levanta antes de que salga el sol. A las cinco de la mañana ya está listo para comenzar su labor. Le dedica una plegaria a San Lorenzo para que le envíe brisas que espanten aves y que hagan su tarea más sencilla. Y espera con paciencia. Con los primeros rayos del sol llegan sus compañeros de jornada. Nubes de pájaros descienden sobre los cultivos de arroz para tratar de alimentarse del grano. La labor de Martínez es evitarlo. Él ejerce un trabajo tan único como necesario: es pajarero.
Los paisajes de El Hatico están marcados por los cultivos de arroz. Allí, en este corregimiento del municipio de Fonseca, La Guajira, entre los meses de septiembre y mayo los pajareros se internan todos los días en medio de pastizales interminables para evitar que los pájaros se coman el grano que ha comenzado a madurar.

Jimmy Martínez tiene 46 años, desde hace 18 se gana la vida como pajarero. En casi dos décadas ha aprendido mucho, no solo sobre el oficio, sino sobre las aves que llegan hasta los cultivos. “Le conozco todas las mañas a estos animales”, dice. Sabe con exactitud a qué hora llegan, a qué hora se van y, también, que a las 10 de la mañana descansan, momento en el que él también puede tomar un receso para desayunar.

La herramienta más importante para realizar este trabajo es el perrero, un látigo de fique de aproximadamente 2 metros con 36 centímetros de largo. Los maestros pajareros lo realizan con sus propias manos. Doblan y trenzan la fibra con mucho cuidado para darle forma al perrero, en una de las puntas deshilan la fibra y dejan una pequeña melena. Esta parte es esencial para el instrumento, porque cuando se agita produce un sonido estruendoso.


Jimmy Martínez tiene una gran habilidad para hacer sonar el perrero. Se requiere de mucha fuerza y de una técnica especial para realizar el movimiento, de manera que el estruendo sea fuerte para que las aves se alejen.
Los pajareros comenzaron a utilizar esta herramienta en la década de los sesenta, aunque su oficio se inició a practicar veinte años antes. Se cuenta que este método fue traído desde el corregimiento Badillo, municipio de Valledupar, Cesar, cuando las comunidades se percataron de que en los campos de arroz había una oportunidad de trabajo.



Este oficio surge con la llegada del arroz al territorio, en el año 1940. Las primeras siembras que se hicieron en El Hatico fueron impulsadas por el agricultor Juan Martínez (Manen), considerado pionero en la práctica del pajareo en el corregimiento. En aquellos tiempos el arroz se cultivaba en pequeñas parcelas, sin embargo, aunque era poco lo sembrado, con la maduración del grano apareció la Spiza americana, más conocida en el sur de La Guajira como “flotica”.

Aunque las aves vienen a alimentarse, los cultivadores se comenzaron a preocupar porque arrasaban con sus cultivos. Por eso pensaron en una estrategia sencilla pero efectiva, así lo manifiesta el pajarero Jairo Molina: "lo primero que uno hace como pajarero es gritar al pájaro. Antes usábamos campanas hechas con latas, con un disco de arado del tractor y años después llegó el perrero".
Espantar pájaros con el perrero es una práctica que ha sobrevivido en El Hatico, gracias a la sabiduría popular y su transmisión de generación en generación. De manera reciente se han implementado nuevas alternativas como los estallidos de carburo, un polvo químico que explota y genera un ruido aturdidor. Esta técnica es utilizada por los pajareros jóvenes, mientras que el perrero es usado principalmente por los pajareros mayores.

Este trabajo se ha convertido en una tradición campesina de El Hatico. De hecho, en el Festival de Arroceros que se celebra cada año en el corregimiento, hay un espacio especial de competencia para elegir a la persona que haga sonar más fuerte el perrero y que lo mantenga en movimiento por más tiempo.
La tarea del pajarero no es solo sonar el perrero. Las personas patrullan cada tramo de los campos de arroz para evitar que las floticas se asienten en los cultivos. Es una labor agotadora, requiere tener buen ojo y mucha agilidad para vigilar varias hectáreas de arroz.

El sonido es protagonista en el trabajo de los pajareros. Para ayudarse en la labor, instalan objetos en medio de los cultivos como latas, campanas y otros elementos metálicos que hacen ruido cuando sopla el viento, para evitar que las bandadas bajen a comer el arroz maduro. El trabajo parece sencillo, pero es exigente y crucial para cuidar los cultivos.

Las floticas o Spiza americana son pájaros pequeños parecidos a un gorrión, aves que cada año durante el invierno en Norteamérica, migran en grandes bandadas hacia el centro y sur del continente. Tienen un apetito insaciable y pueden devorar grandes cantidades de arroz en un solo día.
Sin falta, las primeras semanas de septiembre las floticas llegan a El Hatico. “Esas animalitas llegan flaquitas los primeros días de septiembre y se van gorditas comenzando mayo”, dice Jimmy Martínez.

Cuando el sol cae las floticas se retiran a descansar. Ha sido un día largo y, a pesar de los esfuerzos del pajarero, han logrado darse un gran banquete. Martínez también recoge su perrero y su mochila y regresa a casa. Mañana será un nuevo día y se encontrará de nuevo con estas pequeñas aves escurridizas.
Antes, el paisaje era un bosque que respiraba. Un territorio cubierto de árboles que se alzaban como columnas verdes y de plantas que abrían su flor sin testigos, donde el aire olía a humedad y a fruto maduro. Ahora, en cambio, hay un silencio extraño: potreros que se estiran hasta donde la vista se rinde, tierras peladas, raíces muertas, semillas que ya no germinan. Entre San Vicente del Caguán y La Macarena, el verde se volvió un recuerdo.
La desaparición de las semillas nativas —esas que daban alimento a los animales y sombra a los hombres— se convirtió en una herida abierta que duele en los cuerpos y en la tierra.
Según el Ministerio de Ambiente, solo en 2024 el Caquetá perdió 25.263 hectáreas de bosque. La cifra es brutal, pero no explica el vacío: la deforestación avanza como un fuego lento, alimentada por la ganadería, la tala y la expansión agrícola. Lo que antes era selva ahora es un territorio deshabitado de árboles, donde la vida se repliega, invisible, buscando refugio.

Reinerio Ayala Bahamón nació y ha vivido toda su vida en las Sabanas del Yarí. Campesino, conoce el territorio como se conoce una herida: por dentro. Ha visto cómo el verde se fue adelgazando, cómo los árboles caían uno tras otro bajo el filo de los machetes. “La gente comenzó a tumbar los árboles y a sacarlos —dice—; donde estaba el baldío, donde estaba el monte, allá llegaban y tumbaban los palos para sacar los bloques. Entonces, por eso se iban perdiendo las semillas”. Lo cuenta sin rabia, con la resignación de quien ha visto repetirse el mismo gesto demasiadas veces.
En medio de ese paisaje que se desangra, un grupo de mujeres decidió resistir. La Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí —Aampy— comenzó a sembrar y cuidar lo que otros destruyen. Su propósito: conservar y rescatar especies que el olvido y la motosierra amenazan con borrar, como el indio viejo, el carrecillo y el ahumado. Árboles buscados por su madera, árboles que hoy sobreviven solo en los rincones donde ellas los protegen.

"Hay mucho apogeo de sacar madera como es el ahumado, el cañofisto o el carrecillo. También lo han utilizado mucho para cercas, postes y hay una parte que también la utilizan como vigas para puentes. Ya están desapareciendo”, comenta Ilcias Polos viverista que trabaja en este proyecto con Aampy.

En el Vivero Alto Morrocoy, las semillas se cuidan como si fueran recuerdos. Las mujeres las recogen del suelo, las limpian, las guardan y clasifican bajo sus nombres, que parecen de otro tiempo: carrecillo, indio viejo, ahumado. Allí, entre sombra y humedad, germinan las plántulas que algún día volverán al bosque. No es un trabajo rápido y silencioso: es una forma de resistencia.
En su más reciente balance, el vivero registró más de 150 especies nativas producidas, clasificadas según su vocación: de bosque intermedio, de monte maduro, de pradera silvopastoril o de zonas asociadas a fuentes hídricas. Cada una representa un fragmento de lo que fue —y de lo que todavía puede ser— el territorio del Yarí.

El propósito de Aampy no era solo sembrar árboles: era conservar lo que aún quedaba intacto. Proteger los ecosistemas naturales significaba, también, cuidar los bancos de germoplasma, esos reservorios invisibles donde duermen las semillas que sostienen la diversidad del bosque. En cada árbol, en cada brote, hay una memoria genética que el territorio necesita para seguir vivo.
“Es un proceso de regeneración —explica Mario Angulo, ingeniero agroecólogo y profesor de la Universidad de la Amazonía—. No es un proceso cíclico, porque en el ecosistema todos los individuos tienen una edad diferente. Algunos ya son emergentes, ya son grandes, adultos; otros están apenas creciendo”. Habla con la serenidad de quien entiende que el bosque no se repite, se reinventa. Que cada semilla, cuando germina, escribe una historia nueva sobre la misma tierra.
Además, agrega que cada especie está diseñada para el ecosistema en el que habita, para cumplir una función específica sea captación de carbono, regulación del clima, dispersión de semillas, u oferta de bienes y servicios ambientales en ese ecosistema.

En las Sabanas del Yarí nada crece por azar. Cada planta, cada árbol, cumple una función precisa en ese engranaje silencioso que mantiene el equilibrio del ecosistema. Es un orden que no se ve, pero que sostiene la vida: raíces que retienen el suelo, hojas que filtran el aire, flores que llaman a los polinizadores. “Las semillas nativas contribuyen a la mitigación o adaptación al cambio climático —explica Angulo—, pero solo si se conservan en su entorno, sin arrancarlas de su condición natural, permitiendo que estén allí”.
Lo dice con la certeza de quien ha visto que la selva, cuando se le deja ser, encuentra siempre la forma de sanar.

Proteger las semillas nativas no es solo un gesto de conservación: es una forma de asegurar la vida. De esas semillas dependen los animales que buscan frutos, las aves que anidan en los troncos, los insectos que polinizan las flores. Cada especie encuentra en ellas su sustento, su refugio.
Pero también es una apuesta por el territorio mismo —por su bienestar y su futuro—, una manera de reconciliar al ser humano con la tierra que lo sostiene. En el Yarí, cuidar una semilla es cuidar la posibilidad de la armonía entre la naturaleza y quienes aún la habitan.
Ilcias Polos es el viverista de Alto Morrocoy. Su oficio no se parece a un trabajo: es una forma de arte. En su memoria guarda el calendario floral, los nombres de cada especie, los lugares donde germinan mejor, la técnica exacta para recoger una semilla sin lastimarla. Sabe cómo transportarla, cómo darle sombra, cómo reconocer el momento en que está lista para dejar el vivero y abrirse paso en la tierra del Yarí.
Habla de su labor con la precisión de quien conoce los secretos del crecimiento. Dice que el trabajo del viverista tiene pasos, como una ceremonia: observar, recolectar, sembrar, cuidar, esperar. Y en cada uno, una paciencia que solo se aprende mirando cómo el bosque respira.
1. Conocimiento del territorio: debe conocer el territorio y ser reconocido por las comunidades. Es importante entender el bosque y sus árboles.

2. Preparación para el rescate: al salir del vivero, debe llevar todos los implementos, especialmente el lugar donde va a sembrar las semillas o las plántulas que va a rescatar.

3. Recolección de semillas: después de ubicar el árbol y verificar que tenga los frutos, el viverista debe recolectar las semillas con mucho cuidado. Es importante que del total de frutos que tenga el árbol se recupere entre el 30 o 40 por ciento. El porcentaje restante se respeta para el alimento de los animales que habitan en el bosque. Se evitan las semillas que han caído en la tierra, porque es muy probable que insectos y animales las hayan picado y estén en mal estado.

4. Selección y descarte de semillas: los frutos son trasladados al Vivero Alto Morrocoy. Allí inicia el proceso de selección y descarte de semillas que es un trabajo extenso. Cada especie exige un tratamiento diferente.

Como señala el viverista Polos, algunas semillas requieren de una ayuda extra: “hay que picarlas para que ellas tengan más rápido el nacimiento: como el orejero, el algarrobo, el chocho. Hay que hacerle una media picadita para echarlas en agüita y que germinen más rápido”, dice.

5. Siembra en camas de germinación: cuando las semillas ya están listas se siembran en camas de germinación, estas pueden ser de arena o de aserrín, dependiendo de la especie. Después de plantarlas llega el momento de la espera. Permanecen allí hasta que las plántulas tienen siete centímetros de tallo, aproximadamente.


6. siembra en camas de endurecimiento: después se trasladan a la cama de endurecimiento. Allí permanecen hasta alcanzar 30 centímetros de tallo. Luego se pasan al área de crecimiento y desarrollo, donde se preparan para ser llevadas al terreno de siembra.

El ingeniero Mario Angulo lo explica con una claridad que parece sencilla: hay árboles que han dado forma a la vida humana. “Muchas poblaciones, sobre todo nativas, aún conservan conocimientos naturales, ancestrales —dice—. Con ellos mantienen viva su cultura, y esa cultura está intrínsecamente ligada a las especies que usan, que han domesticado o que, de manera sostenible, toman del bosque”.
Lo que señala Angulo es que no se trata solo de biología, sino de historia: los pueblos se levantaron alrededor de ciertos árboles, de ciertas semillas. En ellas aprendieron a leer el tiempo, a curar, a comer, a creer. Son la raíz invisible de una cultura que todavía respira en el Yarí.

Quienes habitan el Yarí aprenden a leer la naturaleza como quien aprende un idioma. Saben cuándo el cielo anuncia lluvia, cuándo la tierra pide descanso, cuándo una semilla está lista para soltarse. Son conocimientos que no vienen de los libros, sino de la herencia: de mirar, escuchar, esperar. Así se ha definido, por generaciones, la forma en que cada familia se relaciona con su pedazo de mundo.
En las Sabanas del Yarí, varias familias entendieron que conservar las especies que los acompañaron desde siempre —los árboles que daban sombra, las plantas que curaban— es también una forma de permanecer. En la finca de la familia Ayala Valencia, por ejemplo, donde antes hubo potreros desnudos, hoy crecen más de tres mil árboles.
“Ahí hay de todo —dice Reinerio Ayala—. Hay carrerillo, cañafisto, cedro. Me parece muy bueno, porque así no se pierden las semillas. Yo sí quisiera que todos los campesinos tuviéramos esa oportunidad de conservar, esa moral de no dejar perder la semilla”. Lo dice con la calma del que ha visto renacer un árbol y sabe que, en el fondo, eso también es ver renacer la vida.

Cada árbol que cae es algo más que un tronco perdido: es una posibilidad menos de que la vida se extienda. Cuando se tala, se interrumpe el viaje de las semillas, el hilo invisible que conecta a los árboles con los animales, con el agua, con las personas. “Las semillas nativas —explica el ingeniero Angulo— no solo garantizan la supervivencia de un grupo humano o de un asentamiento; garantizan también su identidad, su tradición, su cultura, sus costumbres, sus usos, su configuración social”.
Lo que se pierde con cada árbol no es solo un pedazo de bosque, sino una parte de la memoria que sostiene a quienes lo habitan.

Aunque desde lo local surgen iniciativas como esta, es importante que existan acciones desde la institucionalidad que protejan las semillas. En el país existe un mal precedente de este intento, cuando en el 2010 se expidió la resolución 970, que estableció requisitos para producción, comercialización y uso de semillas en el país, que generó gran preocupación en la población campesina porque limitaba el uso de semillas y solo permitía aquellas que fueran “legales”, es decir que estuvieran certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Por eso, las acciones que hoy se emprenden en el Yarí no son un gesto simbólico: son una urgencia. El tiempo del bosque se acorta. El clima cambia más rápido de lo que las raíces alcanzan a adaptarse. “Se dice que de aquí a 2050 muchos cultivos ya no podrán producirse —advierte Mario Angulo—, porque el cambio climático será tan devastador que no permitirá a esas especies desarrollarse. Y muchas otras, silvestres o naturales, tampoco lograrán adaptarse y desaparecerán”.
Quizás por eso, en los viveros y las fincas del Yarí, cada semilla que se guarda es también una forma de resistencia. Un intento de preservar, en medio del calor y la incertidumbre, la promesa de que algo volverá a crecer.
La desilusión volvió a colarse entre los jóvenes de San Juan del Cesar. Como si el calendario se hubiera detenido, por segundo año consecutivo pasó septiembre sin que en el municipio se celebrara la Semana de la Juventud, un espacio que debería ser suyo: para escucharlos, para reconocerlos, para fortalecer su participación en la vida pública, tal como lo establece la Ley Estatutaria 1622 de 2013.
A pesar de las promesas y los compromisos hechos desde la administración local, la historia se repitió. Ya en 2024 esta jornada había sido cancelada, una señal de alerta para el Subsistema de Participación Juvenil —integrado por la Plataforma Municipal de Juventud (PMJ) y el Consejo Municipal de Juventud (CMJ)—, que ve cómo se apagan los pocos espacios donde pueden ejercer ciudadanía de manera real.
“Nunca nos cumplieron con la palabra”, dice con firmeza Fernán Amaya, presidente de la Plataforma Municipal de Juventud. Recuerda cómo, ante el silencio de la administración, los jóvenes presentaron un derecho de tutela con la esperanza de que algo cambiara. Pero nada pasó. “Esperábamos que ellos estuvieran con toda la disposición de realizar la Semana de la Juventud. Lo que nos respondieron fue que están buscando alianzas con sectores públicos y privados para estructurar y tener un presupuesto para la Semana, pero así como va, es muy difícil que se haga. Por eso a la Plataforma nos entristece la falta de compromiso de parte de la alcaldía”.
La voz de Fernán no es solo una queja: es el eco de una generación que ve cómo cada año se desvanecen los espacios que deberían garantizarles participación y representación.
Izamar Díaz, integrante de la Plataforma, coincide con esta opinión, asegura que los jóvenes conocen sus derechos y por eso están exigiendo que se cumpla lo que establece la ley frente a la Semana de la Juventud. Dice que les preocupa la falta de garantías por parte de la administración local, especialmente porque se acerca la ley de garantías y el proyecto aún no ha sido presentado. “Tememos que pase lo mismo del año pasado, que nos retengan hasta diciembre con la promesa de hacerlo el próximo año. No vemos voluntad política para realizar la Semana de la Juventud como corresponde, y si se hace sin concertación, sería una falta de respeto hacia las instancias juveniles. No pedimos cualquier cosa, solo que se nos escuche y se nos dé el lugar que merecemos”, señala.
Los líderes juveniles coinciden en que el mayor obstáculo no es la falta de ideas, sino la falta de voluntad. Aseguran que la administración municipal ha convertido su desinterés en una barrera constante para ejecutar los proyectos pensados para la juventud de San Juan del Cesar.
A esa desatención se suma otro problema que, año tras año, frena el avance de sus iniciativas: la ausencia de un presupuesto propio que garantice la continuidad de los procesos juveniles.
Sarit Benjumea, consejera de Juventud, explica que los recursos destinados a este sector no provienen de una bolsa específica, sino del recaudo general del municipio. “El presupuesto para juventud no sale de un fondo exclusivo para nosotros, sino del recaudo de impuestos que también se destina a otros sectores como la población con discapacidad o la comunidad LGBTIQ+. Eso nos pone en desventaja, porque no contamos con una asignación clara ni estable cada año”, señala.
Además, Benjumea señala que en el fondo esta situación ocurre porque el municipio no cuenta con una política pública de juventud, a pesar de que según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, este instrumento debió implementarse hace tres años. “No tener política pública impide la continuidad institucional de los procesos y proyectos que hoy seguimos reclamando. Es una situación que se repite año tras año por las mismas razones”, agregó.
A inicios de año el Subsistema de Participación Juvenil se reunió en una comisión de decisión y concertación con la administración local, en cabeza del alcalde Enrique Camilo Urbina, para tratar temas de la juventud, pero también para trazar la ruta a seguir durante 2025. En esa comisión, el Subsistema asegura haberle presentado a la Alcaldía un proyecto que incluye garantías de funcionamiento y apoyo logístico en la realización de dos asambleas de juventud, a este se le dio el nombre de Presupuesto General.
También se presentó el proyecto para la realización de la Semana de la Juventud, el cual fue enviado el 4 de abril a la administración local. Así lo asegura la consejera de Juventud Sarit Benjumea: “el presupuesto general incluía garantías de apoyo logístico tanto para el Consejo y la Plataforma de Juventudes, como también para la asamblea, que garantizaba las sesiones de la comisión, los insumos de suministro, la resignificación de espacios como la Casa de la Juventud, las garantías de la primera y segunda asamblea, y también de participación en los espacios de convocatoria amplia y diversa”, asegura Benjumea.
Durante meses, los jóvenes esperaron una respuesta clara de la administración municipal: una señal, un compromiso, una asignación de recursos que hiciera posible la realización de la Semana de la Juventud. Pero el silencio oficial se prolongó tanto que la paciencia se convirtió en frustración.
Ante la falta de respuestas, Izamar Díaz, integrante de la Plataforma Municipal de Juventud, decidió acudir a la vía legal. “A mitad del año se interpuso una tutela, se presionó, pero no salió de manera satisfactoria”, recuerda. El resultado, dice, no solo fue insuficiente, sino excluyente. “Ellos terminaron montando un proyecto que no dialogaron con nosotros. Vimos que solamente subieron al Secop el proyecto del funcionamiento del Subsistema, garantizando dos asambleas de juventud, pero sin la participación de la población rural, indígena, víctimas de violencia, mujeres y campesinos. Todos estos grupos no se tuvieron en cuenta en el desarrollo del proyecto”.
En el mes de agosto la alcaldía municipal solicitó una reunión para socializar el proyecto, pero en realidad lo que buscaban era planificar como tal la primera asamblea de juventud. A esa reunión asistieron representantes de instituciones educativas del municipio, la PMJ y el CMJ. En ese escenario el Subsistema manifestó su inconformismo con el proyecto, ya que no tenían conocimiento del mismo.
Díaz asegura que en esta propuesta se excluyó la Semana de la Juventud, lo que generó descontento con el Subsistema de Participación Juvenil. “Metieron una charla en torno a las elecciones de los Consejos de Juventud, lo cual nos tiene con un sinsabor, porque todo lo que va relacionado con temas de las elecciones de los Consejos de Juventud deben sacarlo la administración municipal, pero no debe relacionarse como el cumplimiento de todas las actividades que contempla el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Ley 1622 del 2013, modificado con la Ley 1885 del 2018”, dice.
Ante este panorama Fernán Amaya, en calidad de presidente de la PMJ, solicitó claridad a la administración local sobre por qué no se había tenido en cuenta la zona rural en el proyecto, y sobre cuál era el estado actual de la Semana de la Juventud. “Lo que nos dijeron fue que no se podía cambiar porque ya el proyecto ya está en fase de ejecución”.
En el oficio de respuesta enviado a la plataforma por parte de la Alcaldía, la secretaria de gobierno Elizabeth Mendoza, agradeció a los jóvenes por su gestión y reiteró el hecho de que no hay una política pública en el municipio que permita destinar un rubro para esta población. Además, aseguró que desde la administración se están haciendo alianzas y reuniones con actores públicos y privados para estructurar la Semana de la Juventud. Pero hasta la fecha no hay un compromiso concreto por parte de la entidad, situación que preocupa a los líderes juveniles.
La secretaria es enfática en mencionar que en la página del Secop reposan dos proyectos subidos por la administración local, ambos dirigidos a la juventud sanjuanera, que tratan de 1. apoyo logístico para la realización de actividades desarrolladas por el Consejo Municipal de Juventudes, con el propósito de cumplir sus fines misionales en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira; y 2. apoyo logístico para la Registraduría Municipal en la organización y desarrollo de las pasadas elecciones del Consejo Municipal de Juventudes en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.
Sobre la ejecución de estos proyectos el Subsistema asegura que el primero, que es el que los involucra, no se ha ejecutado. “Estamos a espera de eso y de que se dé la comisión de concertación y decisión para que se lleguen a unos compromisos, donde tengan participación los jóvenes de la zona rural y se logren los materiales e insumos para la metodología que se va a llevar a cabo en las asambleas de juventud”.
Durante el año pasado los jóvenes de la PMJ y CMJ aseguran haber insistido para que la Semana se llevara a cabo, presentaron el proyecto en una comisión de concertación y decisión e insistieron por diferentes medios, como las redes sociales y la figura del Concejo Municipal.
“En esa comisión que se realizó hubo una delegación por parte de todas las secretarías adscritas a la administración, también estuvo un alcalde encargado y eran personas que en ese momento no tenían poder de decisión, porque simplemente así se había decidido entre ellos. Allí nosotros hacíamos preguntas de dónde se podía sacar presupuesto. Ellos no tenían cómo respondernos y simplemente no se lograron obtener frutos positivos de esa reunión”, dice Benjumea.
Para Sarit Benjumea el proyecto no fue efectivo por retrasos en los procesos, pero también por la falta de presupuesto. “Fueron muchos los impases que hubo con la administración para tener esa semana y también como Subsistema de solicitarla, porque se cruzaron con muchas actividades. Pero se solicitó y la respuesta que obtuvimos por parte de ellos fue que ya no estaban en ventana para poder presentar proyecto y ejecutarlo”, cuenta.
Benjumea asegura que ellos informaron con anticipación a la Alcaldía municipal que debían considerar la Semana de la Juventud, pues son ellos los que destinan los recursos para la financiación de estos proyectos. “Ellos como administración son quienes tienen la competencia legal de generar este espacio. Nosotros como instancia de participación juvenil podemos trabajar de forma y también ir a notificarles, pero no es nuestra competencia realizarlos”.
Sin embargo, el año pasado los líderes juveniles desde su autonomía y con recursos propios, hicieron unas pequeñas actividades en conmemoración de la Semana de la Juventud. “Lanzamos unas actividades relámpago, de pago, para no dejar pasar la fecha ni tampoco desvincular a nuestros chicos de esta Semana de la Juventud. Hicimos un trueque de libros, también hicimos campeonato de fútbol callejero. De los recursos que tenía la Plataforma se sacó un premio”, manifiesta Benjumea.
Elizabeth Mendoza, secretaria de Gobierno de la Alcaldía, asegura que este año desde la administración local se han hecho esfuerzos financieros por la juventud. “Nosotros hicimos el proyecto en el que se formuló lo de las garantías de la participación. Ellos están cubiertos con ese proyecto. El recurso no alcanzó para algunas cositas que ellos querían extras, porque ellos querían que los apoyáramos con unos suministros de la Casa de la Juventud que el año pasado se les facilitó”, señala. Además, afirma que se priorizó la garantía para la participación de los jóvenes, mientras que el suministro de apoyos logísticos es algo discrecional.
Mendoza reconoce que el alcalde hizo el compromiso de la realización de la Semana de la Juventud este año, pero en ese entonces el mandatario no tuvo en cuenta que en 2025 se realizarían las elecciones del Consejo de Juventud. “No tuvo en cuenta que nosotros este año teníamos las elecciones de los Consejos de Juventud, y esas elecciones son garantizadas por la administración”.
Sin embargo, explicó que aunque desde la administración municipal no existe un rubro presupuestal destinado específicamente para la Semana de la Juventud, se están buscando alternativas para apoyar algunas de las actividades que los jóvenes proponen. “Rubro no tenemos, pero se está gestionando a ver cómo conseguimos inversión privada, a través de algunos apoyos para que podamos realizar algunas de las acciones que ellos tienen para la Semana de la Juventud”, señaló.
Agregó además que, aunque ella no ha sostenido reuniones directas con los jóvenes, el enlace de juventud Yeider Sarmiento, sí ha estado en contacto con ellos y les ha manifestado las limitaciones actuales. “Yo sé que tenían sus intenciones de que les garantizáramos esa Semana, pero la obligatoriedad de la jornada electoral implica gastos para la administración. De todas formas, ya fueron dos contratos este año dirigidos a la juventud”, manifiesta Mendoza.
La Semana de la Juventud tiene como objetivo promover el análisis y la discusión sobre las problemáticas, necesidades y propuestas de las juventudes del país, según lo establece el estatuto de ciudadanía juvenil, en su artículo 77. Esta semana debería realizarse todos los años en el mes de agosto, catalogado a nivel mundial como el mes de la juventud. Durante estos días los entes territoriales deberán programar actividades culturales, deportivas y académicas que fomenten la participación de los jóvenes en temas como educación, salud, medio ambiente y vida social.
“Se potencia el liderazgo juvenil en este espacio, en donde los jóvenes pueden participar, distraerse, recrearse. Un espacio en donde varias organizaciones del Subsistema se unen para crear esta semana y en donde todos los jóvenes puedan tener un momento distinto a lo que ya se hace comúnmente en el municipio. Hacemos diferentes actividades para que los jóvenes puedan participar en lo que a ellos le guste, le interese y se puedan promover el liderazgo juvenil en el municipio, que es algo muy importante”, cuenta Fernán Amaya, presidente de la Plataforma Municipal de Juventud.
Más allá de ser una jornada simbólica para los jóvenes, para Sarit Benjumea, Consejera de Juventud, esta semana es un espacio de participación ciudadana para los jóvenes del municipio.
“Es uno de los espacios más importantes del año porque representa esa oportunidad que tenemos como jóvenes de ser escuchados. Es un día no solo de una celebración simbólica, sino también una herramienta de participación ciudadana”, dice.
Además, considera que es también la oportunidad para reforzar lo que establece el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que pide a los entes territoriales generar espacios de encuentro para los jóvenes, pero también en relación con diferentes actores sociales de San Juan del Cesar.
Es además un espacio de motivación para la juventud del municipio, así lo considera Izamar Diaz, integrante de la Plataforma Municipal de Juventudes, pues se convierte en un escenario para rescatar las voces de jóvenes que demandan actividades de formación, recreación y para el ejercicio de sus derechos.
El Subsistema de Participación continúa haciendo la demanda sobre la necesidad de que se realice este espacio y que se cumplan los compromisos. Sin embargo, como lo señala la Alcaldía, no existe un presupuesto para esta actividad, por lo que su realización y el cumplimiento de los acuerdos es incierto.
En el corazón montañoso de El Carmen de Atrato, un aroma inconfundible anuncia una de las tradiciones más sabrosas del noroccidente colombiano: el chorizo carmeleño. Este embutido, originario del corregimiento de La Mansa, no solo representa el sabor de la región, sino también el sustento de varias familias que, generación tras generación, han hecho de su preparación una forma de vida.
Desde hace 12 años, este territorio celebra con orgullo las Fiestas del Chorizo, una cita que este 12 de octubre volvió a reunir a propios y visitantes en torno a la gastronomía manseña. Más allá del deleite culinario, el evento se convirtió en un espacio para celebrar la identidad local a través de la cultura, el deporte y las tradiciones que dan vida a esta comunidad.
El chorizo fue el gran protagonista de esta celebración. Elaborado artesanalmente por manos locales, este producto nació como una tradición familiar, pensado en sus inicios para el consumo en casa. Sin embargo, desde hace más de 50 años, su sabor y calidad lo han convertido en uno de los pilares económicos de La Mansa. Hoy en día, ocho familias se dedican a su producción para la venta, generando más de 40 empleos y reafirmando al chorizo carmeleño como un emblema de trabajo, identidad y progreso para el corregimiento.
Olga Matilde Pineda Gallego ha dedicado gran parte de su vida a preservar una de las tradiciones más arraigadas de La Mansa. Desde hace 37 años, esta habitante del corregimiento elabora chorizos, morcilla y cuajada, productos con los que ha sostenido a su familia y que hoy son su principal fuente de ingreso. Cada semana produce alrededor de 500 chorizos, siguiendo una receta que conoce al detalle. Aunque asegura que el proceso no es complicado, admite que requiere de insumos clave: cerdos que pesen entre 80 y 100 kilos —que ella misma engorda tras comprárselos a campesinos del municipio—, abundante cebolla, tomillo, laurel, y un toque de ron y cerveza. Sin embargo, para Olga, hay un ingrediente que nunca puede faltar: “El secreto del chorizo es que lo hacemos con mucho amor”, afirma con orgullo.
Según cuenta Olga, la tradición choricera en La Mansa tiene nombre propio: Gabriela Puerta, una habitante del corregimiento que, asegura, fue la primera en elaborar este producto de forma artesanal. “Luego seguí yo, y así le fuimos enseñando a otras la tradición”, recuerda con orgullo.
Hoy, quienes aprendieron ese saber ancestral no solo lo mantienen vivo, sino que han convertido su oficio en una fuente de sustento. “Ahora todos los que producimos, vendemos. A mí me visita mucha gente de diferentes lugares: Andes, Ciudad Bolívar, Jardín y otras partes del país, porque esto ya se volvió un sitio turístico. Aquí ha venido hasta el presidente”, cuenta Olga, reflejando el impacto que ha tenido el chorizo carmeleño más allá de las fronteras del corregimiento.

Para Pineda estas fiestas son importantes porque "hay trabajito para mucha gente, estamos activos y nos relacionamos los unos con los otros, nos reconocemos", afirma.
Este año el festival se instaló con una muestra gastronómica y con el mercado campesino. Además, se realizó un campeonato de fútbol, juegos con los niños y niñas con el apoyo de los instructores de la Alcaldía de El Carmen de Atrato, muestras culturales de danza del corregimiento y música popular, y se compartió un delicioso sancocho. Los campesinos recibieron kits de huertas, fertilizantes, alimentos para cerdos, ponedoras y pollos. También se entregaron kits para mejorar la producción de chorizos como un incentivo a la producción agropecuaria y culinaria por parte de la Alcaldía municipal. Además, se realizó la cabalgata El Carmen - La Mansa y los recursos recolectados se donaron al Hogar San José, casa de los adultos mayores del municipio.
Paulina Carmona es comerciante, maestra de profesión y lideresa comunitaria, dice que en la actualidad la Junta de Acción Comunal -JAC- del corregimiento es la que promueve el festival del chorizo. Señala que este surgió por la necesidad de la comunidad y de los comerciantes de mostrar su cultura y tradiciones culinarias.
Pero la historia del festival va más allá del chorizo como producto. Está cargada de memorias, de identidad y de comunidad. Así lo recuerda Carmona, otra de las habitantes del corregimiento, al evocar los días en que la elaboración del embutido era un verdadero ritual familiar: “Cuando estábamos pequeñas, nos reuníamos en torno a una mesa a picar la carne de cerdo y también la cebolla que arrancábamos del huerto. Allí moríamos de risa haciendo los chorizos: mi papá, mi mamá, nosotras y las señoras que nos ayudaban, todos juntos en una sola fiesta. Eso nos gustaba demasiado, y eso es lo que queremos mostrar: lo que hay detrás de la elaboración de un chorizo”.
Esa conexión con la tierra y con los saberes tradicionales aún permanece. En La Mansa, cada casa tiene su marranito y su huerta, como una forma de vida que se resiste a desaparecer.
El festival, más que una celebración gastronómica, se ha convertido en un espacio de reencuentro. Su propósito es visibilizar la cultura manseña y carmeleña a través de actividades artísticas, culturales y, por supuesto, culinarias. Pero también tiene un componente profundamente emocional: “Viene la gente que es de aquí, de La Mansa, pero que ahora vive en Medellín porque se han tenido que ir por múltiples razones. El 12 de octubre las casas estaban repletas de gente”, cuenta Carmona, con la emoción de quien vive el festival como una fiesta de la memoria y del corazón.
Además, dice que el festival también propicia el encuentro entre veredas: “el corregimiento siempre fue el punto de encuentro de todos, de La Argelia, de Monteloro, del Español, nuestra idea es que vuelva a ser así. Fueron invitados de manera muy orgánica porque es un proyecto comunitario y muchos acudieron con sus frijoles verdes, su morita, su aguacate y con otros productos, esa es la manera de integrarnos con las otras comunidades”.
Para los habitantes de La Mansa el festival significa una esperanza, como lo dice Carmona, “con el festival entra la economía, se mueven muchas cosas, es poder tener ese ingreso extra que en el año es tan difícil de encontrar”.
Este año, el Festival del Chorizo reunió a más de 1.000 personas, confirmando su creciente importancia como espacio cultural y turístico. Sin embargo, llevarlo a cabo no ha sido tarea fácil. Como explica Paulina Carmona, la continuidad del evento depende, en gran medida, de la voluntad política de las administraciones municipales. Aunque actualmente cuentan con el respaldo de la Alcaldía, no siempre ha sido así, y en varias ocasiones la comunidad ha tenido que gestionar recursos por su cuenta para no dejar morir la tradición.
Por eso, desde la Junta de Acción Comunal se han propuesto un objetivo claro: institucionalizar el festival. “La idea es que se convierta en un evento cultural, programado y reconocido desde la Alcaldía, la Gobernación y la Nación, para que puedan destinarle recursos propios”, afirma Carmona. Este año, la Junta formuló un proyecto que fue presentado a la administración municipal y al Concejo, con el fin de asegurar una partida presupuestal. Además, están avanzando en una propuesta formal para que el festival sea incluido en el calendario oficial de eventos del municipio.
Como puerta de entrada al Chocó, el sueño de la comunidad es que este festival no solo siga consolidándose como una vitrina para los sabores y saberes de La Mansa, sino también como un espacio que visibilice los productos del departamento y fortalezca los lazos con el campesinado. Un escenario donde el orgullo, la tradición y la cultura sigan siendo el alma de la celebración.
Cada año, Fonseca se transforma en un vibrante escenario de música y danza durante eventos como el Festival del Retorno, los carnavales, el Festival de los Arroceros en El Hatico o el Festival Cultural y Artístico del Café en Conejo. Sin embargo, a pesar de la efervescencia de estas celebraciones, gran parte de los recursos públicos destinados al sector cultural se concentran en ellas, dejando en segundo plano otros procesos de carácter comunitario que también merecen atención.
En respuesta a un derecho de petición presentado ante la Alcaldía de Fonseca, la entidad reveló que para 2025 el presupuesto asignado a la cultura asciende a $748 millones. De esa cifra, $126 millones se destinarán a programas culturales y artísticos, $32 millones al fortalecimiento de bibliotecas y $36 millones a la seguridad social de los gestores culturales, entre otros rubros. Aunque la inversión parece considerable, tanto artistas como miembros de la comunidad coinciden en que rara vez se traduce en iniciativas formativas o en la creación de espacios que garanticen la sostenibilidad de los proyectos culturales más allá de los eventos puntuales.
Maribeth Quintero, actual enlace de Cultura, reconoce que su reto ha sido hacer un diagnóstico en apenas tres meses de gestión: “encontramos una cultura muy rezagada, procesos sin continuidad y un sector cansado de que no pase nada. Mi compromiso es que este año se reactive el Consejo Municipal de Cultura y que desde allí se puedan concertar los proyectos que van a perdurar en el tiempo”.
El 24 de septiembre, la Alcaldía organizó el evento “Sí al turismo y a la cultura de Fonseca” en el salón de eventos La Viña. Según Quintero, la intención fue fortalecer la relación entre cultura y turismo. Aunque la propuesta fue valorada, los gestores insisten en que aún falta acompañamiento para capacitarse en la formulación de proyectos y acceder a más apoyos.
La falta de infraestructura cultural es otra de las carencias que enfrenta Fonseca. Actualmente, el municipio no cuenta con una Casa de la Cultura, y varios espacios de gran importancia como el museo histórico y el museo de la paz permanecen cerrados debido a la falta de apoyo estatal. En este contexto de recursos limitados, varios colectivos y personas comprometidas con la cultura insisten en que la promoción de las tradiciones y el patrimonio cultural no solo es una forma de resistencia, sino una vía para la preservación de la memoria histórica y la transformación social. Un ejemplo destacado de este esfuerzo es el trabajo de David Hernández Martínez, quien a sus 76 años se ha convertido en una de las voces más representativas de la cultura en Fonseca. Con más de cinco décadas de trayectoria, Hernández ha dedicado su vida a sembrar memoria, creatividad y esperanza en su municipio, a través de la creación de murales, la organización de festivales locales, la coordinación de museos y la enseñanza de arte en escuelas rurales y barrios periféricos.
Entre sus aportes más significativos destaca el proyecto EnTotumarte, que fusiona el totumo con el tejido Wayúu para crear las Tochilas, piezas artesanales innovadoras que han ganado reconocimiento por su originalidad. Además, Hernández es impulsor de Reciclarte-Fonseca, una iniciativa que utiliza materiales reciclados para generar obras de arte y herramientas educativas, promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.
Estos proyectos no solo rescatan técnicas tradicionales, sino que también ofrecen espacios de formación para niños, jóvenes y adultos, permitiendo que la cultura se integre con el respeto por el entorno natural. A través de sus talleres, decenas de familias aprendieron a reutilizar materiales durante la pandemia, y muchos estudiantes rurales descubrieron en el arte una forma de narrar su historia y de conectar con su identidad local.
En paralelo a estos esfuerzos, Delmer Pérez Campuzano, presidente de la Fundación Cultural Los Higuitos y Cayenas La Guajira, ha dedicado más de 20 años al trabajo formativo con jóvenes y niños de Fonseca, utilizando la danza como una forma de resistencia y un medio para inculcar valores como la disciplina, la identidad y el orgullo por las raíces culturales. A lo largo de su carrera, Pérez ha enfrentado el desafío de operar en un municipio donde la cultura se ve a menudo como un adorno festivo y no como una herramienta de transformación social.
“En el 95% de mis proyectos me he encontrado con puertas cerradas. Muchas veces he tenido que financiar con mi propio sueldo para que los jóvenes no pierdan sus espacios de formación”, relata Delmer, quien a pesar de las dificultades ha logrado llevar su trabajo a escenarios nacionales e internacionales. Para él, el reto más grande que enfrenta Fonseca es el de asegurar que la cultura siga viva.
“La verdadera cultura en Fonseca está casi muerta. Necesitamos una administración que no nos vea como un accesorio para usar cuando quieren”, advierte.
A pesar de las adversidades, Delmer Pérez sigue firme en su compromiso. Muchos de sus estudiantes han pasado por sus procesos formativos y ahora participan activamente en festivales como el del Retorno y el de los Arroceros, llevando consigo un mensaje claro: "amor por lo que hacemos, amor a nuestras raíces y mucho amor al arte; eso es lo único que nos mantiene de pie", señala. De manera similar, David Alfonso Bolívar Sajaud, compositor y gestor cultural, también ha logrado trascender las dificultades en su labor. Como fundador de la Fundación Luis Enrique Martínez "El Pollo Vallenato" en El Hatico, Fonseca, ha logrado que más de 50 familias se beneficien de procesos formativos en música tradicional vallenata. En su fundación, la comunidad aprende a tocar instrumentos como el acordeón, la caja y la guacharaca, transmitiendo así el legado musical de Fonseca a las nuevas generaciones.
"La enseñanza de la música vallenata es una forma de mantener vivas nuestras raíces", asegura Bolívar, quien se enorgullece de los avances logrados. Sin embargo, también reconoce las limitaciones que enfrenta el municipio, especialmente la falta de apoyo institucional. “Lo que hacemos ha impactado a más de 50 familias, entre jóvenes, niños y adultos. El proceso tiene un alto interés, pero la falta de recursos sigue siendo un obstáculo”, explica Bolívar.
En resumen, tanto Hernández como Pérez y Bolívar coinciden en que, aunque sus esfuerzos individuales han generado un impacto positivo, el sector cultural de Fonseca necesita un apoyo institucional más sólido y continuo para que los proyectos no solo sobrevivan, sino que prosperen a largo plazo, garantizando la continuidad de la cultura como un eje fundamental para el desarrollo social.
El pasado 10 de septiembre la Gobernación de La Guajira y el Fondo Mixto para la Promoción de las Artes y la Cultura, realizaron en Fonseca un evento sobre la importancia de la industrialización de la cultura. En la charla, liderada por el gestor cultural Nafer Vergara, se planteó una idea central: para que la cultura tenga futuro, los artistas y gestores deben transitar de lo creativo a lo productivo, organizarse empresarialmente y fortalecer sus procesos para lograr un mayor impacto.
Vergara insiste en que el mayor problema no está únicamente en la falta de inversión institucional, sino en la ausencia de organización colectiva. “El gran problema que hay aquí es que los artistas, gestores culturales y trabajadores de la cultura no están legalmente constituidos. Mientras no se organicen, no van a poder acceder a convocatorias ni aprovechar las oportunidades que existen”, advierte.
A esta debilidad se suma el desconocimiento en la formulación de proyectos, una herramienta básica para convertir las ideas culturales en propuestas viables. “Un gestor debe saber al menos plasmar su idea, dimensionarla y compartirla. Si no lo sabe hacer, debe capacitarse o buscar aliados técnicos”, dice.
El gestor cultural señala que hay instituciones listas para apoyar, como el Sena y la Universidad de La Guajira, que ofrecen formación y acompañamiento. Sin embargo, pocos artistas se acercan a ellas. “El problema no son las entidades, es que muchos gestores nunca se capacitan, nunca se organizan y después dicen que no los apoyan”, explica.
Por eso, para él la clave está en cambiar la mentalidad: dejar de ver la cultura solo como hobby y asumirla como un proyecto de vida y una actividad digna para generar ingresos. Su recomendación es conformar consejos de cultura activos y adherirse al Sistema Nacional de Cultura, como espacios de representación y trabajo colectivo que permitan acceder a proyectos nacionales e internacionales.
Además, menciona que un gran reto es que mientras el Estado debe garantizar el acceso equitativo a los derechos culturales, los artistas y gestores de Fonseca también necesitan reconocerse como un sector organizado, capaz de gestionar sus procesos y sostenerlos en el tiempo.
En Fonseca la cultura la sostienen las manos y voces de artistas, gestores y colectivos ciudadanos que, contra la corriente, mantienen vivas sus expresiones. Las experiencias de David Hernández, David Bolívar y Delmer Pérez demuestran que, incluso en medio de un panorama de abandono estatal, la cultura de Fonseca se mantiene viva gracias a la comunidad. Su trabajo no solo rescata la memoria y el folclor, sino que también ofrece pistas de cómo organizarse, crear alianzas y convertir la tradición en una oportunidad de desarrollo.
En Fonseca, como en muchos municipios del sur de La Guajira, la cultura se desarrolla entre el entusiasmo, la alegría de sus artistas y la ausencia de estructuras sólidas que permitan sostener sus iniciativas en el tiempo.
La queja más frecuente de músicos, bailarines y gestores culturales es que no hay apoyo institucional de la Alcaldía. Además, argumentan que hay dificultad para acceder a las convocatorias debido a la complejidad de los formatos y la falta de formación técnica para diligenciarlos y acceder a estas oportunidades.
Maribeth Quintero, enlace de Cultura del municipio, coincide parcialmente con los gestores: “sí, necesitamos que el Estado simplifique los trámites, pero también es clave que los cultores se capaciten en la formulación de proyectos. Desde la Alcaldía hemos insistido en que se acerquen al Sena y a la Universidad de La Guajira para no dejar perder las convocatorias que ya existen”.
David Hernández, otro de los gestores culturales del municipio que está formalizado ante la Cámara de Comercio, manifiesta que “la cultura siempre ha estado como a espaldas de la administración, porque aquí creen que lo cultural solamente es el festival y carnaval; para lo cultural nunca hay plata, tanto así que es el único municipio del departamento que no tiene una casa de la cultura”, afirma.
Como lo manifiestan los gestores y artistas del municipio, la clave para la sostenibilidad cultural es que existan políticas públicas sólidas, recursos constantes y acompañamiento técnico real, más allá de capacitaciones ocasionales.
Así lo reconoce también Quintero: “Mi tiempo en el cargo es corto, pero el compromiso es dejar bases claras en el Plan de Desarrollo y reactivar espacios como el Consejo de Cultura. Fonseca necesita una política cultural que trascienda los gobiernos de turno, porque lo que tenemos ahora son solo esfuerzos aislados que se apagan con cada administración”.
En la frontera entre Colombia y Perú, donde el río Amazonas traza la vida cotidiana de Leticia, se libra una disputa silenciosa que amenaza con redefinir el mapa fluvial de la región. Los canales por los que históricamente ha transitado el caudal frente a la capital del Amazonas colombiano se están secando de manera acelerada. Es una señal de alerta que no sólo pone en riesgo la movilidad de la ciudad, sino que también podría dejar al país sin acceso directo al cuerpo de agua más importante del continente.
La profesora Lilian Posada García, investigadora de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, ha seguido de cerca este fenómeno y advierte que, de no tomarse medidas urgentes, hacia el año 2030 Colombia podría perder su conexión con el río. Ingeniera civil de formación y docente en la sede Medellín, Posada lleva más de dos décadas estudiando la dinámica de los ríos amazónicos y alertando sobre los riesgos que enfrenta esta región estratégica.
Su investigación no se queda en los laboratorios: ha recorrido los canales que bordean Leticia y Tabatinga, ha conversado con comunidades ribereñas y ha llevado sus hallazgos tanto a escenarios académicos como a debates de política pública. Su voz, respaldada por datos y por una profunda responsabilidad hacia quienes dependen del río para vivir, se ha convertido en un puente entre la ciencia y el territorio. Convencida de que el conocimiento debe servir para proteger el patrimonio natural y la soberanía del país, hoy es una de las expertas que con más fuerza insiste en que Colombia no puede darse el lujo de perder su conexión con el río Amazonas.
Consonante: Profesora, cuando usted llegó a Leticia, ¿qué situación encontró con el muelle?
Lilian Posada: El muelle de Leticia ya estaba sedimentado. La Universidad Nacional, específicamente el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de la sede Bogotá, había hecho un estudio en los años noventa y diseñó una dársena que se ejecutó en 1993. Tengo fotos de esa dársena. Sin embargo, no sirvió: como era un entrante en el río, lo que entraba eran sedimentos. Muy rápido quedó inundada de arena y lodo.
Cuando llegué en 2002, contratada por el Invias, el muelle ya llevaba casi una década sedimentado. Lo que hicimos entonces fue un estudio morfológico del río para entender por qué los sedimentos tendían hacia ese lado y se acumulaban allí.
Diseñamos un movimiento del buque para sacarlo otra vez hacia la corriente principal, en lugar de dejarlo en un hueco que inevitablemente se llenaba de sedimentos. Terminé el estudio en 2004 y las obras se ejecutaron en 2006.
Pero yo advertí algo: esa solución sería sólo temporal. Si no se hacían obras complementarias, el muelle volvería a quedar atrapado en la sedimentación. Y así fue.
C: ¿Cuáles eran esas obras complementarias que usted recomendaba?
L.P.: Una de ellas era intervenir una isla que crecía rápidamente entre las islas Ronda y Rondínea, en el canal que marca el límite entre Colombia y Perú. Si ese canal se cerraba, el río se desviaba hacia el brazo brasileño y, aunque el límite internacional se define por las aguas profundas, eso significaba que dentro del territorio colombiano íbamos a tener islas peruanas. Algo nada conveniente.
Yo recomendé dragar ese pequeño canal para mantenerlo abierto. No era un dragado gigantesco, como a veces la gente imagina cuando uno habla de dragado, sino un “dragadito” para mover esa isla incipiente. Además, propuse construir direccionadores de flujo sumergidos en el brazo peruano, que no interrumpieran la navegación, pero que ayudaran a que ese canal siempre recibiera agua y no volviera a cerrarse.
Lo advertí en 2004: si no se hacían esas dos obras, mover el muelle iba a ser inútil. Y, efectivamente, fue lo que ocurrió.
C: Para quienes no son expertos, ¿cómo se explica qué es la sedimentación en el río Amazonas?
L.P.: El Amazonas es un río muy particular: tiene una planicie muy extensa y una pendiente muy suave. Como recibe una carga altísima de sedimentos, se forman islas en medio del cauce. Por eso se llama un río anastomosado: se divide en varios brazos que se mueven entre esas islas.
Esto lo hace muy inestable. A veces el caudal principal se va por un lado, a veces por otro. Cuando el caudal toma fuerza por un lado, erosiona su orilla; mientras tanto, por el lado con menor velocidad se acumulan los sedimentos.
Esos sedimentos viajan muy lentamente aguas abajo, de acuerdo con los pulsos de crecientes y bajantes. En el Amazonas hay un solo invierno y un solo verano al año; el más crítico es en septiembre, cuando el río está muy bajo. Es en esa época cuando se deberían hacer los trabajos, porque con el río crecido todo es más costoso y riesgoso.
Esa dinámica explica por qué crecen las islas. Y de hecho, han aparecido nuevas: además de la isla de Santa Rosa (que ya estaba en los tratados), ahora hay al menos tres más que no tienen dueño definido.
C: ¿Estos cambios son procesos naturales o se han acelerado por acción humana?
L.P.: El río siempre ha tenido esa forma de divagar y moverse, desde hace millones de años. Pero hoy los cambios se han acelerado por la acción humana.
La deforestación es clave. En Brasil hubo una tala indiscriminada que aumentó la erosión. En Ecuador, por ejemplo, en la cuenca del río Napo también hay una fuerte deforestación. Todo ese material llega al Amazonas. El río no alcanza a transportarlo todo, se atasca en los estrechos, y mientras tanto erosiona las orillas, que son más frágiles que las islas.
C: ¿Qué consecuencias tendría esto para Colombia y sus comunidades indígenas?
L.P.: Serían gravísimas. Aguas abajo de la isla Ronda está el sistema de Lagos de Yahuarcaca, compuesto por unos 21 o 23 lagos. Se alimentan de manera subterránea por el río Amazonas y son zonas de desove de peces. Allí hay una productividad pesquera inmensa.
Si el río cambia de cauce y esos lagos se secan, se pierde todo. ¿Qué será de las comunidades indígenas que viven de la pesca, si no hay peces? ¿Qué será de Leticia, que depende de ese muelle y de la actividad turística?
Ya hay problemas: embarcaciones colombianas que pescan del lado peruano son detenidas. La soberanía, la economía y la vida de esas comunidades están en riesgo.
C: Entonces, ¿qué perdería Colombia en términos estratégicos?
L.P: Perderíamos la pesca, el turismo y el comercio. Leticia vive de eso. La ciudad no tiene carreteras que la conecten con el resto del país, solo un aeropuerto y el río.
¿Quién va a querer ir de turista a mirar un río seco o pedir permiso a otro país para verlo? Si el muelle se convierte en un depósito de sedimentos, tampoco tendrá sentido invertir en un malecón turístico.
C: ¿El tratado de límites contempla esta situación?
L.P.: El límite fue definido en 1922, con el Tratado Salomón Lozano. Allí se estableció que la frontera estaría en el canal de aguas profundas. Pero nadie advirtió que esas aguas profundas cambian de lugar con el tiempo.
Hoy el canal profundo está del lado peruano. Eso genera un problema: si seguimos aplicando el criterio de 1922, podríamos terminar con territorio colombiano lleno de islas peruanas.
Yo creo que ese tratado debe revisarse. Hay que reconocer que el río cambia, que pueden aparecer nuevas islas y que ambos países tienen derecho a vivir de ese río.
C: ¿Esto debe resolverse políticamente o científicamente?
L.P.: Con ambos enfoques. Se necesita investigación científica para demostrar cómo se comporta el río y por qué. Y también voluntad política para tomar decisiones basadas en la ciencia, no en criterios obsoletos.
Geológicamente, el lado colombiano es más estable: tiene una especie de terraza rocosa que resiste la erosión. En cambio, el lado peruano es una planicie de sedimentos muy finos y frágiles. Eso refuerza la idea de que el límite debería reconocerse hacia el lado peruano.
C: ¿Qué investigaciones y monitoreos habría que hacer pensando en los próximos 20 o 50 años?
L.P.: Un estudio de la evolución del río, usando registros históricos desde los años cuarenta. Con fotointerpretación y análisis de imágenes se puede proyectar hacia dónde va a moverse el cauce en el futuro y proponer un límite más realista y equilibrado.
C ¿Y qué estrategias de restauración ambiental se podrían aplicar para estabilizar el río?
L.P.: Lo fundamental es frenar la erosión. No podemos detener el transporte natural de sedimentos, pero sí reducir la carga que llega al río.
Eso se logra con restauración de suelos, vegetación protectora en las orillas, manejo adecuado de planicies y algunas obras que reduzcan el proceso erosivo. Si frenamos la erosión en Colombia y Perú, los sedimentos que ya están en el cauce podrán fluir con mayor estabilidad.
C: Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los tomadores de decisión en Colombia?
L.P.: Que no den la espalda al Amazonas ni a la gente de Leticia. El trapecio amazónico está aislado, y su soberanía no solo se defiende por aire o por tierra, también por el agua.
Hay que estar atentos a cada proceso: cuando aparece una nueva isla, cuando un canal se cierra, cuando el turismo decae. La defensa del territorio empieza por cuidar el río.
En el departamento de Guainía, más de 1.000 docentes y sus familias viven desde hace meses una crisis silenciosa: el derecho a la salud no está garantizado. Lo denunció el Sindicato de Educadores del Guainía (SEG), que el pasado 11 de agosto inició un paro indefinido para visibilizar la situación. Durante diez días, los maestros suspendieron sus actividades académicas, afectando a más de 4.000 estudiantes de siete colegios urbanos y 15 rurales, hasta que lograron sentarse a negociar con las autoridades. El 21 de agosto, tras varias reuniones, decidieron levantar parcialmente la protesta, pero advirtieron que no volverán por completo a las aulas hasta que se concreten compromisos claros.
La raíz del problema está en la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), administrado por la Fiduprevisora S.A. Desde mayo de este año, la entidad asumió de manera directa la contratación de los servicios médicos de los docentes en todo el país, eliminando a los operadores regionales que antes actuaban como intermediarios para la atención. La intención era mejorar la cobertura y acabar con las demoras. Sin embargo, en departamentos apartados como Guainía, donde el transporte aéreo es prácticamente la única conexión con el interior del país, el cambio se transformó en un obstáculo adicional.
Los maestros denuncian que para acceder a consultas y procedimientos de tercer y cuarto nivel deben trasladarse a Villavicencio o Bogotá, pero la Fiduprevisora no está cubriendo los viáticos —tiquetes aéreos, hospedaje ni alimentación—, como lo establece la normatividad. Esto los obliga a asumir gastos que superan con creces sus ingresos y que deberían ser garantizados por el Estado. A la par, señalan que los contratos de prestación de servicios de salud en el departamento no han sido formalizados ni descentralizados hacia la oficina de la Fiduprevisora en Inírida. Esa falta de claridad explica las demoras en la entrega de medicamentos y la ausencia de rutas definidas para la atención.
“Estamos pagando de nuestros bolsillos consultas y tratamientos que deberían estar cubiertos. No se trata de un capricho: la salud es un derecho fundamental y está en riesgo la vida de los docentes y de nuestras familias”, expresó uno de los voceros del SEG durante las protestas.
La Defensoría del Pueblo, que intervino como mediadora en esta crisis, convocó a una mesa de diálogo en Inírida con presencia de la Fiduprevisora, el Fomag, la Secretaría de Educación departamental y autoridades locales. En ese espacio se acordaron algunos mecanismos para agilizar las remisiones médicas y se pactó dar continuidad a mesas de seguimiento.
No obstante, los puntos críticos permanecen sin resolver: la financiación de viáticos, la entrega oportuna de medicamentos y la firma de contratos que permitan que los servicios se presten en condiciones dignas.
La Defensoría del Pueblo fue enfática en señalar que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud del magisterio sin importar las condiciones geográficas. “En un territorio como Guainía, la ausencia de cobertura no solo vulnera derechos fundamentales, sino que profundiza las brechas entre los docentes de las regiones apartadas y los del resto del país”, advirtió. La entidad recordó, además, que el nuevo modelo de salud debe ajustarse a la realidad del territorio: grandes distancias, limitada infraestructura hospitalaria y dependencia casi exclusiva del transporte aéreo.
Un testimonio recogido durante las jornadas de diálogo resume la dificultad de manera contundente:
“El nuevo modelo de salud no ha funcionado totalmente para los territorios que requieren atención especial, en el sentido de que por la dispersión y por el lugar de ubicación no tienen fácil acceso a especialistas de segundo, tercer y cuarto nivel. Esa es la situación más delicada que vive Guainía. En este momento no se les está otorgando el tiquete de ida y regreso por las dificultades financieras de la Fiduprevisora. Pero entonces, ¿quién financia a la Fiduprevisora? El Ministerio de Educación le entrega los recursos por cada docente para que lo atienda completamente. ¿Y por qué no lo hace? Con el nuevo modelo se incurre en mayores gastos que no han sido optimizados, y Guainía es distinto porque aquí se necesita cubrir tiquetes, hospedaje y alimentación. Ante la falta de respuestas, implementaron un plan de contingencia desde Bogotá: que los docentes compren sus propios tiquetes y asuman los costos. Pero no todos tienen la solvencia económica para hacerlo”.
El relato evidencia la tensión central: la Fiduprevisora, como administradora del sistema, tiene la responsabilidad de garantizar la salud, pensión y ARL de los maestros, pero en la práctica los docentes del Guainía terminan asumiendo cargas financieras que no les corresponden. Aunque en las reuniones recientes se escucharon propuestas para aliviar la situación, los avances todavía no son suficientes.
El impacto del paro tampoco fue menor. Según la Secretaría de Educación, más de 4.000 estudiantes se quedaron sin clases durante los diez días de cese de actividades. Mientras tanto, al menos 1.000 maestros siguen esperando controles médicos y exámenes de alto costo, algunos de ellos indispensables para enfermedades graves que requieren tratamiento inmediato en Bogotá o Villavicencio. El sindicato ha reiterado que repondrá cada minuto de clase perdido una vez se supere la situación, pero insisten en que no regresarán plenamente hasta que haya garantías reales.
Aunque el levantamiento parcial del paro permitió el regreso de algunos educadores a las aulas, el sindicato mantiene la presión sobre el Gobierno Nacional y las entidades responsables. “No levantamos completamente hasta que haya compromisos concretos”, señalaron voceros del SEG.
Por ahora, los maestros del Guainía siguen a la espera de que las mesas de diálogo se traduzcan en acciones efectivas. La Defensoría del Pueblo anunció que continuará acompañando el proceso y que verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene. En una región donde la geografía, las distancias y las limitaciones de transporte condicionan el acceso a cualquier servicio, el derecho a la salud del magisterio no puede depender de trámites interminables ni de soluciones que se postergan.
El paro dejó en evidencia un problema estructural: las reformas pensadas desde el nivel central no siempre responden a las particularidades de los territorios. Para los maestros del Guainía, la crisis de salud no es un asunto administrativo, sino una cuestión de vida o muerte.
Un dron cruza el cielo de Fonseca una y otra vez. Va aplicando agroquímicos sobre los cultivos de arroz, mientras desde el suelo sólo dos personas lo monitorean. Hace algunos años una decena de campesinos eran los que realizaban esta labor.
La aplicación de la tecnología en la agricultura ha generado grandes cambios en el campo, no sólo en las formas y ritmos de producción, sino también en la vida de los campesinos y dueños de cultivos, que están frente a transformaciones del modelo tradicional de trabajar el campo.
Desde la implementación de estas prácticas, gran parte de las labores de una jornada pueden completarse en menos tiempo y con un número reducido de trabajadores. El uso de maquinaria automatizada —como drones, cosechadoras y tractores— ha disminuido la necesidad de mano de obra, lo que a su vez reduce la cantidad de jornaleros requeridos para tareas de supervisión, mantenimiento y recolección de la cosecha.
En el 2022, el Dane advirtió que sólo el 15 por ciento del campo colombiano utilizaba tecnología de última generación y que esto afectaba la competitividad, frente a otros países que implementan este tipo de sistemas. Esto abre la discusión sobre la necesidad de incorporar tecnología para aumentar los rendimientos y reducir los costos de producción; sin embargo, también plantea el reto de la pérdida de empleos para una población cuya subsistencia depende directamente del trabajo en la tierra.
La tecnificación del campo comenzó de manera silenciosa con la introducción de semillas transgénicas, organismos genéticamente modificados que requieren menos cuidados al ser más resistentes a plagas, malezas y otros factores que afectan los cultivos. Paralelamente, se fue extendiendo el uso de maquinaria agrícola cada vez más sofisticada. No obstante, estos procesos han avanzado lentamente y no se han desarrollado de la misma manera en todas las regiones del país.

Los costos de la maquinaria y elementos tecnológicos ha provocado que las posibilidades sean aprovechadas especialmente por agricultores con buen capital. Mientras tanto, los jornaleros se enfrentan a la precariedad laboral o pérdida de empleo.
En el municipio de Fonseca, Abrahán Ovalle, ingeniero mecánico y agricultor, ha implementado tecnologías de precisión en la siembra y la ganadería desde hace más de una década. Ha trabajado con arroz, algodón, maíz, auyama, melón y batata, y actualmente exporta harina de auyama a Países Bajos. Afirma que la incorporación de sembradoras de precisión, microniveladoras y drones le ha permitido optimizar el riego, reducir el consumo de agua y agroquímicos, y ha mejorado la seguridad al aplicar químicos sin exponer a los trabajadores.
“Definitivamente, la tecnología incide tanto en la producción como en el cuidado de la salud. Los drones son más seguros y precisos: permiten cubrir entre 30 y 40 hectáreas en un solo día, reducen los riesgos y evitan que las personas se expongan a la inhalación de agroquímicos. Además, garantizan dosis exactas, costos estables y una menor contaminación”, explica Ovalle.
Aunque la tecnología ha generado cambios significativos en las plantaciones de este agricultor, considera que en el territorio hace falta más acompañamiento por parte del Estado porque existe poca maquinaria tecnificada. “Son equipos muy costosos a nivel nacional y los pequeños agricultores no tendrían acceso si no hay unos equipos subsidiados. De las 2500 hectáreas productivas en la zona, yo no creo que estemos sembrando 500 de manera tecnificada”, afirma.
Guillermo Rodríguez Zúñiga es un agricultor de 39 años, desde hace ocho años cultiva arroz. Hasta hace poco comenzó a hacer uso de la tecnología, no tiene equipos propios por su alto costo, pero ha visto la necesidad de buscar alternativas para mejorar la producción, por eso ha optado por arrendar drones para momentos específicos del proceso agrícola.
“Aunque yo no tengo dron, tengo que arrendarlo, y aún así es rentable, acá en Fonseca sólo hay dos y uno en distracción, que son quienes prestan este servicio. En el momento que lo necesitemos vamos a utilizar el servicio porque hay que avanzar, no nos podemos quedar relegados”, afirma.
Rodríguez asegura que con este método ha logrado reducir costos. Utiliza el dron principalmente para la aplicación de agroquímicos, debido a su efectividad en el control de plagas. El arrendamiento por hectárea cuesta 60.000 pesos, y en su caso, con 11 hectáreas de arroz, la diferencia es significativa: para realizar la misma labor con mano de obra tendría que contratar a seis personas durante toda una jornada, mientras que el dron completa el trabajo en apenas un par de horas. “La tecnología bien aplicada te da la oportunidad de ser competitivo, y es así como se logran ver resultados y avances gracias a la disminución de costos”, afirma.
La reducción de los costos de producción es significativa pero, de la misma manera, representa una pérdida en los ingresos de las personas que antes realizaban ese trabajo. En el caso del cultivo de arroz de Guillermos Rodríguez, los jornaleros ganaban entre 70 mil y 80 mil pesos por hectárea fumigada, y aunque esto se dividía entre las personas que participaban en la labor, ahora es un dinero con el que no cuentan por la competencia de la tecnología.
En esa situación se encuentra José Ipuana, campesino del resguardo indígena Mayabangloma. “A mí me preocupa porque cada vez hay menos trabajo, la situación está difícil; a veces no hay nada que hacer y, cuando sale, lo hacen con esos aparatos. Entonces esa plata ya no llega, porque para el patrón es más barato usarlos. Uno es wayuu, pero entiende que para él es mejor”, dice Ipuana con tono de preocupación.
Para Ipuana, una dificultad adicional es que en el territorio se siembra especialmente arroz y justamente es en estos cultivos en los que se usa más tecnología. Aunque hay otros cultivos en los que todavía se requiere mano de obra, son productos que no se cosechan en el territorio. Frente a las dificultades, ha considerado la posibilidad de aprender a trabajar con la tecnología, aunque reconoce que para estas operaciones contratan sólo a una o dos personas, lo que de igual manera reduce las posibilidades laborales.

Esta situación se presenta como un reto significativo para la región, especialmente para un territorio como La Guajira que es el tercer departamento de Colombia con mayor concentración de pobreza multidimensional, según el Dane.
Para Abrahán Ovalle, una alternativa a esta situación sería rotar los cultivos cada cierto tiempo, no sólo dedicarse al arroz sino a otro tipo de productos que se dan en el sur de La Guajira. Según afirma, esto genera beneficios para el suelo y puede aumentar el empleo de los campesinos. “Mientras que en el arroz aproximadamente el 8 por ciento es mano de obra, en el cultivo de la auyama aproximadamente el 47 por ciento es mano de obra, porque tienes que hacer siembra manual, control de maleza manual, la recolección es manual, la fertilización es manual, los drones los utilizas para hacer unas aplicaciones foliares”.
Considera, además, que de esta manera se necesitaría menos agua, la ecuación cambia pero afirma que los resultados pueden ser beneficiosos. “Definitivamente hace falta el apoyo del Estado, en nuestro caribe seco hay muchas especies que explotar como frutales, auyama, batata y otros productos que generarían mucha mano de obra, pero hace falta apoyo”, agrega Ovalle.
Desde hace varios años entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Ministerio de Agricultura, han impulsado conversaciones sobre la necesidad de generar procesos de innovación en el campo a partir del uso de las tecnologías.
“Que la tecnología y el campo trabajen juntos para abrir nuevas puertas al desarrollo rural y asegurar que ningún colombiano se quede atrás”, afirmó en un evento sobre inteligencia artificial en el campo Juan Miguel Gallego, director de inteligencia artificial del Ministerio TIC. En estos espacios las conversaciones han girado sobre el aumento de la productividad y la eficiencia de los recursos.
Por su parte, en el 2024 el Congreso de la República expidió la Ley 2409, que toma varias disposiciones para el desarrollo del sector agropecuario y rural en Colombia, uno de los elementos más importantes en esta Ley es la tecnificación del campo. Incluso, se considera la educación agrícola en nuevas tecnologías con la formulación de “cursos y programas enfocados a mejorar la productividad del sector agropecuario, los estándares de bienestar animal y el acceso a mercados por medio de la tecnificación agrícola con un enfoque Sostenible y de Conservación Ambiental”.
El interés del Estado sobre la tecnificación del campo en términos generales, plantea una necesidad de mejorar la productividad y eficiencia; pero, al mismo tiempo, aparecen las voces de agricultores como José Ipuana, que ven con preocupación cómo cada vez se necesita menos de su trabajo, que es una labor que aprendieron de sus abuelos y que ha sido el sustento para sus familias durante varias generaciones.
Se fueron en silencio, casi sin mirar atrás. Uno a uno, los carros y camiones cargados de ropa, electrodomésticos y lo poco que podían rescatar fueron rodando por las trochas de Miravalle, en San Vicente del Caguán. Hace un año, 41 firmantes de paz y sus familias emprendieron ese viaje sin retorno, dejando atrás el lugar que habían escogido para empezar de nuevo después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
En la vereda quedaron las huellas de su esfuerzo: casas levantadas con las propias manos, un museo que contaba su historia, una biblioteca que abría ventanas al futuro y varios proyectos productivos que eran semilla de esperanza. Aunque el terreno del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —Etcr— Óscar Mondragón era arrendado, quienes lo habitaron se empeñaron en convertirlo en hogar, en levantar allí las condiciones mínimas para caminar de lleno hacia la vida civil a la que se comprometieron desde 2016.
A inicios del 2024 dos líderes del Etcr recibieron un mensaje por WhatsApp que los alertó, las disidencias del Estado Mayor Central — Emc— anunciaron que todos los firmantes tenían que salir del territorio. María de los Ángeles Vargas, excombatiente y lideresa de este Etcr, recuerda que días después los citaron a una reunión. Era junio y todos asistieron al lugar pactado.
El anuncio cayó como una sentencia: cuarenta días, ni uno más, para abandonar Miravalle. La advertencia del grupo armado no dejaba espacio a dudas. El Gobierno insistía en que no se movieran, que reforzarían la seguridad, que el territorio aún podía ser seguro. Pero en Miravalle la decisión ya estaba tomada. Nadie mejor que ellos sabía leer el trasfondo de esa amenaza. “Nosotros también fuimos guerrilleros —recuerda Vargas—, sabemos que si la orden se da, es así”.
La vereda Miravalle se encuentra en la zona de El Pato - Balsillas, un territorio que tuvo presencia histórica de las Farc y de gran interés para las estructuras disidentes como el Emc y la Segunda Marquetalia, pues es un corredor estratégico que conecta los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila. Justamente ese fue el argumento que el grupo armado le dio a los firmantes de paz, tenían que irse porque el Emc necesitaba ese corredor.
Durante aquellos cuarenta días, el campamento fue un ir y venir de manos y recuerdos. Desarmaron alojamientos, empacaron herramientas, clasificaron lo que podía salvarse y dejaron atrás lo que no. Cada tabla desmontada, cada ladrillo suelto, parecía cargar con la certeza de que Miravalle quedaría vacío.
Mientras tanto, el Gobierno buscaba a contrarreloj un nuevo lugar para ellos. El terreno apareció en El Doncello, Caquetá: un predio alquilado, llamado Rancho Grande, que sería apenas un refugio temporal. Allí, el 20 de agosto de 2024, llegó la caravana con los 41 firmantes y sus familias, cerrando definitivamente un capítulo y abriendo otro aún incierto.

María de los Ángeles todavía evoca la primera imagen de Rancho Grande: un terreno estrecho, cubierto de monte, donde el calor sofocaba y las pertenencias de las familias se apilaban sin orden, como si el desarraigo también hubiera quedado empacado en los costales. El caos marcaba el inicio de su nueva vida.
Para muchos era la primera vez que dejaban la zona de El Pato, el único territorio que habían conocido en años. El golpe fue duro. “Para mí fue emocionalmente terrible tener que salir de Miravalle”, confiesa Vargas, con la voz cargada de una nostalgia que aún no se disipa.
Después de un año poco queda de ese caos inicial. En el predio hay varias casas, la mayoría construidas con madera, polisombra y con el poco material de construcción que lograron recuperar de Miravalle. En estos refugios temporales pasa la vida cotidiana, mientras esperan que el Estado cumpla la promesa de entregarles un lugar propio, con todas las garantías, en el que puedan establecerse como colectivo.
Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta junio de 2025, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha registrado una diversidad de hechos violentos en contra de las personas firmantes: 470 asesinatos, 162 intentos de homicidio y 54 desapariciones.
470 asesinatos, 162 intentos de homicidio y 54 desapariciones.
Desde la reincorporación han enfrentado riesgos y agresiones directas, algunas de ellas, incluso, ocurridas dentro de los Etcr. Esto, según señala la Misión de la ONU, es resultado de la presencia de grupos armados ilegales en las regiones donde se encuentran. “Hay más de 13.000 personas desmovilizadas de las antiguas Farc que están cumpliendo con el Acuerdo de Paz y pese a eso están siendo asesinadas”, afirma el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas —Sarv—, de la JEP.

Esta situación no es nueva y ha despertado las alertas de la comunidad internacional y de las entidades del Gobierno Nacional que deben velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Incluso, en el 2022, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de seguridad de firmantes del Acuerdo Final de Paz (SU 020-22), por la vulneración sistemática de sus derechos, con el fin de generar órdenes que lleven a su protección.
Han pasado tres años y, sin embargo, poco o nada ha cambiado. Desde 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad (Sarv) de la JEP adoptó medidas cautelares para proteger la vida de los firmantes de paz. A través de órdenes y audiencias públicas buscaba comprometer a las instituciones responsables en garantizar su seguridad.
Pero el deterioro ha sido evidente. Recientemente, la JEP volvió a emitir órdenes, esta vez advirtiendo que seis antiguos Etcr corren el riesgo de desaparecer, entre ellos el de Miravalle. En su comunicado, el magistrado Sánchez lanzó una alerta contundente: “En estos espacios, los perfiles de aquellos firmantes que ejercen roles de liderazgo de proyectos productivos y procesos de reincorporación son los que corren mayor riesgo”.
En una audiencia citada el 10 de abril de este año por la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación —UIA— de la Fiscalía llamó la atención sobre el cambio en las lógicas de la victimización de excombatientes, pues existe incremento de hechos violentos de carácter colectivo. Además, agregaron que desde la creación de espacios de reincorporación se han presentado 28 eventos de desplazamiento forzado, que implican a 1.350 firmantes. “De estos, el 52 por ciento correspondió a desplazamientos forzados de tipo individual o familiar, y el 48 ciento a desplazamientos masivos”, afirman.
Las agresiones no son hechos aislados. Llegan en medio de un ambiente enrarecido por las presiones que, una y otra vez, buscan empujar a los firmantes de paz de regreso a la guerra. Así lo advierte el magistrado Raúl Sánchez, a partir de los análisis de la Unidad de Investigación y Acusación —UIA—, que señalan a las disidencias de las Farc como responsables de la mayoría de los ataques.
“La Sección ha insistido en que la protección de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz constituye un deber constitucional y legal para las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas en proceso de reincorporación”, recuerda Sánchez, subrayando una verdad que, en el terreno, sigue sin cumplirse.
Con una sonrisa amplia y unas cuantas naranjas en la mano, Zamudio, firmante del Etcr, se acerca a las visitantes para compartir lo poco que da la tierra. Antes de que prueben, lanza una advertencia entre risas: “son chumbas”. Las frutas tienen formas extrañas y un color opaco, lejos del brillo esperado. Los demás explican que no es culpa de las semillas, sino de la tierra, que carece de nutrientes.
Ese puñado de naranjas torcidas es, en realidad, el símbolo del predio Rancho Grande en El Doncello: un lugar donde se resiste con lo que hay, mientras la promesa de una solución definitiva sigue sin cumplirse.
Los firmantes de paz de Miravalle sueñan con tener tierras fértiles, en las que puedan sembrar, reactivar los proyectos productivos y continuar con su vida colectiva. “Aquí lo que tenemos es que arrancar como nos toque. Acá, en este sitio, estamos desplazados, pero tratamos de hacernos la vida feliz”, dice María de los Ángeles Vargas.

El 5 de agosto, después de un año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, realizó la entrega simbólica de 235 hectáreas para la reubicación del Etcr Óscar Mondragón. Se trata de tres predios, ubicados en la vereda La Granada de El Doncello, donde se espera construir un proyecto de vivienda para las 41 personas que llegaron desde Miravalle.
“Con eso nosotros estaríamos garantizando un poco que accedan a la tierra que les permitirá arraigarse, entendiendo que para nosotros el arraigo es un factor determinante para garantizar el éxito del Programa Reincorporación Integral”, señala Angélica Ángel, coordinadora de la ARN en Caquetá.
Aunque este es un paso importante queda un largo camino por delante. En este momento la ARN está realizando visitas técnicas a los predios para hacer el estudio de prefactibilidad, el cual se debe finalizar en lo que queda del 2025, este es un requisito antes de avanzar en el proyecto de vivienda. Cuando se tenga el soporte técnico, se suscribirá un convenio con el Ministerio de Vivienda, con el cual se realizará la convocatoria y la construcción del proyecto. “Una vez se suscriba el convenio, el Ministerio dice que en 18 meses más o menos estaríamos entregando viviendas”, indica Angélica Ángel.
Por ahora, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) prorrogó por un año más el contrato del predio en Rancho Grande. Ese margen de tiempo les permitirá a los firmantes permanecer allí mientras se concreta, al menos en el papel, la construcción de viviendas y la adecuación de la zona que algún día debería recibirlos de manera definitiva. Para Ángel, pese a las dificultades que han atravesado, el traslado ha significado un respiro: percibe que en El Doncello los riesgos son menores, sobre todo por la cercanía con Florencia, la capital del Caquetá.
María de los Ángeles Vargas, lideresa del proceso, también ve en esta decisión una oportunidad, aunque no esconde la incertidumbre. Si los estudios de prefactibilidad resultan favorables, lo que les espera es un trabajo arduo: abrir una vía de dos kilómetros para conectar con la carretera, gestionar maquinaria y materiales, y levantar desde cero servicios básicos como energía, acueducto y alcantarillado. Un futuro que se anuncia largo y lleno de obstáculos, pero al que, como en tantas otras ocasiones, deberán enfrentarse con la misma mezcla de esperanza y resistencia que los ha mantenido de pie desde que dejaron las armas.

Además, afirma que de las 235 hectáreas entregadas, 40 se encuentran en zona de preservación lo que significa que no se pueden intervenir, esto dejaría solo 195 hectáreas para dividir entre 41 personas, además de construir las zonas comunes y de producción. Aunque la realidad la lleva a hacer cuentas, dice que es necesario esperar para ver qué pasa en los próximos meses con este proyecto.
“Nosotros no firmamos un acuerdo para pauperizarnos. Nosotros hicimos un acuerdo para tener las condiciones por las que peleamos, que es mantener la dignidad, como seres humanos, como personas”, dice Vargas.
Mientras tratan de resolver el presente y el futuro cercano, María de los Ángeles dice que lo que ellos quieren es aprovechar las posibilidades políticas del país después de la Constitución de 1991 y que no existían cuando ellos ingresaron a la guerrilla, señala que ese tipo de oportunidades son una motivación para seguir defendiendo la paz. “Nosotros asumimos el compromiso y tenemos que salir adelante porque es la palabra empeñada y nosotros siempre hemos sido honestos con nuestra palabra”, dice.
Todo comenzó como una fiebre interna, Walter Lenis sentía un calor inexplicable en su cuerpo. Inició primero en los pies, con el tiempo subió hasta sus piernas, pasó al tronco, y cuando llegó a la cabeza sintió temor y fue al hospital. Los médicos tomaron muestras de orina, cabello y sangre, y las enviaron a Bogotá. Tiempo después los resultados llegaron, Lenis fue diagnosticado con neuropatía por exposición ambiental al mercurio, conocida también como enfermedad de Minamata, un trastorno neurológico provocado por el contacto con este metal, que genera consecuencias degenerativas a largo plazo.
La primera vez que Lenis escuchó hablar del mercurio fue en el colegio, cuando le enseñaron que era un metal pesado. Hoy, a sus 72 años, aún no lo ha visto, nunca lo ha tenido entre sus manos, pero lo lleva dentro: circula por su sangre y se aloja en cada rincón de su organismo. Los médicos le explicaron que entró a su cuerpo a través del aire, del agua y de los alimentos. La contaminación ocurrió en Inírida, Guainía, donde vive desde hace 46 años y donde, junto con el resto de habitantes, convive con este visitante silencioso que recorre el territorio y envenena sus aguas. “No hay conciencia del daño que esto causa. Yo soy la prueba de que cualquiera puede enfermarse aquí”, afirma Lenis.
Río arriba, al lado de las comunidades indígenas y ante los ojos de los turistas, las dragas clavan sus mangueras en las aguas para sacar el oro de las profundidades. En los ríos Inírida, Atabapo, San Felipe y Negro flotan balsas mineras ilegales donde, día tras día, decenas de trabajadores remueven el lecho en busca de oro, un metal que se paga caro. En la cabecera municipal de Inírida, hasta hace unas semanas, un solo gramo alcanzaba los 450.000 pesos.
En Guainía, el oro ilegal circula sin freno, aun cuando en todo el departamento no existe un solo título minero, como advierte Óscar Vargas, director de la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico (CDA).
Sin embargo, el informe nacional sobre minería ilegal y mercurio, presentado por la Procuraduría General de la Nación, reveló que en 2021 ya se registraban más de 70.000 hectáreas tituladas para explotación, además de múltiples solicitudes adicionales.

En Inírida, algunos lugares que comercian con el oro tienen como fachada otro tipo de negocios, con el fin de no ser identificados. Sin embargo, para sus habitantes es muy conocido dónde se vende y compra este metal. Según Vargas, “de acá, producto de la minería, pueden salir mal contados entre 60 y 70 kilos de oro al mes”. Esa cantidad con el precio actual del gramo, llevaría a que se generen ingresos de aproximadamente 31.500 millones de pesos al mes solo en este territorio.
En el proceso de sacar el oro los mineros utilizan mercurio. Este se usa en estado líquido y se mezcla sobre el material que se saca del río; tiene la capacidad de juntarse con el oro, separándolo de otros elementos y metales. Después, la mezcla se calienta para que el mercurio se evapore y solo quede el oro. Según Santiago Orjuela, coordinador médico del Hospital Departamental Renacer, cuando esto ocurre se contamina el aire y, al caer al agua contamina el territorio, los peces y a otras especies. “Donde hay minería ilegal hay mercurio, y donde hay mercurio hay contaminación”, señala Orjuela.
Como señala Vargas, una botella de mercurio puede costar hasta 10 millones de pesos y, aun así, se consigue con facilidad en la región, pese a que su comercialización y uso son ilegales. En 2013, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1658 con el objetivo de reducir progresivamente la dependencia de este metal: dio cinco años para eliminarlo de la minería —plazo que venció en 2018— y diez años para retirarlo de la industria, meta que se cumplió en 2023. En teoría, hoy el mercurio no debería estar presente en ninguna actividad.
El coronel Alfonso Burbano, comandante de la Policía de Guainía, reconoce la dificultad de controlar el tráfico de mercurio en una región de triple frontera. Afirma que en lo corrido del 2025 se han incautado tres kilos de mercurio, sin embargo, es una cantidad muy pequeña frente a la magnitud del problema. “El trabajo es permanente, pero necesitamos más inteligencia, recursos y una comunidad que denuncie”, afirma Burbano.
Por su parte, la CDA también intenta hacer control sobre el mercurio y sobre el oro que es extraído de manera ilegal. De acuerdo con su director, Óscar Vargas, cuando estos metales se encuentran son incautados y se ponen a disposición de las autoridades. Además, señala que la Fiscalía también tiene un rol importante en este control, para sancionar este tipo de delitos. “Es un trabajo que tiene que hacerse en grupo, no lo puede hacer una sola entidad, el nivel de riesgo que hay es alto; no es fácil”, dice.
Las malas prácticas de la minería ilegal y sus riesgos ocurren en un contexto de alta vulnerabilidad para las comunidades de la región, principalmente indígenas, que ven en esta actividad una posibilidad de conseguir recursos económicos en un territorio con pocas alternativas laborales.
Así lo reconoce Walter Lenis, quien sabe que la enfermedad que hoy lleva en su cuerpo tiene gran relación con las difíciles condiciones de vida en el departamento. “Hay que ponerle unos controles que deben ser ejercidos por las autoridades competentes, para que los mineros no contaminen en el río, y que la gente tenga derecho a reunir en la comida, pero que también nos protejan a los que no tenemos que ir a la mina”, dice.
El referente de salud de la Secretaria de Salud departamental Sergio Rodríguez Suaza, manifiesta que en el 2019 desde la entidad se lideró un estudio con el que analizaron muestras de 500 personas de comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Inírida, Guainía y Atabapo, además del agua de los ríos y los sedimentos, para saber cuál era el nivel de mercurio en el territorio.
A las 500 personas se le tomaron muestras de cabellos, sangre y orina, con esto se encontró que el 67 por ciento presentaba niveles de mercurio en sangre superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. También se tomaron 124 muestras de peces y se halló que el 50 por ciento estaba contaminado con mercurio, especialmente especies depredadoras como el pavón, bragre rayado y valentón. Por útlimo, se tomaron 77 muestras de agua y 75 de sedimentos de los ríos. El 100 por ciento de estas muestras contenían mercurio, “esto indica que el metal utilizado en las labores de minería se está depositando en el fondo de los ríos”, afirma Lucero López, secretaria de salud de la Gobernación de Guainía.
De acuerdo con estas muestras, las zonas con mayor afectación por mercurio fueron el río Atabapo y el casco urbano de Inírida. “Todos estos hallazgos confirmaron una exposición generalizada y persistente al mercurio en el departamento con riesgos evidentes para la salud y la seguridad alimentaria, tanto de los habitantes de Guainía como de quienes consumen pescado proveniente de sus ríos”, dice López.

Las comunidades indígenas, que constituyen la mayor parte de la población de Guainía y que están cerca a las zonas donde se practica la minería, son las más golpeadas por sus efectos. Como lo señala la secretaria de Salud, estos pueblos “dependen estrechamente de los recursos naturales para su existencia, especialmente del río de donde provienen los peces que son la base de su alimentación. Esta situación está generando una crisis silenciosa de salud pública y ambiental”.
Según el médico Santiago Orjuela, la exposición constante a peces contaminados y a un entorno impregnado de mercurio puede afectar gravemente la salud: en mujeres embarazadas incide en el desarrollo del feto y puede provocar malformaciones, enfermedades del neurodesarrollo, alteraciones metabólicas, cardiometabólicas y neurológicas. En esa misma línea, la secretaria de Salud advierte que las poblaciones más vulnerables son los trabajadores que aún manipulan mercurio en la minería de oro, así como las comunidades que viven cerca de estas actividades, en especial mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes y niños.
Orjuela agrega que la forma de contaminación por mercurio se da principalmente por inhalación de los vapores que genera y por ingesta de animales contaminados, principalmente los peces, los que tienen mayor cantidad de mercurio son los peces de piel, especies grandes que son los que más consumen desechos en el río. Este es un factor clave en un territorio como Guainía, en el que hay alto consumo de pescado.
“El pescado hace parte de la dieta de las personas en Inírida y de toda la gente de las partes ribereñas, además, sale para Bogotá, aquí lo sacan para otros departamentos. Es decir que estamos hablando de un tema bien complejo de salud pública”, afirma Vargas, director del CDA.

La secretaria de Salud explica que, en Guainía, la exposición más común al mercurio es de tipo crónico, ya sea por el consumo habitual de peces contaminados o por el contacto prolongado con sus vapores durante las actividades mineras. Sin embargo, aclara que la toxicidad no se manifiesta igual en todas las personas: depende de factores como la dosis recibida, la forma química del compuesto y el tiempo de exposición. Por ello, enfatiza, resulta fundamental una valoración clínica completa que permita determinar el nivel de intoxicación en cada caso.
Además de los efectos en el cuerpo humano, el mercurio deja una huella profunda en el territorio. “La tierra y los árboles, donde cae mercurio, mueren. La contaminación no es solamente de los peces, sino de toda la cadena biológica”, advierte Vargas. En la misma línea, la secretaria López recuerda que la exposición a este metal trasciende al sector salud: “es el reflejo de una problemática estructural que demanda voluntad política, justicia ambiental y un compromiso real con la vida en el departamento”.
La Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico, en convenio con la iniciativa Misión Amazonía, trabaja en la identificación de áreas mineras y en el diseño de estrategias de capacitación para el uso de técnicas sin mercurio. Según el director Óscar Vargas, este trabajo se adelanta en comunidades mineras en el río Guainía, el Río Negro y la cuenca del río Taraira en Vaupés. “Este convenio nos va a permitir dar una alternativa de solución para ver posibles espacios geográficos, para que hagan minería responsable y poder tener un control y vigilancia sobre esa actividad”, señala.
Uno de los retos de Guainía es la extensión del territorio, además de que tiene frontera con Brasil y Venezuela, incluso, como lo señala el médico Santiago Orjuela, la mayor parte del oro que llega a Inírida, entre un 80 y 90 por ciento, procede de Venezuela, lo que dificulta la aplicación de controles para evitar la minería ilegal y la contaminación por mercurio.
Por esta razón, el director del CDA considera que el trabajo que se realice debe ser armónico y de cara a la comunidad, desde la comprensión de la realidad del territorio, pues considera que es difícil ofrecer la transición a otro tipo de actividades económicas cuando las ganancias de la minería son altas para quienes realizan este oficio.

Por otro lado, según la secretaria de Salud Lucero López, en un espacio de articulación institucional entre la Gobernación de Guainía y organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, se trabajó en una propuesta con la que se busca crear un Comité de Lucha contra la Minería, el cual fue presentado a la Procuraduría General de la Nación, y con el que se busca articular a las instituciones para abordar lo relacionado con la gestión de la problemática derivada de la exposición y afectaciones por el mercurio.
“El mercurio viene dejando una huella profunda en la salud y en el entorno de las comunidades del Guainía. Aunque se han logrado avances importantes en el abordaje de esta problemática desde el sector salud, la exposición continuará mientras no se enfrenten las causas estructurales que la han sostenido”, afirma López.
Desde la Secretaría de Salud se considera que para buscar una salida a este problema es urgente fortalecer la articulación intersectorial, para dar una respuesta integral y de fondo a esta problemática porque, como lo señala la secretaría, lo que se pone en juego es la seguridad alimentaria y el bienestar de la población, principalmente de los pueblos indígenas.