Mia Valentina González empezó a cantar desde los seis años cuando veía a su papá (el compositor Ismael González) escribir y cantar sus canciones. También aprendió a rimar, a pegar las frases, a encontrar una melodía y a inspirarse en lo que tiene alrededor para componer: la naturaleza, su familia, o el colegio. Luego aprendió a tocar guitarra, pasó también por la guacharaca y finalmente encontró su verdadero amor: el acordeón. “El acordeón me da tranquilidad, cuando lo toco puedo expresar mis sentimientos”, dice Valentina, quien tiene 12 años.
En su colegio hace versos, se anota en las presentaciones y escribe sobre el tema que le pongan: en su graduación de quinto de primaria, por ejemplo, fue la encargada de la presentación final.
A pesar de esa experiencia, Mia Valentina dice que es la primera vez que “seriamente” se sienta a escribir. Desde hace un mes, junto a su grupo de siete compañeros de la escuela de música a la que asiste, se puso a la tarea de escribir una canción para concursar en la categoría de aficionados de la versión 46 del Festival nacional de compositores de música vallenata.
“Fuimos a dar una serenata a la familia de un compañero y vimos a la luna, estaba grande y redonda. En ese momento el profe nos dijo que escribiéramos sobre eso. Pensábamos que era mamadera de gallo, pero luego la canción se fue dando, le hicimos la letra, la melodía y ahí fue que nos dijo: “pónganse pilas que esa canción la vamos a presentar en el festival””, cuenta Mia Valentina.

En el proceso de composición, que duró un mes, participaron seis niñas y dos niños. Entre esos estaba Andrés Camilo Maestre, de 15 años. Por sus venas también corre las letras del vallenato: su padre es cantante y compositor, y se enorgullece en decir que es primo de Rafael Orozco, considerado como uno de los mejores y más completos compositores y cantantes Vallenatos del país.“En un cumpleaños de mi papá, cuando tenía siete años, lo escuché cantar por primera vez. Ahí me sentí muy emocionado y me empecé a motivar para aprender a cantar también”, cuenta.
Andrés Camilo toca la guitarra y canta. Su inspiración más grande es la naturaleza y por eso se le hizo fácil escribir sobre la luna sanjuanera en diciembre. La misma que inspiró en su momento a Roberto Calderón y que terminó convirtiéndolo en el autor del himno del Festival.
“Cuando escucho la guitarra siento que es una melodía muy hermosa y así sacó bastante canciones. La guitarra me inspira, también la naturaleza, mi familia y mis amistades”, dice Andrés.
Mia Valentina, Andrés Camilo y sus compañeros presentaron su canción el jueves 7 de diciembre. Y aunque solo pasaron a la primera ronda, haber hecho su primera composición, en sus palabras, marcó un antes y después.
Este año el Festival realizó el Concurso 'Las Notas de Juancho', para que jóvenes desde los 14 hasta los 17 años (acordeonero, cajero y guacharaquero) participaran. Sin embargo, Mia Valentina y Andrés Camilo le piden al festival más inclusión para los niños y niñas. Y, en general, más apoyo a procesos de formación en composición y música.
Aunque el municipio es la sede del Festival, cuna de compositores, y varios de los versos de reconocidas canciones se han vuelto refranes entre sus habitantes, la comunidad dice que su cultura se está perdiendo y que es necesario involucrar a las nuevas generaciones.
Sin embargo, en San Juan del Cesar solo hay dos escuelas musicales, ambas privadas. Una de ellas es la Fundación Empresarial Desarrollo Social, que tiene el programa de música “Acompáñame a cantar” al que pertenecen Mía Valentina y Andrés Camilo. La Fundación funciona desde hace 10 años y actualmente está formando 86 niños en acordeón, guitarra, percusión y canto.
“Tenemos un semillero de música para que nuestra cultura no se pierda, ya cuando hay otros ritmos extraños que están metiéndose por todos los rincones de Colombia. Si no hay esto, nuestra cultura se puede perder”, cuenta José Gregorio Argote, director de la fundación.
Adicionalmente, la Casa de la Cultura ofrece algunos cursos ocasionales. Actualmente se están formando 16 guitarristas y 14 acordeoneros. Sin embargo, los cursos son por periodos cortos y la financiación depende de la voluntad del alcalde de turno. “Esos procesos se quedan ahí porque simplemente son convenios y se hacen por cuatro, cinco o seis meses”, cuenta Obdulio Mendoza, director de la casa de la cultura.
Desde allí también gestionaron para que el Sena abriera el técnico en ejecución musical para los jóvenes que salgan de bachillerato. Sin embargo, todos reconocen la falta de espacios para los niños y niñas.
“Somos amantes del folklore, de la música, del verso, de la composición, del vallenato, pero hay muy pocas escuelas, pocos espacios. Se necesita mucho apoyo, también del Ministerio, que miren más la formación no como eventos, sino como proceso para darle las herramientas al niño, al joven, y al adulto para que haga las cosas profesionalmente”
Obdulio Mendoza
Antes de las elecciones, el sector cultural del municipio se reunió con los dos candidatos a la alcaldía: Moises Daza y ‘Cubita’ Enrique Urbina. Ambos firmaron el Pacto por la cultura, en el que se comprometieron, entre otras cosas, a seguir y fortalecer los procesos de formación dentro de la Casa de la Cultura durante su periodo de gobierno.
Hasta ahora, a excepción de algunos cursos cortos en la Casa de la Cultura, ninguna escuela ha abierto espacios para enseñar a los niños y niñas sobre la composición. Desde esta primera experiencia en el Festival, la Fundación de Jose Argote seguirá en este camino con los niños del programa.
“Ellos tenían muchas ganas y emoción por participar en este concurso por primera vez, entonces ya entienden el mensaje de que hay que componer, que esa es otra faceta del músico y entre todos ellos ya tienen su primera canción. Ahora tenemos un taller con ellos que individualmente deben tener una canción y ya con eso le estamos abriendo el camino para que avancen en el cuento de hacer su primeras canciones”, cuenta Jose Gregorio.
Al final, además de fortalecer la cultura, el propósito de fondo es darle a los niños y niñas una nueva opción de vida. “Estamos cambiando la mentalidad de los jóvenes y de los niños. Que no miren hacia la drogadicción, el alcoholismo que lo vemos por todos lados. Con la música se les cambia el hábito de vida, se sienten útiles porque cuando uno los presenta en cualquier evento que hacemos ellos se sienten a gusto y alegres”, puntualiza Obdulio.
Mientras tanto, Mia Valentina y Andrés Camilo están soñando en grande. Quieren ser cantantes de vallenato, escribir más canciones y ser embajadores del folclor de su pueblo. “Para mi fue un reto, con esto ya sé que puedo escribir más canciones que expresen mis sentimientos, que cuenten historias. Yo siento que con la música puedo alegrar los corazones de las demás personas”, dice la ahora compositora, Mia Valentina.
Más de 3.000 estudiantes recibieron la semana pasada la ración vacacional de la alimentación escolar (PAE). Un mercado que busca reponer, durante las vacaciones, la alimentación que reciben normalmente los niños y niñas en el colegio.
Aunque la entrega generó opiniones encontradas entre la comunidad educativa, el sentimiento colectivo es el mismo: preocupación por la poca cantidad de alimentos. El mercado debería durar los 42 días de vacaciones, pero las cuentas no dan.

El PAE+, como nombró el gobierno a esta ración, busca aportar al "Programa Hambre Cero" que lidera la Presidencia, con el objetivo de poner fin al hambre en Colombia, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Para esto el Gobierno Nacional priorizó algunos departamentos del país que registran alto índice de inseguridad alimentaria, entre esos el Chocó.
En Tadó, el encargado de entregar esta alimentación es la Fundación Cultural Pacífico en Paz, que a su vez distribuye la alimentación en Unión Panamericana, Condoto, el Litoral del San Juan, Medio San Juan y Río Iró. En el municipio son 3.662 estudiantes beneficiados y cada ración contiene los siguientes alimentos:
En el papel, la ración vacacional es sólo para el estudiante y debería ser un complemento que dure todos los días de vacaciones. Sin embargo, en la realidad, las familias usan la comida para todos, y las cantidades no son suficientes para cerca de 40 días.
“Cuando la comida llega a la casa uno no va a cocinar por gramos para cada persona, de ahí comen todos. Además las vacaciones son de un mes y días, lo cual sería imposible que durara, así saquen de a cucharada para cocinar”, dice una madre de familia, quien prefiere no ser identificada.
El PAE, de acuerdo con los cálculos oficiales, debe aportar el 50 por ciento de energía y nutrientes para los y las estudiantes, por lo que a las familias tadoseñas les queda la responsabilidad de cubrir el 50 por ciento restante. Sin embargo, para muchos estudiantes de Tadó esta es su única comida del día.
Natali Gamboa Córdoba, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y quien ha trabajado en el Chocó desde hace 13 años acompañando la construcción de las minutas del PAE en el municipio Quibdó, considera que estos productos sí son una ayuda, pero en un porcentaje pequeño. “No puedo decir que es suficiente porque aunque es para el estudiante, en el contexto en que estamos eso lo usa toda la familia y en ese caso es muy poco, pero sí es un apoyo a un porcentaje mínimo de nutrición y eso es valioso”, cuenta.
En el municipio hay opiniones encontradas entre los padres de familia. Algunos manifiestan estar conformes porque es una ración que les servirá para, por lo menos, cinco días. Pero hay otros que dicen que es muy poco.
“Acá hay mucha gente desempleada que se mantiene del barequeo (extracción artesanal del oro) y no se está consiguiendo; entonces algunas familias comen todos de esa ración. Es una ayuda, pero sería bueno que el gobierno la aumentara”, dice María Andrade, madre de un estudiante de la I.E. Normal Demetrio Salazar Castillo.
Lo mismo opina Robert Javier Quiñonez, profesor de la I..E. Nuestra Señora de la Pobreza y coordinador del PAE en la escuela. “Sabemos que hay niños que realmente comen es en el restaurante escolar y sabemos que ya en la casa toda la familia va a comer de ahí, entonces si el gobierno aumentara la ración sería muy bueno”, dice el docente.
Una madre de familia de la I.E. Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, quien pidió no revelar su nombre, dijo que no estaba conforme con esta ración. “No estoy conforme porque aunque dieron dos atunes, no entregaron los huevos y eso rendía más que los atunes. Además, solo dan dos libras de arroz que en una familia de siete personas solo alcanza para una comida”.
Otra madre de la misma institución dijo estar muy contenta porque recibió cinco raciones, ya que tiene cinco hijos estudiando. “Yo estoy muy feliz y agradecida porque con esos cinco mercaditos puedo sostener a mis hijos durante dos o tres semanas, ya que reuní 10 atunes, 5 libras de pasta, 5 bolsas de leche, 5 libras de lentejas, 5 libras de garbanzos, 5 libras de harina, 10 de arroz, 5 aceiticos y 5 panelas. Esa es una ayuda para mí porque solo me toca buscar más arroz y carne”.
Varios padres y madres de familia del municipio no recibieron la ración vacacional la semana pasada y están a la espera de que llegue esta semana.
Mientras tanto, la Gobernación debe asegurar que se preste el servicio de alimentación escolar desde el primer día de clase en 2024. Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, el mismo operador prestará el servicio durante el mes de enero.
Desde hace once meses 205 familias damnificadas por la temporada de lluvias están esperando la ayuda única de 500.000 pesos que destinó el Gobierno Nacional para ayudar a la superación de la crisis humanitaria por la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña que se dio a finales del año pasado. Aunque el desembolso del dinero se hizo desde el 2 de enero, solamente 110 familias de las 315 que salieron beneficiadas en el municipio, pudieron reclamar.
Merys Pinto es una de las afectadas. Vive en el barrio El Campo y desde el 2017 tiene problemas en su casa cada vez que llueve. La vivienda se inunda constantemente y el agua ha debilitado la estructura de bahareque. Incluso su casa se ha hundido varios centímetros.
Mery, al igual que los otros beneficiarios, no pudo reclamar la ayuda porque en el registro hubo errores ortográficos: su nombre apareció con “i” en vez de “y”, como aparece en su cédula, y por eso el banco no le entregó el dinero. Desde entonces, no ha parado de buscar que le respondan por la ayuda para solventar su situación y la de sus vecinos. “Cada vez que llueve vivo con el amén en la boca”, dice.

El proceso para obtener esta ayuda ha estado lleno de tropiezos. La Alcaldía inicialmente hizo el censo de damnificados y cargó la información. Y aunque desde la oficina de gestión del riesgo del municipio dicen que los errores fueron del listado que llegó desde Bogotá, en la Ungrd dicen que el error de digitación llegó desde Fonseca.
“La Ungrd recibe estos listados de jefes y jefas de hogar y se procede a realizar un cruce con la base de datos de la Registraduría. Si se encuentran inconsistencias en los listados, estos se remiten de nuevo a la Alcaldía para que se subsanen y va acompañado de la reapertura de la plataforma para que ingresen los datos de los beneficiarios correctamente. También es competencia de la Alcaldía Municipal realizar las correcciones de las inconsistencias identificadas desde la UNGRD”, respondió la Unidad a Consonante.
Wilmer Pitre, integrante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Fonseca, explica que enviaron las correcciones desde el 16 de febrero pero la Unidad no ha vuelto a desembolsar el dinero por problemas internos. “Después de que envíamos la lista nuevamente, pudieron pagarle como a 15 personas por Supergiros. Pero a los que están por el Banco Agrario no les han podido pagar. En reunión con Pablo Castañeda, de Bogotá, dijeron que van a buscar un nuevo operador porque el Banco Agrario les ha quedado mal. Pero seguimos esperando el reembolso, no tenemos más conocimiento”, asegura el funcionario.
En total se han realizado tres ciclos de pagos de esta ayuda en Fonseca: el 2 de enero, el 13 de febrero y el 29 de mayo. Sin embargo, Mery y las otras 205 familias no han podido recibir el dinero.
Al igual que Merys está Lidubeth Brito. Su angustia comienza cada vez que llueve, sobre todo en septiembre y octubre, cuando suele llegar la temporada de precipitaciones . “Yo tengo una niña de 12 años que tiene un trauma, me dice yo quisiera pedirle a papito dios que nunca lloviera. Se pone nerviosa cada que llueve. Aquí todo el mundo vive preocupado”, cuenta Brito.
Su casa queda en el barrio Nueva Esperanza, al lado de un canal que se desborda cuando llueve. En los últimos aguaceros a Lidubeth se le dañó la lavadora, la nevera, la turbina, un computador, varias bolsas de cemento y los libros de sus hijos. Por eso, aunque espera poder recibir los 500.000 pesos, su petición es resolver el problema de fondo. “Yo no puedo mudarme de aquí porque no tengo la facilidad, vivo de la venta de empanadas y de pasteles. Por eso queremos que el Gobierno se ponga las manos en el corazón, ya sea con una nueva vivienda, porque cada que llueve la situación es la misma”, opina.
“Yo no puedo mudarme de aquí porque no tengo la facilidad, vivo de la venta de empanadas y de pasteles. Por eso queremos que el Gobierno se ponga las manos en el corazón, ya sea con una nueva vivienda"
Lidubeth Brito, damnificada.
Lo mismo le pasa a Herminia Maria Granados de Miranda, a quien por no tener el “María” en su registro no le entregaron el dinero. Su casa está ubicada en el barrio El Retiro, al frente del caño El Saín, y se inunda cada vez que este desborda. “A mi se me hundió la cocina, se cayó el mesón, se hundieron los cuartos, el agua se metió debajo de la casa”, cuenta. A otras personas, incluso, el agua estancada les ha causado problemas en la piel.
Para Yefer Santoya y su familia esta es la segunda vez que no recibe las ayudas que le asignan. En su casa, en la que vive desde hace 14 años, las paredes están dañadas y los útiles escolares y papelería de sus hijos se han perdido ya en dos ocasiones. “Esto pasa casi cada año. La primera vez nos dijeron que nos iban a ayudar a reparar las paredes, nos iban a ayudar con comida, pero nunca nos dieron. Ahora con el bono de alimentación tampoco nos dieron nada”, cuenta.
A pesar de que ya han pasado once meses, la Ungrd no es clara sobre las fechas en las que los afectados podrán recibir este dinero. “La reprogramación de los reintegros se encuentra en proceso y las nuevas fechas de pago para estos beneficiarios será informada por parte de la Ungrd desde la subcuenta Colombia Vital”, dice la entidad. Pero hasta el momento ni la Alcaldía, ni los damnificados han sido informados de estas fechas.
Yefer y su familia, al igual que otras familias damnificadas, tienen la esperanza de poder recibir el subsidio, pero también piden una solución definitiva. “Nosotros estamos esperanzados porque en este momento estoy desempleado, entonces el subsidio sería de gran ayuda. Pero también le pedimos al gobierno que nos reubique”, dice el padre de familia.
En Fonseca, según Wilmer Pitre, hay por lo menos 420 hogares en situación de riesgo por las lluvias. A pesar de esto, hay pocas iniciativas para resolver el problema de fondo. Según el funcionario, el proyecto de viviendas rurales que está construyendo la Alcaldía con recursos del Sistema General de Regalías en el Hatico, Conejo y Almapotoque es la solución. Además, de un proyecto con Air-e para mejorar las redes de energía. Sin embargo, hay hogares en zonas de alto riesgo a las que ni la Alcaldía, ni alguna otra entidad, les está ayudando.
Después de casi tres meses de estar suspendido, volvió a funcionar el servicio de alimentación escolar (PAE) en las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato. Y aunque la noticia alegró a la comunidad educativa, la llegada del nuevo operador, Unión Temporal Programa de Alimentación Escolar Chocó, trajo otros inconvenientes.
Cocineras, rectores, docentes y padres de familia enumeran las fallas. La primera es la escasez. En una institución donde 30 niños y niñas cursan desde preescolar hasta noveno, puntualiza una manipuladora de alimentos que los insumos son insuficientes: “A veces solo mandan una cubeta de huevos, por lo que tenemos que partir un huevo para dos niños”.
Para el jugo de un solo día de 30 estudiantes, reciben tres mangos con muy poca azúcar. Y, sobre la proteína, tienen una pechuga de pollo que debe durar dos días, el mismo número de zanahorias y un repollo para una semana.
“Anteriormente, cuando yo recibía los alimentos, era con la medida suficiente y en algunos casos, podían repetir", cuenta otra cocinera. “Con el nuevo operador la comida llega en muy malas condiciones, la legumbre es pésima y las cantidades, más bajas”.
En el casco urbano no fue distinto. “No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”, cuenta Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María. “Le informamos al operador pero no logramos hacer sinergia con la persona encargada de representarlo ante el municipio”, dice.
“No sé si era por el tema de bodegaje o por el tema de transporte pero, en varias ocasiones, los alimentos llegaron en estado de deterioro: frutas, verduras, legumbres”
Melvin Becerra Palomeque, rector de la institución Corazón de María
La salud de algunos estudiantes también se deterioró. “En una ocasión les dieron una mandarina con chocolate y el niño llegó intoxicado a la casa”, dice preocupada una madre de familia que prefiere no ser identificada. Y a esto se sumaron problemas de higiene con elementos de aseo que debía entregar el proveedor. “No es justo que, habiendo lavalozas específicos, el operador decida que los platos se lavan con Fab, sabiendo que es difícil quitar el olor y el sabor del jabón, pero no nos hacen caso”, comenta Betty Hernández, coordinadora de la Institución Marco Fidel Suarez.
Además, según los lineamientos del Ministerio de Educación para la planificación de los menúes es necesario tener en cuenta aspectos como el contexto cultural, sin embargo, en El Carmen de Atrato no ha sido así. “Mandaron unos envuelticos de arepa harina que acá no están acostumbrados a consumirlos, entonces se hacía necesario cambiarlo por masitas fritas y el aceite, que ya era bien poquito, se reducía más”, confirma Betty Hernández.
Con la contratación de las cocineras también hubo desaciertos. A pesar de que trabajaron varios meses con el nuevo contratista, nunca firmaron contrato y la información que les dieron fue que les pagarían entre 1.200 a 1.500 pesos por alumno atendido, lo que se traduciría en 45.000 pesos por día trabajado. Sin embargo, denuncian que el operador no cumplió con lo que habían pactado verbalmente y sólo les liquidaron $20.000 pesos el día.
Pero las manipuladoras no se atreven a demandar a nombre propio ya que no tienen soportes jurídicos para hacerlo y ninguna quiere insistir en el asunto por las repercusiones.
Durante el primer semestre del año la contratación la hizo la Alcaldía con recursos de la Gobernación. El operador fue la Fundación Serranía Colombia. La demora en la contratación, así como los acuerdos de transferencia por solo 30 días, hizo que el servicio solo se prestara durante dos meses, es decir, 60 días calendario escolar. Para ese momento, un almuerzo le costaba a la Gobernación 2.500 pesos y el desayuno o merienda 1.900 pesos.
Varias cocineras manifiestan que cuando la Alcaldía manejó el contrato, la calidad de los alimentos era buena, igual que la cantidad. El problema principal, además de la intermitencia, fueron los retrasos en el pago a las manipuladoras de alimentos.
El último periodo de alimentación escolar se activó con nuevo operador el 8 septiembre. El encargado era la Unión Temporal Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Chocó, conformado por las fundaciones Symech, con 60 por ciento de participación, y Cultural Pacífico en Paz, que también presta el servicio en Tadó y otros municipios.
Este operador, a diferencia de otras ocasiones, no fue contratado por la alcaldía, sino por la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, Aldesarrollo, quien fue contratado, a su vez, por la Gobernación para ejecutar el dinero de las regalías del departamento, dinero con el que se financió el programa en los últimos 90 días.
Para el reciente contrato aumentó el valor de la ración. En todos los municipios no certificados del Chocó, un almuerzo del PAE le costó a la gobernación 4.812 pesos y el desayuno o merienda 2.816 pesos. Y aunque fue un aumento significativo, en El Carmen de Atrato no se sintió el cambio.
Además de los problemas en la calidad de los alimentos, con la llegada del nuevo operador varias cocineras fueron despedidas, según denuncian, por no apoyar a un candidato a la alcaldía. Otras renunciaron de manera voluntaria porque apoyaban a un candidato contrario.
Dionne Cruz, ex Presidenta e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, asegura que esto es algo que suele pasar en varios municipios y es una de las causas que, según identificó la Asociación, perpetúa los problemas del programa. “Hay corrupción, malos manejos, falta de idoneidad de los contratistas y operadores ―porque son elegidos para pagar favores políticos y no por mérito o experiencia―. Y también hay captura de estas rentas públicas por clanes políticos, mafias e incluso grupos al margen de la ley”, explica la experta.
Entre los rectores, además, está la percepción de que los operadores ajenos a El Carmen de Atrato tienen más problemas; por falta de pertenencia y problemas de logística. “Tener que traer alimentos de otros lugares, buscando abaratar costos, pone en riesgo la calidad con la que estos alimentos llegan”, opina Melvin Becerra.
El problema según opina Betty Hernandez, coordinadora de la institución Marco Fidel Suárez, también es el traslado. “Consiguieron proveedores para las legumbres desde Quibdó, toda esa legumbres llegaban aquí dañadas y deterioradas, si lo iban a suministrar desde allá lo deberían hacer la remesa cada ocho días, pero la hacían cada 15 días, entonces el daño fue significativo”.
Además, hay desconexión entre la Gobernación, el operador y la comunidad educativa. Según Juan Carlos Quinto, secretario de Integración Social del Chocó, en su despacho no han recibido ninguna queja sobre el funcionamiento del PAE. "Nosotros hacemos seguimiento al programa en los municipios, es nuestro deber, pero lo que hemos evidenciado es que ningún rector ha manifestado alguna inconformidad con el programa", dijo el secretario que además manifestó no saber cuáles son las empresas que conforman la UT PAE Chocó.
Y aunque los rectores y coordinadores manifestaron que habían contactado a Sandra Mazo, representante legal de la UT PAE Chocó, para manifestar sus preocupaciones; Mazo asegura que solamente ha recibido felicitaciones. “La comunidad educativa siente que el PAE ha cambiado y que el tema de las raciones servidas ha mejorado muchísimo en cuanto a cantidad y a calidad. Tengo hasta reportes de las instituciones de que sobraron alimentos de las últimas entregas”, dice.

Durante el tiempo en que el PAE estuvo suspendido en el municipio, la solución más inmediata de docentes y rectores fue recortar la jornada escolar; esto significó que los estudiantes estudiaron entre una y dos horas menos todos los días por más de tres meses.
En la I.E. Marco Fidel Suárez, por ejemplo, los estudiantes de jornada única pasaron de salir a las tres de la tarde, a salir a la una y media. Lo mismo en la I.E. Corazón de María.
“Es una jornada que va de siete de la mañana a tres de la tarde, pero como tenemos estudiantes de las zonas rurales, hay estudiantes que salen de su casa a las cinco de la mañana y regresan tipo cinco de la tarde dependiendo del clima. Por eso las repercusiones nutricionales y académicas son muchas”, añade Betty Hernandez.
Aunque el PAE está pensado desde el Ministerio de Educación como un complemento alimenticio, en las instituciones de El Carmen, y de otros municipios del Chocó, hay varios estudiantes para los que es la única comida del día, lo que agrava la situación.
“Para muchos de los muchachos es el único alimento que reciban en el día, cuando el Programa de Alimentación Escolar no se presta en las condiciones debidas, afecta de manera significativa no solo la prestación del servicio educativo, sino que ponen riesgo su propia salud”, denuncia Melvin Becerra Palomeque.
Según explica Dionne Cruz, además de las limitaciones académicas las repercusiones son físicas y mentales. “Afecta en su talla y en su peso. Retardos en el crecimiento físico, y en el desarrollo cognitivo. Una menor capacidad de aprendizaje, de concentración. Estamos hablando de problemas asociados a la desnutrición, que es una causa de mortalidad en Colombia. Debilidad, situaciones de anemia, una serie de problemas que nuestros niños y niñas no deberían estar sufriendo”, comenta la experta.
Esto, a su vez, se traduce en deserción escolar. “Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes ―incluyendo la principal― con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos”, manifiesta Betty Hernández.
"Cuando los insumos no son suficientes, hay muchachos que se quedan sin alimentación y eso automáticamente genera deserción escolar, porque nosotros tenemos sedes con estudiantes que solamente cuentan con la alimentación que se le suministra en los planteles educativos"
Betty Hernández, coordinadora I.E. Marco Fidel Suárez
Una de las madres rurales lo confirma: “nosotros como padres de familia suponemos que el programa funcionará todo el año escolar, sin embargo, cuando el programa se paraliza, debemos buscar plata de donde no tenemos para comprar el algo a los niños o darles plata para que ellos compren cualquier cosa”.
Con la llegada de la nueva gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, aún no está claro cuál será la modalidad de contratación para el otro año. Por ahora, estos mismos operadores prestarán el servicio durante el mes de enero.
“Nosotros tenemos recursos para ejecutar el PAE hasta finales de enero del próximo año. Una vez esos días se terminan, usamos los recursos que envía el Gobierno Nacional. Esperamos que la nueva gobernadora nos diga cómo va a entrar a manejar el tema. Si va a ser directamente con los municipios o centralizado como está ahora”, dice Juan Carlos Quinto.
Sin embargo, las madres y padres de familia de la zona rural, al igual que las manipuladoras de alimentos, opinan que la contratación debería ser de las Juntas de Acción Comunal o de las juntas de padres, como lo había anunciado el gobierno nacional. Dicen que así se le daría prioridad a la producción del campesinado carmeleño y los alimentos estarían frescos y de mejor calidad, además de generar ingresos al interior del municipio.
Lo mismo recomiendan desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. “Está la necesidad de un rediseño del plan de alimentación escolar y de la arquitectura institucional que lo sostiene, orientada a que sea la comunidad la que maneje el servicio”, comenta Dionne Cruz.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, recomendó después de su visita al departamento hacer una planeación adecuada para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.
Además, hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que exijan la conformación del Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas en donde no se encuentra constituido, y donde ya esté conformado, sean establecidas rutas de seguimiento y vigilancia claras que permitan verificar oportunamente las irregularidades en el PAE.
Con el voto de opinión y bajo la promesa de gobernar con el pueblo y priorizar la zona rural llegó Juan Carlos Palacios a la alcaldía de Tadó. Su elección mostró un pequeño giro a como estaba funcionando la política en el municipio: después de 8 años quedó electo un candidato que pertenece al partido Liberal y no iba apoyado por una coalición de partidos.
Además, por primera vez en 12 años, el nuevo alcalde no tiene relación con el partido de la U. En 2011 la alcaldía la ganó Mancio Agualimpia por ese partido. En 2015 ganó Arismendi García con la coalición Convergencia que agrupaba a los partidos de la U, Liberal, Mais y Verde. Y en 2019 quedó electo Cristian Copete, quien era considerado el candidato de Arismendi, con la coalición “Por Tadó me la juego toda” que unió a los partidos Cambio Radical y, nuevamente, al Partido de la U.
Palacios es distante de la administración actual, lo que implica que no dará continuidad a la forma de gobierno de Cristian Copete. “Es un gobierno (el de Copete) que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo”, dijo el alcalde electo en entrevista con Consonante. A pesar de estar asociado con estructuras de partidos tradicionales, muchos de sus votantes le atribuyen ser “el cambio”.
Su énfasis será en políticas públicas diseñadas para las necesidades de la gente que, aunque es lo común en la gestión administrativa, no solía ocurrir así en Tadó. Además, esas políticas públicas a la medida incluirán, por primera vez, una con enfoque de género y otra que reconoce a las familias como sujetos de derechos. Además, habrá otra con las diferentes actividades deportivas, culturales, educativas, recreativas y sociales, otra para atender a la población con capacidades diferentes y para fortalecer el turismo.
Su llegada al palacio municipal implica también, según lo anunciado, una reestructuración administrativa. Palacios piensa crear la secretaría de Inclusión, Equidad y Género; la secretaría de Turismo; la secretaría de Desarrollo Económico y rediseñar el modelo de seguridad del municipio.
También promete apostar fuertemente a la inclusión de la ruralidad. Su cierre de campaña fue una “toma del alto San Juan”, un evento multitudinario en el que recorrió varios corregimientos El reto será mejorar los puestos de salud rurales de cada corregimiento, la infraestructura de las escuelas.También mejorar el acceso al acueducto y alcantarillado y potenciar el turismo con estas comunidades.
Palacios llegará con apenas dos concejales de su línea directa: Luis Fermin Palomino, quien ha sido concejal durante casi 20 años por el partido Liberal, pero apoyó a Cristian Copete el periodo anterior. Y Wilson Andrade, un concejal nuevo del partido Alianza Verde.
La participación de la mujer disminuyó para este periodo. Solamente Claudia Patricia Hinestroza logró una curul con el partido Conservador, cuando en otros años hubo entre dos y tres mujeres en el Concejo.
El partido con más votos fue el Partido Conservador, que ha sido históricamente fuerte en la región y logró cuatro espacios en el Concejo. Este partido ha logrado mantener la cantidad de curules con el paso del tiempo: en 2011 logró tres; en 2015 cuatro y en 2019 cuatro nuevamente. Mientras que el partido Liberal ha perdido su fuerza con los años y ahora solo tiene una curul en el Concejo, esto pese a que la gobernadora del departamento cuenta con su respaldo.
En contraste, los partidos Centro Democrático y Colombia Humana no alcanzaron el umbral de 558 votos para tener por lo menos una silla en el recinto. El primero solo alcanzó 450 votos y el segundo 61.
Aunque aún no se ha definido la posición de los concejales, la tendencia, según dicen algunos, será una mayoría declarada “independiente”, es decir, que no apoyarán 100 por ciento al alcalde pero tampoco serán oposición. Sin embargo, más allá de la ideología, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que esto se traducirá en la realidad en un ejercicio de negociación permanente.
“El alcalde va a tener que mandar a su secretario de Gobierno a hablar con cada uno de los operadores políticos locales y decirles, ‘bueno: este es el plan de desarrollo’, y los concejales probablemente le van a decir ‘¿qué me vas a dar a cambio para aprobarlo?’ . Eso es lo que termina pasando. Y aunque hay concejales honestos, no es lo usual”, dice Bonilla.
La bancada del Partido de la U, con dos puestos, sigue definiendo cuál será su papel: “me tocaría hablarlo con mi bancada, aunque yo creo que lo voy a hacer como independiente y creo que esa es la tendencia”, dice Luis Moreno, actual presidente del Concejo Municipal. Lo mismo el partido Cambio Radical, que también logró dos curules, “lo único que sabemos ahora es que no vamos a ser oposición”, dice Danning Perea, concejal electo de este partido.
"Me tocaría hablarlo con mi bancada, aunque yo creo que lo voy a hacer como independiente y creo que esa es la tendencia”
Luis Moreno, concejal electo por el Partido de la U
Quien según la ley lideraría la oposición es Jesus Hamilton Peña, quien aceptó la curul por ser el segundo candidato más votado, pero la línea aún no está clara. Declararse oposición, en municipios como Tadó, suele salir muy caro y es poco frecuente. En el municipio el mayor empleador es la alcaldía, y los puestos públicos suelen renovarse con el mandatario de turno. “Para que te den un contrato hay que tener una recomendación de un concejal. Entonces, para que un concejal diga que es la oposición quiere decir que no necesita meter contratos en la alcaldía y eso es casi imposible”, opina la experta.
Hasta el momento, el partido Conservador es el que no tiene ninguna inclinación: “Que el movimiento perdiera, no significa que me vaya a declarar en oposición. Depende de la charla que tengamos con el alcalde Juan Carlos, depende de lo que él plantee sobre cómo va a trabajar… Si en su trabajo va a tener en cuenta a las personas que en las elecciones no estuvimos con él ”, explica Orlando Delgado, quien sigue a la espera de la conformación del nuevo mandato.
El alcalde electo no tendrá problemas para armar coalición en un Concejo acostumbrado a seguirle el ritmo al mandatario de turno. Pero por su naturaleza transaccional, el Concejo pondrá a prueba la promesa de Palacios de ser un gobierno transparente y no caer en la entrega de puestos por favores políticos.

El nuevo alcalde fue fórmula de la gobernadora electa Nubia Carolina Córdoba Curi. Ambos pertenecen al partido Liberal y estuvieron juntos en varios momentos de la campaña electoral. Incluso, Córdoba estuvo presente en el cierre de campaña de Juan Carlos Palacios en la zona rural.
Córdoba Curi tuvo el respaldo de la base social del Pacto Histórico en Chocó y, a diferencia de elecciones anteriores, el liberalismo unió sus bases en torno a su candidatura. En Tadó, donde tiene a parte de su familia, ganó con 4.552 votos.
La buena relación entre ambos mandatarios puede facilitarle a Palacios la consecución de recursos de inversión para invertir en educación, así como otros temas en los que el municipio depende de la Gobernación.
“El presupuesto público solo le alcanza (a Palacios) para pagar la nómina de los maestros, la del hospital público y se acabó la plata. Todo lo que haya prometido, le toca gestionarlo por fuera y la manera de hacer gestión es a través de otros operadores políticos” explica Laura Bonilla. “Si Palacios tiene una buena relación con la gobernadora y la gobernadora a su vez tiene una buena relación con el gobierno nacional, es probable que atraiga recursos al municipio”, agrega la experta.
“Si Palacios tiene una buena relación con la gobernadora y la gobernadora a su vez tiene una buena relación con el gobierno nacional, es probable que atraiga recursos al municipio”
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
Nubia Carolina Córdoba Curi hizo parte del grupo de nuevos mandatarios regionales que citó el presidente Petro a la casa de Nariño el pasado 7 de noviembre. La reunión fue solamente con los gobernadores electos simpatizantes de Petro y la cercanía de la mandataria con el Gobierno Nacional fue explícita, al menos en el contenido compartido del encuentro por parte de la gobernadora y el presidente Gustavo Petro.
Palacios lo tiene claro y ve en Córdoba Curi la forma de lograr sus proyectos. “Hoy tenemos una gobernación que nos puede colaborar y se identifica con nuestra línea de gobierno”, expresó el mandatario a Consonante. Además, la Gobernadora tiene el mismo propósito del alcalde Palacios, que es precisamente centrar mayores esfuerzos en el campo: “es muy importante llevar inversión a la zona rural”, dijo tajantemente durante su visita a la capital.
El próximo 17 de diciembre se realizarán las nuevas elecciones en Fonseca, La Guajira, luego de que se destruyera más del 25 por ciento del material electoral en las elecciones del pasado 29 de octubre.
En estas elecciones se elegirá al próximo alcalde de Fonseca y a los integrantes al Concejo. Según informó la Registraduría delegada de Riohacha, la decisión de repetir las elecciones se dio tras perderse la cadena de custodia y material electoral en tres puestos de votación. Los disturbios ocurrieron en los colegios Calixto Maestre y María Inmaculada, en zona urbana; y el colegio Agrícola, en Conejo.
Es de aclarar que las elecciones se repetirán en todo el municipio y no solo en las mesas afectadas.
La resolución 007 del 10 de noviembre de 2023 resolvió las reclamaciones, apelaciones y desistimientos sobre el proceso electoral y escrutinios de las elecciones territoriales para el periodo 2024- 2027. El documento expone que para el 29 de octubre, al final de la jornada, se registraron hechos vandálicos llevando a la destrucción y el abandono de material electoral en 3 de los 12 puestos de votación.
El colegio María Inmaculada tiene 16 mesas y votan en ese punto 5.278; en el Calixto Maestre 18 mesas y votan 5.860; y en el puesto de Conejo, 7 mesas y votan 2.201 personas. “Una vez la Comisión Municipal recibió en su despacho diversas reclamaciones y recursos de las comisiones auxiliares y la municipal se declararon en desacuerdo, antes de definir si se podía declarar la elección de las autoridades municipales, absteniéndose de declarar el concejo municipal y el cargo de alcaldía”, dice la resolución.
En el documento se informa que no se declaran las elecciones de Alcaldía y Concejo Municipal y, por tanto, resuelve: “excluir de la votación de las 41 mesas de los tres puestos de votación citados e incluir las 57 mesas de votación de los 9 puestos de votación que fueron debidamente escrutados para la declaración del cargo de Gobernador y Asamblea del departamento de La Guajira”.
Desde que se convocaron a nuevas elecciones, la Registraduría aclaró que los candidatos serían los mismos a los que se postularon para las elecciones del 29 de octubre. No habrá inscripciones porque esto no es una elección atípica sino que responde a una nueva convocatoria tras actos de vandalismo. Sin embargo, quienes quieran renunciar a la candidatura pueden hacerlo de manera formal ante la Registraduría.
Para Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y con experiencia de 25 años en temas electorales, si dos candidatos quieren unirse, alguno de estos debe renunciar para no generar inhabilidad. “Así como se inscribió ante la Registraduría debe renunciar ante la misma (...) Los candidatos deben ser los mismos porque la inscripción ya pasó, las coaliciones están realizadas y ya no hay esa posibilidad porque incurriría en doble militancia por apoyar a un partido distinto”.
Gutiérrez puntualizó que un candidato “no puede apoyar a un aspirante distinto al de su partido o antes debe renunciar a la candidatura de manera oficial”.
Para Pedro Gutiérrez tener unas nuevas elecciones implica que haya menos tiempo para el empalme que realiza el alcalde actual y el alcalde electo. “Lo único que perjudica es la logística de empalme, ya que no tienen mucho tiempo. Pero se sabe que si el resultado está antes del 31 de diciembre, la Alcaldía se asume desde el primero de enero, comenzando el periodo constitucional”. Además, Gutiérrez agrega que lo prioritario ahora es brindar garantías para que la población pueda votar con normalidad.
“Lo único que perjudica es la logística de empalme, ya que no tienen mucho tiempo"
Pedro Gutierrez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.
Las sanciones están establecidas por ley. Las personas que atenten contra la jornada electoral y dañen el material se enfrentan a consecuencias penales, por ser un delito electoral que se debe judicializar como responsabilidad individual.
Este delito está tipificado en la Ley 1864 de 2017, artículo 386, como perturbación en el certamen democrático y contempla que quien impida la votación y el escrutinio incurrirá en una condena de prisión de 4 a 9 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Y la pena en prisión aumenta de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia.
Las autoridades de Fonseca ofrecieron una recompensa el 30 de octubre de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los actos vandálicos del pasado 29 de octubre.
Los jurados serán los mismos de los asignados el 29 de octubre. Este es un cargo obligatorio y por ley, si no participa debe cumplir una sanción. Según la Ley 163 de 1994, la multa por no asistir es de hasta 10 salarios mínimos, es decir más de 10 millones de pesos.
“Son particulares que cumplen una función pública. Si llegan a incumplir esa obligación, se someten posiblemente a un acto disciplinario y eventualmente a una sanción económica”, indica Gutiérrez.
Pedro Gutiérrez agrega que aunque no se afectó la democracia si hay pérdida económica y de tiempo. “La ciudadanía se vio frustrada pero sí hay democracia porque se efectuará una nueva elección y los gobernantes estarán para el periodo constitucional que inicia el primero de enero.
La mayor afectación es en la logística y el tiempo que se perdió para hacer el empalme, pero en cuestión de 15 días ya la Alcaldía podría estar funcionando normalmente”, agrega.
En las elecciones están presentes la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la MOE y los delegados del Consejo Nacional Electoral. En cada punto de votación debe haber una mesa de justicia con alguno de estos representantes para que estén al tanto de los incidentes y de las posibles denuncias frente a irregularidades.
Para las fuentes consultadas, lo más importante es permitir que la gente vote con total tranquilidad. “Se deben revisar las inhabilidades, el tema de recursos públicos que se pueden utilizar en la campaña electoral. Todo eso, es lo que se da en un proceso electoral para garantizar la igualdad y la libertad al elector, igualdad de condiciones en los candidatos y la protección del elector. Esto se garantiza permitiendo votar sin ninguna coacción, cuando se acerca al cubículo solo y que escoja qué opción decide apoyar o si se abstiene a votar, porque también es un derecho del ciudadano abstenerse a votar”, indica Pedro Gutiérrez.
Algunos candidatos consultados por Consonante consideran que sí se cuentan con las garantías necesarias para efectuar esta nueva jornada electoral y confían en que lograrán más votos. Eredis Brito, aspirante nuevamente al Concejo, señala que espera que no haya contratiempos y que va a continuar en su campaña. “La gente me sigue dando el apoyo, he llegado a estas personas y van a volver a votar por mí. Confío en que todo va a salir bien en estas elecciones. En lo que se pudo contar logré 277 votos y con eso ya estaba entre las concejales con credencial y confío en que se van a mantener esos votos y aspiro alcanzar unos 700 votos”, indicó.
Lo mismo opina Luis Manuel Campo, candidato al Concejo. Dice que está optimista por esta nueva oportunidad de unas nuevas elecciones. “Estamos seguros que vamos a lograr el electorado necesario. Tuve de apoyo 255 votos, pero hay que tener en cuenta que hubo votos que no se pudieron contar por los actos vandálicos y deseamos que ahora todo se dé de la mejor manera. Siento que las garantías están dadas para todos”, agregó.
Los expertos consultados señalan que el orden público debe ser garantizado por la Alcaldía y la Gobernación. Y, en el caso particular de Fonseca, es de conocimiento del Gobierno Nacional. Por ello, piden que haya más Fuerza Pública y garantizar que la ciudadanía se pueda acercar con tranquilidad a votar.
Las opiniones de algunos ciudadanos de Fonseca se encuentran divididas entre los que confían y tienen dudas de la jornada electoral.
Wilmar Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, dice que no confía en las elecciones. “Los perdedores cuando vean una fila de un kilómetro de personas y ellos no registren votos, vuelven y hacen la guachafita y dañan el proceso”.
Díaz cuestiona que “no han condenado a ninguno de los vándalos. No ha habido ningún ejemplo, entonces para ellos es fácil dañar y que en febrero volvamos a elecciones”.
Otro simpatizante de la campaña de Fonseca quien pidió no ser citado dice que sí confía en la nueva jornada. “Hay que confiar nuevamente en las elecciones. Lo que no confío es en las campañas políticas que últimamente se están haciendo en Fonseca excluyendo el candidato mío”, dice.
Early Díaz, miembro de la campaña de Enrique Fonseca, comenta que “las elecciones de aquí van hacer una más del montón, van a cometer más errores. Lo importante es que van a estar ahora más vigilados por la MOE y por todas las entidades porque son las únicas elecciones que se harán en el país”.
Luis Dario Ortiz, simpatizante de la campaña de Benedicto González, dice que confía en que las autoridades competentes van a tomar las medidas necesarias. “Confío en que se va a garantizar que la democracia se instaure de manera definitiva en estas elecciones y que se vuelva un comportamiento normal para las futuras elecciones”.
Juan Contreras, miembro de la campaña de Benedicto González, no confía. “ Para mi seria bueno que intervinieran organizaciones garantes la ONU, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones internacionales que velen por las elecciones de Fonseca. No vemos garantías por parte de la administración que se ha metido de lleno con un candidato, entonces ese el miedo de los habitantes de Fonseca”.
Fidel Vagas, simpatizante de Benedicto González, dice que no confía en las elecciones porque la gente denuncia y las autoridades no hacen nada. “No le ven el interés de verificar o corroborar dicha información entonces por la práctica de compra masiva de voto, las elecciones se vuelven a costa del dinero, por ese lado las elecciones no son confiables en el municipio de Fonseca”, agrega.
Verenice Santiago, adepta de la campaña de Micher Pérez, dice que confía. “Creo en las elecciones porque es la oportunidad que le están dando a la democracia de hacer las cosas bien. El 29 de octubre fue un proceso fraudulento y no se le dio la oportunidad a la democracia, entonces es por ello que hay que hacerlas de nuevo y que se garantice que el proceso sea bajo criterios de transparencia”.
Jeider Martínez, partidario de la campaña de Micher Pérez, opina que “se confía siempre y cuando cambien toda la vigilancia posible de afuera. Que manden Policía y un registrador que sea neutro y que resguarden a toda Fonseca”.
En su segundo intento por llegar a la Alcaldía, el liberal Jaime Arturo Herrera salió electo con 2.183 votos. ‘Puntillo’, como es conocido en el municipio, puso en el centro de su campaña política la propuesta de que el campo sea el centro de la economía en un municipio que ha ido perdiendo la vocación agrícola por una más minera.
Para esto, según le dijo Herrera a Consonante, formulará proyectos ante la Presidencia para que haya más inversión en el campo. También aseguró que entre sus prioridades está la pavimentación de vías terciarias y la construcción de escenarios deportivos: “Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”. Aún no es claro cómo será la relación entre Miner y el alcalde electo porque, a diferencia de las últimas tres alcaldías, no viene de trabajar en la mina ni ha tenido una relación cercana a esta.
“Le voy a proponer a Miner S.A. que trabajemos en conjunto. Vamos a meterle plata a lo social y a los escenarios deportivos que es muy necesario”
Jaime Arturo Herrera.
Herrera es un exconcejal y empresario de origen campesino que lleva más de 20 años administrando una droguería en Quibdó. En 2014, y como propietario de la Droguería La 20, fue capturado junto con otras siete personas que eran investigadas porque presuntamente se habrían apropiado de más de 1.700 millones de pesos que estaban destinados para pagar servicios de salud a la población vulnerable de el Chocó. Según la Rama Judicial, Herrera fue dejado en libertad en 2015. El alcalde le dijo a Consonante que en este momento no tenía ningún lío judicial y que lo que pasó es que fue “asaltado en la buena fé”.
Su recorrido político inició hace cuatro años cuando se lanzó a la Alcaldía y quedó segundo por una diferencia de 15 votos. Al ocupar ese puesto tuvo derecho a ser concejal, cargo que ocupó por un año. Luego se dedicó a su campaña y en las votaciones de octubre le sacó más de 300 votos al exalcalde Jorge Iván Bedoya, el segundo más votado.
Con su triunfo Herrera frenó las posibilidades de que el partido de La U pusiera un tercer alcalde de forma consecutiva y le devolvió el poder al partido Liberal que no ponía mandatario desde 2011. Pero el liberalismo no sólo ganó la Alcaldía. También eligió como gobernadora a Nubia Carolina Córdoba, con quien Herrera hizo campaña, y fue el partido más votado en el Concejo con 1.561 votos y el que puso más concejales: cuatro de once. Por ahora, parece que Herrera llegará a la Alcaldía, el 1 de enero de 2024, con vientos a su favor a nivel municipal y departamental.
Aunque la elección de los concejales no suele ser tan mediática como la de la Alcaldía, también es clave. El Concejo es el que debate las propuestas del alcalde, le hace control político y aprueba o no el Plan de Desarrollo y el presupuesto municipal —que este año fue de más de 14 mil millones de pesos—, que son las cartas de navegación de la administración en obras planes y programas y en cómo se invierten los recursos públicos.
En el caso de El Carmen, el Concejo estará conformado por cuatro liberales, dos conservadores, dos del partido de La U, una del partido Verde, uno de MAIS y una curul que será de Jorge Iván Bedoya del partido de La U, ASI y la Fuerza de la paz, quien aceptó el espacio que le corresponde por ser el segundo más votado a la Alcaldía.
Estos resultados dejan dos conclusiones. La primera es que el Concejo se renovó. De los cinco concejales que trataron de reelegirse sólo lo logró Carlos Alberto Restrepo del partido Liberal. A diferencia de hace cuatro años, el espacio de las mujeres se redujo y pasó de dos curules a una, esta vez por el partido Verde con Gloria Isabel Calle, que apoyó a la candidata Natalia Mazo a la Alcaldía.
La segunda conclusión es que con el partido Liberal de su lado, que es el que tiene más concejales, Herrera tiene la posibilidad de tener una mayoría de concejales afines (coalición de gobierno) que le apruebe de forma más rápida lo que debe pasar por el Concejo. “Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia. En caso contrario tendría que empezar a negociar con otros partidos o con otras corrientes y eso ya le compromete, de alguna manera, la gestión burocrática (puestos y nombramientos) y presupuestal”, explica Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.
“Con un Concejo a favor del alcalde lo que uno esperaría es que se aceleren los procesos, que no haya trabas y que las propuestas sean tramitadas con facilidad y con eficiencia"
Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia.
De entrada, el alcalde electo dice que cuenta con una mayoría a su favor: “Elegimos cuatro liberales y tenemos buena relación con los dos conservadores. Tenemos la mayoría, pero lo más importante es que llego a trabajar. Creo que cuando los concejales vean mi trabajo y vean que le estoy metiendo 24/7 a la comunidad, los proyectos van a salir por un tubo”.

Eso dependerá de la posición política que asuman los concejales al posesionarse y en la que deberán elegir si, frente a la Alcaldía, son de gobierno, independiente o de oposición. Aunque la decisión final la pueden tomar hasta febrero (un mes después de que inicie el gobierno), por ahora, pinta a favor de Herrera. Al menos tres concejales electos de distintos partidos están de acuerdo con ‘Puntillo’ al decir que apoyarán su gestión si ven que está trabajando a favor del municipio. También aseguraron que, de entrada, no harán oposición.
“Personalmente no voy a ser oposición y tampoco voy a estar con el Alcalde. Estaré del lado del bien común”, afirmó Jaime Gabriel Taborda elegido por el partido Conservador. Dijo que junto con su compañero Jesús Antonio Londoño, se declararán de independencia. “La oposición es muy relativa — dice Gloria Calle, electa por el partido Verde — debemos ser un equipo y trabajar para beneficio de El Carmen”, comentó que también se declarará en independencia.
Consonante intentó comunicarse con Bedoya para saber si se declarará en independencia o si liderará la oposición contra el Alcalde, pero hasta el momento no contestó las llamadas. Con este panorama, y si La U decide ser oposición, contaría con tres de los once concejales en su coalición. Zuluaga Gil dice que tener un Concejo que en su mayoría es a favor de la Alcaldía acelera los procesos y puede beneficiar a la comunidad, pero cuenta que también puede deteriorar el control político: “Se deteriora un poco el control político porque es a los concejales a los que les corresponde hacerlo, pero también se fortalece porque los que quedan como una minoría haciendo oposición deben y tienen que ser más exigentes con el control y los mecanismos que usan para ser escuchados”.
Por ahora, una de las preocupaciones que se escuchan en el municipio es la renovación de la planta de la Alcaldía. El temor es que con una administración nueva y que era opuesta a la actual, no se renueven contratos para algunos trabajadores, más en un municipio como El Carmen en el que las principales fuentes de empleo son la Alcaldía o la mina. “Hay rumores, aún nada comprobado, de que va a llegar gente de afuera de El Carmen, de otros municipios, porque el alcalde elegido debe favores y los va a pagar con puestos de la Alcaldía”, dijo un habitantes de El Carmen.
Herrera le dijo a Consonante que no llegará a “barrer” con los puestos y que todo su gabinete será de carmeleños: “Yo voy a llegar es a construir, están equivocados conmigo. El que esté trabajando y haciendo las laborales bien, se queda. Eso sí, el gabinete será mío, porque no es justo que sea el mismo gabinete desde hace ocho años”.
En el Chocó, la gobernadora electa es la liberal Nubia Carolina Córdoba, la más votada en El Carmen para ese cargo. Córdoba fue la fórmula de ‘Puntillo’ y desde ya la ven como aliada para el municipio. El concejal electo del partido Liberal, Jorge Alexander Machado, lo ve como “el mejor momento para el departamento del Chocó, incluyendo El Carmen, porque sabemos que con nuestro alcalde y de la mano de la gobernadora vamos a hacer un muy buen trabajo”.
Herrera cuenta que desde la campaña electoral Córdoba se comprometió con tres acciones para el municipio: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen, la construcción de un hospital nuevo e inversión en el campo. Además de los compromisos, es clave que entre ambos mandatarios haya una relación fluida y cordial porque El Carmen es un municipio de sexta categoría y, por lo mismo, depende de la Gobernación para, por ejemplo, cofinanciar proyectos o que les giren recursos para educación y salud.
“Los municipios en Colombia suelen ser muy débiles financieramente y gran parte de los proyectos que puede ejecutar un alcalde dependen de la coordinación que tengan con el gobierno departamental — explica Zuluaga Gil —. Si un alcalde va en llave con el gobernador y tienen buenas relaciones, va a ser más fácil que cuando lo llame consiga de forma más rápida que le apruebe y le financie proyectos”.
Esa relación también es clave porque los recursos de participación como los del Plan de Alimentación Escolar (PAE) llegan por medio de la Gobernación. Y es esa entidad la que tramita casos como traslados de los profesores. “Un profesor de municipio pequeño (al que la comunidad no quiera, por ejemplo), puede convertirse en un problema muy grave porque tiene una incidencia directa con la comunidad y si el alcalde no tiene buen diálogo con el departamento, pues no le traslada el profesor, se gana a la comunidad de enemiga y eso puede minar su gobernabilidad”.
Además, la Gobernación también funciona como interlocutora con el Gobierno Nacional y puede ayudar o no a que bajen recursos o proyectos al municipio o que las necesidades del mismo estén en la agenda nacional. En el caso de Córdoba y Herrera, que son del mismo partido, la relación y la gestión entre ambos también es importante para mantener el poder en futuras elecciones, ya sea por la misma colectividad o con candidatos propios. Si a los dos les va bien, sus votantes van a ver con buenos ojos a quienes ellos o sus partidos apoyen. “Esa es una dinámica propia del debate electoral: dar buenos resultados buscando la continuidad en el poder”, expone Zuluaga.
Aún sin posesionarse, y como es común en tiempos de empalme entre un gobierno y otro, el alcalde electo ya empezó a moverse. Y lo hizo con un tema clave: la pavimentación de la vía El Siete - El Carmen. En su cuenta de Facebook anunció que se reunió con el gobernador Ariel Palacios quien aprobó 16 mil millones de pesos para la obra. “Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”, dice la concejala electa Gloria Calle.
“Si la pavimentación de la vía se logra, va a ser un alcalde que va a quedar en la memoria de los carmeleños”
concejala electa Gloria Calle.
Pero ese legado dependerá de la gestión de los próximos cuatro años y de cómo avance la relación entre Gobernación y Alcaldía. Por ahora, Herrera reconoce la importancia de dejar huella: “Si nosotros no nos comprometemos con el pueblo, el pueblo después nos cobra una factura que es la ingratitud, el desprecio. Por eso es que muchos alcaldes salen por la puerta de atrás”.
Juan Carlos Palacios es el sucesor del alcalde de Tadó, Cristian Copete. En las elecciones locales, del 29 de octubre, Palacios obtuvo 4.996 votos; casi el doble de votos que acumuló Copete hace cuatro años. En su candidatura con el partido Liberal, Palacios contó con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano.
Es conocido como ‘El Padre’ por su carrera de 13 años como sacerdote. Palacios decidió dejar la sotana y, según cuenta, hacerle caso a varios tadoseños y tadoseñas que le pidieron lanzarse como candidato a la Alcaldía. “Ven en mí una esperanza de que el municipio pueda salir adelante”, asegura con la convicción de que está preparado para el cargo.
Además de sacerdote, Palacios es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y especialista en Gerencia Social. Actualmente está estudiando su segunda especialidad en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Ha trabajado con la Diócesis Istmina-Tadó cómo director pastoral, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, coordinador de los programas de primera infancia y coordinador de educación contratada entre la secretaría de Educación departamental y la Diócesis.
En entrevista con Consonante, Palacios habla sobre sus prioridades para el próximo año y explica cómo va a intentar cumplir su mayor propuesta: gobernar con el pueblo en medio de un ambiente de desconfianza en el municipio.
Juan Carlos Palacios: La recibí con mucha satisfacción, reconociendo el trabajo que había realizado en la zona rural y en la cabecera municipal.
A Hamilton le diría que estoy aquí para servirle a él y a cada uno de sus seguidores, soy el alcalde de todos. Más allá de la diferencia política no hay que perder el horizonte frente al desarrollo que queremos para nuestro querido municipio.
J.C.P.: Ya colocamos las denuncias como la ley lo ordena y ya los organismos encargados pueden constatar que muchas personas fallecidas tuvieron su voto. También hubo muchas personas que cuando iban a votar ya habían marcado por ellos.
J.C.P.: Sí, esta mañana (31 de octubre) tuvimos una conversación con ella. Somos del mismo partido y ella tiene afinidad con el municipio de Tadó, sus familiares son de aquí. Queremos trabajar de la mano para sacar este terruño adelante.
J.C.P.: Desde luego, la ley lo exige, debe haber un empalme. Con él propiamente no hemos hablado, es un gobierno que no es afín con mi propuesta, no es un gobierno amigo, pero tendremos que sentarnos a la mesa a ver cómo está quedando la administración.
J.C.P.: Sencillamente porque ellos estaban apoyando al otro candidato. Aún sabiendo que el alcalde no puede participar en elecciones todo su equipo y su maquinaria estaba direccionada hacia allá.
J.C.P.: Dándole a conocer a la gente cada paso que demos en la administración. Primero diciéndole a la comunidad cómo recibimos, qué tenemos para desarrollar y cómo lo vamos desarrollando, que la gente conozca por los diferentes medios y estén informados de qué está haciendo el alcalde por su comunidad.
J.C.P.: Nosotros contamos con un presupuesto de aproximadamente 32 mil millones de pesos, que son mínimos frente a las tantas necesidades que tienen los pueblos.
J.C.P.: Por medio de proyectos. También están las regalías departamentales, hoy tenemos una gobernación que es amiga, que nos puede colaborar y se identifica precisamente con nuestra línea de gobierno. Tenemos planteado en el programa de gobierno también proyectos con el Gobierno Nacional y creemos que por allí podemos jalonar muchos recursos y darle cumplimiento a lo que hemos planteado.
J.C.P.: A la problemática que tenemos hoy en día en materia de salud: no contamos con los servicios básicos que debe prestar el Hospital San José de Tadó y vamos a habilitar los centros de salud en zona rural para que el campesino y campesina tenga la facilidad de tener su médico ahí. Así como también tener una salud preventiva.
Además hoy no podemos desconocer que tenemos en el departamento del Chocó mayores índices de desempleo, y más con la pandemia. A eso también.
J.C.P.: Los programas que son del Estado deben estar funcionando en el municipio, vamos a usar cada uno de ellos para eso. También tener una sinergia con las diferentes instituciones que prestan servicios en nuestro territorio y estar atento a la cooperación internacional.
Por ejemplo, tenemos políticas públicas de atención a la primera infancia, eso lo presta la alcaldía y los diferentes operadores por medio de Bienestar Familiar, entonces ellos nos pueden ayudar a esa generación de empleo.
J.C.P.: Queremos tener la secretaría del turismo, la secretaría municipal de la mujer teniendo el precedente de que ya tenemos el Ministerio de la Igualdad; allí podemos ayudar a muchas mujeres, madres cabeza de hogar a desarrollar proyectos. También la Secretaría de Desarrollo económico teniendo presente hoy que una de las actividades económicas de nuestro municipio ha sido precisamente el campo y se ve con un descuido notable.
J.C.P.: Ya tenemos el programa de gobierno, gracias a Dios. Hay que visitar a las comunidades, ya lo hice como candidato y ahora lo voy a hacer como alcalde electo. Que ellos nos cuenten las problemáticas y nosotros les damos las posibles soluciones de acuerdo al presupuesto municipal. Sencillamente el pueblo me eligió y yo tengo que consultarle a ellos.
J.C.P.: Voy a hacer audiencias, pero no voy a centrar todo en la cabecera municipal, sino tener la posibilidad de llegar hacia zona rural y escuchar cada una de sus propuestas que tienen los integrantes de esas comunidades. Ellos también necesitan hablar con su alcalde.
J.C.P.: Nosotros tenemos un presupuesto muy mínimo para todas las necesidades que hay. Necesitamos recursos de la Gobernación, también que podamos jalonar por medio del Ministerio de Educación teniendo como presente que la Ministra es una mujer que conoce las necesidades del departamento del Chocó y de cada uno de sus municipios, y nos puede ayudar en esta tarea.
J.C.P.: Aquí necesitamos facilidad de llegar a los jóvenes por medio del deporte, esperamos tener esos espacios deportivos con ellos y ellas para consolidar la relación por el tema de la formación. También estamos avanzando con los temas de becas universitarias..
El Consejo de juventudes ha estado conmigo en su gran mayoría. Tuvimos un conversatorio con ellos y efectivamente logramos hacer unas políticas públicas de juventudes que hay que poner en marcha.
Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme y que la gente vea una transformación en lo administrativo.
"Hay que escuchar todo y de la mano ir recogiendo. Como dicen los mayores "Roma no se hizo en un día", entonces vamos con lentitud pero con paso firme"
J.C.P.: Tenemos hoy necesidades insatisfechas en materia acueducto y alcantarillado, en eso básicamente nos vamos a enfocar. Pero también hay que extender la posibilidad de que las empresas de servicios públicos de recolección de los residuos puedan estar también allá en cada una de esas comunidades. Las tres prioridades son saneamiento básico, educación y turismo.
J.C.P.: Hay muchas cosas que hay que llegar a conocer, pero por ahora conozco hoy que el hospital tiene un pasivo muy alto, que no tiene una ambulancia, que los temas de servicios hospitalarios están insatisfechos, que en la zona rural no han llegado algunas cosas. Hay que conocer cuánto tenemos hoy del recurso y por el PIB municipal ver cuánto podemos invertir.
Con el 100 por ciento de las mesas informadas, Juan Carlos Palacios es el alcalde electo de Tadó. El candidato conocido como ‘El Padre’ acumula 4.996 votos y logra sacarle una ventaja de 832 votos a Hamilton Perea ‘Peñita’, quien contabiliza 4.164 votos.
La votación obtenida por Palacios es significativamente mayor a la que acumuló el actual alcalde Cristian Copete hace cuatro años de 2.816 votos.
El ambiente en las calles a medida que se conocen los resultados es de alegría. “Si mi candidato queda salgo corriendo al Bunde para llamar a todo el mundo, porque vivir con dignidad sí es posible. Representa un cambio porque estamos sumergidos desde hace muchos años. El ambiente se siente sabroso, de pura alegría”, le dijo una persona a Consonante.
La cantidad de votantes en el municipio alcanzó los 9.975. En las elecciones de 2019 votaron 9.151 personas.
Ambos candidatos se trasladaron al puesto de votación del casco urbano, en la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, para esperar los resultados del preconteo. A las afueras del colegio se conglomeraron cerca de 200 personas, simpatizantes de Juan Carlos Palacios y de ‘Peñita’.
Palacios cuenta con el apoyo de los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia, Deisner Palacios y la exalcaldesa Yocira Lozano. Esta es su primera aspiración a un cargo público en el municipio.
Al inicio de la jornada, se presentaron retrasos en la entrada de los testigos electorales a varios puntos de votación porque no contaban con las escarapelas de identificación. Los documentos llegaron cerca del mediodía.
Según Walter Rengifo, delegado de la Registraduría en Playa de Oro, “fue un problema a nivel nacional. Se colapsó la plataforma y no se pudieron imprimir las credenciales de algunos testigos. Por eso, no los dejó entrar la Policía”.
Los principales vigilantes del desarrollo de las elecciones fueron los ciudadanos. Los simpatizantes de Juan Carlos Palacios se encargaron de hacer veeduría en varios puestos de votación y de impedir la entrada de personas con paquetes sospechosos. “Un policía quería ingresar con un bolso (al puesto de Playa de Oro) y los votantes de Juan Carlos no lo dejaron entrar”, dijo una persona. Una situación similar se presentó en el puesto de votación del casco urbano.
En el corregimiento de Playa de Oro varias personas alertaron que Yasser Mosquera, inspector de policía de la zona rural, estaba actuando como testigo electoral para la campaña de Hamilton Perea ‘Peñita’ y presuntamente movilizaba votos para el candidato.
A siete minutos de cerrarse las urnas, el mismo Palacios denunció a través de sus redes sociales que en las elecciones hubo fraude electoral y se usaron cédulas de personas fallecidas para votar.
En el corregimiento de Playa de Oro cuatro fuentes le confirmaron a Consonante que Yasser Mosquera, Inspector de Policía de la zona rural, está ejerciendo como testigo electoral de la campaña de Hamilton Perea Peña. Además, Mosquera estaría promoviendo votos para el candidato.
Varias personas han comentado que esta situación les genera preocupación. “El inspector está siendo testigo electoral en Playa de Oro. Es uno de los que más manipula el teléfono celular. Entra y sale (del puesto). Yo creo que eso no es conveniente”, dijo una de ellas.
Según la Constitución, los miembros de la Fuerza Pública tienen prohibido participar en actividades que de una u otra manera impliquen el ejercicio de la política y al hacerlo estaría cometiendo el delito de intervención en política de servidor público.
En el corregimiento, donde pueden votar 1.176 personas, también se retrasó la entrada de los testigos electorales. Siete testigos, tres de Hamilton Perea y cuatro de Juan Carlos Palacios, tuvieron que quedarse por fuera por no tener las escarapelas que los identificaban como testigos. Solo hasta las 11:10 a.m. llegaron los documentos.
Además, durante la mañana, un líder político decidió votar en la mesa donde está el jurado de votación y no en el cubículo indicado para hacerlo. Posteriormente le indicó a otra persona hacer lo mismo. Las personas que estaban ahí dicen que la intención era mostrar que sí habían votado por el candidato Hamilton Perea.
A cinco días de las elecciones, circularon varios videos en los grupos y chats de Whatsapp de San Juan del Cesar. En el video, una consejera de juventudes le devolvía un dinero que supuestamente el alcalde Álvaro Díaz le había dado para apoyar al candidato ‘Cubita’ Enrique Camilo Urbina. El conjunto de imágenes parecía ser una prueba de la presunta participación política del alcalde Díaz en la campaña del candidato. Los videos y la denuncia fueron registrados por RCN y Semana. Pero tan solo un día después apareció otra versión de uno de los videos con un audio totalmente distinto que descartaba la supuesta injerencia del alcalde. Ambos videos circularon por todas partes y las redes se llenaron de comentarios a favor de una u otra versión.
Estos videos se unen a la lista de informaciones confusas, presuntas amenazas, denuncias públicas de presiones y hechos violentos que se han visto en el municipio desde el inicio formal de las campañas electorales el 29 de julio. Los sanjuaneros y sanjuaneras han sido testigos de agresiones que han trascendido el mundo digital y han pasado al físico.
“Las campañas políticas de ambos candidatos las he notado muy sucias (...) Aquí sí hay plata, pero sale para patrocinar otras cosas, las campañas de hoy son quien más denigre a la otra”
Dice un líder local.
En abril empezaron a sonar las denuncias de un grupo de trabajadores del Hospital San Rafael, a los que no les renovaron su contrato, hablaron en Radio Cardenal y aseguraron que se quedaron sin trabajo por sus afinidades políticas pues apoyaban la candidatura a la alcaldía de Moisés Daza y no la de Enrique Urbina, quien es conocido como el candidato de la administración de Álvaro Díaz. En septiembre, tres personas le aseguraron a Consonante que funcionarios del Hospital estaban presionando a algunos trabajadores para que apoyaran y votaran a favor de Urbina, a referir personas para que también voten por el candidato y a que asistan a eventos de campaña en su tiempo libre.
Por medio de redes sociales se conoció del daño de vallas publicitarias, pendones y afiches de ambas campañas, hechos que fueron rechazados por la comunidad. El 15 de septiembre varios pendones de Moises Daza aparecieron rasgados en las calles del municipio. Y la valla de ‘Cubita’ también apareció cortada por la mitad.


El candidato Moisés Daza recibió un atentado a las ocho de la noche del miércoles 19 de octubre cuando intentaba abordar su vehículo estacionado a pocos metros de su sede política. En ese momento también denunció que dos candidatos al concejo que apoyan su candidatura José Lopez y Ender Brito habían sido amenazados en otra ocasión. Esta situación también dio de qué hablar y algunas personas incluso dijeron que había sido un autoatentado.
“Me preocupa bastante lo que está sucediendo, porque cuando le hicieron el atentado a José López e incluso al aspirante a la alcaldía Moises la gente lo justificó con que eran unos lambones y que el otro se había hecho un autoatentado, sin tener empatía. Preocupa porque aquí en San Juan más que sea mentira o sea cierto lo que sucedió con esos dos aspirantes, nos fijamos más en el bochinche por el egoísmo”, expresa Mario Torres, un joven del municipio.
Ni siquiera en ese momento, que parecía marcar un punto grave de la campaña, alguno de los candidatos salió a pedir más calma. Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma, aunque estas expresiones han sido reiterativas en los escenarios políticos y no deben censurarse, sí es responsabilidad de los candidatos encargarse de que no se convierta en violencia política.
“A pesar de que la ley 1475 hace un llamado a que deben sancionar a sus miembros que incurran en actos de violencia, pocas veces hemos visto cómo funciona la realidad. A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”, explica Moreno.
En San Juan muchos aseguran que se ha notado la afinidad de la alcaldía con la campaña de Enrique Urbina, y que esto fue evidente cuando la administración de Díaz le negó el permiso a Moisés Daza para hacer un acto público de campaña el domingo 22 de octubre.
"A los candidatos y campañas hay que pedirles que hagan un llamado a sus seguidores y a sus candidatos a bajarle el tono”
Catalina Moreno, coordinadora de la línea de inclusión social de Karisma.
Según un comunicado publicado por Daza el 20 de octubre, su equipo había enviado la solicitud del cierre desde el 11 de octubre a la administración municipal y solo se recibió respuesta por parte de la misma el 19 de octubre mediante oficio, señalando haber elevado consulta a la Procuraduría Regional, sin obtener respuesta. Por eso, en sus redes convocó a sus seguidores a una misa. Sin embargo, la administración de Díaz aseguró que solamente le estaban pidiendo adelantar la fecha para ceñirse a la ley de Propaganda Electoral que establece qué “el proselitismo político se suspende una semana antes del día de la realización de las elecciones”.
La violencia que se ha visto en las campañas ha contagiado a los simpatizantes de ambos candidatos. En redes sociales también se ha desatado una pelea constante de insultos e información que no es fácil de verificar. Las campañas y sus simpatizantes han publicado “puyas”, agresiones verbales y expresiones retadoras que se replican en eventos públicos y “suben los ánimos” de los ciudadanos. Un ejemplo de esto son las provocaciones del reconocido periodista Álvaro Álvarez quién se inventó algunos cánticos que dicen frases como "entréguense que están rodeados juka ja juka ja" y que incluso se las van a cantar a la clínica de la que es propietario el candidato Moises Daza.
“Un bando le tira al otro y el otro responde y eso se está saliendo de control, ya eso no es política si no más en una pelea personal entre ellos dos y uno como sanjuanero termina mal, porque el que pierde es el pueblo, porque cada uno se monta a la alcaldía en busca de sus propios intereses y no los del pueblo" expresa Steven Saez Brito, joven deportista y diseñador gráfico.
El enfrentamiento entre ambos candidatos arrastra una historia que, para varias fuentes consultadas por Consonante, ha llevado a que la carrera por la alcaldía se haya tornado personal. Enrique Camilo Urbina busca ser alcalde por tercera vez y Moises Daza, quien ya fue alcalde, busca quitarle el poder a su antiguo aliado Álvaro Díaz.
Daza hizo parte de la Unidad de Gestión de Proyectos del municipio al inicio del gobierno de Álvaro Díaz, que buscaba formular proyectos para invertir en San Juan. Sin embargo, cuando Daza estaba en el cargo, se pelearon según una fuente cercana a Daza, una de las varias razones por las que esto pasó fue porque ambos decidieron apoyar candidatos distintos en las elecciones al Congreso. y se alejaron. La relación quedó tan debilitada que a finales de marzo, el alcalde Díaz denunció que desde la casa de los hermanos Daza Mendoza se estaba planificando u orquestando un atentado criminal contra él. En ese entonces, Moisés Daza le aseguró que lo iba a denunciar por injuria y calumnia.
Hamilton Daza, excandidato a la alcaldía y periodista, considera que esta historia ha marcado la campaña. “La guerra es porque hay un candidato que no quiere perder por tercera ocasión (Enrique Camilo Urbina) y con ese candidato está alineada toda la institucionalidad. El otro candidato (Moisés Daza) era el aliado número uno del actual alcalde pero ellos salieron disgustados y después de ser los mejores aliados y amigos hoy son los peores enemigos y han llegado al plano de amenazas”, comenta Daza.
Para Hugues Gamez, reconocido periodista conductor del programa “Gente, Cultura y Pueblo”, también influye que esta es la primera vez que solo hay dos candidatos en la contienda electoral. “Por primera vez se presentan sólo dos candidatos, antes lo hacían cuatro, seis, ocho, esto le da al proceso una connotación especial y ha generado polarización. Genera una tensión muy alta, hay problemas interpersonales entre militantes de ambos bandos, hay ofensas, injurias, burlas, problemas externos al verdadero sentido de la democracia”, asegura Gamez.
Mario Torres coincide en asegurar que esta historia entre ambos candidatos ha profundizado las divisiones entre la población pues la gente siente que debe elegir un lado. "A diferencia de las otras elecciones el pueblo está más polarizado porque solo aspiran dos personas y porque la política y los fanáticos se han tomado esto muy a pecho, anteriormente se veía el fanatismo, pero esto ha trascendido", opina Torres.
Las razones para votar es una de las consecuencias que, según explica Ángel Tuiran, docente investigador del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte, puede dejar una campaña como esta: “No vamos al fondo del debate, a las propuestas, a las ideas, sino que termina siendo instrumentalizada la indignación o la emoción, por lo que muchas veces se termina sacando provecho de este estado de poder para beneficios personales” explica el experto.
Además, a futuro, se reduce la capacidad de gobernar. “La principal consecuencia a futuro es la imposibilidad de construir proyectos conjuntos, de cara a los intereses que pueda tener la comunidad. Al mismo tiempo puede haber divisiones en el concejo que impida una vez más al mandatario que resulte electo sacar adelante un proyecto”.
Tuirán explica que la división que ha producido la campaña en el pueblo también puede llegar a favorecer una falta de transparencia durante el gobierno, pues el ganador de estas elecciones tendrá menos posibilidades para elegir su equipo de gobierno. Es decir, una posible vinculación a la administración dependerá de la cercanía o el rol que se cumplió en campaña y no de la capacidad o el mérito que pueda tener un funcionario o una funcionaria en el municipio.
“La principal consecuencia a futuro es la imposibilidad de construir proyectos conjuntos, de cara a los intereses que pueda tener la comunidad. Al mismo tiempo puede haber divisiones en el concejo que impida una vez más al mandatario que resulte electo sacar adelante un proyecto”
Ángel Tuiran, docente investigador del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte
Además, que se sigan presentando estos hechos permite normalizar el tipo de violencia política y rompe la comunidad.“Ese tipo de polarización se refleja en el electorado y es posible también que se rompan los vínculos entre la comunidad porque las comunidades y aún las familias también se dividen”, comenta Tuiran.
Por eso, para algunas personas, el verdadero perdedor en estas elecciones será San Juan del Cesar. “Los enfrentamientos van a seguir, las denuncias van a seguir y todo esto repercute en las necesidades en que tiene que enfocarse el alcalde que gane, seguramente no le va a quedar tiempo para solucionar los problemas estructurales”, dice Hamilton Daza.
“Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, opina Ariel López, uno de los líderes perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira que se reunió con el Presidente durante su visita al departamento en junio de este año. Como él, los líderes y ciudadanos están a la expectativa de lo que hará el Gobierno después de que la Corte Constitucional decidiera hace dos semanas declarar inexequible la declaratoria de emergencia económica que había dictado Petro.
Esto significa, inicialmente, que varios de los decretos que había expedido el gobierno con los que pretendía solucionar los problemas de acceso a agua potable, servicios de salud, energía, y educación, ya no tienen valor jurídico y no se pueden implementar. Solamente seguirán en pie hasta el 2 de julio de 2024 los decretos que la Corte considere que están orientados a superar la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua.
La Corte argumentó que el Gobierno no logró sustentar por qué los mecanismos y las facultades que ya tiene, no son suficientes para hacerle frente a la emergencia humanitaria y solucionar problemas que este tribunal considera estructurales.
Más allá de las formas, lo que sí reconoció fue la gravedad de la situación en el departamento y la necesidad de enfrentar los problemas. Incluso hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que a través de otras medidas, tomen acción para superar la crisis.
En medio de este panorama, y sin que el Presidente haya contado cuál será su plan B para hacerle frente a la crisis, Consonante le explica cuáles son las posibilidades que tiene el Gobierno y cuáles son las peticiones urgentes que siguen haciendo los líderes del departamento.
El 10 de octubre el presidente publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que todos los decretos iban a ser presentados en el Congreso con mensaje de urgencia el 11 de octubre. Sin embargo, no se ha comprobado que esto se hubiera hecho.
Este ha sido el único mensaje público que ha emitido el Gobierno Petro hasta el momento, Ningún representante de la Consejería de las Regiones, ni del Ministerio del Interior han dicho cuál es el plan ahora.
Solo el Departamento de Prosperidad Social, en cabeza de Laura Sarabia, anunció esta semana que el gobierno incluirá en Tránsito a Renta Ciudadana (antes Familias en Acción) a 27.000 familias Wayuu con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo. Esto como respuesta a la caída del decreto en la que se daba una transferencia única de 500.000 pesos a estas familias. Ahora los 27.000 hogares que el DPS había seleccionado en su decreto van a ser vinculados y recibirán el primer pago en diciembre.
Todavía no está claro cuáles son los decretos que van a poder funcionar hasta el 2 de julio de 2024 y no será sino hasta las próximas semanas que un grupo de la Corte estudiará varios de estos. La Corte Constitucional no ha publicado la sentencia que explica los detalles de la decisión, solamente se sabe que serán los que le hagan frente a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua, pero es un concepto muy amplio.
“Nosotros creemos que existen dos interpretaciones posibles, una es que en principio todos los decretos que digan más o menos la palabra agua probablemente pueden pasar, pero la otra interpretación es que existen algunas medidas que aunque no necesariamente hablan de la menor disponibilidad de agua, sí están conectadas y podrían pasar también”, comenta Barragán.
Sin embargo, lo único cierto es que en estos momentos la única alternativa del Gobierno es usar los mecanismos y las rutas tradicionales para resolver los problemas que ya diagnosticó. Otra alternativa, sería tramitar las iniciativas propuestas en los decretos a través de un proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso. Esto reduciría los tiempos normales que conlleva el trámite.
También tiene la posibilidad de usar los mecanismos derivados del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el Fondo Adaptación, o los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones.
Según el Gobierno, La Guajira está atravesando una crisis humanitaria. Esta crisis sería la suma de varias situaciones: la falta de acceso a servicios básicos vitales: la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; los efectos del cambio climático que afectan las fuentes de agua; la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica adecuada; la baja cobertura de los servicios de salud y la baja cobertura en el sector de educación, con altos índices de deserción escolar, infraestructura de baja calidad y malas condiciones laborales para los profesores.
El Presidente ha dicho que varios de estos problemas son históricos, pero al anunciar la declaratoria de emergencia dijo que la crisis se intensificó desde junio de 2023 y que podría empeorar por la probable llegada del fenómeno del Niño. A esto agregó que para el 2022 los principales proyectos de inversión en el departamento no fueron suficientes para superar la crisis y que la sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales, no ha sido efectiva.
La llegada del fenómeno del niño y el riesgo que esto implicaba para el agua en La Guajira. Esto, porque según la Organización Meteorológica Mundial por primera vez en siete años hay altas probabilidades de que reaparezca este fenómeno, lo que agravaría la situación ya de por sí crítica de las fuentes abastecedoras de agua.
El acceso a la salud fue otro de los puntos más graves. Según el diagnóstico del gobierno, el modelo de atención en salud en La Guajira tiene varias fallas: resultados deficientes e inequitativos con cifras superiores a las registradas en el resto del país y bajas coberturas para la gestión del riesgo en salud especialmente en zonas rurales. Por ejemplo, desde 2017 las tasas de mortalidad por desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años son entre seis y ocho veces más altas que el promedio nacional.
Además, la oferta de servicios es fragmentada y con una distribución insuficiente y desigual entre lo rural y lo urbano. De las 437 sedes de IPS en el departamento, el 80 por ciento son urbanas y el 20 por ciento son rurales lo que no corresponde con la distribución poblacional: el 49 por ciento de la población reside en el área urbana y el 51 por ciento en el área rural según proyecciones Dane a 2022. Todo esto agravado con la falta de un modelo de salud propio e Intercultural concertado con las autoridades indígenas Wayuu.
Además, hay problemas de empleo y barreras para la soberanía y garantía de la seguridad alimentaria, para el acceso a la tierra, la celebración de convenios interadministrativos o de asociación, la comercialización e industrialización agropecuaria, el desarrollo del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso ilícitos, y la formalización del uso y aprovechamiento del agua en la agricultura de subsistencia.
En el marco de la declaratoria de emergencia, varios ministerios habían expedido uno o varios decretos con proyectos que respondían a los distintos problemas. Por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social proponía la creación de una transferencia no condicionada que atendía a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo.
El Ministerio de Educación había decretado la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayuú y reformuló varios aspectos relacionados con el programa de alimentación escolar (PAE).
Otros Ministerios proponían temas como la exención temporal de algunos impuestos para impulsar el turismo, tarifas especiales en el pago de servicios públicos, la creación de un modelo de salud propio del pueblo Wayuú y de un instituto para gestionar el agua en el departamento.
El problema con estos decretos es que aunque muchos sí hacían frente a la crisis, otras implicaban grandes cambios como la creación de instituciones. Así lo explica Mariluz Barragán, subdirectora misional de Dejusticia. “En nuestro criterio muchas de las medidas que se estaban proponiendo eran medidas idóneas y realmente estaban pensadas para superar la crisis, pero otras eran estructurales que no debían ser adoptadas a través de decretos de emergencia, sino que respetando la separación de poderes y las reglas del Estado debían ser tramitados a través del Congreso de la República”, dice Barragán.

La sensación en general es de incertidumbre. Los líderes que hicieron parte de la conversación con el Gobierno y un gran sector de la ciudadanía, tenían la esperanza de un cambio real con la implementación de los decretos. Temen que después de esto todo siga igual.
“Para nosotros como guajiros ha sido una situación difícil. Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, comenta Ariel López, abogado y exdiputado perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira.
Otros se atreven a decir que había motivaciones ocultas detrás de la decisión: “La intención del gobierno es importante, pero hubo presión por parte de los industriales en este proceso, ellos tienen personas ubicadas estratégicamente para impulsar o bloquear los proyectos que no les convienen y creo que en este caso bloquearon el decreto de emergencia para que la multinacional pueda seguir haciendo uso del agua indiscriminadamente”, dice Juan Carlos Solano, líder sindical de Sintracarbón.
Diala Wilches, quien fue posesionada en febrero de 2023 es la doceava gobernadora que ejerce este cargo en los últimos siete años. Cuando se dio a conocer la decisión, la gobernadora Wilches aseguró que acataría la orden pero que la intención del Gobierno si era válida. En ese momento invitó a que en la discusión del presupuesto general para 2024 que se estaba dando desde julio y fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes el 18 de octubre, se tuvieran en cuenta las inversiones previstas en los decretos de emergencia para que se aplique un enfoque diferencial para atender a La Guajira.
Sin embargo, el gobierno departamental enfrenta problemas de gobernabilidad y confianza entre la gente. El constante cambio de gobernadores ha minado la continuidad de proyectos y programas, y la confianza del gobierno nacional y sectores privados para invertir en el departamento.
Lo mismo ha sucedido con algunos secretarios. El departamento ha tenido cinco secretarios de educación desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio de 2022, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Danilo Araujo y ahora está Adaulfo Manjarrés.
Todos coinciden en que la intervención, sea cuál sea la forma, sigue siendo necesaria y urgente, sobre todo en el tema de agua, alimentación y empleo.
“En La Guajira el tema crítico es el tema del agua, desde la parte norte hasta la parte sur. En la parte norte, en la comunidad indígena, hay niños que se están muriendo de hambre. Nosotros estamos pidiendo con suma urgencia que esto se retome, de la forma que se quiera, puede ser a través del Icbf si se puede, pero no solamente esperar el tiempo que se demora un proyecto en convertirlo en ley. Mientras eso sucede acá en la Guajira pasan muchas cosas y la gente sigue muriéndose de hambre”, explica Ariel López.
También piden proyectos productivos y de sostenimiento, así como herramientas para el desarrollo económico y agrícola. “La segunda prioridad son proyectos productivos, pero no el proyecto productivo donde te doy cuatro chivos y tu miras si los chivos paren o no, ya estamos cansados de ese tipo de proyectos, a La Guajira le hace falta empleabilidad. De irse la multinacional el trabajador queda desprotegido, entonces también pedimos un desarrollo integral para que el pueblo guajiro cuando se vaya la minería pueda atender sus necesidades”, comenta Juan Carlos Solano.
Además, piden que haya personas dedicadas solamente a atender la crisis. “Se requiere focalizar todas las problemáticas y ponerle una persona de carne y hueso que logre el dinamizar y ayudar a canalizar los recursos. No vemos verdaderamente que el peso del poder del Gobierno Nacional se esté sintiendo en favor de los guajiros que seguimos a la espera de que todo esto cambie”, opina Luis Dario Ortíz, líder de la junta municipal de coordinación de Colombia Humana municipio de Fonseca.
También concuerdan con el Gobierno en que deben poner en funcionamiento la represa Ranchería y que se deben mejorar las vías para poder comercializar los productos.

El número de candidatos a reemplazar al alcalde Cristian Copete en la Alcaldía se redujo en las últimas semanas. La campaña la iniciaron siete candidatos: seis hombres y una mujer. Sin embargo, a 17 días de las elecciones, solamente quedan dos opciones en firme: Juan Carlos Palacios, sacerdote que ha trabajado con la Diócesis de Istmina-Tadó y Hamilton Perea Peña, licenciado en matemáticas que aspira por segunda vez a este cargo.
Los excandidatos Mancio Agualimpia, Manuel Eugenio Agualimpia y Deisner Palacios se unieron a la campaña de Juan Carlos Palacios, conocido como “El Padre”. Mientras que a la candidatura de Hamilton Perea “Peñita” se adhirieron Sócrates Kury Perea y Ana Yancy Rodríguez, quien era la candidata de Cristian Copete por su cercanía laboral como enlace de víctimas en su administración.
Aunque en el tarjetón aparecerán seis candidatos, los tadoseños tendrán que elegir solo entre Palacios y Perea. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), los votos que obtengan los otros candidatos no se sumarán a los candidatos de la campaña a la que se adhirieron. Es decir, los votos que reciban los candidatos que no siguen en la competencia se declararán nulos o simplemente contarán para esos candidatos así no estén en campaña.
La lucha por quedarse con la alcaldía está reñida entendiendo que al final quien ocupe este lugar será la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía en el municipio y el ordenador de los gastos del presupuesto municipal, que para el 2022 fue de 31.974 millones de pesos. Además, el alcalde es quien nombra a los cuatro secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, planeación, hacienda y desarrollo social.
Consonante revisó quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Tadó y cuáles son sus propuestas, contrastándolas en cinco frentes: seguridad, salud, educación, acueducto y empleo. Varias de las peticiones más urgentes que le ha hecho la comunidad al próximo mandatario.
Los dos planes de gobierno — el documento en el que plasman su visión y las propuestas que tienen para el municipio – coincidencialmente tienen la misma extensión: 28 páginas. Los candidatos abordan las problemáticas sin apoyarse en datos, sin citar fuentes ni especificar cuánto se invertirá en cada área o de dónde saldrá el dinero para financiar las propuestas.
En el tema de seguridad, ambos proponen la instalación de cámaras para disminuir la delincuencia. Hamilton Perea habla de instalarlas en la cabecera municipal y “los puntos vulnerables” haciendo referencia a lugares en la zona rural. Mientras que Juan Carlos Palacios propone instalarlas solo en la zona urbana y complementar con la creación de alianzas con las redes de apoyo ciudadano y la vigilancia privada en busca de la prevención del delito. Sin embargo, no especifican cuántas cámaras se instalarán, cómo se monitorearán y cuál será el costo de implementación de esta estrategia.
Otra de las peticiones recurrentes de los ciudadanos ha sido diversificar las fuentes de trabajo en Tadó. Sobre el empleo Palacios propone mejorar la oferta educativa según la proyección vocacional del municipio para la formación de profesionales, técnicos, tecnólogos y la certificación de competencias laborales. Mientras que Perea habla de promover encuentros comerciales nacionales, departamentales e internacionales a través de alianzas. Así como apostarle al turismo.
Sobre el plan para mejorar el hospital San José de Tadó, una de las principales peticiones de la comunidad tadoseña, Juan Carlos Palacios reconoce el problema de mala calidad en el servicio y la falta de insumos para la atención. El centro médico fue intervenido el año pasado por la Superintendencia de Salud y acumulaba una deuda de más de 2.000 pesos a comienzos de 2023. Frente a esta situación, Palacios propone recuperar y gestionar la modernización y dotación del centro médico, sus puestos de salud de la zona rural y fortalecer la infraestructura hospitalaria. Una gran tarea de la que no da más detalles. Mientras que Hamilton Perea no reconoce el problema y su propuesta más relevante es la gestión de la continuación del bloque pediátrico de la ESE.
En Tadó la comunidad educativa ha alertado en varias ocasiones sobre el mal estado de los colegios. Sin embargo, en este frente las propuestas de Perea van más encaminadas a la formación de docentes y la entrega de computadores portátiles, tablets e internet móvil. Mientras que las propuestas de Palacios se centran en la consecución de recursos que financien la construcción y el mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas, nuevas tecnologías y dotación de mobiliario.
Los candidatos coinciden en destacar la importancia de mejorar el servicio del acueducto. Pero hablan de abordajes distintos. Hamilton Perea propone construir una planta de recibo, tratamiento e impulso de agua potable para dar agua las 24 horas del día. Por su parte, Juan Carlos Palacios propone avanzar en el mejoramiento de las redes de acueducto actual y alcantarillado en la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos explica de dónde saldrán los recursos, ni deja claro por qué a través de estas medidas se mejorará, por un lado la calidad del agua y, por el otro, la distribución y el uso de las redes del alcantarillado.
Los dos aspirantes proponen un gobierno “incluyente” con propuestas específicas para mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, población LGBT y personas con capacidades diferentes. También coinciden en darle un papel más importante al turismo, el comercio y el emprendimiento. Palacios más desde la creación de políticas públicas y Perea con proyectos específicos.
Revise a continuación los perfiles y las propuestas de ambos candidatos:
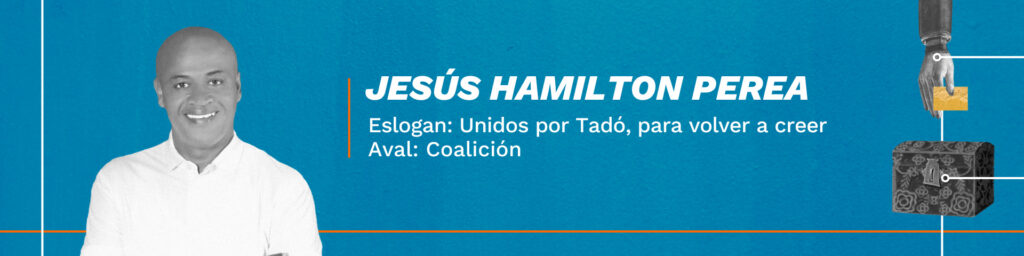
Licenciado en matemáticas con énfasis en computación y auxiliar contable. Trabajó como docente durante 16 años. Fue jefe de personal y asistente administrativo del palacio municipal durante dos años. También fue gerente de la empresa Aguas de Tadó. En el 2019 aspiró sin éxito a la Alcaldía, con el aval del partido Conservador, y ocupó el tercer lugar con 1902 votos.
Puede consultar el plan de gobierno completo aquí.
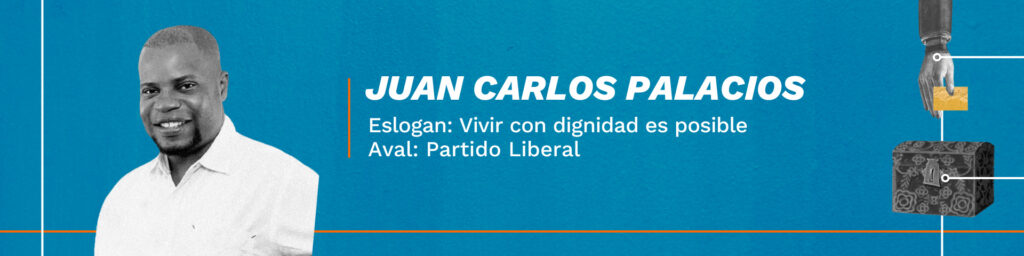
Sacerdote ordenado desde el 2012 por el Seminario Mayor San Pío X en Istmina. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas y especialista en Gerencia Social. Actualmente está estudiando su segunda especialidad en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Ha trabajado con la Diócesis Istmina-Tadó cómo director pastoral, coordinador de proyectos nacionales e internacionales, coordinador de los programas de primera infancia y coordinador de educación contratada entre la secretaría de Educación departamental y la Diócesis. Cuenta con el apoyo de la exalcaldesa Yocira Lozano.
Puede consultar el plan de gobierno completo aquí.
Esta semana, después de 40 días de negociaciones, el sindicato de trabajadores de Miner S.A. firmó una nueva convención colectiva de trabajo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la mina El Roble. Los acuerdos van por dos años y entrarán en vigencia el 16 de octubre.
El proceso se había iniciado desde el 25 de agosto a raíz del vencimiento de la Convención Colectiva que habían firmado los trabajadores y la Multinacional minera en 2019. Fueron 20 días de negociación directa y 10 días adicionales antes de que los trabajadores se fueran a huelga. En el último día del proceso se firmó el acuerdo.
Entre las peticiones más fuertes estaba la vinculación directa de los trabajadores que están tercerizados y no volver a usar estas empresas intermediarias que, según el sindicato, contratan a 400 de los cerca de 850 empleados que hay en la mina y no brindan estabilidad laboral. Sin embargo la empresa no cedió ante este y otros 26 puntos de los 47 que contenía el pliego de peticiones. En el ambiente quedó la inconformidad de los integrantes del sindicato y las opiniones encontradas de los carmeleños sobre el proceso de negociación.
Juan Pablo Taborda -presidente de Sintramienergética seccional El Carmen de Atrato- cuenta por qué el grupo negociador quedó inconforme y por qué continuarán exigiendo mejores condiciones laborales a la minera.
Juan Pablo Taborda: Hay muchas peticiones. Lo principal que había era lo salarial porque es lo que uno necesita para sobrevivir, para suplir las necesidades más básicas. Nosotros estábamos pidiendo un aumento del 25 por ciento para negociar. Por eso se presenta un pliego, para tratar de llegar a un acuerdo.
También estaba la parte de la inestabilidad laboral, porque la empresa tiene muchas tercerizadoras pero ese punto no lo pudimos conseguir en esta negociación.
Además, estábamos pidiendo que se diera un salario de ingreso a la empresa. Es decir, que cuando el trabajador entrara tuviera un mínimo salarial, y una tabla de sanciones.
Y otros temas como becas completas para el núcleo familiar de los trabajadores, viáticos para cuando nos trasladan a Medellín por servicios de salud y auxilios odontológicos.
JPT.: Para que la gente entienda un poco la dinámica: nosotros teníamos una convención colectiva y ahí ya traíamos varias cosas. Entonces lo que podemos decir es que se mejoraron varias cosas de lo que ya estaba incluído en esa convención.
Entre esas, se acordó un aumento del 50 por ciento del auxilio para estudios. Es decir, son alrededor de 1.800.000 cada uno para estudios superiores. También logramos que se dieran 20 auxilios y que la plata que no se gaste de esos 20 se pueda distribuir entre los beneficiarios. Entonces podríamos decir que los hijos de los trabajadores al menos podrían tener el monto de una beca completa. Antes había 16 y el monto era solo de 1.200.000 y no se distribuían los montos que no se usaban.
Para hacer carreras técnicas, preescolar y otras hay otros auxilios, que corresponden a montos anuales. Son muy bajitos, pero finalmente en algo coincidimos: Se logró que aumentara en un 27 por ciento. En la parte de salud también se lograron beneficios, así como lo de los viáticos.
En el salario logramos aumentar el 16 por ciento.
JPT.: Lógicamente en la parte salarial los va a beneficiar porque van a tener mejores ingresos, mejor capacidad adquisitiva. Y no solamente a los trabajadores, sino a la misma comunidad, porque fue un aumento sustancial. También los auxilios, todo eso cambia significativamente la vida de los trabajadores.
Sin embargo, el aumento no es lo que se quisiera por parte de una minera, porque es un trabajo de alto riesgo que trae perjuicios para la salud a largo plazo.
JPT.: Muchas cosas. El pliego tenía 47 puntos, de esos 27 eran nuevos. El resto eran puntos de la convención que queríamos mejorar. Todos los de la convención mejoraron. Y de los nuevos realmente ninguno se logró. Solamente se logró mejorar lo que ya teníamos.
Ahora tenemos mejores beneficios para la asociación sindical: 30 permisos por año, y el tema de educación, salud y alimentación que también estaba ahí.
JPT.: Es una empresa muy agresiva, una empresa antisindical, una empresa que realmente no quiere que la organización sindical esté ahí. A través de innumerables agresiones, incluso ofreciéndole un bono grandísimo a los trabajadores, la empresa quiso minimizar nuestras peticiones. Y con esos comunicados casi que también estaba haciendo que la comunidad se viniera en contra de la organización sindical.
Esas son cosas con las que uno tiene que pelear como sindicato y tratar, con lo que uno tiene, de llegar a un acuerdo. Pero la empresa en sí no tiene intenciones de generar verdaderas condiciones dignas para los trabajadores, ni para la comunidad de El Carmen de Atrato. Porque ahí incluso había un punto para la comunidad pero tampoco quisieron tocar nada de eso.
JPT.: Porque no podíamos desconocer que había unas mejoras en la parte del salario, un aumento que es acorde a la situación económica del país. No podíamos desconocer eso. Una situación de negociación es bastante compleja. Ojalá le dieran a uno todo lo que pidiera, pero realmente le toca a uno medir muchas cosas.
JPT.: Nosotros sí considerábamos que eso iba a jugar un rol y que la empresa lógicamente iba a tomar un poquito más en serio esa situación, pero no. Cuando llegamos, la empresa estaba decidida incluso a que nosotros como trabajadores hiciéramos la huelga, nos presentó una propuesta y nos dijo que era lo único que tenían. En conclusión, no les importaba que hiciéramos la huelga.
Nosotros no entendemos la actitud de esta empresa, que supuestamente tiene la necesidad de una licencia, pero por encima de eso agrede, amenaza e impone.
JPT.: El Ministerio del Trabajo fue fundamental para llegar al acuerdo, en cualquier momento que lo necesitábamos el Ministerio estaba ahí. Este gobierno es muy distinto a como eran otros gobiernos, porque contribuyó a buscar fórmulas, y ayudó a que llegáramos al acuerdo.
En los otros gobiernos con los que hemos estado nos cerraban la puerta, querían obligarnos de alguna manera a firmar las cosas como quería la empresa. Eran más amigos de la empresa que de los trabajadores, pero aquí vimos un Ministerio más neutral, más propositivo, más abierto a los trabajadores. El Ministerio de Minas no estuvo.
JPT.: Él estuvo en unas tres reuniones con nosotros. Estuvo acompañando, casi que haciendo ese papel de mediador. No le vimos la intención de querernos imponer cosas, lo vimos antes muy pendiente. Estuvo atento para ayudar a solucionar, a convocar. Lo vimos muy neutro también, haciendo el trabajo de conciliador que era el trabajo que tenía que hacer.
JPT.: Sí claro. Nosotros somos Sintramienergetica, que tiene alrededor de ocho seccionales a nivel nacional y hay unas seccionales que han tenido mejores convenciones con empresas menores, que han manejado menos ganancias. Por ejemplo en Zaragoza la empresa de esa seccional tuvo unas ganancias de 13 mil millones de pesos, y esta en el 2022 (Miner) tuvo una ganancia de 47 mil millones de pesos.
Por eso decimos que esta es antisindical, porque mire la diferencia de ganancias y la verdad la empresa si los tuvo en cuenta para dialogar, llegaron a acuerdos razonables, le dieron buenos recursos a los trabajadores. Son unas empresas muy distintas porque la de allá negocia, la de aquí es cerrada.
Incluso ayer nos decía la gerente que por qué no nos tomamos la foto compartida, le dijimos que nos tomábamos la foto si dejaban poner el logo del sindicato en la convención y prefirió quedarse callada que poner el logo. El mensaje está claro, la empresa busca que el sindicato no esté aquí.
JPT.: Siempre hemos negociado a dos años. La única vez que ha demorado más fue cuando hubo un laudo arbitral, que hubo una huelga de 77 días en el 2019. El laudo fue el que lo demoró y eso duró tres años.
Pero realmente cuando los sindicatos negocian a más de dos años generalmente pierden capacidad de poder adquisitivo, de poder reclamar, porque entre más tiempo tenga la empresa para funcionar sin problemas pues más imponen.
Después de los dos años si Dios quiere estaremos en la misma dinámica, de volver a una negociación, de volver a presentar un pliego, todo eso.
JPT.: Como sindicato hemos sido humildes y tolerantes, por no decir que somos bobos. Porque es una empresa que está en la región, es una empresa que está sacando nuestros recursos y es una empresa que está ganando miles de millones. En dos años ganó más de 110 mil millones de pesos.
Entonces generalmente cuando nosotros hacemos un pliego no pedimos plata para el sindicato. No sé si la pregunta es que estamos pidiendo plata para la junta directiva (del sindicato). No, pedimos plata para todo un colectivo e incluso en el pliego de peticiones se piden cosas para la comunidad.
El mensaje que la empresa manda en los comunicados es eso, porque como la empresa nos da unos viáticos para negociar, dice "al sindicato le dieron 49 millones de pesos en toda la negociación". Pero no entienden que los 49 millones de pesos son para siete personas, que somos la Comisión negociadora, y que esa plata es para nosotros poder subsistir en Medellín, porque la empresa no va nunca a negociar a El Carmen. Si la empresa fuera a negociar a El Carmen nosotros no tuviéramos que pedirle esa plata.
En la comunidad hay gente que se beneficia de la empresa. Mucha gente. Entonces cuando se le toca el bolsillo a las personas realmente no piensan sino en que a ellos les van a quitar, pero no piensan por qué nosotros los trabajadores y las personas estamos luchando y nunca se detienen a pensar o a decirle al sindicato “oigan ustedes qué es lo que están pidiendo y por qué lo están pidiendo”.
Nosotros reclamamos para todo un colectivo, inclusive para toda la comunidad. Por ejemplo, para que se le compre a la comunidad, que se de mejor dotación al Hospital, que se arreglan las vías, que se tenga en cuenta la parte del turismo como un ingreso adicional para cuando la empresa desaparezca, que inviertan en recreación, turismo, que hayan proyectos productivos para cuando esto se acabe. Pero sobre eso Miner dijo que eso lo hacía aparte, que hacían inversión social a su manera y que iba a seguir así, que nosotros no teníamos que intervenir en eso.
JPT.: Los beneficios que quisiéramos todos, unos salarios más dignos, ingresos más dignos, no se lograron en su totalidad. Pero sí sabemos que una Convención Colectiva de Trabajo va a dar una paz a nivel regional. La gente va a estar igual recibiendo sus ingresos, es la empresa más grande que hay en todo el Chocó y lógicamente eso influye.
Siguen existiendo inconformidades de las que vamos a seguir nosotros como sindicato, y en compañía de la comunidad, muy pendientes.

El papel de las y los concejales es fundamental en cualquier municipio: son los intermediarios entre la administración municipal y los ciudadanos. Su principal función es velar por los intereses de la comunidad haciendo control político al alcalde y sus funcionarios. Las y los concejales tienen el deber de representar los intereses y hacer eco de las demandas sociales de la ciudadanía que votó por ellos.
Para que pueda votar informado el 29 de octubre, Consonante le explica lo que pueden, y no pueden hacer.
En Colombia, solo los congresistas pueden presentar proyectos de ley que deben ser debatidos por los miembros de las dos cámaras y luego sancionados por el Presidente para entrar en vigencia. En este orden, las Asambleas a nivel departamental expiden las ordenanzas y los Concejos expiden los proyectos de acuerdo. Los acuerdos solo regulan asuntos de carácter municipal.
Por ejemplo, los concejos pueden proponer la creación de normas administrativas, en temas como la regulación de tránsito, normas de convivencia, normas sobre las rentas municipales, o la misma aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, pero son temas específicos que le competen sólo al municipio y que no pueden salirse de las leyes.
También dictan normas internas de funcionamiento, por ejemplo, deciden cómo debería el alcalde presentar un proyecto ante el concejo; los documentos que necesitan y en caso de que no se cumpla, el proyecto se cae.
Además, tienen la posibilidad de expedir actos administrativos, como facultar al alcalde para que realice alguna contratación y ejercer temporalmente funciones de las que corresponden al Concejo.
Los concejales no son ordenadores del gasto, es decir, no pueden decidir en qué se va a gastar el dinero del municipio. Lo que sí pueden hacer es aprobar o desaprobar el presupuesto que propone el alcalde en su plan de desarrollo y aprobar o modificar el presupuesto de rentas y gastos anuales.
Esto implica que los concejales deben analizar la cantidad de recursos que el alcalde propone gastar, cómo lo piensa hacer, qué asuntos propone priorizar y de dónde anticipa que sacará el dinero.
Sobre este último punto es bueno saber que los municipios tienen tres formas de financiarse: impuestos, transferencias del gobierno nacional y préstamos. Los concejales pueden, por ejemplo, proponer nuevos impuestos a nivel municipal (como las estampillas) para recaudar más recursos; así como aprobar, o no, nuevas deudas propuestas por el alcalde, por ejemplo.
“Ese (el endeudamiento) ha sido uno de los grandes problemas que ha habido dentro de esas funciones”, advierte Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Salazar explica que para lo que este instrumento ha sido utilizado para “gastarse la plata que no hay y después le dejan los problemas a los alcaldes y gobernadores que siguen. Los concejales muchas veces para congraciarse con los alcaldes les aprueban cupos de endeudamiento muy altos”, asegura.
En los momentos en los que se define el uso del dinero municipal los concejales pueden incidir para promover sus iniciativas políticas como representantes de los ciudadanos: “Puede que haya un concejal de la salud que plantee que es mejor invertir más recursos en salud que en educación, y eso lleva una negociación dentro de la cual se pueden hacer replanteamientos”, agrega Salazar.
Los concejales deben hacer control político y vigilancia a la administración municipal. Es decir, deben verificar que las propuestas que hizo el alcalde se cumplan y que los recursos se inviertan en lo que se propuso.
Para esto deben y pueden exigir informes escritos a los secretarios de la alcaldía, directores de departamentos administrativos o a cualquier funcionario municipal exceptuando al alcalde. Incluso pueden citarlos para rendir cuentas y en algunos casos hacer una moción de censura. Es gracias a esta veeduría que se pueden combatir procesos corruptos, o abusos por parte del poder municipal.
Una vez electo un concejal, este puede declararse del partido de gobierno, de oposición o independiente; sin embargo, sea cuál sea su línea, no debe perder el objetivo de hacer control político y que lo que se apruebe vaya con lo propuesto.
“En esos proyectos tiene que haber un proceso de discusión similar al del debate legislativo, no puede ser simplemente una aprobación, porque los concejales están ahí para representar los intereses de electores, no para respaldar específicamente lo que se hace desde la cabeza de la administración municipal”, cuenta Carlos Oviedo, integrante del grupo de justicia electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Si un concejal incumple con este deber, los primeros llamados a vigilarlo son sus compañeros.“En caso tal por ejemplo que una mayoría manejada por un alcalde termina probando un proyecto de acuerdo que sea inconveniente, los concejales que están en la minoría pueden dejar constancia para que quede por lo menos la evidencia de las razones por las cuales ellos no aprobaron esa propuesta”, advierte Ricardo Zuluaga, doctor en derecho público de la Universidad de Salamanca y experto en organización político administrativa.
Los concejales tienen periodos ordinarios para sesionar; es decir, las reuniones deben darse en febrero, mayo, agosto y noviembre y su pago dependerá de la cantidad de sesiones a las que asistan. Es indispensable que los concejales asistan a estas sesiones pues son el lugar primordial para ejercer la labor para la que fueron electos.
La cantidad de sesiones pagas depende, a su vez, de la categoría del municipio. Para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría —a las que pertenecen la mayoría de municipios del país— la ley dice que son 70 sesiones pagas al año. En caso de que se hagan sesiones por fuera de esos meses se consideran extraordinarias y se pagan máximo 20 de este tipo. Si un municipio se excede en el límite de las sesiones pagas el concejal debe asistir de todas maneras a las que se convoquen.
“Si resulta que en agosto ya se vencieron las 20 extraordinarias que les pueden pagar, pero el alcalde necesita presentar unos proyectos, pues el alcalde los va a presentar y los va a convocar. Muchos concejales le hacen reparo a eso, dicen ‘Yo no voy, porque es que eso no lo pagan’. Entonces uno se pregunta si le está sirviendo la comunidad o está por los honorarios”, advierte Gonzalo Arboleda.
Sin embargo, la ley es poco rigurosa a la hora de sancionar las faltas de los concejales. La única forma que un concejal puede perder su cargo es por faltar a todo un período de sesiones en el que se aprueben tres proyectos. Pero si el concejo sesiona y no evalúa proyectos es muy difícil que los concejales sean sancionados por no asistir. Es decir, si la Alcaldía no presenta proyectos, los concejales que incluso no asistan a ninguna sesión, no pueden ser sancionados.
Por eso, explica Arboleda, es importante que la ciudadanía haga veeduría al desempeño de los concejales y no reelija a quien no asista a las sesiones o no cumpla sus funciones: “Es el mismo pueblo que lo eligió quien supervisa, porque el pueblo que elige es el que que moralmente o políticamente castiga a un concejal cuando no hace su función, en la elección siguiente pues la gente no va a votar por ellos, pero disciplinariamente para quien esté desfasado en sus funciones ya está la Procuraduría”.
Para facilitar el seguimiento de la ciudadanía, los concejales tienen la obligación de publicar cada fin de año en su página web un informe de rendición de cuentas donde se diga qué proyectos se aprobaron, cómo fue su votación, como fueron los pagos de los concejales, entre otros temas. En caso de que no esté publicado, cualquier ciudadano puede pedir mediante derecho de petición los informes o las actas de las sesiones. Además, las reuniones son abiertas y cualquier persona de la comunidad que esté interesada, puede asistir.
Los concejales no pueden prometer que van a sacar adelante un proyecto, por ejemplo, de pavimentación de una calle, o la construcción de una cancha. Sin embargo, sí pueden proponerlo ante el concejo y esto dependerá de la aprobación de los miembros.
“Los concejales no dependen de las decisiones propias, sino que al ser una corporación pública, al ser un cargo plurinominal, dependen de los consensos acuerdos y votaciones mayoritarias de la Corporación”, indica Esteban Salazar de Pares.
En el caso de que se apruebe la propuesta de un concejal, igual no es él quien ejecuta la obra. Los concejales no pueden contratar con la alcaldía, o con cualquier persona que administre, maneje o invierta fondos públicos del municipio.
"Uno no puede ser juez y parte, entonces no puede aprobar los recursos del Plan de Desarrollo y enseguida ‘venga, en este contrato a mí’ porque es una incompatibilidad. Además, los concejales no pueden contratar con el municipio, ni con ningún otro municipio a nivel nacional, agrega Gonzalo Arboleda.
Los concejales no deben prometer puestos ni contratar personas para trabajar en la alcaldía. Aunque suele ser una práctica habitual, los alcaldes no deben ofrecer cargos a cambio de apoyos en la aprobación de proyectos, y los concejales no deben pedir cargos a cambio de ofrecer esos apoyos, incluso es un delito.
“Una práctica dañina es la presión que hacen a veces a la administración municipal para cambiarles su voto por nombramientos en la administración o por contratos, entonces los concejales sacan una tajada a cambio de garantizar al alcalde que le votan favorablemente las propuestas, eso constituye delito lo que pasa es que es de muy difícil prueba, entonces generalmente eso queda en las sombras”, explica Ricardo Zuluaga.
Lo que sí deben hacer los concejales es elegir al Personero municipal. Esto es importante porque la Personería ejerce en los municipios funciones propias del Ministerio Público y por ende vigila y sanciona los comportamientos indebidos de los funcionarios locales.
Además, el concejo aprueba o desaprueba la contratación que propone el alcalde en su plan de desarrollo: las dependencias y las funciones, así como las escalas de remuneración de los diferentes empleos. No son quienes les pagan a los funcionarios, ni quienes los contratan, pero sí quienes aprueban la normatividad para vincular a esas personas, para crear sus funciones y para aprobar el presupuesto de lo que se les va a pagar.
El 11 de septiembre volvió a funcionar el servicio de alimentación escolar (PAE) en las cuatro instituciones educativas de Tadó, después de 15 días de suspensión por demoras de la Gobernación en la gestión de los recursos. El nuevo operador es la Fundación Cultural Pacífico en Paz, quién además de prestar el servicio en Tadó, está encargado de la alimentación en Unión Panamericana, Condoto, el Litoral del San Juan, Medio San Juan y Río Iró. El contrato cubre 60 días calendario, es decir, va hasta final de año y según Luz Marina Agualimpia, representante jurídica de la fundación, fue por 1.230 millones de pesos, 615 millones por 30 días (240 millones más por mes que con el operador anterior).
El cambio de operador, y el aumento de la inversión, han hecho que la prestación del servicio de alimentación escolar en Tadó mejore. Los estudiantes, profesores y coordinadores aseguran que las porciones aumentaron, sirven más seguido carne o pollo, el queso volvió y las frutas ahora son variadas y llegan sin falta.
“Lo que hemos hecho es cumplir la minuta que se nos dió, con los gramajes, y a veces más”, dice Agualimpia.
Aunque la Gobernación tiene la responsabilidad de cofinanciar el PAE, solo hasta este año el gobierno departamental destinó 21.656 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías para los 60 días restantes. Este dinero se sumó a los 29.593 millones de pesos entregados por el Ministerio de Educación para cubrir el PAE durante todo el año escolar, pero que se gastaron en los primeros 90 días.
La empresa contratada para ejecutar el programa en todo el Chocó fue la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), una entidad pública que ha contratado en varias ocasiones con el Estado. Esta, a su vez, contrató al operador en Tadó y los municipios cercanos: la Fundación Cultural Pacífico en Paz. Este proceso representa un cambio en la manera en que se había escogido el operador pues anteriormente la responsabilidad de elegir a quién entregarle el contrato a nivel local era de la Alcaldía de Tadó.
El aumento del monto del contrato se ve reflejado en el valor de cada plato de comida. Antes un almuerzo del PAE costaba 2.500 pesos y el complemento de mañana o tarde 1.900 pesos. Ahora el valor del almuerzo está en 4.812 y el complemento en 2.816 pesos.
Estudiantes y docentes coinciden en que el cambio más notorio ha sido el aumento de las porciones. En el Instituto Técnico Agroambiental antes se preparaban 14 libras de arroz para alimentar a 168 estudiantes en un día y ahora, 24 libras. En Nuestra Señora de la Pobreza, las cocineras recibían 40 libras de carne y 60 de pollo para alimentar a 660 alumnos durante cinco días, y ahora reciben 140 libras. De arroz ahora tienen 680 libras para dos semanas, cinco libras más que antes. Y de lentejas y fríjoles ahora tienen 30 libras para dos semanas, seis libras más que con el operador anterior.


La disponibilidad de queso, uno de los alimentos preferidos por los estudiantes, también mejoró. Las instituciones ahora reciben 34 libras y no 10 para utilizar durante una semana.
El nuevo operador también empezó a cumplir con los menús definidos por el Ministerio de Educación que cumplen con los valores mínimos nutricionales de los y las estudiantes. Las comidas incluyen jugos y varias frutas: granadilla, mango, papaya, lulo, borojo, maracuyá y guayaba agria. Antes, los estudiantes solo recibían de manera intermitente naranja y mandarina y para el jugo solo había disponible guayaba dulce y tomate de árbol.
Uno de los ajustes aplaudidos por los estudiantes ha sido el nuevo desayuno. “Los viernes se daba arroz con leche, este nuevo operador dice que eso es un refrigerio entonces se suspendió, hoy se da frijoles con un huevo entero que no va picado dentro de los frijoles”, explica Helena Quiñones, coordinadora del PAE de la institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo.



Además de los cambios en la alimentación, el nuevo operador aumentó el salario de las cocineras 5.000 pesos, por día, en jornada única recibirían 40.000 pesos. En algunas instituciones aumentó el personal encargado de la preparación de los alimentos. Para la sede principal de la Institución Nuestra Señora de la Pobreza, por ejemplo, contrataron una persona más, por lo que ahora son seis personas para atender 660 alumnos. Lo mismo para la sede Carlos Hernan. Según Luz Marina Agualimpia, representante jurídica de la Fundación Cultural Pacífico en Paz, ahora hay 61 manipuladoras, tres más que en el contrato anterior.
Roberth Quiñones, coordinador de la institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza reconoce el cambio: “Hace dos semanas que inició y se han visto cambios, la alimentación vino bastante numerosa, frutas, legumbres y proteínas, y en cuanto a grano vino mucho mejor. Esto se ve reflejado cuando los platos están servidos”, dice.
Alexander García, de 18 años y quien cursa el grado once en la institución educativa Normal Superior Demetrio Salazar, dice que las mejoras han motivado a que estudiantes que antes preferían no comer en el colegio ahora sí lo hagan. “Ya no compro en la cafetería sino que voy al comedor escolar y me ahorro mi descanso, porque los alimentos cada día los preparan mejor y los jugos son muy buenos, entonces esto es algo muy llamativo”, comenta García.
Helena Quiñones agrega que el hecho de que se incluya queso en la comida ya es un gran cambio: “Nos quitaron el queso hace como dos meses y medio, pero ahora con este nuevo operador volvió, como Chocoanos necesitamos eso. Las lentejas apenas eran con huevo cocido y ahora se les da con queso y nadie las deja”.
Desde hace varios meses los estudiantes, padres de familia y docentes de las escuelas de Tadó venían denunciando el mal funcionamiento del programa. Aseguraban que la minuta nunca se cumplía y la comida no era suficiente, como lo contó Consonante en esta nota.
Además, el servicio había tenido varias interrupciones. En municipios como Tadó y El Carmen de Atrato este programa se había suspendido por lo menos cinco veces en el último año y medio: en febrero, agosto y septiembre de 2022 y marzo y julio de 2023.
Como consecuencia, el 7 de septiembre la Procuraduría anunció la apertura de una indagación previa al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al exsecretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera, por una presunta omisión al no garantizar los servicios del Programa de Alimentación Escolar a 60 mil estudiantes de todo el departamento.
El PAE es un programa diseñado para evitar la deserción y no para ser la base de la alimentación diaria o la comida más importante de un estudiante. Sin embargo, para muchos estudiantes de Tadó esta es su única comida del día, o por lo menos la más completa. “Sabemos que hay estudiantes que únicamente comen eso (la comida del PAE), por eso ellos vienen muy pendientes”, afirma Robert Quiñones.
Por ahora, no se conoce si el gobierno está estudiando reforzar el PAE. Solo se sabe que para evitar su interrupción durante vacaciones se lanzó la estrategia PAE+ en junio de 2023, en la que se entregarán canastas alimentarias durante las vacaciones, para esto el Ministerio de Educación asignó 7.795 millones de pesos para todo el departamento.
El 8 de septiembre los gobernadores Ariel Palacios y Anibal Gaviria se volvieron a reunir, esta vez en Juradó, Chocó, para firmar los estatutos que le dieron vida jurídica a la RAP de los Dos Mares, una alianza entre los departamentos de Chocó y Antioquia.
Esta alianza ya se había anunciado desde el 27 de julio de 2022. A pesar de que ha pasado más de un año, en El Carmen de Atrato solamente escucharon de este tema en la socialización que se hizo el 26 de julio, un día antes de la firma, y en la que les contaron que en su municipio se va a hacer un túnel para conectar con Ciudad Bolívar en el marco de este acuerdo. Desde entonces, entre los carmeleños hay varias dudas sin resolver.
A continuación, Consonante le explica en qué estado está este proyecto y cuáles son las preocupaciones de los líderes que cuestionan cuál será el verdadero papel del Chocó en este pacto.
RAP significa Región Administrativa y de Planificación y es un tipo de Esquema Asociativo Territorial, es decir, un tipo de alianza que se hace entre dos o varios departamentos para conseguir objetivos de desarrollo en común. Esta entidad que se crea tiene su propia personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio.
Para el caso de la RAP de los Dos Mares, la Gobernación del Chocó y la Gobernación de Antioquia se convirtieron en ‘socias’ para trabajar en varios proyectos conjuntos que están guiados por estas ocho líneas estratégicas:
En el documento de los estatutos que se firmó recientemente, se definieron también las funciones de la RAP, cómo se deben elegir los miembros de la dirección y administración, el patrimonio y régimen presupuestal, entre otros. Puede consultar el documento completo aquí.

Hasta el momento se ha hablado de cuatro grandes proyectos que se desarrollarán en el marco de la RAP: la electrificación de Bojayá, la recuperación fluvial y navegabilidad del río Atrato, la ampliación de la pista del aeropuerto de Vigía del Fuerte y la creación del Túnel del Pacífico entre Ciudad Bolívar y el Carmen de Atrato. Sin embargo, según el gobernador Palacios, ningún tema está vetado.
El proyecto que tiene influencia directa sobre El Carmen de Atrato es el Túnel del Pacífico, una propuesta del departamento de Antioquia con la que la gobernación pretende solucionar de manera definitiva los problemas de la transversal Quibdó-Medellín. Una vía que está en obras desde hace aproximadamente 15 años.

Según los estudios preliminares, esa conexión será de 26 kilómetros entre el municipio de Ciudad Bolívar y el corregimiento de El Siete, pero aún no está definido cuál será el punto específico para el túnel, que tendría una longitud de ocho kilómetros, según los estudios preliminares.
En la gobernación del Chocó poco saben sobre esta obra. La entidad encargada del proyecto es la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S, una empresa comercial del Estado con capital público de la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo para Antioquia (Idea), Metro de Medellín Ltda. y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El Invías aseguró en marzo a Consonante que los diferentes contratos que estaban en ejecución en la zona tenían prevista su culminación para el segundo semestre de este año. Sin embargo, según Ferrocarril de Antioquia, serán ellos quienes le den solución final a la pavimentación de la vía.
“Hay que buscar el mejoramiento de las vías a través de soluciones definitivas que eviten costos de mantenimiento mayores a futuro y no seguir con inversiones que con el tiempo se van perdiendo. Y esa solución definitiva es la que estamos proponiendo iniciar a través del túnel”, asegura Gustavo Ruíz, gerente de Ferrocarril de Antioquia.
El año pasado Ferrocarril de Antioquia hizo un estudio preliminar, a través del Idea, del que surgieron cuatro posibles alternativas para la intervención de la vía. Se están definiendo los recursos provenientes del Sistema General de Regalías para financiar un estudio de diagnóstico ambiental, con el que se va a determinar cuál de las iniciativas va a ser la elegida.
Hasta el momento no han dicho una fecha en la que podría iniciar la obra, pero estos estudios demorarán, por lo menos, un año más. “Esperamos que una vez tengamos el inicio del proyecto (de diagnóstico ambiental) en 12 meses tengamos un resultado de esa alternativa teniendo en cuenta los tiempos que se demora la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en la aprobación de la alternativa seleccionada”, puntualiza Ruíz.
En el papel, todos los proyectos que se realicen en el marco de la RAP tienen que beneficiar, en la misma medida, a Antioquia y Chocó. “No es un papel diferente el del Chocó al de Antioquia, es una coordinación y esto nos coloca a nosotros en las misma condiciones en cuanto a la planificación y a la toma de decisiones”, asegura Ariel Palacios, gobernador del Chocó.
Sin embargo, entre varias personas del Chocó hay preocupación sobre el verdadero papel que va a jugar el departamento. “Hay una tendencia de estas asociaciones de que se anexen los departamentos fuertes económicamente con los más pobres. Esto no estaba en el plan de desarrollo del Chocó, pero si en el de Antioquia, eso dice mucho”, cuenta Víctor Garcia, creador de la mesa étnica Chocó Biogeográfico, quien le ha hecho seguimiento al tema.
Lo mismo cuestionan en El Carmen de Atrato respecto al túnel. Ferrocarril de Antioquia asegura que la conexión ayudaría a disminuir los tiempos de traslado y la construcción promete dar empleo: “Yo creo que los beneficios de conexión son indudables y tener una buena carretera en donde se pueda comunicarse fácilmente y en menos tiempo, pues redunda en muchas cosas, adicionalmente la construcción del proyecto traerá empleo para las regiones y una dinámica económica importante durante la construcción”, asegura Gustavo Ruiz.
Sin embargo, aunque la conexión sí mejoraría el paso vial, a algunos líderes campesinos les preocupa las intenciones de fondo. “Lo que estamos viendo es que finalmente en esta negociación es Antioquia los que cuentan con los recursos y la experiencia. Antioquia se ha dedicado a hacer túneles en estos últimos 10 años, ya han avanzado mucho en todo el tema portuario en la región de Urabá y sería los que tendrían la voz de mando porque son los que tienen los recursos. El Chocó tiene el territorio pero no cuenta con esos recursos ni financieros ni técnicos”, opina Marcela Sánchez, integrante de la mesa social ambiental y la plataforma del campesinado de El Carmen de Atrato.
Tampoco se ha hecho una estrategia de difusión clara y con participación de la comunidad de esta RAP. En El Carmen, por ejemplo, se anunció el proyecto un día antes de la firma del año pasado y desde entonces no se ha vuelto a decir nada. “En la última reunión dijeron que los estudios ya estaban iniciando, pero eso sin haber tenido en cuenta a la comunidad de El Carmen de Atrato. Llevamos un año sin saber nada, no nos han hecho socialización del proyecto, no nos llamaron para nada. Quisiéramos una reunión para que nos hagan parte”, solicita Inés Vásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Siete.

Por su parte, a mesa Chocó Biogeográfico ha denunciado que las conversaciones han sido a puerta cerrada: “Esto ha sido clandestino, a pesar de que se hizo con aprobación del Congreso y Asambleas, ha sido a puerta cerrada. La primera firma se dio en diciembre de 2021, cuando estábamos celebrando navidad. Ni Codechocó, ni las universidades han participado en esto”, agrega Víctor García.
García se refiere a la Ordenanza 129 de 2021, que firmó la Asamblea Departamental del Chocó el 30 de diciembre de 2021 y con el que autorizaron al gobernador del Chocó a constituir la RAP. En Antioquia se firmó la misma autorización para el gobernador Anibal Gaviria el 22 de diciembre del mismo año.
Codechocó, por su parte, confirmó que en lo relacionado a la RAP solamente están trabajando en el tema de la certificación de Quibdó como ciudad sostenible.
Según el Departamento Nacional de Planeación, los recursos de inversión que tiene la RAP se financian con aportes de las entidades territoriales, recursos provenientes del crédito público, la cofinanciación del presupuesto general de la Nación y donaciones. Además, la RAP puede formular y presentar proyectos en el Sistema General de Regalías e incluso actuar como secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), donde se decide su aprobación.
Para el caso del túnel aún no se define de dónde saldrá el dinero para la obra ni cuánto costaría. “No nos adelantemos tanto porque las alternativas son muy diferentes, es arriesgado decir el costo. Antioquia tiene, en compañía de Chocó, que resolver el tema definitivo y hacer las gestiones políticas de los dos departamentos para conseguir los recursos con el gobierno nacional”, asevera Gustavo Ruiz.
Una de las preocupaciones más grandes entre los líderes de El Carmen de Atrato es el daño medioambiental del proyecto. Aseguran que quién tiene el dinero, puede hacer los proyectos sin importar los impactos. “El Carmen de Atrato es un lugar tan biodiverso, pero están llegando toda cantidad de megaproyectos: está funcionando una multinacional minera, hay titulación minera a diestra y siniestra, van a hacer unas hidroeléctricas. Se habla del río Atrato como sujeto de derechos, de la importancia de las comunidades, todo lo biocultural pero finalmente vienen las empresas con sus intereses y tienen facilidades para poder pagar los licenciamientos, el que puede desarrollar lo que sea y paga, puede contaminar”, dice Marcela Sánchez.
Ferrocarril de Antioquia asegura que lo que están iniciando es precisamente el diagnóstico ambiental de alternativas y va a ser la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales quien avale la iniciativa. En ese proceso deben consultar a las comunidades del sector que se vaya a ver afectado.
“Dentro del diagnóstico ambiental de alternativas es obligación de la autoridad mental hacer socializaciones con la comunidad entonces una vez inicien los estudios, esas socializaciones se tienen qué hacer, contarles cómo van los estudios, contarles qué es lo que se está proponiendo y poder escuchar a la comunidad para que opinen sobre lo que se está diseñando”, asegura Ruiz.
El celular de Kevin Yurgaky, más conocido como 'el Loco', no ha dejado de sonar. Ha recibido solicitudes de periodistas para una entrevista y lo buscaron hasta de la oficina de prensa de Presidencia para programar con él una visita a la Casa de Nariño.
El hecho que lo ha puesto en boca de todos es que su equipo, Teams Robotic del Pacífico, se coronó campeón mundial de robótica, venciendo a China. “La gente no se sorprende por la noticia de que unos jóvenes colombianos le hayan ganado a China, sino que son jóvenes del Chocó”, anticipa Yurgaky. “Ellos creen que aquí está lo peor del país”.
El ingeniero no considera esta victoria como algo extraordinario; por el contrario la suma con normalidad a los otros 19 títulos que ha obtenido con su equipo; 17 de ellos en el mismo torneo que, esta vez, los puso en todos los medios.
Teams Robotic del Pacífico es un semillero de robótica que creó Yurgaky en 2019 junto a su amigo Deiver Mosquera. Lo componen 30 niños y niñas de Quibdó, que están entre los 7 y los 21 años, interesados en desarrollar soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno: trabajan desde la creación de robots hasta iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de varias comunidades, incluyendo el tema medioambiental.
Actualmente, Teams Robotic del Pacífico está creando una estación meteorológica que mide la temperatura, humedad, calidad de aire y vibración del suelo de varios lugares del Chocó. Con esta pretenden poner datos locales al servicio de las universidades y un dispositivo que mide el nivel de mercurio de los ríos.
Aunque el Team Robotic ha incentivado la ciencia y tecnología en varias instituciones y municipios del departamento, la falta de recursos económicos ha frenado en varias ocasiones el trabajo y ha minado el propósito de que Chocó se destaque como distrito nacional de ciencia y tecnología.
El propósito más grande del equipo es institucionalizar la ciencia y la tecnología en un departamento que históricamente ha sido abandonado por el Estado y al que la formación en ciencia y tecnología de calidad le ha sido ajena.
Según el informe de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del Observatorio colombiano de ciencia y tecnología, durante 2020 nadie en el Chocó se dedicó a actividades de innovación. El Observatorio encontró que la mayoría de personas que se dedican a estas actividades, se concentran en los departamentos con sistemas de innovación más robustos, sistemas productivos más eficientes y desarrollados, y que históricamente han tenido un mejor desempeño en el Índice Departamental de Innovación para Colombia, como: Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Santander y Valle del Cauca.

Eso tiene que ver, además, con la falta de acceso a nuevas tecnologías. En el Índice de Brecha Digital del 2021, el Chocó ocupó el puesto 29 entre 33 departamentos de Colombia. “Esto quiere decir que la falta de acceso a tecnologías digitales, especialmente Internet, está muchísimo más extendida en el Chocó, así como la falta de conectividad, de acceso a dispositivos electrónicos y de formación en habilidades digitales, lo que está relacionado con las brechas económicas, sociales y de infraestructura que hay en el departamento”, explica Olga Paz Martínez, directora de proyectos de Colnodo.
Yurgaky y su equipo saben en donde están parados, por eso, se han movido por su cuenta por Tadó, Bahía Solano, Novita, Andagoya, Istmina, Nuqui y otras ciudades, bucando crear comunidad en las escuelas alrededor de la ciencia y la tecnología. “Somos el único equipo del Chocó que trabaja con las instituciones educativas, porque el enfoque es la institucionalización de la ciencia y sabemos que la única manera en la que podemos lograrlo tiene que ser con ellos”, opina el instructor.
"Somos el único equipo del Chocó que trabaja con las instituciones educativas, porque el enfoque es la institucionalización de la ciencia y sabemos que la única manera en la que podemos lograrlo tiene que ser con ellos"
Kevin Yurgaky, director del Team Robotic del Pacífico
En Bahía Solano, el equipo acompañó la iniciativa “Playa libre, basura cero” de la Fundación Natura. El proyecto convocó a todas las instituciones educativas para disminuir los residuos sólidos que terminan inundando las playas. En la ciudad, además, no hay relleno sanitario, no funciona bien el sistema de recolección de basuras y no hay políticas públicas ambientales. Por eso, los estudiantes construyeron kioscos con madera plástica reciclada y crearon basureros que daban las gracias cada vez que alguien depositaba los residuos. “Quedó una semilla: el interés por encontrar una forma de solucionar problemas del medio ambiente a través de la tecnología”, cuenta Edgar Medina, el profesor que acompañó este proyecto que impactó directamente a 130 niños y niñas.


En Tadó, por su parte, el equipo ha acompañado el proyecto “Robo Tic” de la Institución Educativa Normal Demetrio Salazar Castillo, en el que estudiantes del grado octavo reciclan cartón, plástico y todo tipo de materiales para hacer ventiladores, aires acondicionados, carros en movimiento y hasta asadores. El equipo, incluso, entró a disputar un cupo para representar al Chocó y a Colombia en un encuentro de ciencia en Brasil.
“Para nosotros es muy fácil solucionar los problemas, pero queremos capacitar y que las soluciones salgan de los territorios. La filosofía del equipo no es que nosotros hagamos todo, sino que podamos crear comunidad y que los chicos de Andagoya o de Tadó, puedan aprender sobre temas de robótica”, asegura Kevin.
A través de convenios que duran normalmente dos o tres semanas, sacan adelante su trabajo. Los rectores de varias instituciones reconocen a Yurgaky y lo buscan, sobre todo, para implementar el enfoque Stem (por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en el aula de clase y motivar a los jóvenes.
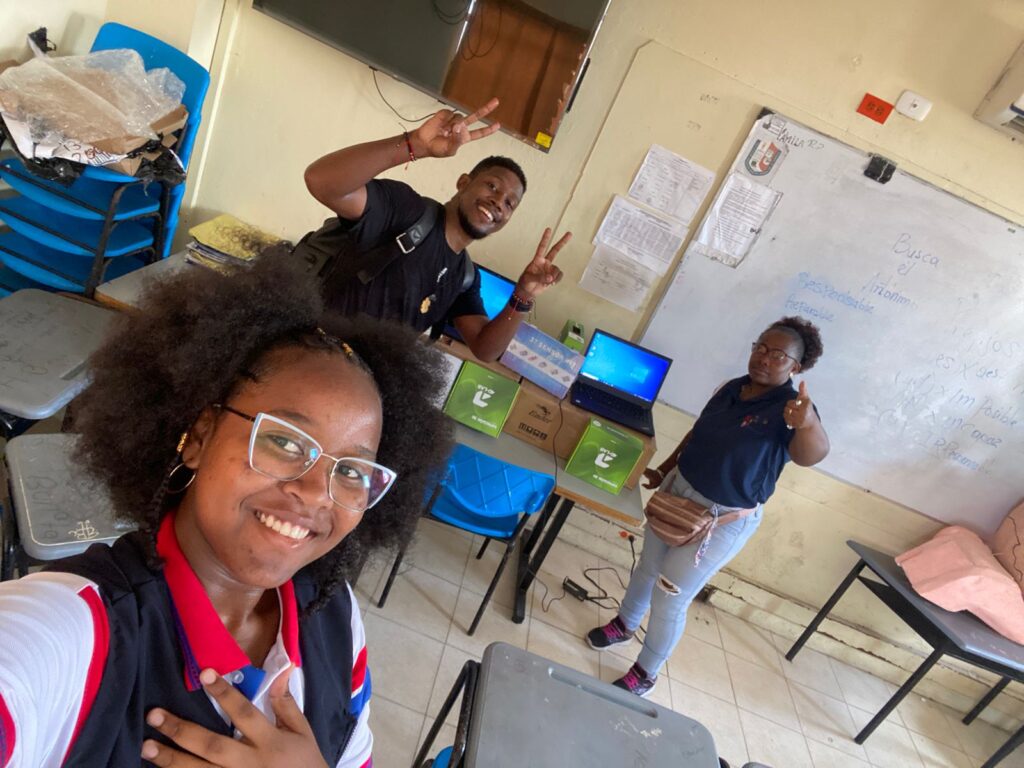
En las instituciones educativas del Chocó poco se habla de innovación, de ciencia o de tecnología, una dificultad que reconocen los mismos docentes. “La verdad es que hay que cambiarle el rumbo a la enseñanza de la ciencia y la tecnología porque no puede ser que los muchachos solo aprendan a prender y apagar el computador, o el manejo del Office”, opina Vilma Edith Perea, profesora de la Normal Demetrio Salazar en Tadó, y quien ha guiado al proyecto ‘Robo Tic’ bajo la asesoría del Team Robotic.
Yurgaky confiesa que en el equipo hay temáticas que no se tocan: “a mí no me gusta usar términos como afro, no me gusta hablar de orientación sexual, de géneros, nada de eso. Nosotros sentimos que todos somos personas, somos colombianos”.
Sin embargo, desde Colnodo reconocen que implementar estas iniciativas con enfoque de género puede hacer que el acceso a la ciencia y a la tecnología sea más ecuánime: “Hay que intentar que la participación de las niñas sea equitativa con la de los niños. Es importante que estas iniciativas también incentiven la participación de niñas y jóvenes mujeres para que puedan desarrollar todos sus talentos y todo su potencial y que el desarrollo tecnológico del departamento también tenga sello de mujer”, puntualiza Paz Martínez.
Todas las actividades las patrocina Yurgaky, de su propio dinero, y con donaciones que le llegan de vez en cuando, por lo que el proceso se queda corto. La falta de recursos también hace que la formación en otras ciudades diferentes a Quibdó no sea continua.
Olga Patricia Paz Martínez, de Colnodo, reconoce esta dificultad. “Uno ve que esos proyectos no tienen continuidad, no se les asignan presupuestos y empiezan a funcionar de manera precaria, de manera intermitente hasta que mueren, generan el impacto mientras se lanzan, mientras se toma la foto, pero pues después ya no cumplen su objetivo”.
“Si contáramos con un apoyo estatal sería más fácil. Los alcaldes de acá creen que aportar a la educación es construir un aula y dar computadores como locos, eso al final del día es una partecita, un eslabón de la cadena. Aquí las prioridades de los gobernantes son otras totalmente diferentes a fortalecer la educación”, opina el ingeniero.
Aunque es positivo que estas intervenciones se hagan en las instituciones educativas, un impacto más estructural dependerá de las acciones de docentes y directivos en las escuelas así como de la atención del Gobierno. La experta considera que estas iniciativas implican la formación, la voluntad y el compromiso del cuerpo docente y la rectoría para que haya un cambio de mentalidad.
Paz Martínez asegura que en Chocó, y en el país, toda inversión se mide por competencia: “sí lo hizo el gobierno nacional, pues allá ellos verán cómo les va, y si lo hizo el gobierno local, entonces cada uno está por su lado… Debería haber apuestas más colaborativas”, puntualiza Paz Martínez.
Más allá de estas creaciones, la filosofía del equipo es lograr que en Quibdó y cualquier otro lugar del Chocó, más niños, niñas y jóvenes vean en la ciencia y la tecnología un proyecto de vida.
Jaider Andres Valencia es un ejemplo: Con 18 años logró una pasantía en una compañía que crea plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial, ubicada en Lituania. Mientras tanto, estudia ingeniería de sistemas en el ITM de Medellín. “Fue gracias a ellos que me la dieron (la pasantía), básicamente porque estuve con el equipo. Nosotros hemos hecho un trabajo arduo en las competencias y gracias a eso la fundación Código Abierto nos hizo la propuesta de formarnos en programación, habilidades blandas e inglés”, cuenta Valencia, quien lleva más de tres años en el equipo. El joven asegura que participar en estas iniciativas le ayudó a enfocar su futuro profesional.

Este tipo de beneficios se han identificado en otros proyectos similares. “Cuando hay estas iniciativas los niños, niñas y jóvenes logran enfocarse en opciones de vida que los alejan de situaciones de riesgo, romper círculos de violencia, de pobreza económica”, asegura Paz Martínez.
Además, en varios de los lugares por los que ha pasado el Team Robotic, se han creado nuevos grupos de investigación en ciencia y tecnología, y han inspirado a más de un estudiante. "Nos dejó sembrada una semilla. Tanto que después de la intervención en La Normal del Valle un profesor siguió trabajando y se organizó un semillero de robótica. Despertó el interés de los chicos”, cuenta Edgar Medina. Incluso, en Tadó, los estudiantes quieren replicar el conocimiento. “Vamos a otros barrios a enseñarle a los niños y niñas a que ocupen el tiempo libre creando sus propias cosas”, destaca Vilma Perea.
A Yurgaky le gusta decir que las competencias solo le sirven para dos cosas: medir a sus chicos y darse a conocer. Compite para que más personas confíen en el trabajo que hacen y los llamen para replicar la formación en otros lugares del Chocó. “Nadie se monta en un bus que no anda. Nosotros queremos cambiar esa narrativa y usamos los torneos para demostrar que acá (en el Chocó) también se razona como en cualquier lugar del mundo, que lo único que hace falta es el empujoncito”.
El viernes 25 de agosto el alcalde Cristian Copete hizo su segunda rendición de cuentas desde que asumió como alcalde el pasado 1 de enero de 2020. El acto tuvo lugar en la sede del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), en el corregimiento Playa de Oro. Simultáneamente, en las redes sociales de la alcaldía se transmitió un video pregrabado en el que el Copete y su equipo de gobierno entregaron información sobre su gestión.
A pesar de que la convocatoria se hizo a través de la emisora, perifoneo y redes sociales, al acto solamente asistieron cerca de 70 personas: algunos estudiantes del colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el corregimiento; el cuerpo de bomberos, los funcionarios de la alcaldía, dos veedores y pocos ciudadanos.
Francisco Asprilla, veedor ciudadano, afirma que el hecho de que la reunión no se hubiera realizado en un lugar más central del municipio llevó a que Copete recibiera pocos comentarios. “En todo el municipio hay cuestionamientos, pero en Playa de Oro preguntaron solo por lo que ellos necesitaban”, asegura. Los que más hablaron fueron los estudiantes, quienes cuestionaron al alcalde por la falta de inversión en el corregimiento en temas educativos y de salud.
El discurso de Copete se basó, como ya lo ha hecho en otras intervenciones, en enlistar las obras de infraestructura que ha realizado: habló del pavimento de los barrios Reinaldo y San Pedro, el cambio de luminarias del parque, el mejoramiento de la sede de la Alcaldía, el Concejo Municipal y la estación de la Policía.
Así como los proyectos que están gestionando: la construcción de una placa polideportiva en el resguardo Mondó Mondocito, la construcción de la cancha sintética, la remodelación del hospital, y la instalación de 400 paneles solares para una comunidad indígena del municipio. “Soy el alcalde que más obras ha gestionado y ejecutado en Tadó en la zona urbana y rural de nuestro municipio, quedaré en la historia de Tadó como el alcalde que más progreso trajo a su municipio“, dijo Copete.

En el video publicado en redes sociales el alcalde habló, además, de las mejoras que hicieron en el hospital a raíz de que la Secretaría Departamental de Salud cerrara las áreas de urgencias, hospitalización, farmacia y rayos X por no tener las condiciones necesarias para su funcionamiento. Nombró también la casa de la mujer, la biblioteca pública y el mejoramiento de algunos comedores escolares.
Adicionalmente Sandra Perea, la primera dama y gestora social; Deiner Mosquera, secretario de planeación; Michael Córdoba, coordinador de salud y educación; Yuccy Asprilla, secretaria de gobierno; Wilmer Cossio, coordinador de juventud, recreación y deporte; Darlington Yurgaky, secretario de cultura y Eilyn Copete, secretario de hacienda, aparecieron en el video haciendo cada uno sus aportes, en su mayoría, cosas que ya había enunciado el alcalde en la primera intervención.
Veedores, campesinos, jóvenes y estudiantes comentan que la rendición fue a medias y sin tener en cuenta las necesidades de los habitantes ni lo que propuso en su plan de desarrollo. Para la gente es evidente que el gobierno de Copete no ha atendido varios de los problemas fundamentales del municipio como el apoyo a los campesinos, el funcionamiento del acueducto y la participación política de los jóvenes.
El Consejo Municipal de Juventudes, que se eligió en 2021, no ha podido funcionar correctamente. “Hasta el momento ha sido muy difícil el trabajo. Se han remitido algunos documentos formales a la alcaldía, pero no nos dan respuesta. Solicitamos la semana de la juventud, pedimos un listado de las instituciones que tengan presencia en Tadó y tampoco nos respondieron”, denuncia Karol Sofía Mosquera, presidenta del consejo municipal de juventudes.
Los jóvenes coinciden en que la alcaldía solamente se ha enfocado en el deporte a la hora de pensar en la inversión en la juventud, pero no es suficiente. “En materia de juventud ellos dicen que han hecho mucho porque se va a dar el tema de la cancha sintética. Pero la juventud es un tema muy amplio, muy complejo, el tema del alcoholismo está muy alto, la drogadicción, pero ellos creen que haciendo una cancha sintética van a salvar a los jóvenes”, opina Deivys Perea, integrante del consejo.
“Este año no se ha hecho asamblea municipal de juventudes, que según la ley se debe hacer dos veces al año, no se hizo la semana de la juventud que según la ley es la segunda semana de agosto o en el mes, no se ha sesionado la comisión de concertación y decisión que tiene que sesionar cuatro veces al año, faltan muchas cosas”, agrega Karol Mosquera.
Además, desde su elección han tenido problemas para sesionar: aseguran que no hay garantías por parte de la administración para proveer un espacio físico, ni apoyo económico para el transporte. Copete se había comprometido a que cuando la biblioteca pública estuviera lista el consejo podría sesionar allí, pero aunque el espacio ya está funcionando esto no se ha hecho. Mientras tanto, los jóvenes denuncian que la casa de la juventud no está en condiciones óptimas y aunque el alcalde tenía en su plan de desarrollo la meta de gestionar recursos para la dotación de la casa de la juventud, en el lugar no se ha hecho ningún cambio.
Otros temas como la salud mental o la población Lgbti no se tocaron ni en la rendición, ni en todo el gobierno. Dentro de las necesidades de los jóvenes y adolescentes en el municipio consignadas en el plan de desarrollo, estaba el fortalecimiento de la ESE HSJ a través de la vinculación de talento humano especializado para atender las situaciones de salud mental en adolescentes de manera oportuna y varias acciones para la inclusión de la población Lgbti.
Y aunque una de las banderas del alcalde era el fortalecimiento del campo, los campesinos sienten que no hubo acciones para su bienestar durante su gobierno. “No conozco ninguna gestión hecha por el alcalde para mejorar la vida de los campesinos. No me siento representado por la Umata ni por las organizaciones que hay en el municipio debido a que no vemos resultados de gestiones. Necesitamos ayuda en insumos y para mano de obra. Tenemos las tierras pero no tenemos como ponerlas a producir”, dice Antonio Nery Perea, quien tiene cultivo de plátano y borojó.
Otro de los problemas para los campesinos es no tener dónde vender. En el plan de desarrollo el alcalde prometió remodelar o reestructurar la plaza de mercado municipal y crear un centro de acopio para mejorar el proceso de comercialización de los productos y prestar los servicios de asesoría en materia de producción. Además, propuso aumentar el número de proyectos agropecuarios en el municipio. Sin embargo, a cuatro meses de terminar el gobierno, aún no hay avances en estos proyectos.
En la casa campesina se hicieron unos arreglos en las cubiertas y paredes, pero sigue inhabilitada desde hace 5 años. “El campo está muy olvidado por el municipio. La casa campesina no sé cómo se encuentra ya que solo la veo por fuera y está cerrada”, comenta Julio Cesar Perea, campesino.
En cuanto al acueducto, la administración habló solamente de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para Villas del Remolino. Sin embargo, la ciudadanía denuncia que el agua no llega constante en todo el municipio y no saben qué gestiones ha hecho el alcalde para mejorar el servicio.
“No me siento conforme con el acueducto de Tadó, yo no pago el servicio porque no me llega o llega mal. Tenemos en la zona rural muchas quebradas que tienen capacidad para darnos agua las 24 horas pero estos gerente solo ven sus escritorios y no la visión de la empresa. La alcaldía no ha hecho ninguna gestión para mejorar el acueducto”, dice Jhon Moreno, veedor ciudadano.
Según el personero municipal, desde la administración han hecho mantenimiento en el punto de abastecimiento Santa Catalina, cambio de un transformador en la planta de bombeo, y mejoramiento en la tubería de distribución. Sin embargo, en el plan de desarrollo estaba formulado que durante el cuatrienio, iban a construir, ampliar y/o optimizar 50 metros lineales de la red de aducción, conducción y distribución.
Adicionalmente, en corregimientos y veredas no hay acueducto, ni agua potable. Aunque el compromiso del alcalde era mejorar estos abastos de agua y construir un acueducto comunitario, las intervenciones han sido pocas, de los 11 corregimientos del municipio, solo se han mejorado tres.
Aura Isabel Mora, directora de participación, transparencia y servicio al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, explica que uno de los aspectos clave de este proceso es el diálogo previo con la comunidad, para que la rendición responda al contexto y las necesidades más urgentes. “Tradicionalmente la rendición de cuentas estaba dada para hablar del plan de desarrollo que el gobernante había propuesto al iniciar su gobierno, pero ahora les estamos diciendo hagan una estrategia de comunicación y educación, pregúntenle a la gente sobre qué le interesa que hagan rendición de cuentas, luego de eso haga una agenda participativa donde estén los temas del plan de desarrollo que son vitales y los temas que son de interés de las comunidades”, explica la funcionaria.
Además, según Mora, la rendición de cuentas debe ser un diálogo social, en el que el mandatario explique qué ha hecho para solucionar las necesidades más urgentes de la comunidad, y qué le falta: “No es un dictado, no es una lista de mercado, la rendición de cuentas es la narración de los procesos que el equipo de gobierno desarrolló para la transformación, para la garantía de derechos, para la transparencia y el desarrollo de confianza y credibilidad en la relación Estado- Ciudadanos”, asegura.
Y aunque la idea de la rendición de cuentas es un diálogo de doble vía, el video que publicó la alcaldía en sus redes sociales, y que tenía el potencial para llegar a más ciudadanos que la rendición presencial era un un video pregrabado en el que aunque las personas pueden comentar en tiempo real, no se puede responder las preguntas en el mismo video.
“La situación de la rendición de cuentas es compleja debido a que no existe esa articulación entre gobierno y comunidad, cada uno cree tener la razón dejando atrás el ordenamiento jurídico y el rol que juega cada uno en la lucha por el bien común”, dice Yirson Ledesma, personero municipal.
La falta de presupuesto y planeación tiene a 1.481 estudiantes de las instituciones educativas Corazón de María y Marco Fidel Suárez sin recibir alimentación escolar desde el 9 de julio. Los padres de familia de la escuela Marco Fidel Suárez expresaron su inconformidad mediante una manifestación el 28 de agosto asegurando que la gobernación se había comprometido a que el PAE se reiniciaría el 22 de agosto, pero esto no se cumplió. A pesar de que el servicio se suspendió hace más de un mes, a la fecha, no se ha suscrito un acuerdo de transferencia entre la Gobernación del Chocó y el municipio de El Carmen de Atrato para contratar la prestación del servicio.
Desde la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) habían anunciado que el programa se iba a restablecer a mitad de mes: “Se espera restablecer la operación a partir del 15 de agosto de 2023, dado que la Gobernación está adelantando los trámites de contratación con recursos del sistema general de regalías” dice el último Informe Operacional semanal (Inop) de la Uapa con corte al 11 de agosto de 2023. Sin embargo, este trámite, según Boris Peña, secretario de Integración Social del Chocó, no sucederá sino hasta finales de agosto.
“Nosotros estamos con el cronograma de adjudicación y firma de contratos el 31 de agosto. El viernes 1 de septiembre estaría en formalización. Debemos estar arrancando la operación el 4 de septiembre”, dice Peña. Actualmente el servicio está suspendido en todos los municipios no certificados del Chocó.
La premisa principal del Programa de Alimentación Escolar es que la planeación tiene que hacerse con el suficiente tiempo para que el servicio no se interrumpa. Según los lineamientos que estableció el Ministerio “las entidades territoriales deben planear y adelantar oportunamente los procesos de contratación necesarios para garantizar el suministro del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar y de manera continua durante toda la vigencia”.
Pero desde inicio de año tanto la Gobernación del Chocó, como la Uapa, sabían que el dinero desembolsado no alcanzaba para que el PAE funcionara el segundo semestre, sin embargo no gestionaron los recursos a tiempo para evitar que el servicio se suspendiera. Apenas el 4 de agosto que la unidad expidió la resolución que le otorgó 7.795 millones de pesos al departamento para cofinanciar el programa durante lo que queda del año. En ese momento la Gobernación también empezó a tramitar un proyecto por 21.500 millones de pesos provenientes del sistema de regalías. Este último es el que finalmente va a financiar el programa.
“El recurso que envió la Uapa debió haberse enviado en medio del receso del calendario escolar, porque lo esperábamos para arrancar el segundo semestre. Eso se retrasó por motivos bastante complejos, el Congreso se demoró mucho en aprobar esa ley y finalmente nos llegó el 9 de agosto. Pero ya nosotros llevábamos el proceso con las regalías, vamos a terminar el año con ese recurso”, cuenta Peña.
Para el funcionamiento del PAE en el segundo semestre en todo el país, la Nación tuvo que hacer un trámite ante el Congreso para adicionar 250.000 millones de pesos. De los cuales se entregaron 7.795 millones de pesos para el Chocó con resolución 212 firmada el 4 de agosto.
Además de los retrasos de la Gobernación y del Ministerio de Educación, la Alcaldía de El Carmen de Atrato también se ha demorado en la contratación con el operador. Solamente han hecho dos convenios con la Fundación Serranía de Colombia para prestar el servicio de Alimentación Escolar en todo el año: convenio 003 de febrero y convenio 007 de abril de 2023. Ambos mediante contratación directa y por 30 días calendario escolar.
Las clases se iniciaron el 16 de enero, pero la Alcaldía no firmó el contrato con el operador sino hasta el 31 de enero, a pesar de que la Gobernación había hecho el acuerdo de transferencia desde el 7 de diciembre de 2022. Con ese contrato el PAE funcionó del 16 de febrero al 30 de marzo.
Para el segundo contrato, aunque el acuerdo de transferencia de la gobernación se firmó el 24 de marzo, la alcaldía firmó el convenio con el operador el 25 de abril, por lo que el programa duró un mes más suspendido. El servicio funcionó hasta el 5 de julio, dos días antes de que los estudiantes salieran a vacaciones de mitad de año.
El PAE sólo ha funcionado por 60 días este año, mientras que en otros municipios del Chocó sí funcionó durante 90 días hábiles del primer semestre. Según Peña, la demora de la Alcaldía en la firma de los contratos con el operador, ha sido la razón por la que el servicio no se ha prestado de manera constante.
“Los otros 30 días que se tenían que adicionar se perdieron en el intervalo de los dos acuerdos y en el comienzo del año, que no se contrató en la época que debió ser firmado, como sí iniciaron en otros municipios y lograron la ejecución de todo el primer semestre. Ya tendría que ser la misma administración municipal la que dé las razones por las que en su planeación administrativa de contractual les demoró tanto”, explica Peña.
Además, según un derecho de petición que la Fundación Serranía de Colombia le respondió al Concejo Municipal de El Carmen de Atrato, al 10 de agosto la administración municipal no les había pagado el último convenio, esto a pesar de que el contrato terminó el 5 de julio.
Sin embargo, la Alcaldía sigue asegurando que la razón por la que no ha funcionado el servicio de manera constante ha sido que la gobernación haga los acuerdos de transferencia solo por 30 días y no por 90, como se hacía antes.
“Los problemas que se han generado con el cambio de los acuerdos de transferencia semestrales a mensuales es la interrupción en la prestación del servicio”, dijo Claudia Agudelo, secretaria de Educación, Cultura y Deporte del municipio, en un derecho de petición respondido a Consonante.
Por cuenta de la suspensión del PAE, desde hace más de un mes los y las niñas de El Carmen de Atrato estudian menos horas. En la institución educativa Marco Fidel Suárez redujeron la jornada única por la falta de la alimentación escolar. Pasaron de salir a las tres de la tarde, a salir a la una y media. A pesar de ese cambio, algunos estudiantes han dejado de ir a estudiar y otros, incluso, se han desmayado durante la jornada.
“Se han desmayado muchos estudiantes por física hambre porque las situaciones de nuestros estudiantes no son las mejores, a uno le duele mucho. También se disminuye la cobertura porque los padres dicen que para mandarlos a aguantar hambre a la institución que aguanten hambre en su casa”, comenta Vicente Ayala, rector de la escuela.
Esta situación ha hecho que el rendimiento académico se vea afectado. “Los estudiantes han dejado de ir o por cuestiones de mareos se ve obligado uno a enviarlos a la casa, no terminan la jornada escolar y eso daña el proceso de aprendizaje”, denuncia Betty Hernandez, coordinadora de la institución. Hernandez cuenta también que ante la preocupación, muchos profesores de la institución han decidido dar de su propio sueldo para comprar refrigerios en varias ocasiones.
“Los niños vienen sin desayunar, le piden incluso plata a los profesores. El rendimiento escolar ha disminuido”, dice también Nestor Agudelo, profesor de informática de la Institución Corazón de María.
Tanto en El Carmen de Atrato, como en los 29 municipios no certificados del Chocó, el programa de alimentación escolar dejaron de funcionar esta semana. Esto, según Boris Peña, mientras se termina el proceso de contratación con el operador de las regalías. El secretario aseguró que el servicio se reanudará el lunes 4 de septiembre.