En Tadó el dinero de las cuentas bancarias de la alcaldía pasa de estar disponible, a congelado, de un día para otro. Cuando eso ocurre, áreas completas dejan de funcionar, incluidos programas esenciales como la alimentación escolar. En julio, la administración advirtió públicamente que se habían embargado, nuevamente, las cuentas destinadas a financiar la pequeña parte del PAE que le corresponde a la Alcaldía. Y con eso, otra vez, se puso en riesgo su continuidad para cientos de niños y niñas.
La escena no es nueva en Tadó. De hecho, la administración municipal lleva años aprendiendo a trabajar con las manos atadas. La información que el propio municipio entregó a Consonante revela la verdadera dimensión del problema: aunque el embargo sobre la cuenta del PAE —y sobre las destinadas a los resguardos indígenas— logró levantarse después de varias semanas de tensión, el resto del panorama es desolador.
Según la respuesta al derecho de petición, casi todas las cuentas de la alcaldía han sido embargadas al menos una vez en lo que va del año. Algunas, incluso, han quedado atrapadas en ciclos repetidos de congelamiento: bloqueos que van y vienen, recursos inmovilizados durante días o semanas mientras los procesos judiciales avanzan lentamente. En ese vaivén financiero se juega cada decisión pública del municipio.
Estas medidas provienen, en su mayoría, de despachos administrativos de Quibdó y de juzgados civiles de Istmina, en procesos ejecutivos que ya tienen sentencia y liquidación de crédito aprobada. A esto se suman los cobros coactivos del Ministerio de Educación Nacional por cuotas pensionales y prestaciones sociales de docentes que en su momento pertenecieron a la planta municipal.
“En los últimos años han sido afectadas casi la totalidad de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio de Tadó, por cuentas de los diferentes procesos judiciales que se adelantan en contra del ente territorial, ocasionando con esto una grave afectación a las finanzas y la funcionalidad de la administración municipal”, responde Jhonnar Mauricio Parra, asesor jurídico de la alcaldía.
Pero ni siquiera la administración tiene un cálculo preciso de cuánto dinero está realmente atrapado. El reporte que enviaron a Consonante reconoce que varios embargos siguen activos y que los montos congelados superan ya los mil millones de pesos. “Dichos recursos hacen parte del plan de inversiones establecido por el señor alcalde para ejecutar su plan de desarrollo”, añaden en el documento, dejando ver que no se trata de cifras abstractas: es dinero que debería estar pavimentando calles, fortaleciendo escuelas, sosteniendo programas sociales, y que en cambio permanece inmóvil en cuentas marcadas por procesos judiciales.
Los extractos del Banco Agrario, enviados por la alcaldía, permiten identificar el alcance de estas órdenes: al menos 38 notas de débito por embargo judicial entre 2014 y 2024, emitidas por diversas autoridades. El Ministerio de Educación aparece como demandante o ejecutor en nueve de ellas, siendo la entidad que más se repite en los documentos. El resto corresponde a decisiones adoptadas por los despachos judiciales y administrativos que hoy concentran la mayoría de los procesos en curso.
Cuentas del municipio que se han embargado desde enero de 2024. Fuente: Alcaldía de Tadó.
Nadie sabe con certeza cuánto debe hoy el municipio ni cuántas de sus cuentas bancarias permanecen embargadas. La administración de Juan Carlos Palacios lo admite: en un primer derecho de petición, respondió que la deuda “no está consolidada”, pero la estimó por encima de los 50.000 millones de pesos. Semanas después, en una nueva comunicación oficial, la cifra descendió a 48.000 millones.
La falta de claridad alcanza incluso al número de cuentas bancarias que maneja el municipio. Guillermo Panesso Córdoba, personero municipal, explica que ni los entes de control locales tienen un registro completo: “No sabemos cuántas cuentas existen ni en qué bancos están aperturadas. Cuando se embarga una cuenta, el reporte llega a todas las entidades financieras donde podría haber recursos”. Señala, además, que los procesos ejecutivos acumulados contra administraciones anteriores han generado una cadena de órdenes de embargo que afecta a todas las cuentas posibles. “Esto paraliza la administración. Sin recursos no se pueden ejecutar presupuestos, contratos, nóminas ni inversiones”, afirma.
Aunque la Personería no ha recibido quejas formales de los tadoseños por este tema, Panesso asegura que los efectos sobre la comunidad son evidentes: obras detenidas, programas sociales suspendidos y atrasos en pagos a trabajadores.
Ni siquiera el Concejo Municipal tiene un mapa claro de las finanzas embargadas de Tadó. Su presidente, Dani Jesús Perea Moreno, reconoce que el órgano de control político avanza sin mucha información: “No sabría decirle cuántas cuentas tiene el municipio embargadas, porque unas se embargan, otras se desembargan y luego vuelven a embargarlas”, admite.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado explica que las medidas cautelares sobre municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, como el caso de Tadó, tienen efectos profundos en su sostenibilidad fiscal, debido a que dependen casi por completo de los giros de la Nación. Cuando sus cuentas quedan bloqueadas, se detiene la ejecución de programas y proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
En la práctica, esa inestabilidad financiera ya se siente en Tadó. El concejal Luis Eduardo Moreno recuerda que, a finales del año pasado, la administración tuvo que frenar varias actividades programadas porque múltiples cuentas habían sido embargadas.
“Esta sucesión de embargos lleva a los municipios a una situación de insostenibilidad fiscal, lo que significa que no pueden ejecutar sus labores misionales básicas, como financiar la educación o pagar la nómina de los profesores, afectando directamente los derechos sociales de la población. A menudo, las solicitudes de insostenibilidad fiscal presentadas por los municipios se demoran años en resolverse”, explican desde la Agencia.
El Concejo Municipal asegura que han pedido informes constantes y otorgan facultades al alcalde sólo cuando presenta reportes claros. También confirmaron que se está impulsando la creación de un fondo especial para pagar embargos, alimentado con parte de los recursos que ingresan cuando las cuentas son liberadas. Sin embargo, ni siquiera se sabe cuánto dinero tiene hoy ese fondo. “Solicitamos esa información al alcalde y creemos que el martes nos la entregará”, dice Perea.
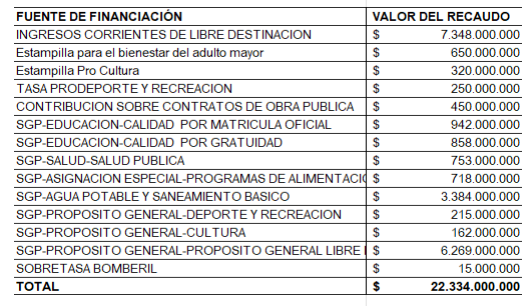
Según la Ley colombiana existen varios tipos de recursos que están protegidos contra estas medidas. Por regla general, los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), y aquellos con destinación específica para derechos sociales (como educación, salud y agua potable) están protegidos contra los embargos, salvo en situaciones muy específicas. Sin embargo, la preocupación principal de la Agencia es que en el Chocó, en muchas ocasiones, los funcionarios judiciales y administrativos no hacen consideración sobre si la cuenta es embargable o inembargable.
“Tenemos inconvenientes en este momento con el Sistema General de Participaciones. El desarrollo jurisprudencial ha permitido que se embargue una parte de ellos cuando, por ejemplo, en educación el municipio usa su transferencia para construir una escuela y luego es demandado por incumplir esa obra. En ese caso puede haber embargo, pero no debería aplicarse a otros temas”, comentan expertos jurídicos de la Agencia.
En el Chocó, explican, la situación es aún más compleja porque muchos jueces no atienden los requerimientos de la defensa del Estado ni de las entidades sectoriales. “Les reiteramos varias veces qué recursos son inembargables y, aun así, el juez insiste una y otra vez en ordenar el embargo. Es sordo a los argumentos del Estado y a los argumentos de ley que estamos usando”, puntualizan los expertos.
La presión ha ido en aumento. “El Chocó nos empezó a levantar la mano: los municipios están presentando incidentes de insostenibilidad fiscal, que en palabras castizas es un escrito que dice: ‘Venga, es que si usted me embarga eso, yo no tengo con qué trabajar’”.
Hoy la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso - CGP) establece un protocolo claro para proteger las cuentas inembargables de los municipios. Cuando llega una orden de embargo, el banco debe avisar a la entidad pública para que ésta certifique que los recursos no pueden ser embargados. Luego, el banco debe informar al juez y, si aun así insiste en mantener la medida, los recursos deben congelarse por separado y generar intereses hasta que haya una sentencia que autorice —o niegue— el embargo. Esa es la ruta legal.
Sin embargo, en muchos municipios del Chocó ese procedimiento no se cumple. Las entidades financieras ejecutan los embargos sin verificar el origen de los recursos ni el propósito de la cuenta, y los jueces rara vez retroceden cuando las administraciones les advierten que los fondos son inembargables. El resultado es una cadena de medidas que afecta con mayor fuerza a los municipios de sexta categoría, como Tadó, cuya operación depende casi por completo de los giros nacionales.
A todo esto se suma un problema igual de grave: la pérdida de información en los procesos ejecutivos. Durante años, las alcaldías han cambiado de manos sin dejar un registro claro de las deudas vigentes ni de las obligaciones que están en litigio. Ese vacío documental ha provocado que muchos municipios se enteren de los procesos en su contra solo cuando reciben nuevas órdenes judiciales, como si cada administración heredara una caja negra llena de sorpresas financieras que nadie sabe exactamente cómo se armó.
La Agencia también identificó un nuevo problema: acciones de grupo presentadas de manera idéntica en varios municipios por supuestos perjuicios derivados de fallas en los servicios de alcantarillado y acueducto. Son demandas con cuantías tan altas que, de prosperar, podrían desestabilizar por completo las finanzas locales. La entidad cuestionó que se acuda a acciones de grupo en estos casos, cuando lo adecuado sería tramitarlas como acciones populares.
Frente a este panorama, la Agencia adelanta mesas de litigio estratégico con todas las administraciones municipales del Chocó. El enfoque central es la defensa de la inembargabilidad de los recursos —tanto los laborales como los de funcionamiento—, porque hoy ese se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los gobiernos locales.
La Alcaldía de Tadó afirma que conformó un equipo jurídico para responder a las medidas cautelares que pesan sobre el municipio. Ese equipo está presentando incidentes de desembargo ante los despachos judiciales y ante el Ministerio de Educación, además de revisar los procesos que originaron las deudas para, si es necesario, buscar acuerdos de pago con los demandantes. Según la administración, estas acciones han permitido levantar varias órdenes y liberar recursos que estaban bloqueados.
Sin embargo, la Alcaldía reconoce que el panorama no estaba claro desde el inicio del mandato. En el empalme con el gobierno anterior —dice la administración actual— no se entregó información completa sobre los procesos judiciales que venían acumulándose desde hace varias administraciones.
Y aunque la Agencia Jurídica del Estado coincide en que la mayoría de los embargos tienen su origen en obligaciones antiguas, incluidas sentencias y conciliaciones que no se pagaron a tiempo, su recomendación principal es generar una cultura de pago: las deudas son del municipio, no de las personas que ocupan los cargos, y cada retraso aumenta los intereses de mora.
Las acciones que pueden tomar las alcaldías se dividen en tres frentes: estrategias jurídicas inmediatas, gestiones administrativas internas y solicitudes de apoyo a entidades nacionales. En lo jurídico, la Agencia recuerda que los municipios deben verificar la jurisdicción de la orden para determinar si aplica el Código General del Proceso y qué respuesta procede.
También deben oponerse a embargos sobre recursos inembargables, como los del SGP o las rentas de destinación específica, cuando la orden no sustenta la excepción legal. Así como alegar la revocatoria tácita, informando a la autoridad sobre el no cumplimiento de la medida. Si en tres días no hay pronunciamiento, la medida se entiende revocada por ley.
Así como exigir la congelación de fondos con rendimientos cuando la autoridad insista en la medida con fundamento legal, para que los recursos queden separados y generen intereses hasta que haya decisión final y oponerse a entregas anticipadas de dinero, de modo que los recursos solo se trasladen al juzgado cuando la sentencia esté en firme.
En lo administrativo, la recomendación es fortalecer el recaudo propio para enfrentar las obligaciones pendientes. Eso implica reorganizar la gestión interna y aumentar la eficiencia en ingresos como el impuesto predial, una fuente que podría ayudar a reducir la dependencia de los giros nacionales.
Cada cierto tiempo el Chocó regresa a los titulares con la misma sentencia: “los peores colegios del país están en este departamento”. La frase reaparece cada vez que el Icfes publica un nuevo ciclo de resultados de las Pruebas Saber 11 y, con ella, se instala la idea de que el problema es únicamente el puntaje.
En el más reciente informe, el instituto evaluó 12.253 instituciones del calendario B en todo el país. Los datos volvieron a señalar al Chocó: los 30 colegios con menor desempeño son públicos, indígenas y están en este departamento. La lista la encabezan la Institución Chimía de Miacora, el Centro Educativo Indígena de Vacal (las dos del Alto Baudó) y la Institución Educativa Indígena Embera Ame de Chirrinchao, del municipio de Medio Atrato.
Pero esa frase —la de “los peores colegios del país”— oculta una historia mucho más profunda: la de una desigualdad estructural que atraviesa quién estudia, dónde estudia y en qué condiciones lo hace. En Colombia estudiar en la zona rural, pertenecer a una comunidad étnica o ser mujer, ya representa una desventaja en el acceso a educación de calidad.
Los datos del último análisis de las Pruebas Saber 11 de 2024 lo confirman: los estudiantes de zonas rurales obtuvieron, en promedio, 25 puntos menos que los de zonas urbanas; quienes estudian en colegios públicos quedaron 30 puntos por debajo de quienes asisten a colegios privados; las mujeres fueron evaluadas 10 puntos por debajo de los hombres, y los estudiantes más vulnerables registraron puntajes 78 puntos inferiores a los de quienes tienen mejores condiciones socioeconómicas.
Escuelas como la Chimía de Miacora aplica un modelo de educación que no mide el Icfes. En el país los grupos étnicos reciben una educación especial que busca integrar los saberes ancestrales, las tradiciones, los conocimientos multiculturales y la conexión con el entorno dentro del currículum escolar. Esto significa que las competencias estándares como matemáticas o ciencias deben ser adaptadas a las costumbres de los pueblos étnicos, al mismo tiempo que se incluyen conocimientos propios de sus culturas.
El modelo educativo colombiano intenta responder a estas brechas con la implementación de los Planes Educativos Comunitarios (PEC), creados para adaptar los contenidos curriculares a las realidades y tradiciones de cada territorio. Hoy, estos planes cobijan a casi un millón de estudiantes en más de 6.500 sedes educativas del país.
En el caso de los pueblos indígenas, existe además el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que —mucho antes de ser reconocido como Política Pública de Estado en julio de este año— ya funcionaba como un instrumento fundamental de desarrollo dentro de la Etnoeducación. Su apuesta ha sido siempre la misma: garantizar la autodeterminación y una formación verdaderamente pertinente para las comunidades.
El Seip ya estaba en marcha de manera progresiva. Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, para 2023 el Sistema se había implementado en 4.005 sedes educativas, lo que representaba el 60 por ciento de las sedes etnoeducativas. Sin embargo, su aplicación ha tenido retos históricos que van desde su financiamiento, la logística, la falta de concordancia con el sistema educativo nacional y la inestabilidad y falta de formación docente.
Uno de los ejemplos más claros de esta desconexión está en las lenguas. Muchas de estas escuelas enseñan en la lengua materna de sus comunidades —una de las 69 lenguas nativas del país— porque es allí donde se tejen la identidad y el aprendizaje. Pero las Pruebas Saber 11 solo se aplican en castellano y están diseñadas desde referentes urbanos. Para estudiantes cuya primera lengua no es el español, o que nunca han vivido las situaciones que describen las preguntas, la evaluación se convierte en un doble desafío: responder no solo a un examen, sino a un idioma y a un mundo que les resulta ajeno.
“Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso”, reflexiona Lino Membora, subcomisionado de educación de la mesa indígena del departamento del Chocó. Consonante conversó con él sobre las posibles razones detrás de estos resultados y la falta de garantías del Estado para el acceso a la educación de comunidades indígenas.
Lino Membora: Esa información se ha viralizado y mucha gente ha tratado de minimizar a los pueblos indígenas por eso, pero realmente deberíamos hacernos varias preguntas.
Lo primero es que los modelos educativos que se implementan en las comunidades indígenas son modelos propios, modelos que buscan la pervivencia de estos pueblos en el tiempo. El Icfes no nos puede medir con el mismo rasero por la forma en la que está diseñada la educación. Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso.
Segundo, ¿cómo se puede medir a un niño indígena que está en la ruralidad? Si carece de todos los servicios que tienen los colegios de las cabeceras municipales, no tenemos condiciones dignas. No hay infraestructura, nuestros niños no acceden a internet y los que pueden acceder tienen limitaciones porque en algunos puntos es inestable.
Hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta. Entonces no nos preocupa que de pronto se diga "ay, es que son los peores". No, nosotros no estamos en ese paseo. Sin embargo, sabemos que nuestros estudiantes deben ir preparándose y nosotros tenemos la apuesta con los prestadores del servicio educativo de establecer criterios para que accedan a esta forma de evaluación, que eso es otra cosa.
L.M.: Nosotros no tenemos solo 30 colegios; tenemos cerca de 90, y muchos de ellos quedaron mejor posicionados que varios de comunidades afro, pero eso no lo miran. En las ciudades, un salón de grado 11 puede tener 25 o 30 estudiantes, que son los que se evalúan en las pruebas. “En cambio, nosotros tenemos grupos de nueve o diez estudiantes. Si comparas esos 30 estudiantes con nuestros 10, ¿quién tiene más posibilidades de que le vaya bien en un promedio?
En cabeceras municipales hay padres de familia que pagan por el pre-icfes y son siempre costosos: 700, 800 mil, hasta un millón de pesos. Pero en nuestras comunidades indígenas casi ningún padre tiene ese dinero. El año pasado hablamos de este tema con la Secretaría de Educación y manifesté la necesidad de tener un pre-icfes, ella me decía que dentro de las canastas educativas debíamos dejar presupuestos para atender eso, de tal manera que los docentes pudiesen capacitar o llevar empresas dedicadas a eso, pero es super costoso, porque no toda entidad va a sitios donde la situación de orden público no da garantía de vida. También trasladar a nuestros niños es costoso, el difícil acceso, todo está en contra.
L.M.: Nosotros tenemos una formación distinta, de vida y de cultura; nuestro horizonte es diferente al del sistema educativo nacional. Y todas esas cosas son las que se deben entender antes de decir: “Listo, nuestros niños están fallando en este punto”. En los últimos años, las comunidades se han adentrado más en lo propio: en valorar y rescatar los conocimientos antiguos, para que los jóvenes puedan proyectarse sin perder la esencia de ser indígenas.
Todo esto no significa que no se deba aprender lo otro, pero el Icfes también es cultural. Las preguntas que hacen ahí son más generales y tratan de responder a una medición internacional. Y nosotros no hemos ahondado en eso. Estamos concentrados en la preservación cultural y en la sostenibilidad.
L.M.: Lo primero es que el Estado debe brindar seguridad. Es muy difícil la situación en el departamento del Chocó por su misma dispersión geográfica y de orden público. También tenemos muchos casos de suicidios y muchos casos de desplazamientos, todo esto hace que la educación también tenga esos desequilibrios. El Estado debe entender que estas comunidades prácticamente carecen de todo. Aquí no hay reducción de la brecha de desigualdad.
"Tenemos muchos casos de suicidios y muchos casos de desplazamientos, todo esto hace que la educación también tenga esos desequilibrios. El Estado debe entender que estas comunidades prácticamente carecen de todo"
También hay una deuda que nosotros venimos pidiendo hace rato y es que la tipología aplicada a la educación indígena del departamento de Chocó debería ser un poco diferente, por lo menos, a la de las comunidades andinas. Acá el costo de transporte de gasolina es muy alto, eso hace que todo sea caro, tampoco hay facilidad de vehículos o de lanchas permanentes por el mismo tema de orden público. En medio de la zozobra, en medio del miedo de los estudiantes y de los docentes mismos, las condiciones psicológicas no son buenas. Hasta a la dirigencia misma también a veces se nos dificulta poder entrar a algunos territorios.
También tenemos colegios que son solo de nombre, hubo un tiempo en el que existieron y por la ola invernal ya se cayeron. Y el Estado no tiene cómo atender comunidades que tienen 500 ó 600 estudiantes que reciben clase en casas de familia. No tenemos condiciones dignas para la educación.
L.M.: La educación se contrata con la gobernación del Chocó porque los municipios no son certificados, el único certificado es Quibdó. En ese proceso hay varios errores y uno de ellos es que el decreto que aplica para la administración del servicio educativo lo han manipulado en el departamento, y eso es algo evidente.
En el Chocó hay seis grupos étnicos y, en ese sentido, debería haber solamente seis modelos educativos. Pero la Secretaría de Educación ha sido muy permisiva y en este momento hay 17 operadores indígenas, a pesar de que el decreto 2500 es muy claro sobre la idoneidad y las experiencias. Eso hace que la revisión de informes por parte del equipo supervisor se demore y si el operador se demora también entregar la información, pues también se presentan estos inconvenientes.
L.M.: Nosotros en un tiempo creo que le escribimos al Icfes como para que miraran la posibilidad, por lo menos, de tener como un tipo de prueba específica para poblaciones indígenas, pero creo que no hubo respuesta. Nuestra apuesta es que tenemos que formar nuestros propios educadores que vayan tratando de reducir esas brechas. Pero al final el problema es el lenguaje y cómo están orientadas las preguntas.
L.M.: Afecta a las personas que vayan a necesitar un puntaje alto porque quieren estudiar una carrera, y también dependiendo de lo que la universidad les exija. Pero lastimosamente de nuestros estudiantes que terminan bachillerato, muy poquitos van a la universidad.
La educación superior ha mejorado bastante por la posibilidad de la gratuidad educativa, sin embargo, todavía sigue el nivel de pobreza de los padres y es muy difícil sostener a sus hijos con alimentación y un arriendo en las ciudades. Es un limitante para que la persona pueda seguir estudiando, aunque quiera hacerlo.
En la vereda Piscinas, el aire huele a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. El verde del Yarí se extiende como un mar sin orillas. Desde temprano, por los caminos de barro, comenzaron a llegar los primeros niños y niñas: traían en la espalda maletas cargadas con hamacas, toldillos y carpas. Venían desde El Recreo, Alto Morrocoy, La Sombra, Playa Rica. Algunos habían viajado toda la noche.
Cuando el bus o la canoa se detenían, las risas rompían el silencio del monte. Se oían saludos, gritos, abrazos que parecían no terminar nunca. Era como si cada llegada confirmara algo más grande que una simple reunión. El Festival del Jaguar había comenzado.
Durante dos días —el 5 y 6 de noviembre— este pequeño centro poblado de San Vicente del Caguán se convirtió en un territorio de música, juegos y colores. Pero bajo la alegría se movía también una memoria compartida: la de un pacto hecho seis años atrás, cuando las comunidades del Yarí decidieron cuidar al jaguar y al bosque que lo abriga. Lo llamaron el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar. Desde entonces, cada fiesta no solo celebra al felino más grande de América, sino la promesa de proteger el lugar donde aún camina.
Al amanecer, el campamento despertó con el sonido del agua cayendo en las duchas y el murmullo de los niños preparándose. A las diez de la mañana comenzó el gran desfile: los estudiantes, disfrazados de chigüiros, dantas, venados, paujiles y jaguares, avanzaron por la calle principal del centro poblado mientras las familias los aplaudían desde los costados.
“El festival es un espacio lleno de emociones, conciencia y esperanza”, cuenta Juan Esteban Zamora, de la Asociación Empresarial Campesinos del Yarí (Asecady), organización que lidera el evento junto a las instituciones educativas rurales.
“Para nosotros es una conmemoración a la majestuosidad del jaguar, pero también una reafirmación del compromiso con nuestro territorio”
Juan Esteban Zamora, Asecady
El Festival del Jaguar ya suma cuatro ediciones desde aquel primer encuentro en 2019. Nació como una promesa: recordar que en las sabanas del Yarí la vida humana y la del bosque son una sola. Por eso, cada noviembre, el canto de los niños se mezcla con el rumor del viento y el rugido lejano del felino que da nombre a la fiesta.

En la tarde, el escenario comenzó a latir. Sobre una tarima improvisada, entre banderas y hojas secas, las delegaciones presentaron danzas, poemas y pequeñas obras inspiradas en la selva. Una de las más esperadas fue la danza del jaguar y la danta. Los niños aparecieron con máscaras de cartón pintadas a mano y trajes que imitaban el pelaje dorado del felino. Se movían despacio, marcando el suelo con los pies descalzos, girando con una mezcla de fuerza y delicadeza. En cada gesto parecía repetirse una vieja historia: la del jaguar que cuida el bosque y del hombre que intenta arrebatárselo.
El segundo día, el bullicio cambió de ritmo. Llegó la Copa Deportiva Jaguar: torneos de microfútbol, partidas de ajedrez bajo los árboles, carreras que levantaban polvo en el aire caliente del mediodía. Entre juego y juego, las comunidades recorrían las rutas de aprendizaje en las fincas demostrativas. Allí, campesinos, maestros y estudiantes compartían un mismo propósito: descubrir cómo sembrar, cazar y vivir sin miedo al jaguar. Cómo convivir con él sin poner en riesgo ni los cultivos ni la vida.
En las sabanas del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá, el jaguar no solo es un símbolo de poder, sino también de resistencia. Su presencia recuerda que la selva sigue viva, aunque amenazada por la caza, la deforestación y la expansión agrícola.
Por eso, desde hace seis años, campesinos, maestros, niños y jóvenes impulsan el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar, una apuesta colectiva que busca conciliar la protección ambiental con la producción rural. El acuerdo incluye ocho compromisos entre los que se resalta la importancia de dejar corredores biológicos, organizar las áreas de cultivo, fortalecer la educación rural y garantizar que los niños permanezcan en el territorio aprendiendo a cuidarlo.
“El festival es un espacio donde los adultos dan cuenta de sus avances y los niños homenajean al gran felino con sus bailes y cuentos”, explica Viviana Robayo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que ha acompañado el proceso desde el inicio. “Hoy abrazamos este proceso y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando estas comunidades y continuar el proceso de conservación del jaguar en el país”.
A la sombra de un árbol, mientras los niños jugaban con máscaras de cartón, Edwin Guzmán, director rural del Centro Educativo Las Brisas, observaba en silencio el movimiento del festival. Dijo que estos encuentros son algo más que una fiesta: “Nos garantizan la posibilidad de tener espacios de acercamiento y de concientización para las futuras generaciones”, explicó, mirando cómo los pequeños corrían detrás de una pelota que llevaba dibujado un jaguar.

Para él, ese es el verdadero sentido del festival: no solo enseñar a convivir con la naturaleza, sino recordar que la vida en el Yarí depende de mantener el bosque en pie. Cada canto, cada baile, cada actividad se convierte en una lección sobre cómo cuidar el territorio y convivir con quienes lo habitan, humanos o no.
Como en años anteriores, la jornada sirvió también para hacer cuentas de lo logrado. En esta edición participaron delegados de Corpoamazonia, los ministerios de Ambiente, Educación y Agricultura, la Gobernación del Caquetá, el PNUD y la Embajada de Noruega. Todos reafirmaron su apoyo al proceso, conscientes de que en estos parajes alejados la conservación se sostiene más con voluntad que con presupuesto.
Raúl Ávila, de Corpoayarí, lo resumió de manera sencilla: “El evento permite a los jóvenes comprender la importancia del territorio y la biodiversidad, fomentando la unión y la conciencia ambiental”.Y luego, como si respondiera a una pregunta que nadie hizo, Guzmán agregó: “No se trata de temerle al jaguar, sino de verlo como un símbolo de fuerza y esperanza”.
Al caer la tarde, entre música, bailes y risas, el jaguar volvió a rugir en el Yarí. No como una sombra perdida en la selva, sino como una voz que une a quienes aprendieron a vivir con el bosque y a cuidarlo.
El festival termina, pero deja su huella: los niños que hoy danzan con máscaras de cartón serán mañana los guardianes del territorio. Así, generación tras generación, el jaguar sigue caminando, no solo entre los árboles, sino en la memoria de quienes lo celebran.
En Tadó, las principales obras de infraestructura siguen paralizadas, sin fechas claras de entrega y con dificultades financieras y administrativas. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea Collazos, actualmente se ejecutan cuatro proyectos impulsados por la administración de Palacios: el mantenimiento del puente del Tabor —que conecta con la comunidad de Mondó Mondocito—, el alcantarillado sanitario del barrio Escolar (sector Chambacú), la entrega de un tramo pavimentado en Jingarabá la semana pasada y la instalación del alumbrado navideño en el corregimiento de El Tabor.
Pero los mayores tropiezos están en las obras que dejó contratadas el exalcalde Cristian Copete: la cancha de Mondó Mondocito, el parque del barrio Villas de Remolino y el sistema de iluminación de la cancha sintética Emiliano Chaverra. Su retraso ha generado preocupación entre los habitantes, que hoy dudan de la capacidad de la administración de Palacios para culminarlas.
“Tadó tiene todo el potencial para ser una joya turística del Chocó, pero las obras no avanzan y la gente ya no cree en los anuncios”, expresó un líder comunitario durante una sesión del Concejo.
El panorama refleja una constante en el municipio: la distancia entre los anuncios de desarrollo y la ejecución real. A pesar de su riqueza turística, cultural y ambiental, Tadó sigue limitado por la falta de planificación, los incumplimientos contractuales y la debilidad institucional. “Estamos cansados de promesas. Queremos obras, no discursos”, reclama un habitante de la comunidad de Mondó Mondocito.
A pesar de que el exalcalde Copete aseguró que los proyectos fueron entregados con los recursos necesarios para su finalización, hoy la alcaldía dice que las obras están desfinanciadas y enfrentan numerosos inconvenientes.
En la comunidad indígena de Mondó Mondocito, la promesa de una placa deportiva múltiple se quedó en el papel. El contrato, adjudicado en junio de 2023 a la empresa Representaciones EUT S.A.S. por 1.390 millones de pesos, debía entregarse en febrero de 2024. Hoy la obra está detenida: los materiales se deterioran, los pagos están en mora y la ejecución física apenas alcanza el 1,02 por ciento.
Según Perea Collazos “la placa polideportiva de Mondó Mondocito quedó inconclusa por situaciones ajenas al contratista, relacionadas con el orden público y otras dificultades”. Entre las principales causas de retraso, según los informes entregados al concejo municipal, se cuentan bloqueos de la guardia indígena, amenazas y presencia de grupos armados ilegales (Eln), falta de personal y materiales, incumplimientos en la entrega de documentación técnica y condiciones climáticas adversas.
El concejal Álvaro Valencia Valencia, líder del resguardo Mondó Mondocito, califica la situación como “muy preocupante”. Afirma que la obra lleva más de seis meses detenida, después de la compra de materiales como varilla, cemento, arena y piedra. Hoy denuncia que gran parte de esos insumos se encuentran perdidos o dañados. “Hay más de 400 bultos de cemento restrojados, todo se está deteriorando”, lamenta.
De acuerdo con el contrato N° LP-03-2023, la administración municipal del entonces alcalde Cristian Copete, se comprometió a realizar un anticipo del 50 por ciento, equivalente a 695 millones de pesos, tras la firma del acuerdo y la aprobación de las garantías exigidas. Sin embargo, la obra, financiada por el Ministerio del Deporte y Findeter, fue liquidada unilateralmente el 14 de julio de 2025, después de siete prórrogas y tres suspensiones formales.
Según la Secretaría de Planeación, el avance físico debía llegar al 62,62 por ciento, pero apenas alcanzó un 1,02, generando un retraso acumulado superior al 96 por ciento.
El contratista Yanny Mosquera Valencia señaló en una sesión del Concejo Municipal que los atrasos no son su responsabilidad: “No podemos asumir los retrasos generados por la alcaldía. Los pagos no se hicieron a tiempo y no se nos autorizó continuar con la obra”, afirmó.
Ante la parálisis, el Ministerio del Deporte y Findeter revisan actualmente la viabilidad técnica del proyecto. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea, se estableció un plan de manejo de cuatro meses para definir cómo reanudar los trabajos, aunque hasta el momento no se ha reiniciado la obra. “Después de la declaratoria de incumplimiento que hizo la alcaldía, una comisión viajó a Bogotá junto a representantes del contratista y de la administración municipal para reunirse con Findeter y el Ministerio del Deporte, pero hasta ahora no hay resultados visibles”, explicó el concejal Luis Eduardo Moreno.
Desde la alcaldía de Tadó no se ha fijado una fecha clara para retomar los trabajos ni para la entrega final, pese a que ya han pasado 21 meses desde el plazo original de culminación. Lo único cierto, insiste Perea, es que los recursos están disponibles: “Yo creo que con esa plata sí se podría terminar la obra”.
Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera. Con 988 habitantes, el resguardo indígena de Mondó Mondocito ve en esta obra una oportunidad para sus niños y niñas, que hoy no tienen un espacio adecuado para el deporte ni la recreación. “Estamos muy preocupados. Nadie nos ha informado qué pasará con la cancha”, afirma el concejal Valencia.

El Parque Recreo Deportivo de la Urbanización Villas del Remolino, concebido como un espacio para el encuentro familiar y el esparcimiento de los niños de Tadó, hoy se ve abandonado y sin presencia de obreros. La obra, valorada en 1.662 millones de pesos, fue contratada entre la Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones (CORPISSA) y la Corporación Prosperar Social de Colombia, designada como ejecutora por el municipio de Tadó mediante el acto administrativo N.° 1655 del 26 de diciembre de 2023.
El Contrato de Obra N.° 010 de 2024 fijó un plazo inicial de ocho meses, con fecha de inicio el 15 de mayo de 2024 y entrega prevista para enero de 2025. Sin embargo, para el 21 de junio de 2024, los trabajos ni siquiera habían comenzado. Poco después, el proyecto fue suspendido por problemas técnicos, presupuestales y climáticos, lo que prolongó la ejecución por dos meses y seis días.
Las condiciones topográficas del terreno obligaron a realizar confinamientos no previstos en el presupuesto, lo que implicaba una modificación contractual. A esto se sumaron las fuertes lluvias registradas en julio y agosto, que impidieron continuar las labores. La suspensión se formalizó mediante el Acta N.° 01, firmada entre septiembre y noviembre de 2024 (según distintas versiones), y fue avalada por la interventoría.
El Acta de Reinicio N.° 01 se firmó el 7 de enero de 2025, una vez superadas las causas que originaron la suspensión. A partir de entonces, el contratista se comprometió a actualizar las pólizas para reflejar el nuevo plazo contractual. No obstante, pese a los trámites administrativos, las fechas de entrega siguen siendo inciertas. El concejal Luis Eduardo Moreno asegura que no existe una fecha clara de culminación, mientras el personero municipal confirma que las fechas iniciales no se cumplieron “por temas administrativos, técnicos y del clima”.
A pesar de que después de la suspensión el valor final del contrato registrado en el Acta de Reinicio fue exactamente el mismo valor inicial, hoy la respuesta es que la obra está desfinanciada. Fuentes del Concejo municipal dicen que faltan más de 480 millones de pesos para culminar el proyecto. “El parque biosaludable de Villas del Remolino está desfinanciado, está a medias. En las sesiones del Concejo pasado se dijo que estaban revisando el tema presupuestal, pero hasta hoy no se ha puesto una sola piedra más”, advierte el concejal Moreno.
“El parque biosaludable de Villas del Remolino está desfinanciado, está a medias. En las sesiones del Concejo pasado se dijo que estaban revisando el tema presupuestal, pero hasta hoy no se ha puesto una sola piedra más”
Luis Eduardo Moreno, concejal.
Desde la Secretaría de Planeación dicen que la obra presenta un 47 por ciento de ejecución, pero no hay claridad de si se podrá terminar. “Quizás hubo falta de planificación por parte de las personas que en su momento hicieron los estudios y diseño y una mala estructuración del presupuesto”, afirma Perea Collazos. Según su diagnóstico, el proyecto fue dividido en dos fases: la primera muestra avances significativos, pero la segunda carece de los recursos necesarios.
“Como administración estamos evaluando si es posible completar la obra con recursos de regalías. Si el contratista aseguró que con ese dinero alcanzaba para terminarla y luego aparecieron dificultades, eso refleja una mala planificación. Y ahora, con el presupuesto de 2026 en discusión, el municipio difícilmente podrá asumir esa carga con recursos propios”, explica el funcionario.
La decisión sobre una eventual adición presupuestal aún no está tomada y dependerá de lo que determine una mesa técnica de la alcaldía. Desde la Secretaría de Planeación se han hecho requerimientos a la empresa CORPISSA y seguimiento a la ejecución del contrato. “Encontramos varias falencias, elaboramos documentos para conocer el estado real del proyecto y, al no obtener respuesta, reiteramos la solicitud con copia a la Personería y a la Procuraduría”, señala el secretario Perea.
La incertidumbre también preocupa a los líderes comunitarios. Fausi Yurgaky Perea, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas del Remolino, asegura que la comunidad no ha recibido información clara sobre la suspensión ni sobre el futuro de la obra. “Hay riesgo de que el parque no se culmine como debe ser. Al no terminarlo, se perjudica mucho al sector y se priva a los niños y jóvenes de un espacio para su recreación. El lugar está tan abandonado que algunos lo usan para tender ropa. Necesitamos que los entes de control hagan seguimiento y que esta obra no se pierda”, cuenta.
Una de las obras más visibles de los últimos años se ha convertido también en una de las más controversiales: la cancha de fútbol sintética Emiliano Chaverra, promesa principal de la administración del exalcalde Cristian Copete. Aunque hoy es utilizada por la comunidad, el escenario deportivo sigue inconcluso: no tiene luminarias y la segunda etapa —que incluye graderías, camerinos y zonas de descanso— no se ha empezado a ejecutar.
“La cancha sintética, aunque ya fue entregada, es una obra incompleta. Se puede usar durante el día, pero en la noche es imposible porque no tiene iluminación”, explica el concejal Luis Eduardo Moreno, recordando que la promesa de instalar luminarias fue hecha hace más de seis meses sin resultados visibles.
La incertidumbre también rodea la segunda fase del proyecto. Según Moreno, tanto la Gobernación como la Alcaldía se comprometieron públicamente a aportar recursos para su ejecución, pero hasta el momento “no hay absolutamente nada”.
El secretario de Planeación reconoce fallas en la planificación inicial: “Quizás las personas que recibieron la propuesta no hicieron las observaciones pertinentes. Si uno compara, las luces de la cancha junto a la iglesia son mejores que las instaladas en la sintética. Hubo una muy mala planificación de la iluminación”. La cancha que debía convertirse en símbolo del impulso deportivo de Tadó hoy refleja los vacíos de planificación y seguimiento que marcan buena parte de las obras públicas del municipio.
En una sesión reciente del Concejo Municipal de Tadó, los corporados expresaron su preocupación por los retrasos y la falta de transparencia. El concejal Luis Eduardo Moreno Murillo manifestó su decepción ante los contratistas: “Nunca hay una explicación clara y concreta. Cada vez que los citamos, llegan con excusas”.
Desde el Concejo aseguran tener conocimiento de las gestiones que adelanta la alcaldía para garantizar la entrega de las obras, aunque persisten las dudas sobre su efectividad. “Solo escuchamos que hay voluntad, pero soy escéptico frente a los procedimientos administrativos que se han venido realizando. Ha habido dificultades con las obras que dejó la administración anterior y han argumentado que muchas no quedaron en el empalme. Pero considero que son excusas. No veo claridad, ni la verdadera intención de la administración actual de sacar estos proyectos adelante”, puntualiza el concejal Moreno.
Hoy no existen fechas de entrega para ninguna de estas obras, ni la seguridad de su continuidad. Mientras tanto, el personero Guillermo Andrés Cuesta Paneso, asegura que ha recibido innumerables quejas de la comunidad tanto por obras no entregadas como por aquellas que sí se han culminado. Las principales afectaciones y quejas reportadas incluyen: la afectación a la calidad de vida y ambiental, pues el alargamiento de los plazos de ejecución conlleva afectaciones ambientales y sociales para los residentes que viven cerca de las obras, como calles destapadas, exposición a la inclemencia de la lluvia y problemas de mosquitos.
A esto se suma que algunas obras terminadas han dejado residuos en alcantarillas, lo que provoca represamientos, inundaciones y afectaciones a las viviendas de los ciudadanos. La personería también ha recibido quejas por el no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. El Personero calificó como una "violación suprema" y de “mala costumbre”, que los contratistas no contratan debidamente al personal que trabaja en estos contratos, que son catalogados como de riesgo, incluyendo la falta de vinculación a la seguridad social.
Mientras las obras permanecen inconclusas y las explicaciones se reparten entre administraciones, la comunidad espera que los entes de control intervengan y que, finalmente, los recursos públicos se traduzcan en resultados visibles.
En las vastas tierras de La Guajira, donde el sol abrasa la tierra y el viento susurra los secretos ancestrales de su gente, el pueblo Wayuu lucha por sobrevivir y mantenerse en el tiempo. A lo largo de su historia, el pueblo indígena más numeroso de Colombia —con una población de 380.460 personas según el censo de 2018— ha permanecido en movimiento, resistiendo las adversidades y adaptándose a los cambios.
Yelibeth Uriana, es una joven Wayuu de Fonseca que decidió salir de su comunidad para probar suerte en otro lugar. Terminó el bachillerato hace algunos años y, aunque le habría gustado quedarse en La Guajira, considera que las ciudades más grandes son el único lugar donde puede encontrar trabajo sin tener que depender de influencias o contactos. En su municipio, comenta, conseguir empleo suele estar vinculado a la política: "Si apoyas a alguien, te ofrecen trabajo; si no, te cierran las puertas".
Durante un tiempo, Yelibeth se las arregló como pudo en su comunidad: cocinaba, cuidaba niños o ayudaba en lo que salía. Vivía con sus hermanas, y entre todas reunían lo que podían para sostener la casa. Pero una a una fueron marchándose, buscando mejores condiciones. Su hermana mayor viajó primero a Bogotá, sin hijos y con su título de bachiller recién obtenido, pudo encontrar empleo gracias a su habilidad para coser a máquina. Esa experiencia fue la que finalmente animó a Yelibeth a seguir el mismo camino.
Primero eligió Barranquilla para no alejarse demasiado de su tierra, y allí consiguió empleo como empleada de servicios generales en un hotel-restaurante. Sin embargo, su experiencia resultó difícil debido a los horarios extremos: "Los turnos eran muy irregulares. Tenía que levantarme a las cuatro de la mañana para llegar a las seis al trabajo, y salía a las 11 de la noche. Era muy peligroso", relata.
Yelibeth se quedó un tiempo en Barranquilla, pero los horarios interminables y los malos tratos que veía entre sus compañeros de trabajo la hicieron tomar una decisión difícil. Después de varias semanas, se animó a mudarse a Villavicencio, buscando nuevas oportunidades. "La gente de la tierra ajena es muy diferente", dice al recordar su experiencia. "La señora del hotel-restaurante donde trabajaba a veces era muy amable, pero otras veces se volvía muy grosera". A pesar de sus expectativas, la situación no mejoró.
Su llegada a Villavicencio tampoco fue fácil. "Fui a casa de una hermana, pero me perdí en el camino. Terminé en Boyacá porque la vía estaba en mal estado. Me asusté mucho, había tantos túneles, y cuando me di cuenta, ya había durado casi cuatro días viajando", recuerda entre risas, como si el tiempo hubiera suavizado la dureza de esa travesía. Allí, encontró trabajo durante un par de meses cuidando a adultos mayores, pero cuando el empleo terminó, no tuvo más opción que regresar a Fonseca. Hoy, con nuevos planes en mente, se encuentra gestionando su regreso a Barranquilla, donde espera encontrar mejores oportunidades.
Igual que Yelibeth, miles de migrantes Wayuu cada año se desplazan a diversas partes del país en busca de mejores oportunidades. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, el 97,5 por ciento del pueblo Wayuu sigue viviendo en su tierra natal, en el departamento de La Guajira, distribuidos en 21 resguardos indígenas y también fuera de los territorios étnicos. Los municipios de Uribia (40,7 por ciento), Manaure (18,2 por ciento), Maicao (17,5 por ciento) y Riohacha (13,0 por ciento) albergan a la mayoría de la población Wayuu. Sin embargo, cada vez más personas de esta comunidad se trasladan a otras regiones del país, especialmente a las grandes ciudades. Según el Registro Estadístico del Pueblo Wayuu del DANE, publicado en 2021, también se registra una notable presencia de este pueblo en capitales como Bogotá y Manizales.
La falta de oportunidades laborales, el conflicto armado y la pobreza han obligado a muchos Wayuu a abandonar sus comunidades en busca de empleo en ciudades como Barranquilla, Bogotá o Villavicencio. En su travesía, enfrentan condiciones difíciles e, incluso, peligrosas. Sin embargo, a pesar de los retos, mantienen un fuerte vínculo con su tierra natal y la esperanza de regresar algún día, buscando siempre un futuro mejor para ellos y sus familias.
El desplazamiento de hombres y mujeres Wayuu no es un fenómeno nuevo. Según el sabedor de la comunidad de Mayabangloma, Carlos Ramírez, “el Wayuu siempre ha estado en movimiento”. Sin embargo, estos desplazamientos han estado motivados por la búsqueda de una mejor vida y por las difíciles circunstancias de sus territorios, históricamente asediados por la pobreza y el conflicto.
“Nos desplazábamos del norte al sur de La Guajira, dependiendo de la época de cosecha, porque el norte es árido y el sur es más verde. Nuestros movimientos siempre eran impulsados por la necesidad, buscando una vida mejor. Entre los años 80 y 2000, muchos de nosotros nos fuimos a Venezuela, donde había más oportunidades. Allá, cualquier Wayuu podía ser administrador de una finca o encargado de la ganadería, mientras que aquí en Colombia solo había hambruna y conflicto”
Carlos Ramírez, sabedor Wayuu.
Hoy en día, los desplazamientos continúan ocurriendo por razones similares. Según el Ministerio del Interior, la violencia y las amenazas generadas por grupos armados, junto con las economías ilícitas, han obligado a las comunidades Wayuu a abandonar sus hogares en medio de un clima de miedo e inseguridad.
En julio de este año, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el desplazamiento masivo de 15 núcleos familiares de la comunidad Wayuu, provenientes del municipio de Riohacha, debido a las amenazas de grupos armados ilegales. Estas familias fueron acogidas en Bogotá, en el Centro de Atención a Víctimas (CAV) de la Procuraduría, donde se les brindó apoyo y asistencia.
En mayo de 2023, la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC denunció que el desarrollo de proyectos comerciales y privados en territorios ancestrales había desplazado a más de 100 familias Wayuu, quienes quedaron sin reubicación, asistencia humanitaria, reparación o investigación. Estas familias vivían en 300 hectáreas en Riohacha, un territorio conectado con la Línea Negra – Seshiza, un sistema de sitios sagrados reconocido por el Decreto Presidencial 1500 de 2018.
A esto se suma la grave crisis humanitaria que afecta a la región, agravada por los conflictos intra e intercomunitarios, los factores transfronterizos como la crisis en Venezuela, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al agua y a servicios básicos, así como la escasez de oportunidades laborales. “Informes de ACNUR, ONIC y diversos análisis de académicos y ONG coinciden en señalar que la combinación de violencia, precariedad económica y crisis humanitaria y climática son los principales factores que impulsan el desplazamiento de la comunidad Wayuu”, respondieron desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior a Consonante.

En 2017 La Corte Constitucional dictó la Sentencia T–302 de 2017, en la que llegó a la conclusión de que existe la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayuu, causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, lo cual configura un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Lo que compromete de forma grave la existencia digna de las niñas y los niños y su desarrollo armónico e integral (por falta de agua, alimentación y salud), y arriesga la existencia misma del pueblo indígena.
A pesar de que la sentencia fue dictada hace más de ocho años, poco ha cambiado en el territorio. En 2021, el DANE publicó un registro estadístico sobre el pueblo Wayuu que reveló que el 81,1 por ciento de esta población aún tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Además, más de la mitad, el 53,3 por ciento, vivía en situación de miseria. Esto significa que enfrentan al menos dos o más carencias, como vivir en viviendas inadecuadas, carecer de condiciones sanitarias mínimas, habitar en hogares con hacinamiento crítico o tener niños que no asisten a la escuela, entre otros factores.
En el 2022 la Corte Constitucional tuvo que tomar una medida cautelar luego de concluir que, aunque existían avances en la implementación de la Sentencia, a cinco años de su expedición estos fueron “insuficientes e inefectivos al incumplir los tiempos establecidos y no mostrar avances sustanciales”.
Ramírez agrega que en el departamento no hay oportunidad de empleo y educación para los jóvenes. “¿Qué oportunidad puede tener un joven Wayuu allá en la alta Guajira, donde solo se habla de guerras y contrabando? es una situación crítica y son algunas de las situaciones que se presentan también en Venezuela”, lamenta.
Las familias, además, viven con creciente preocupación por el reciente aumento de casos de personas Wayuu desaparecidas. “En el centro del país hay una situación con los Wayuu, porque ahora hay desaparecidos. Nos dicen que somos nosotros los desordenados, pero nadie se detiene a investigar qué está pasando en nuestros territorios para que nuestros hijos tengan que irse”, comenta el sabedor, reflejando el dolor y la frustración de una comunidad marcada por la incertidumbre.
Según el Ministerio del Interior, la política respecto a la protección y atención de pueblos indígenas que se desplazan de sus territorios se basa en un marco institucional que combina normas generales sobre desplazamiento forzado, con medidas y disposiciones específicas para pueblos étnicos. Sin embargo admite que evaluaciones y ONG han reportado vacíos y limitaciones en su cobertura y pertinencia, especialmente en contexto urbano o para población binacional.
“Existen lineamientos y guías interinstitucionales para la atención con enfoque diferencial (Ministerio del Interior, ICBF, Salud), así como planes de vida y protocolos de consulta previa y participación. En la práctica, se implementan: (a) rutas de atención en salud para la población desplazada y migrante; (b) programas educativos con pertinencia étnica en algunos municipios; y (c) mesas interinstitucionales y consultas previas para diseñar medidas culturalmente pertinentes”, explican desde el Ministerio del Interior.
No es fácil encontrar cifras sobre este fenómeno para la etnia Wayuu. Según la Onic, en el país han sido asesinados 171 indígenas, 9.405 se han desplazado de sus territorios y 14.266 han vivido confinamientos entre las fechas agosto de 2018, y mayo de 2020. Pero no está desagregada la información de las personas que pertenecen a este pueblo indígena..
Consonante solicitó estas cifras a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, sin embargo, aseguraron que la fuente oficial para este tema es el Dane, quienes no publican información sobre la población Wayuu desde 2021 y en donde tampoco hay un análisis de sus desplazamientos.
Según el Ministerio, a nivel nacional existen rutas y programas de atención a población desplazada (incluidos componentes de estabilización y asistencia humanitaria) y disposiciones para programas específicos con enfoque diferencial para pueblos indígenas “además el Ministerio publica lineamientos, planes de vida y procedimientos para asuntos indígenas”. También hay directrices judiciales que ordenaron programas de garantía de derechos para indígenas afectados por el desplazamiento.
Legalmente, las personas Wayuu desplazadas tienen derecho a un tratamiento con enfoque diferencial, dado su estatus como pueblo indígena. Esto incluye la protección de su identidad cultural, participación en procesos decisionales, acceso al Registro Único de Población Desplazada, y medidas de reparación y estabilización, conforme a la Ley 387, la Ley de Víctimas y los autos constitucionales. Sin embargo, en la práctica, la implementación de estos derechos requiere una estrecha coordinación entre el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, los sectores de salud y educación, las autoridades locales y regionales, y la Defensoría del Pueblo.
La historia de marchar a otras tierras en busca de un futuro mejor se repite en cada municipio del departamento de La Guajira, desde el norte hasta el sur. Aunque cada relato es distinto, todos se entrelazan en un mismo sentimiento: la nostalgia por la tierra natal.
Cristian González, de 27 años, dejó su hogar para probar suerte en Bogotá. En Maicao trabajó durante seis años en un almacén de baterías para automóviles, mientras estudiaba un técnico en auxiliar administrativo. A finales del año pasado decidió cerrar ese capítulo de su vida: renunció a su trabajo, se despidió de su familia —su madre, su padre y sus abuelos— y emprendió un nuevo rumbo. En febrero de este año llegó a la capital del país.
Todos los cambios que implicó su salida han sido un desafío: desde adaptarse a la comida hasta sobrellevar la distancia con su familia. “Lo más difícil es estar lejos. Sobre todo, extraño a mi familia, extraño estar en casa, extraño el calorcito”, cuenta.
El inicio no fue fácil. El clima de la capital afectó tanto su salud como su estado de ánimo, al punto de pensar en regresar: “El cambio de clima fue muy duro. Cuando llegué aquí, en febrero de este año, el frío me quemaba; no podía salir porque la cara se me pelaba por completo. No sabía si regresar a casa. No fue fácil, no conocía nada, no sabía cómo funcionaban las cosas”, recuerda.
A pesar de las dificultades, Bogotá sigue siendo una de las principales opciones para aquellos que buscan nuevas oportunidades. Las diversas fuentes de empleo y la posibilidad de “empezar de cero” atraen a cientos de Wayuu que, como Cristian, migran en busca de estabilidad.
Este camino, muchas veces está marcado por experiencias difíciles y peligrosas. Las condiciones de trabajo y de vida en otras ciudades suelen ser duras y muy distintas a las de La Guajira. Y aunque la movilidad ha sido una estrategia de supervivencia para muchos Wayuu, también trae consigo una consecuencia dolorosa: la pérdida progresiva de su cultura. Según el ACNUR, en su informe "Perder nuestra tierra es perdernos todos", el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas constituye una amenaza grave. El documento advierte: “Destruye modos de vida ancestrales, estructuras sociales, lenguas e identidades. En última instancia, puede llevar a la desaparición de grupos enteros”.
El sabedor Carlos Ramírez ha identificado este tipo de situaciones, como la pérdida de respeto y reconocimiento hacia las autoridades tradicionales de muchos migrantes. “Se ha perdido el respeto a la autoridad tradicional. Las personas llegan de otros lugares, aprenden un lenguaje y una cultura distinta, y se olvidan de lo propio. Esa es la mayor perdición que podemos sufrir como pueblo Wayuu”, lamenta.
La vida lejos de su territorio implica aprender a adaptarse, pero también resistir para no olvidar quiénes son. El llamado de los Wayuu es claro: sobrevivir no debería implicar huir. La historia de su desplazamiento es también la de un Estado ausente que todavía les debe garantías para vivir en su propio territorio.
Casi nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió las dos primeras sentencias judiciales de su historia. Estos fallos marcan un hito: por primera vez se condena a los máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, bajo un enfoque en la macrocriminalidad.
La sentencia TP-SeRVR-RC-ST-001-2025 (caso 01) condena a siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos se incluyen la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, cometidos entre 1993 y 2012 en distintas regiones del país. Estos hechos estuvieron vinculados con las políticas de financiación, canje de prisioneros y control social de la guerrilla.
Por su parte, la sentencia TP-SeRVR-RC-ST-002 (caso 03) condena a 12 miembros de la Fuerza Pública adscritos al Batallón La Popa por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate. La JEP los declaró culpables de crímenes de lesa humanidad —asesinato, desaparición forzada, tortura y persecución— y del crimen de guerra de homicidio en persona protegida. Estos hechos ocurrieron entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar, en municipios como Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, así como en el sur de La Guajira, en San Juan del Cesar y Urumita.
Los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP recibieron la sanción máxima contemplada en el régimen de sanciones propias: ocho años. Esta medida no equivale a cárcel ni a prisión ordinaria, ni tampoco a medidas de aseguramiento, pero sí implica una restricción efectiva de derechos y libertades, en particular los relacionados con la residencia y el libre movimiento.
Durante esos ocho años, los sancionados deberán cumplir la pena mediante la ejecución directa de Trabajos, Obras o Actividades con Contenido Reparador y Restaurador (Toar), orientados a la reparación de las víctimas y a la reconstrucción del tejido social.
Los 12 exmilitares también recibieron una condena de ocho años. Sin embargo, la JEP les descontó parte de ese tiempo, teniendo en cuenta los periodos de detención que algunos de ellos ya habían cumplido en la justicia ordinaria o en la penal militar por los mismos hechos.
La publicación de estas sentencias volvió a encender el debate sobre la supuesta “impunidad” en el proceso de justicia transicional. Si bien muchas víctimas reconocen como un avance el hecho de que haya una condena penal y un reconocimiento explícito de los crímenes, persiste la insatisfacción. La principal crítica está en que la justicia restaurativa aún no se concreta y en que la verdad ofrecida por los responsables se percibe como incompleta o parcial.
En el Caso 01, por ejemplo, varias víctimas expresan su inconformidad porque la sentencia no detalla con precisión qué sanción recibirá cada uno de los siete excomandantes, ni en qué consistirán esas medidas o bajo qué condiciones se cumplirán. También persiste la duda sobre de qué manera los Toar realmente reparan los daños ocasionados.
En este explicador, Consonante aclara cuáles son las implicaciones de estas decisiones judiciales y responde a las principales preguntas que surgieron de nuestra audiencia durante la construcción de este contenido.
Las dos sentencias marcan un precedente inédito en el marco de la justicia transicional en Colombia. Por ejemplo, en el caso 01 se marca un precedente histórico: es la primera vez que, después de un acuerdo de paz, la cúpula de una guerrilla se somete a un tribunal penal. En los procesos de los años noventa —con el M-19, una parte del ELN y el EPL— no se incluyeron juicios penales, lo que dejó por fuera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
“Es muy importante en términos prácticos porque demuestra que cumplen con lo que pactaron, y eso no es menor. Antes de que existieran estos mecanismos de justicia transicional —e incluso hoy en algunos países— lo común era que en las negociaciones se otorgaran amnistías generales para todas las partes”, explica Paola Molano, coordinadora del equipo de justicia transicional de Dejusticia. La amnistía, en términos prácticos, implica que se “borra” el carácter delictivo de ciertas conductas, por lo que no hay acción penal, no se reconoce la responsabilidad y no hay sanción para un grupo de personas y un tipo de delitos.
A esto se suma que Colombia es el primer país en el que se establece una sanción distinta a la pena de prisión para los máximos responsables. Aunque esta decisión ha generado opiniones encontradas, lo cierto es que combina un enfoque restaurativo con uno retributivo, centrado en la reparación a las víctimas. “Bajo este enfoque, la sanción penal no se basa únicamente en el castigo o en la restricción de derechos —lo retributivo—, sino en la reparación del daño y la restauración del tejido social”, explica Laura Rivera Revelo, investigadora de la Universidad Justus-Liebig de Giessen y del Instituto Colombo Alemán para la Paz (Capaz). En este marco, la cárcel como pena privativa de la libertad quedó excluida del Acuerdo de Paz.
Además de la importancia del reconocimiento sobre los impactos del conflicto: “por primera vez hay un reconocimiento del daño ocasionado por el secuestro y las ejecuciones extrajudiciales a las víctimas y a su entorno familiar y social, eso en Colombia no se había logrado antes”
Laura Rivera, investigadora de la Universidad Justus-Liebig de Giessen y del Instituto Capaz
La propia JEP lo califica como un “hito judicial”: “los comparecientes nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Además, la jurisdicción señaló que hasta ahora “la justicia no había documentado la magnitud de los crímenes, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales en las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios y las políticas que los hicieron posibles”.
En la sentencia contra el último exsecretariado de las Farc-ep no solamente se reconoció la práctica del secuestro, los comparecientes también aceptaron delitos como esclavitud y violencia sexual. “Esto es un hito, porque estos delitos tienen una connotación muy fuerte simbólicamente en la representación política de lo que fue este grupo subversivo. La violencia sexual, en particular, ha sido uno de los crímenes más difíciles de probar, y de reconocer, tanto por parte de la guerrilla como de los militares y/o Fuerza Pública”, señala la experta.
Por su parte, la sentencia sobre el caso 01 también marca un hito al reconocer las violencias cometidas contra personas Lgbtq+. Organizaciones como Caribe Afirmativo celebraron que, en su primer fallo, la JEP confirmara lo que ya se había planteado en La Habana: que el conflicto armado golpeó de manera específica a esta población debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, y que esa violencia fue ejercida de forma deliberada.
“La Jurisdicción reconoció que la orientación sexual e identidad de género de la víctima fueron usadas por las Farc como justificación para cometer secuestros, bajo la creencia de que sus vidas tenían menos valía para la sociedad”, resalta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Además, en relación con las ejecuciones extrajudiciales, es la primera vez que un tribunal penal reconoce la sistematicidad de estos crímenes, es decir, que se dieron en el marco de una política y una necesidad de mostrar resultados operacionales. Para Rivera, este precedente resulta clave frente al “negacionismo y/o la justificación de estos crímenes” en el país.
A pesar de los esfuerzos de la JEP, y su insistencia sobre el papel fundamental de las víctimas en todo el proceso, las opiniones sobre la sentencia están divididas.
En la construcción del subcaso Costa Caribe, 252 víctimas fueron acreditadas y participaron mediante mesas técnicas junto a distintas entidades, además de coordinaciones con cada municipio vinculado a los proyectos restaurativos ordenados en la sentencia.
“Se llevó a cabo un diálogo y participación estrecho con víctimas individuales, pueblos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, que le permitieron a la magistratura definir el contenido de los proyectos restaurativos donde los comparecientes cumplirán la sanción propia”, dice la sentencia.
Sin embargo, persisten casos de insatisfacción y escepticismo. Pedro Loperena, líder del pueblo Wiwa, afirma que en su comunidad todavía hay muchas dudas sobre el alcance de la justicia lograda y una fuerte sensación de impunidad frente a las sanciones restaurativas. Su reclamo se centra en el caso de Nohemí Pacheco, una niña de 13 años víctima de ejecución extrajudicial a manos de integrantes del Batallón La Popa.
“Los comparecientes que asesinaron a Nohemí gozan de plena libertad, lo que genera una profunda sensación de impunidad. La duda que nos queda es: ¿estos 12 comparecientes jamás pagarán por el asesinato de Noemí?”, cuestiona el líder.
Situaciones como la de Nohemí, en las que los responsables materiales no están entre los máximos responsables que incluye la sentencia, se repiten en casi todos los casos de la jurisdicción. Y en palabras de Paola Molano, esa sensación de insatisfacción era un efecto colateral esperable.
“La idea de la respuesta uno a uno es algo que sale de este modelo, que se enfoca solamente en unas personas y en unos hechos. Eso necesariamente va a dejar un universo grande de responsables, y en consecuencia de víctimas, por fuera del esclarecimiento puntual. Esa es una de las primeras dificultades de la respuesta de la JEP, porque unas personas se sienten incluidas y otras personas, por supuesto, se sienten excluidas. Y eso es inevitable por la manera como la JEP operó”.
Paola Molano, coordinadora del equipo de justicia transicional de Dejusticia.
Desde el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), quienes representaron a 12 víctimas directas de este subcaso, celebran que la JEP hizo muchos esfuerzos para incluir a las víctimas, pero dicen que es pronto para hablar de las reparaciones.
“Yo creo que se hizo un esfuerzo grande, pero habrá que ver en su desarrollo si realmente cumplen, al menos en parte, las expectativas de las víctimas. No se puede pensar en la participación de las víctimas en el componente de sanción como un asunto que ya finalizó. La propia sentencia abre, con la imposición de las sanciones, una fase de monitoreo y seguimiento donde es clave también la participación de las víctimas”, explica Sebastian Escobar, líder de la estrategia de litigio del Colectivo ante la JEP.
En el caso 001, al 30 de mayo de 2025, la JEP registró un total de 4.186 víctimas acreditadas: 1.905 víctimas directas y 2.107 víctimas indirectas. Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes representan a más de 1.400 de ellas, celebran la condena y valoran que no se limita solo a los secuestros y tomas de rehenes, sino que también incluye la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado o esclavitud.
Sin embargo, persiste la inconformidad por la falta de claridad en las sanciones. “Hay una gran preocupación de las víctimas porque la sentencia no especifica qué sanción corresponde a cada uno de los siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Tampoco queda claro cómo los cuatro proyectos restaurativos mencionados en la sentencia se relacionan con los crímenes que padecieron. No es fácil comprender de qué manera trabajar en temas como minas antipersonales o medio ambiente puede resultar reparador para víctimas de delitos tan específicos como los que sufrieron”, señala Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
A esto se suma que muchas de estas víctimas sienten que no se las tuvo lo suficientemente en cuenta al momento de definir cuáles serían esos proyectos de sanciones restaurativas. Algo que también se había previsto: “Es entendible que muchas víctimas sientan que su participación fue limitada o poco significativa, pero eso no quiere decir que mirándola con distancia y por fuera del procedimiento, no haya sido importante. También porque por razones de tiempos, recursos y plazos, si hay miles de víctimas acreditadas en un caso, pues las miles de víctimas no van a poder participar”, explica Paola Molano.
“Hay una gran preocupación de las víctimas porque la sentencia no especifica qué sanción corresponde a cada uno de los siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Tampoco queda claro cómo los cuatro proyectos restaurativos mencionados en la sentencia se relacionan con los crímenes que padecieron. No es fácil comprender de qué manera trabajar en temas como minas antipersonales o medio ambiente puede resultar reparador para víctimas de delitos tan específicos como los que sufrieron”
Ana María Rodríguez, directora CCJ.
El debate sobre las verdades pendientes en la JEP sigue abierto. Para la investigadora Laura Rivera Revelo, hay limitaciones estructurales que vienen desde el mismo Acuerdo de Paz: “La JEP no tiene competencia para juzgar a expresidentes ni a ministros de Defensa, que al final son los mandos políticos de la Fuerza Pública. Esto ya genera una verdad fragmentada dentro y fuera del proceso penal”. Algo similar ocurre con actores internacionales, como algunas multinacionales que financiaron grupos armados, que también quedaron fuera del alcance de esta justicia.
En casos como el de Nohemí Pacheco, la Procuraduría pidió a la JEP diseñar un protocolo de atención para responder a las demandas específicas de verdad de las víctimas, en especial frente a comparecientes que no han sido identificados como máximos responsables por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Consonante consultó a la JEP sobre el estado de estas solicitudes y los tiempos de respuesta, pero la Jurisdicción únicamente señaló que “estas demandas están en trámite y serán resueltas conforme lo ordenó la sentencia”.
Sobre el alcance de esta sala hay pocas claridades. “Es una sala a la que le corresponde prácticamente el trabajo residual de la jurisdicción, es definir la situación jurídica de todos los que no son seleccionados como máximos responsables, que es el mayor número de quienes participan en la JEP. Y ahí también existen todas estas tensiones del aporte de estas personas a los hechos de forma individual. ¿Podría alcanzar la jurisdicción para abordar exhaustivamente todos los hechos? en términos de diseño institucional. Pero desde el punto de vista de la actividad judicial que nosotros hacemos, es relevante que las víctimas cuenten con este conocimiento de los hechos”, asegura Sebastián Escobar.
La sentencia ordenó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a través del Subsistema de Justicia Restaurativa, poner en marcha prácticas restaurativas para estos casos. En este proceso deberán participar el equipo psicosocial de SAAD, las oficinas de Enfoques Diferenciales, Gestión Territorial y Atención a Víctimas.
Estas prácticas deben diseñarse junto con las víctimas, con acompañamiento psicosocial y teniendo en cuenta los distintos enfoques diferenciales. Además, la JEP fijó que se presente un cronograma de implementación dentro de los diez días siguientes a la notificación de la decisión.
Las sanciones impuestas han generado debate en torno a la proporcionalidad y la noción de justicia. Para la investigadora Laura Rivera, el punto clave es que “la obligación internacional frente a crímenes internacionales consiste en investigar, juzgar y sancionar estos crímenes”. Y que no hay ningún instrumento internacional que obligue a la JEP a imponer como sanción la cárcel. “Lo que sí existe es la obligación de acabar con la impunidad”, agrega.
Las llamadas Sanciones Propias establecen restricciones concretas para los comparecientes. Entre ellas están las limitaciones a la movilidad, la residencia, el tipo de trabajo y la obligación de participar en proyectos restaurativos durante el tiempo que fije la sentencia. Además, deben cumplir con el régimen de condicionalidad: si incumplen, la consecuencia es ir a la cárcel.
Para la investigadora Laura Rivera, detrás de muchas críticas hay también un asunto cultural: “se suele identificar la justicia penal únicamente con la prisión, como si fuera la única forma válida de sanción”. Esa mirada, explica, responde a una idea de justicia vengativa y retributiva, cuando incluso bajo ese enfoque la cárcel debería ser la última herramienta del Estado.
Históricamente, en Colombia los procesos de paz estaban acompañados de amnistías generales. Frente a ello, el modelo del Acuerdo de Paz representó un giro que según Paola Molano, busca un balance entre la desmovilización y la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos. Ese balance se tradujo en concentrarse en los máximos responsables y en los crímenes más graves. Para Molano, la selección de personas y hechos genera tensiones porque “pareciera que si no todas las personas son juzgadas y sancionadas, entonces hay impunidad”, aunque en realidad responde a límites prácticos y políticos de la transición.
“Lograr una sanción que sea equivalente al daño causado es imposible porque ninguna sanción puede reponer una vida perdida”, señala Molano. El esquema de la JEP reemplaza la prisión por restricciones de derechos y suma un componente restaurativo. Este último no se enfoca en reparar un daño individual, sino en restaurar la ruptura de los lazos sociales y aportar a la reparación colectiva.
El desafío, concluyen desde Dejusticia, es que la credibilidad dependerá de su efectividad. “El reto es que esos componentes restaurativos y de restricción de derechos sean efectivos, ya que son vistos como sanciones más flexibles. Si no logran credibilidad en las víctimas y en la sociedad podrían perder su legitimidad”, puntualizan.
Según le respondió la JEP a Consonante, las sentencias están en proceso de notificación. Posteriormente hay un tiempo estipulado para que los comparecientes condenados apelen. Es decir, que quienes no estén de acuerdo con la decisión soliciten una segunda revisión por parte de una autoridad judicial superior. Esto lo resolvería la Sección de apelación de la Jurisdicción.
Sin embargo, todavía hay aspectos de la sentencia que no están definidos. La misma JEP aseguró, en una carta enviada al Gobierno Nacional, que el Ministerio de Justicia no había dado inicio al trámite para expedir el decreto de condiciones transversales—seguridad, prevención y protección; habitabilidad; aseguramiento y dignidad—, que son indispensables para poner en marcha las sanciones propias y las medidas de reparación. Esto a pesar de que el texto del decreto ya había sido acordado por todas las entidades que integran la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional, la Ubpd y la JEP.
Para el caso 01 tampoco están claras las condiciones de ejecución de la restricción efectiva de la libertad. En el caso de las Farc no hay una zona ya determinada en la sentencia. Tampoco están muy claras las condiciones de ejecución de esos proyectos. “Hay una pregunta que es clave y es que una vez las sentencias estén en firme, ¿qué es lo que van a empezar a hacer los sancionados? Y a mi juicio eso hoy no está claro. La sentencia no lo resuelve y eso me parece preocupante”, dice Molano.
“Hay una pregunta que es clave y es que una vez las sentencias estén en firme, ¿qué es lo que van a empezar a hacer los sancionados? Y a mi juicio eso hoy no está claro. La sentencia no lo resuelve y eso me parece preocupante”
Paola Molano
“Por otro lado, sigue siendo preocupante el contexto de reconfiguración de la violencia lo que resulta en que la ejecución de los Toar sea demasiado riesgosa para los integrantes del último secretariado de las antiguas Farc-Ep, e incluso para las mismas comunidades aledañas. Esta falta de disposición presupuestal aunado a la persistencia del conflicto armado si podrían incidir seriamente en la implementación de las sanciones propias y más allá la efectividad de las penas impuestas por la JEP”, agrega Rivera.
Por su parte, desde Caribe Afirmativo reclaman la falta de claridad sobre el enfoque diferencial en los Toar, esto para asegurar que la medida reparadora se ajuste a la afectación directa encontrada contra las personas Lgbtq+.
La Ley estatutaria de la JEP establece que el Gobierno Nacional es el responsable de garantizar los recursos. El artículo 38 señala: “El Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación.”
Hoy, las sentencias están sólo parcialmente financiadas. El Ministerio de Hacienda destinó una primera partida de 20.000 millones de pesos, que será administrada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Sin embargo, el costo estimado para implementar los proyectos incluidos en estas primeras sanciones asciende a 121.858 millones de pesos, es decir, falta la mayor parte de los recursos necesarios para cumplir plenamente lo ordenado.
Los proyectos derivados de la primera sentencia —relacionada con secuestros y otros crímenes cometidos por el entonces Secretariado de las Farc-EP— tienen un costo estimado de 35.762 millones de pesos. Por su parte, los proyectos de carácter restaurativo ordenados en la segunda sentencia, sobre el caso Costa Caribe y el batallón La Popa, requieren 86.096 millones de pesos adicionales. En total, se trata de 121.858 millones de pesos que hoy no están garantizados en el presupuesto nacional.
“La JEP no cuenta con un presupuesto para la ejecución de las sanciones propias y aunque en las decisiones hay cerca de 120 órdenes al estado para lograr implementar estas sanciones, es conocido que actualmente hay restricciones fiscales y no se cuenta con la disponibilidad presupuestal. Esto nos lleva a un cuestionamiento sobre más allá de la disposición política del gobierno actual, cómo las altas cortes y el congreso en sus actuaciones (fallo de regalías de multinacionales minero energéticas y la no aprobación de la ley de financiamiento, de presupuesto para el 2026 etc.) no han avizorado este dilema”, comenta Rivera.
La JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas a los excombatientes. Para ello existe un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que coordina, recoge y analiza información sobre la implementación de las sentencias. Este sistema combina un componente judicial, uno internacional independiente y la participación de las comunidades en los territorios.
El control incluye visitas presenciales y supervisión en tiempo real a través de dispositivos electrónicos. El sistema de monitoreo opera con celulares o relojes electrónicos que permiten geolocalizar a los sancionados en todo momento y, en el caso de los celulares, realizar videollamadas rápidas para verificar su cumplimiento.
Según la JEP, la jurisdicción ordena y supervisa el cumplimiento, pero no administra recursos ni define procedimientos de contratación. Esa responsabilidad recae en el Gobierno Nacional, que debe garantizar los fondos y las condiciones necesarias. Dentro de esas obligaciones, el Ministerio de Defensa debe diseñar protocolos de seguridad para los proyectos restaurativos. Estos deben proteger a víctimas, comparecientes, comunidades, funcionarios e incluso a aliados internacionales, y presentarse a la JEP para su aprobación antes de iniciar las actividades.
En la JEP, quienes deciden no reconocer su responsabilidad deben afrontar un Juicio Adversarial Transicional. Se trata de un procedimiento similar al de la justicia ordinaria, pero dentro de la misma Jurisdicción, en el que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) asume el rol de Fiscalía y el compareciente debe presentar su defensa. Al final, será el juez quien determine si es culpable o no.
En estas dos sentencias, solamente para el subcaso Costa Caribe hay tres coroneles retirados en esta situación: José Pastor Ruiz Mahecha, excomandante de inteligencia del Batallón La Popa; Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, comandantes de esa unidad militar entre 2002 y 2005.
El proceso más avanzado es el de Publio Hernán Mejía, cuyo juicio concluyó el 5 de agosto con la audiencia de alegatos finales. Ahora la Sección de Ausencia de Reconocimiento deberá decidir si lo absuelve o lo condena, con una posible pena de hasta 20 años de prisión. Como explicó el Instituto CAPAZ, en este tipo de procesos “los comparecientes se someten a un juicio adversarial con sanciones ordinarias, como la privación de la libertad entre 15 y 20 años”. En estos casos no aplican las sanciones propias ni los proyectos restaurativos, sino condenas de cárcel.
La JEP mantiene, además, un control sobre la ejecución de las sentencias. Esto significa que si un condenado incumple lo ordenado, la jurisdicción puede revertir beneficios y remitir el caso a la justicia ordinaria.
Consonante documentó desde 2023 que una de las principales inquietudes de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales era la reparación por parte del Estado. Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo Oñate Nieves, un joven indígena Wiwa de 17 años asesinado y presentado como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señaló entonces que la reparación debía provenir, ante todo, del Estado. Para ella, esa reparación podría expresarse en distintas formas: “con una indemnización que le permita mejorar su calidad de vida, o con una tierra que le permita cultivar, o con un proceso de acompañamiento psicológico que ayude a su madre a recuperar la sonrisa”.
Y es que muchas víctimas del Subcaso Costa Caribe, y de las ejecuciones extrajudiciales, continúan experimentando precariedad económica, agravada por el crimen, y la exclusión del Registro Único de Víctimas (RUV). De hecho, la sentencia afirma que la gran mayoría de las víctimas de este subcaso no fueron incluidas en el RUV porque sus muertes fueron reportadas como subversivos dados de baja en combate. De hecho se reconoce que la denegación del estatus de víctimas fue considerada en sí misma una ofensa y profundizó las situaciones de vulnerabilidad, ya que las familias no contaron con el apoyo estatal para paliar los daños sufridos.
Hoy el reto será revertir esta situación. “Toda la reparación administrativa está a cargo de la Unidad de Víctimas, y la exclusión cambió con las constataciones de la sentencia. Lo que debería ocurrir ahora es que la Unidad los incorpore al proceso de —como se dice coloquialmente— hacer la fila para esperar la indemnización”, explica Paola Molano. Ese trámite inicia con una etapa de priorización, definida por criterios que están en un decreto de la entidad; luego, la Unidad expide una resolución en la que promete el pago en un plazo determinado. Todo esto, aclara Molano, siempre y cuando no se haya recibido previamente una indemnización por vía de procesos contencioso-administrativos.
El domingo 14 de septiembre en la mañana, todos los padres y madres de familia de Tadó recibieron el mismo mensaje de whatsapp: “Se les informa que los días lunes, martes y miércoles vamos a trabajar en un horario emergente de 45 minutos cada clase, con el objetivo de salir un poco más temprano, debido a que en estos días no habrá servicio de alimentación escolar (...) se les invita a que manden a los estudiantes desayunados, con un algo o su descanso, para que puedan sostenerse durante la jornada”. Aunque la situación iba inicialmente hasta el miércoles 17 de septiembre, hoy los estudiantes del municipio siguen sin recibir alimentación escolar y con la duda de cuándo se va a restaurar el servicio.
Lo que ocurre en Tadó, y que se repite en cientos de escuelas del Chocó y del resto del país, no tomó por sorpresa a nadie. La Contraloría ya había advertido, el pasado 25 de agosto, sobre un déficit nacional de 500.000 millones de pesos que ponía en riesgo la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta finalizar el calendario académico. La alerta señalaba que 52 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) —cerca del 65 por ciento del país— podrían quedarse sin recursos para garantizar los alimentos de millones de estudiantes.
En el momento de la alerta, la Contraloría advirtió que cerca de 29 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que atendían a 1,9 millones de estudiantes, solo tenían contratos vigentes hasta el 31 de agosto. Eso significaba que en septiembre el programa quedaría suspendido en varios territorios y en octubre ocurriría lo mismo en otros. El panorama se agravó cuando el Gobierno Nacional afirmó que no contaba con más recursos para financiar el PAE y que la responsabilidad recaía en municipios y departamentos, a quienes desde la entidad de control se les señala como los principales responsables del déficit.
“Hemos solicitado al Ministerio de Hacienda para ver qué posibilidades hay de una adición presupuestal, pero con la realidad financiera del país creo que va a ser difícil y además de eso nos tocaría ir al Congreso de la República, eso lleva un tiempo. Por términos de tiempo y responsabilidad no hay forma de que el Gobierno Nacional asuma esa planeación deficitaria que tuvieron las entidades territoriales”, asegura el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (Uapa), Sebastián Rivera Ariza.
Sin embargo, la responsabilidad no es tan clara. Tanto la Contraloría como los propios municipios y departamentos reconocen la insuficiencia de los recursos asignados desde la Nación y las discrepancias en las cifras de distribución presupuestal. Esta situación golpea con mayor fuerza a las regiones con menor capacidad de recaudo propio, donde la continuidad del programa resulta vital para garantizar la alimentación de los estudiantes, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad.
El PAE fue creado por el Gobierno Nacional como una estrategia para garantizar el acceso y la permanencia escolar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en colegios oficiales. En principio, no fue diseñado para convertirse en la base de su alimentación diaria, sino como un complemento que ayudara a reducir la deserción. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario: para cientos de estudiantes, la ración que reciben en la escuela es el principal —y a veces el único— alimento del día. Consonante explica qué sigue fallando en este programa y cuáles son las consecuencias para la niñez y la adolescencia del país.
El PAE se financia a través de una bolsa común de recursos que incluye fondos públicos tanto del orden nacional, como territorial, de destinación específica y de libre destinación. Es decir, el gobierno pone una parte y las alcaldías y/o departamentos ponen el valor restante.
El valor que recibe cada Entidad Territorial Certificada en educación (ETC) depende de su capacidad de generación de recursos propios. Un ejemplo de esto es que en departamentos como el Chocó y La Guajira, la mayor parte del dinero viene del Gobierno Nacional. Mientras que ciudades como Bogotá financian aproximadamente el 95 por ciento de todo su PAE.
Una de las principales fuentes de financiación nacional son los "recursos del SGP – Asignación Especial Alimentación Escolar" que son distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a municipios y distritos. Mientras que las ET pueden destinar recursos propios o provenientes de regalías para cofinanciar el PAE. También pueden recibir cofinanciación de organizaciones del sector privado, cooperación internacional, ONG, cajas de compensación, entre otros.
Este año el Gobierno Nacional aportó 2.1 billones de pesos para cofinanciar el PAE en municipios y distritos. Una cifra que Rivera Ariza, ha calificado como histórica: "este gobierno en tan solo tres años ha puesto el doble de los recursos, y el próximo año el triple, de lo que el Gobierno Nacional históricamente había destinado. Es decir, nosotros en cuatro años pusimos más recursos que lo que pusieron otros gobiernos en 60 años", asegura.
Sin embargo, desde la Contraloría explican que este incremento responde a una “lógica presupuestal”: el gasto público social no puede reducirse de un año a otro. “Esto significa que, por mandato constitucional, los recursos aportados por el Gobierno necesariamente deben crecer”, señala Andrés Giovanni Rodríguez, contralor delegado para los sectores de educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte a nivel nacional.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, desde su creación, el PAE nunca ha logrado cubrir a todos los niños y niñas que lo necesitan. Hoy el programa atiende a unos 5,8 millones de estudiantes en todo el país, pero la población potencial de beneficiarios asciende a 7,4 millones. Esto significa que cerca de 1,6 millones de niños y niñas —alrededor del 20 por ciento de la matrícula oficial— quedan por fuera de la alimentación escolar.
Para alcanzar una cobertura universal y atender a todos los estudiantes, según cálculos de la Contraloría, el Gobierno Nacional debería aportar aproximadamente 4.4 billones de pesos (el doble de lo que se aportó para este año). A esta cifra se le sumarían cerca de 2.3 billones de pesos que pondrían los territorios, lo que resultaría en un total aproximado de 6.7 billones de pesos.
Lo preocupante es que la alerta de la Contraloría sobre los 500.000 millones de pesos que hacían falta no eran para aumentar la cobertura, sino para garantizar la alimentación a más de 1.9 millones de estudiantes que venían recibiendo este complemento.
La responsabilidad sobre la falta de este dinero rebota de entidad en entidad. Por ejemplo, la Uapa atribuye este déficit a una “falta de planeación” por parte de las ETC que han atendido a más niños de los que sus recursos les permitían, y al incumplimiento de la norma por parte de 50 ETC que no aumentaron a tiempo sus recursos conforme al incremento real (IPC).
Desde la Contraloría aseguran que los territorios tampoco han tenido la misma cantidad de recursos para cofinanciar el PAE por la disminución de ingresos corrientes de la nación: “esto afecta la fórmula de distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), ha llevado a que menos recursos están llegando a las regiones".
Y en departamentos como el Chocó aseguran que el dinero nunca ha sido suficiente. Maryen Machado, secretaria de Integración Social del departamento, expone que este año el Gobierno Nacional asignó al Chocó 65.000 millones de pesos, pero el costo real del PAE en el departamento, con un estudio de costos adecuado, ascendería a alrededor de 90.000 millones de pesos al año.
“De los 65.000 millones, 13.000 son de las canastas vacacionales. Eso ya nos deja aproximadamente 53.000 millones. El PAE indígena consumió alrededor de 22.000-23.000 millones para todo el año y el PAE afro gastó 25.000 millones solo en tres o cuatro meses. Entonces, ¿cuánto dice el Gobierno Nacional que nos da para poder garantizar? Ni medio año podemos garantizar del PAE afro con eso, porque los primeros días de este año los garantizamos con el proyecto de regalías que venía del año pasado”, explica Gracia.
La Contraloría también ha expresado preocupación por entidades territoriales con mayor dependencia de las transferencias de recursos nacionales y menor capacidad de generar ingresos propios, lo que las hace más vulnerables a la hora de cofinanciar el PAE. Estas incluyen a departamentos como Amazonas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Putumayo, Sucre y Guaviare
Según la Uapa, fueron 50 las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que no hicieron la asignación de recursos como lo exige la ley en materia de progresividad del programa, es decir, que no aumentaron su inversión frente al año anterior. La entidad sostiene que, de haber cumplido con esa obligación, el PAE contaría hoy con 837 mil millones de pesos adicionales para su funcionamiento.
Las ETC son Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartago, Chocó, Ciénaga, Córdoba, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Huila, Ipiales, Jamundí, Magangué, Magdalena, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, Rionegro, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Soacha, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Valle del Cauca, Valledupar, Vichada y Yumbo.
El caso del Tolima se llevó la atención mediática después de enfrentamientos entre el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, y el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, por la inversión en el PAE. “Allá pasamos de asignar, en 2022, 33.000 millones de pesos a 60.000 millones en esta vigencia. La entidad ponía casi 16.000 millones, pero este año había asignado solo 100 millones”, comenta Sebastián Rivera.
Aseguran que esta reducción de recursos por parte de la entidad territorial es una violación de la norma, que establece que los recursos aportados por las entidades deben mantenerse y aumentar con el incremento real (IPC) anualmente. Y la Uapa interpreta la situación como una práctica de presión hacia el Gobierno Nacional para obtener más recursos, en lugar de planificar adecuadamente con el presupuesto disponible.
Sin embargo, la cofinanciación del PAE se complica para entidades que tienen una capacidad limitada de generar recursos propios. El Chocó hace parte de la lista de entidades que no aumentó el presupuesto, sin embargo, desde la Gobernación aclaran que el departamento no tiene la capacidad financiera. Por ello, para poder aumentar el presupuesto y garantizar el programa, acudieron al Sistema General de Regalías. El proyecto fue radicado y aprobado hasta el 25 de agosto, y están en proceso de generar los documentos financieros para establecer un nuevo convenio que permita la operación del PAE mayoritario (afro) hasta finalizar el año escolar.
Los criterios de priorización de sedes y grados, establecidos en los lineamientos de la Uapa, son los siguientes:
• Primero: El 100 por ciento de los grados de las sedes educativas con jornada única.
• Segundo: El 100 por ciento del nivel preescolar en todas las sedes educativas.
• Tercero: Las sedes educativas ubicadas en áreas rurales y aquellas urbanas con más del 50 por ciento de población étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad, priorizando progresivamente los grados inferiores.
• Cuarto: Sedes educativas con alta participación de población con menores capacidades de generar ingresos (grupos A a D del Sisbén), priorizando también los grados inferiores.
Y aunque en el papel parece fácil, cuando se aplica en los territorios, especialmente en lugares con condiciones de alta vulnerabilidad, todo se complica. Desde la Contraloría, por ejemplo, cuestionaron la afirmación de la Uapa de que Buenaventura estaba "malgastando recursos" al ofrecer una doble ración (complemento en la mañana y almuerzo) a los niños en jornada única. “Cómo decir que le están dando mucha comida a un niño en una región como el litoral Pacífico, donde los índices de inseguridad alimentaria son los más altos del país, junto con La Guajira, y donde siete de cada diez hogares son pobres o pobres extremos. Yo creo que eso tampoco es es muy acertado en materia de política pública”, asegura Andrey Rodríguez.
En el Chocó, las entidades tampoco logran hacer una priorización estricta debido a las enormes necesidades de la población, donde el PAE suele ser el único alimento para muchos niños. “¿Cómo hacemos esa priorización en el Chocó, cuando es un departamento víctima total del conflicto armado? Cuando la mayoría de nuestros municipios son más rurales que urbanos, y los conflictos ya llegaron también a lo urbano. Cuando tenemos personas desplazadas por la guerra y población migrante. En el Chocó, para la gran mayoría de nuestros titulares de derecho, esa ración es su único alimento. Entonces, no puedo priorizar”, explica Maryen Gracia.
A esto se suma que aunque el departamento busca cubrir el 100 por ciento de los estudiantes registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (Simat), la realidad es que cuando el operador llega a cada institución educativa se encuentra con muchos estudiantes más.
“¿Cómo hacemos esa priorización en el Chocó, cuando es un departamento víctima total del conflicto armado? Cuando la mayoría de nuestros municipios son más rurales que urbanos(...) Cuando tenemos personas desplazadas por la guerra y población migrante. En el Chocó, para la gran mayoría de nuestros titulares de derecho, esa ración es su único alimento. Entonces, no puedo priorizar”
Maryen Gracia, secretaria de Integración Social del Chocó.
A los problemas de financiamiento se suman los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría, que desde 2020 superan los 56.000 millones de pesos. De esa cifra, cerca de 33.000 millones —alrededor del 60 por ciento— corresponden a presuntos sobrecostos, es decir, a pagos por los alimentos muy por encima de su valor real en el mercado. Este es el principal hallazgo fiscal del programa y se ha registrado en todas las regiones del país.
A esto se suma que la Uapa ha identificado casos de monopolio en algunas zonas, donde el mismo operador presta el servicio por cinco años o más, restringiendo en muchos casos la pluralidad de oferentes y una competencia leal.
Otro problema es la suspensión constante del programa en distintas regiones, lo que deja a miles de niños y niñas no solo sin alimentación escolar, sino en muchos casos también sin clases. En Buenaventura, por ejemplo, el PAE estuvo detenido durante varias semanas. La Uapa señaló allí un uso ineficiente de los recursos y serias inconsistencias en el número de beneficiarios: mientras se reportaba la atención de 43.000 estudiantes, en el Simat solo aparecían 33.000 durante marzo, abril y mayo. Esto generó dudas sobre la justificación de los pagos. “Aumentaron el costo de la ración en un 35 por ciento, muy por encima del IPC”, advierte el director de la Uapa.
En Riohacha, La Guajira, el programa no arrancó a tiempo a comienzos de año y los niños estuvieron tres meses sin recibir alimentación escolar, pese a que el presupuesto ya estaba disponible. En el departamento también se han denunciado demoras en los pagos a las manipuladoras de alimentos, así como bajos salarios y condiciones laborales precarias para estas trabajadoras, una situación que se repite en varias regiones del país.
En ciudades como Cali, ha disminuido drásticamente la cobertura sin razón aparente. Desde la Uapa reportaron que la ciudad tenía el año pasado una cobertura del 68 por ciento y este año bajó al 35 por ciento, a pesar de contar con los mismos recursos. “Nosotros esperamos que sea un error de la entidad territorial de que no ha reportado los niños que están atendiendo, pero la ausencia de ese reporte también los pueden meter en problemas con los entes de control”, asegura Sebastian Rivera.
La vigilancia del PAE es una tarea compartida y compleja, con la Contraloría como el principal ente de control fiscal, la Uapa con funciones de seguimiento y una estructura de participación ciudadana diseñada, en el papel, para involucrar a la comunidad en el monitoreo del programa.
La Contraloría ejerce control concomitante y preventivo y audita anualmente a la mayoría de las ETC. Esto incluye los 32 departamentos, las 32 ciudades capitales y aproximadamente 40 ciudades intermedias, cubriendo cerca del 90 por ciento de todos los recursos asignados al PAE.
La Uapa tiene como función principal el seguimiento y la evaluación del programa, y cuando detecta situaciones que generan alerta debe remitirlas a los entes de control. Aunque hoy no cuenta con facultades de inspección y vigilancia, el pasado 26 de agosto anunció que se espera un decreto presidencial que le otorgue estas competencias. Según la entidad, serían de carácter preventivo y no interferirían con las funciones de otros organismos como la Contraloría. La meta es que estas nuevas atribuciones comiencen a aplicarse a partir de 2026.
Por otro lado, están los Comités de Alimentación Escolar (CAE), definidos en los lineamientos como el “principal mecanismo de control ciudadano” del programa en cada institución educativa y presididos por los padres de familia. Estos comités buscan promover la participación comunitaria, fortalecer el sentido de pertenencia y ejercer control social sobre la planeación y la ejecución del PAE.
Así como los rectores, quienes tienen la responsabilidad de verificar y certificar lo entregado por el operador, así como de realizar los reportes requeridos y seguir los protocolos ante dudas o irregularidades.
En la Serranía del Perijá el suelo es sinónimo de vida y las lluvias son esperadas con ansias por los campesinos para trabajar la tierra. Es un momento de gran expectativa y planificación para los agricultores de la región, y cuando las primeras gotas de lluvia caen, se escucha por las calles los planes de siembra de cada persona, una explosión de variedad de posibles cultivos que llenan el aire de esperanza.
Sin embargo, antes de que broten las matas de maíz, frijol, yuca o ají, lo que domina el paisaje es el humo. En la antesala de las lluvias, desde el corregimiento de Conejo, en Fonseca, se observa cómo la serranía arde. De día, las columnas grises se levantan sobre los cerros; de noche, esas mismas humaredas parecen volcanes encendidos, fruto de quemas que terminaron fuera de control.

La quema controlada o ‘tumba y quema’, es una práctica común en la región, y se usa para preparar la tierra en cada cultivo. Se limpia el lote hasta que quede despejado y toda la materia orgánica que se acumula se pica en trozos más pequeños, se amontonan en pilas y se deja al sol por varios días. Una vez seco, se quema.
Aunque existen técnicas como las guardarrayas, que sirven para que el fuego no llegue a otros terrenos, cuando las quemas se salen de control el peligro es general. Según Corpoguajira, en el departamento se registran entre 80 y 120 incendios anualmente, el 20 por ciento de ellos llegan a ser incendios forestales.
La mayoría de los incendios se concentran en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Suelen estar vinculados a las quemas agropecuarias, aunque también a prácticas ilegales como la quema de basura. Los meses más críticos coinciden con la temporada seca —enero a marzo y julio a septiembre—, cuando la ausencia de lluvias convierte cualquier chispa en un riesgo latente de incendio.
En julio de este año, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de Corpoguajira advirtió sobre el alto riesgo de incendios forestales en seis municipios del departamento, todos en nivel de alerta roja por las condiciones climáticas extremas. El calor y la sequedad favorecían la propagación del fuego incluso a partir de fuentes mínimas de ignición, como una fogata, una quema agrícola o una colilla de cigarrillo mal apagada. Ante ese panorama, la entidad hizo un llamado urgente a la comunidad para evitar cualquier quema abierta, en especial en zonas rurales o con cobertura vegetal seca, donde una chispa puede desatar un incendio incontrolable.
Aunque la quema es una forma rápida y efectiva de eliminar la maleza y los residuos, permitiéndole a los campesinos plantar sus cultivos sin tener que invertir mucho tiempo y recursos, esta práctica también tiene costos ambientales y sociales significativos: afectan los ecosistemas locales, la salud y el bienestar de las comunidades que viven en la región y, a largo plazo, la productividad de la tierra.
Kiana Valbuena, profesional especialista de Corpoguajira, cuenta que las quemas en la Serranía del Perijá tienen graves consecuencias ambientales: "Alteran los procesos ecológicos, disminuyen la cobertura vegetal y destruyen hábitats críticos para especies endémicas y en categoría de amenaza", afirma.
A esto se suma que se reducen la fertilidad de los suelos, aumentan la erosión y afectan servicios ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica y la captura de carbono. También debilitan los corredores biológicos que conectan los ecosistemas de montaña con los bosques secos tropicales del piedemonte, lo que pone en riesgo la resiliencia climática de la región.
Desde la Corporación, además, está prohibida la realización de quemas abiertas no controladas. “La entidad adelanta procesos sancionatorios ambientales cuando identifica responsables de quemas ilegales, promueve prácticas agropecuarias sostenibles y articula acciones con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. También hemos emitido circulares preventivas durante la temporada seca para advertir sobre la restricción de las quemas agrícolas”, explicó Valbuena.
Los campesinos también reconocen que la quema tiene sus desventajas y puede incluso representar riesgos para la vida: "Recuerdo una vez que fuimos a quemar la socola para sembrar maíz y utilizamos botellas plásticas vacías en una vara para prender el fuego. Pero cuando el plástico se quemó y comenzó a gotear, el fuego se extendió rápidamente y nos vimos rodeados de llamas. Tuvimos que salir saltando por la parte menos afectada. Aunque después nos reímos de la situación, fue un momento aterrador", relata Julio Rico, campesino de la vereda San Agustín.
Lo que vivió Rico no es un hecho aislado. Karen López, gestora ambiental de Corpoguajira, explicó a Consonante que esta práctica representa riesgos incluso para quienes la realizan. “Se han reportado casos de quemas descontroladas en los que se han perdido cultivos y bienes, e incluso accidentes en los que ha resultado gente herida”, señaló.

La agricultura es la principal actividad económica en las regiones rurales de Fonseca, debido a la vocación agrícola del territorio y a que es la única fuente de sustento para muchas familias. La mayoría de los habitantes se dedican a sembrar pequeñas parcelas de tierra, generalmente de dos a cinco hectáreas. Entre ellos está José del Carmen Vargas, campesino y habitante de la vereda Hatico Viejo, quien decidió dejar de quemar: "A mí no me gusta quemar porque yo conocí una experiencia que las aguas se retiran cuando se quema mucho. La gente se confió y empezó a trabajar cerca del arroyo, descumbraron y quemaron muy cerca del arroyo y este se secó” dice.
Desde entonces Vargas prefiere la técnica de "socola sin quema", que consiste en limpiar la tierra como se hace tradicionalmente y la materia vegetal que quede, picarla más pequeña y dejarla sobre el terreno que se sembrará. Esta funciona como abono, y a la vez, como una capa orgánica que evita que nazca maleza que pueda dañar el cultivo. También protege la semilla: "La capa vegetal que queda impide que nazca nueva maleza y protege la semilla de la calentura del sol" dice.
A esto se suma que existen alternativas productivas que no exigen tanta limpieza ni el despeje total de árboles. Ramiro Ramírez, profesor de la Universidad Nacional y experto en suelos, explica que es posible implementar técnicas que favorezcan al campesino sin deteriorar el suelo ni los ecosistemas. “El primer paso es evaluar los sistemas productivos actuales y buscar formas de mejorarlos o transformarlos, si es necesario, para aplicar prácticas que no impliquen la quema ni la tala”, señala. Entre estas opciones menciona la producción de miel, el chontaduro, el palmito y la vainilla: productos no maderables del bosque que pueden ser a la vez rentables y sostenibles. “Además, si se conservan grandes extensiones de terreno, se puede acceder a programas de pago por servicios ambientales, lo que representa un incentivo adicional para la conservación del bosque”, añade.
También está la implementación de sistemas agroforestales, que combinan la producción de cultivos con la conservación de árboles y especies forestales. "Se puede sembrar frijol con guandul, lo que permite aprovechar al máximo el suelo y reducir la necesidad de quemas", explica Ramírez.
Sin embargo, destaca que para llegar a esto es importante brindar a los campesinos la oportunidad de conocer y adoptar estos sistemas productivos alternativos y beneficiosos para todos. “Cuando se ofrecen otras alternativas productivas rentables ya la gente no piensa en quemar, porque se están ofreciendo sistemas asociados sistemas productivos enfocados en un cambio”, puntualiza.
Un ejemplo de esto, explica Ramírez, es que en la siembra de maíz se puede reemplazar la quema por cultivos asociados. “En ese clima de montaña funciona mucho sembrar cacao y en las calles de los cultivos se pone el maíz. No habría que prender fuego a la salida del maíz, porque la tierra queda siendo productiva con cacao”, explica.
Estas iniciativas se han aplicado en otros países como Bolivia, en dónde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó una guía de aplicación de chaqueo sin quema hacia una agricultura sostenible con sistemas agroforestales. En la que se combina sistemas agroforestales con técnicas que minimizan el impacto ambiental, como el manejo manual de residuos y el uso de materia orgánica, que reemplaza a las prácticas tradicionales de quema que contribuyen a la degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. “Se ofrece una metodología práctica que incluye la preparación de terrenos, la selección de material genético y la planificación de cultivos, a la vez que se destacan ejemplos exitosos de parcelas piloto implementadas en comunidades rurales”, dice el documento.
Detrás de esta técnica agrícola se esconde una realidad que va más allá de una simple tradición: la necesidad. Para muchos campesinos, la tumba y quema es la forma más accesible para limpiar la tierra y prepararla para los cultivos de pancoger, aquellos que les permiten subsistir y alimentar a sus familias.
Y aunque han aprendido la importancia de cuidar la naturaleza y respetar sus ciclos, destacan que la agricultura sostenible requiere más trabajo y tiene sus desafíos. “El campesino siempre lleva del bulto porque supone que uno haga los esfuerzos para tener una mejor naturaleza, pero entonces el producto que uno saque no quieren pagar lo que vale", dice José del Carmen.
“El campesino siempre lleva del bulto porque supone que uno haga los esfuerzos para tener una mejor naturaleza, pero entonces el producto que uno saque no quieren pagar lo que vale"
José del Carmen Vargas, campesino y habitante de la vereda Hatico Viejo.
A los retos de adoptar prácticas agrícolas sostenibles, se suma el hecho de no ser dueños de la tierra: "Los campesinos no tenemos tierras propias, entonces tenemos que aprovechar lo que más se pueda el pedacito de tierra que nos dejan sembrar", afirma Vargas.
Además recalcó que los esfuerzos adicionales que se requieren para la producción de alimentos de manera sostenible, es un valor agregado que no es valorado por los consumidores:"La gente quiere la comida barata, pero no sabe lo difícil que es producirla", lamenta.
Las necesidades y limitaciones de los campesinos se resumen en la falta de acceso a tecnologías y recursos sostenibles, sumada a la presión de producir alimentos para la subsistencia. Esa combinación los lleva a recurrir a la quema como una salida que parece fácil y rápida. Para Julio Rico, el apoyo económico del gobierno resulta clave, así como el fortalecimiento del comercio. “Cualquier cambio con formación es importante, pero también hace falta un ente que haga el mercadeo para cultivar de manera sostenible, sin riesgo y con un comprador seguro”, asegura.
Por su parte Ramírez destaca la importancia de que el Estado ofrezca a los campesinos sistemas productivos rentables y amigables con el medio ambiente. “Debemos asegurarles el mejoramiento del suelo. Brindar información de cómo vamos a mejorar ese suelo que ya ha sido quemado, qué nutrición le podemos dar a las plantas y ser muy claros con las limitantes. Sabemos lo que producen las quemas excesivas: el CO2, la pérdida de materia orgánica, la muerte de animales y todo el mundo se dedica a mirar solo eso. Pero lo que debemos hacer es enfocarnos en soluciones”.
Ronal Campaña tenía apenas diez años cuando, en su natal Bagadó, escuchó por primera vez el sonido de una flauta. Fue un descubrimiento que lo deslumbró y que intentó recrear en casa, siguiendo el ejemplo de su padre. Con botellas de cerveza en la mano, soplaba por los picos y lograba una afinación casi perfecta. Después, esas eran melodías capaces de encender cualquier reunión, ya fuera en su pueblo o más tarde en Quibdó, a donde el destino lo llevó tras el desplazamiento.
Aquella primera experiencia fue suficiente para marcarle el camino. Bastaron apenas cinco meses de práctica con una flauta real para que Ronal se convirtiera en el primer chocoano en recibir el reconocimiento como Mejor intérprete de flauta de carrizo en chirimía de flauta, durante la versión número 29 del Festival Petronio Álvarez. Un logro que coincidió con el nacimiento de esta categoría en 2024, pensada precisamente para proteger una tradición que, al borde del olvido, sigue buscando nuevas manos y nuevos aires para sobrevivir.
Aunque la categoría lleva el nombre de flauta de carrizo, el instrumento de Ronal estaba hecho de tubo de PVC. Conseguirlo no fue sencillo: la flauta tuvo que recorrer dos departamentos antes de llegar a sus manos. “Acá en el Chocó muy poco se ve hoy el árbol de carrizo. Por eso lo reemplazamos con el tubo de PVC”, explica el músico. El instrumento viajó desde el río Napi, en el Cauca, hasta Quibdó, donde aterrizó en marzo de este año y, desde entonces, no ha dejado de sonar.
Al Chocó llegaron dos ‘Bombos Golpeadores’ después de esta versión del Festival. El de Ronal y el de la agrupación Ensamble Chirimía, quienes lograron el primer lugar en la categoría de Chirimía de clarinete. En su cuarto intento, la agrupación compuesta por nueve jóvenes quibdoseños entre los 18 y los 24 años, reafirmó el poder musical del Chocó en esta competencia.
Ensamble Chirimía nació en 2017 bajo la guía del reconocido maestro Eduardo Minuta, destacado por su trabajo en bandas y formación musical. Inicialmente, el grupo se enfocaba en presentaciones tradicionales conocidas como moñas, en eventos y fiestas locales. Con el tiempo, decidieron ampliar su propuesta incluyendo voces, lo que abrió la puerta para que mujeres como Fancy Mosquera, de 20 años, se unieran a ellos. Desde entonces, han participado en concursos dentro y fuera del departamento, consolidando su presencia en la escena cultural chocoana.
Ganar en el Festival Petronio Álvarez nunca es sencillo, y lo es aún menos para quienes vienen de municipios donde la inversión en cultura y en la preservación de las tradiciones musicales es casi inexistente, como cuentan sus propios protagonistas. En Consonante conversamos con Ronal Campaña y Fancy Mosquera para explorar si el Petronio, más allá de la visibilidad que no deja de crecer —este año con una cifra histórica de 800.000 visitantes—, está logrando impulsar transformaciones de fondo que realmente fortalezcan las tradiciones del Pacífico.
Ronal Campaña Castro: La flauta me la mandaron del Río Napi. Me tuve que comunicar con cinco personas para que pudiera llegar acá al departamento. Apenas llegó empecé a tocarla y descubrí que le podía mover la afinación. Le puse una afinación que no le vi a nadie en Cali, le corrí mucho más el corcho y siento que eso me dio un plus. También como tengo tanto conocimiento de la chirimía de clarinete, implementé muchas cosas del clarinete en la flauta, la forma de jugar, la forma de hacer las canciones.
Fancy Mosquera: Yo creo que el toque secreto que nos pudo haber hecho ganar es que preparamos un show completo. No nos dedicamos solo a cantar y tratamos de que cada pieza tuviera un significado.
Por ejemplo, en la parte instrumental imitábamos el sonido de las gallinas: una gallinita tocada en un clarinete, algo realmente increíble. La segunda pieza giraba en torno a nuestra jerga chocoana, lo que la hacía aún más especial. Y el performance fue todo un montaje: mientras la tarima giraba, cada integrante representaba una actividad típica del departamento del Chocó, acompañado de coreografías y de nuestras propias canciones. Para mí, un show va mucho más allá de cantar; se trata de lo que transmitimos y de sentir de verdad lo que estamos haciendo.
R.C.C.: He participado en el Petronio todos estos años por Chirimía de Clarinete, pero este año quise ver esta nueva modalidad. Le insistí a la gente porque sabía que íbamos a ganar premio, y así fue. El sonido de la flauta es algo muy bonito, siento que es mucho más ancestral, mucho más nuestro, representa lo que somos nosotros como negros.
El Petronio es el festival más grande y más importante que tenemos, porque siempre te respalda en lo económico: en Cali el festival cubre la logística, el hotel, el transporte interno y la alimentación. Lo único que uno debe hacer es llegar hasta allá. Y es justo en ese punto donde toca autogestionarse, porque fuera de eso nadie más brinda apoyo.
F.M.: La primera vez que participamos en el Petronio fue en el 2022. Hicimos las zonales y llegamos hasta la semifinal. El segundo y tercer año, en el 2023 y 2024, llegamos hasta la final pero quedamos en el segundo puesto. Duramos tres años consecutivos en la final y este por fin pudimos ganar. Luego de que pasamos las zonales, la Alcaldía de Cali nos da hospedaje, comida y el transporte interno. El transporte de Quibdó a Cali nos toca a nosotros, pero la Alcaldía de Quibdó y la Gobernación del Chocó nos han apoyado en eso.
R.C.C.: Sí, el festival es tremendamente importante, yo siempre he dicho que es la vitrina más grande que tenemos en el Pacífico. No hay una vitrina más poderosa que el Petronio, no hay una ventana más grande en la que nos podamos mostrar al mundo, en la que se nos dé la oportunidad de estar durante cuatro o cinco días ante el mundo, ante las cámaras, porque además la mayoría de los grupos están muy metidos en la selva. Y es que la Chirimía parece que nadie más la investiga, nadie más por fuera del pacífico la está haciendo, por eso el festival es tan importante.
F.M.: Yo pienso que sí, es demasiado apoyo. Es como un impulso a esos artistas que se esmeran ensayando, montando cosas. Es el punto para visibilizar a esos grupos y a esos jóvenes que quieren salir adelante por medio de la música.
R.C.C.: No, nada. Acá en el departamento eso no pasa. Tú llegas del Petronio y sí se siente el fervor de la gente, por ejemplo, en la calle te dicen: "Hey, hermano, te felicito”. Pero el apoyo de las entidades no se da.
"Tú llegas del Petronio y sí se siente el fervor de la gente, por ejemplo, en la calle te dicen: "Hey, hermano, te felicito”. Pero el apoyo de las entidades no se da"
Ronal Campaña Castro, músico
La alcaldesa de nuestro pueblo me llamó después del Petronio para felicitarme. Pero antes de viajar a Cali le hice más de diez llamadas y nunca me contestó. Ahora que regresamos sí apareció con un ‘qué bien, lo estás haciendo’. Y yo le respondí: ‘Doctora, más que una ayuda económica, lo que yo quería era que reconocieran que aquí hay talento, que vieran el material humano y que apoyaran esta música’. No me dijo nada. A las entidades y a los gobiernos realmente no les interesa la música.
Me sorprende y me duele que cuando llegan las fiestas de los pueblos todos pregunten qué orquesta viene de afuera, mientras a los músicos tradicionales nos dejan en el olvido. En esas épocas siempre digo en broma, pero con dolor: ‘Bueno, ya se nos fue la plata. Se fue para Nueva York, se fue para Puerto Rico… y acá seguimos igual’.
F.M.: Realmente a veces se siente como si uno ganara allá y no pasará nada acá.
Al regresar, sí hemos recibido algunos reconocimientos y nos tendrán en cuenta para presentarnos en una feria gastronómica. Pero, más allá de eso, todo lo demás nos toca hacerlo solos: impulsar nuestra carrera grabando canciones por nuestra cuenta.
Yo creo que acá se debería apostar mucho más a la cultura y, sobre todo, a nosotros los jóvenes. Eso también ayudaría a reducir las tasas de violencia en el departamento. Hoy hay muy pocas escuelas de música; si existen una o dos ya es mucho. Deberían crearse más espacios donde los jóvenes puedan aprender y fortalecer la música tradicional.
"Realmente a veces se siente como si uno ganara allá y no pasará nada acá"
Fancy Mosquera, cantante
R.C.C.: Es verdad que la llegada de nuevos ritmos han ido desplazando lo nuestro. La llegada del reggaeton, la salsa choque, la champeta, el ritmo exótico que es demasiado fuerte en el Chocó, y los chicos se están interesando más que todo en eso. Por eso yo siempre he dicho que lo que no se enseña, no se va a heredar. Y como poca gente se dedicó a enseñar esta música, pues se va perdiendo. Pero creo que con este triunfo, muchos jóvenes se van a interesar por hacer música de flauta porque vieron que sí es posible hacerla.
Lo que falta es apoyo, de las administraciones, alcaldía, gobernación, que es lo único que tenemos. El problema es que allí llegan personas solo por política, a los secretarios de cultura acá realmente nunca les ha interesado la cultura. Durante sus cuatro años se ponen una camisa floripondia, se ponen un turbante, collares y creen que ya con eso saben de cultura.
Por eso a nosotros nos toca seguir. Mucha gente me ha llamado a preguntarme acá cómo funciona lo de la flauta, les he mandado videos, les he prestado las flautas, porque lo importante es que la gente se meta en esto.
F.M.: Yo creo que sí se está conservando. Los tres grupos que pasamos a la final estaban conformados mayormente por jóvenes. Eso quiere decir que ya viene el relevo de la música tradicional del departamento del Chocó. Pero falta que las instituciones le inviertan un poquito más a la parte cultural, que no sean sólo las fiestas. Que quede algo que pueda ir escalando, que pueda ayudar a los jóvenes a salir adelante, porque en el Chocó hay jóvenes que quieren vivir de la música, pero no hay medios. Falta un espacio en el que se pueda aprender desde cero lo que tiene que ver con la música tradicional.
R.C.C.: La música vive conmigo, la heredé de mi papá, de mi maestro. Él fue un luchador incansable por la música tradicional, un verdadero baluarte en el pueblo. Cuando falleció, yo esperaba que las autoridades municipales lo respaldaran, que reconocieran lo que significaba para la gente. Pero, como eran administraciones enemigas, nos cerraron todas las puertas. Aun así, el fervor y el cariño del pueblo me marcaron para siempre.
Acá no sobrevivimos solo de la música, hacemos toques en fiestas para ahorrar, pero por ejemplo, el maestro Cundino es agricultor en el corregimiento de Carmelo. Yo soy docente de educación física y si no tuviera ese empleo, hubiera sido imposible ir a Cali, porque a mí me tocó costear toda la logística para llegar allá.
F.M.: Yo nací en un hogar donde siempre se ha bailado danza tradicional, porque mi padre es profe de danza tradicional. He crecido en la cuna de la tradición y he vivido apasionada por la música, porque acá en el Chocó se ve demasiado. En cualquier esquina uno puede ver niños tocando, a las niñas bailando, en todas las presentaciones o eventos siempre hay un grupo de danza, de chirimía. Eso me ha motivado.
C.: ¿Qué se imagina para el futuro de la chirimía?
R.C.C.: A la Chirimía de flauta le estoy viendo muchas cosas bonitas. Ahora que estábamos en Cali me reuní con la mayoría de los grupos que estaban en el hotel y nos vemos grabando esta música, pero metiéndole otros instrumentos, haciéndole una vaina bonita.
Sería bueno que entre los flautistas que estábamos en las agrupaciones nos unamos y podamos llevar esta modalidad mucho más adelante. Poder grabarla, porque la chirimía de flauta es muy poca la que está grabada, ir más allá de la participación en el Festival.
F.M.: La chirimía sí se va a conservar, pero creo que va a tener cambios que la van a llevar a ser un poquito más moderna. No va a perder su esencia, pero los jóvenes con la creatividad que tenemos podemos darle un plus. Hacer un show espectacular que tenga de todo. También las voces, nuestros mayores tenían una voz tradicional de campo, en cambio mi voz es más moderna, por ejemplo, mi canto de chirimía es más actual.
Queremos grabar canciones, hacer video a la que tenemos grabadas. Pero para eso se necesita invertir dinero. No queremos ser un grupo de concurso solamente, sino poder visibilizar nuestro talento, que estemos en conciertos, presentaciones, que podamos grabar nuestras canciones y que el mundo sepa que Ensamble Chirimía existe.
Nilda Gámez, una mujer de 76 años, permanece sentada bajo una carpa improvisada. Aunque su rostro refleja el temor que implica participar en una protesta a su edad y con un diagnóstico de hipertensión, la necesidad pesa más que el miedo. Con voz quebrada y temblorosa, denuncia que desde hace meses libra una batalla para que le entreguen los medicamentos que necesita. Esa es la razón por la que hoy está allí.
“Hace un año me dieron una fórmula de seis meses. En enero, febrero y marzo me entregaron los medicamentos, pero las otras tres se perdieron porque hasta con engaños me quitaron la fórmula. Luego me volvieron a dar otra de seis meses y me dijeron que el dispensario en octubre me iba a entregar lo que faltaba, pero nunca cumplieron. Yo tengo todo entutelado, con diez desacatos, y aun así no me han dado nada”, cuenta.
Como Nilda, decenas de usuarios de la EPS Sanitas que viven esta situación a diario, decidieron bloquear el pasado 11 de agosto las dos vías principales que conectan a San Juan del Cesar con la alta Guajira y Valledupar. Le reclamaban al dispensario de medicamentos Suministro y Dotaciones de Colombia S.A. (SyD) la demora en la entrega de fórmulas médicas para pacientes con hipertensión, diabetes y otras patologías.
Durante la protesta, que tuvo como vocero a Elder Granadillo, se convocó a una mesa de diálogo para buscar una solución a la crisis de entrega de medicamentos. Los usuarios insistieron, llenos de sudor y esperanza, en que su lucha no era contra la comunidad, sino por la defensa de su derecho a la salud.
“En el municipio de San Juan y todos sus corregimientos tenemos aproximadamente 15.000 afiliados al sistema subsidiado y al contributivo. Desde que SYD inició a prestar sus servicios, comenzamos a interponer muchas quejas que no fueron atendidas. Por eso hicimos esta protesta”, señala Granadillo.
Desde hace varios meses los usuarios se aglomeran afuera de las instalaciones de SYD con la esperanza de que finalmente les entreguen sus medicamentos. Para hacer la fila madrugan, cancelan otros compromisos y sacrifican sus descansos esperando largos turnos bajo el sol. Pero al final se tienen que ir con las manos vacías.
“Me tienen engañada, me hacen ir a la hora que quieren y nunca me entregan lo que falta. Hace un año que no me dan lo demás. Yo sobrevivo con remedios caseros, con tomitas de orégano, de clavito, de peralejo […] A veces pienso que vivo entre la vida y la muerte; solo me mantiene la fe en Dios”, expresa Nilda Gámez con lágrimas en los ojos.
Gámez asegura que solo recibe carvedilol, omeprazol y ASA, mientras que sus otras medicinas siguen pendientes. A esto se suma que requiere un cateterismo de manera urgente, pero hasta ahora no ha sido autorizado por la EPS.
En octubre de 2024, el dispensario SYD asumió el contrato con la EPS Sanitas para la entrega de medicamentos a los afiliados de San Juan del Cesar. Hasta entonces, esa tarea estaba en manos del dispensario Éticos, pero, por razones que aún no han sido esclarecidas, se decidió cambiar de operador farmacéutico. Desde ese momento, aseguran los usuarios, el servicio se vino a pique. “Desde que cambió de dispensario eso ha sido un desastre. A mí me ha pasado que llego allí con la fórmula, la entrego y me la devuelven porque no hay el medicamento. Le entregan a uno el pendiente y ni así”, relata Hugues Núñez, usuario de Sanitas.
Nuñez, de 60 años de edad, tiene problemas de azúcar y sufre de presión alta. Por sus condiciones médicas, debería tomar medicamentos dos veces al día, pero desde hace cuatro meses no lo puede hacer: “A veces siento cosas, palpitaciones fuertes en el corazón, se me sube la presión y el azúcar también”.
A eso se suma que no cuenta con los recursos económicos para comprar los medicamentos de manera particular. En su hogar su esposa también tiene quebrantos de salud, está afiliada a Sanitas y ha tenido problemas con la entrega de medicamentos. Y aunque ella sí es pensionada, no les alcanza para comprar los medicamentos de los dos.
Cuando SYD asumió la prestación del servicio, apenas alcanzaba a atender entre 50 y 100 usuarios al día. Los turnos se disputaban como si fueran un bien escaso: había que llegar de madrugada para alcanzar un lugar en la fila. Sin embargo, conseguir el turno no significaba recibir el medicamento. Muchos regresaban a casa con las fórmulas pendientes, que en ocasiones terminaban vencidas. “Yo era uno de los que llegaba a las dos o tres de la madrugada y cuando eran las nueve o diez de la mañana me tocaba irme para mi casa con las fórmulas nuevamente, sin recibir ningún medicamento”, recuerda Núñez.
“Yo era uno de los que llegaba a las dos o tres de la madrugada y cuando eran las nueve o diez de la mañana me tocaba irme para mi casa con las fórmulas nuevamente, sin recibir ningún medicamento"
Hugues Núñez, usuario de Sanitas.
En varias ocasiones, el servicio de entrega de medicamentos colapsó y se presentaron aglomeraciones en el dispensario SYD. A raíz de esto, los usuarios comenzaron a quejarse en las calles y en la emisora, así como a presentar tutelas a los diferentes entes de control, pero no recibieron respuestas.
“Desde que SYD inició a prestar sus servicios, comenzamos a colocar muchas quejas por la no entrega de los medicamentos. Pusimos quejas a Supersalud, enviamos tutelas, quejas en el Ministerio de Salud, en la oficina de la Secretaría de Salud de acá de San Juan, a la personería, pero nada que se solucionaba el problema”, asegura Elder Granadillo.
Las alertas llegaron a la personería del municipio: “La dispensación de medicamentos en el municipio colapsó completamente porque el dispensario no responde a la demanda de los pacientes. Se tiene un estimado de 15.000 usuarios y tenemos casi el 90 por ciento de usuarios afectados. Es una crisis porque se colapsó la dispensación de medicamentos en el municipio”, comenta Billy Hamilton, personero municipal.
El problema no es nuevo; en diciembre del año pasado, tres meses después de que SYD recibiera el contrato, el servicio ya estaba colapsado por la cantidad de pendientes que tenían con los usuarios. En ese momento, los usuarios se manifestaron también a través de protestas y cierres forzados de las oficinas en enero de este año.
“En esa ocasión Sanitas envió un mensaje diciendo que el dispensario sería cambiado. Y esperando ese cambio, seguíamos asistiendo a buscar nuestros tratamientos y salíamos con los mismos pendientes que ya teníamos. Salíamos con las fórmulas nuevas con pendientes, nos entregaban uno, dos medicamentos. Solo a algunos les entregaban los medicamentos completos”, manifiesta Granadillo.

La protesta terminó en la noche del 11 de agosto, cuando los usuarios de Sanitas levantaron el bloqueo y permitieron el paso por la vía. La decisión se tomó tras una mesa de diálogo en la que participaron representantes de la EPS, el gestor farmacéutico SYD, la Alcaldía municipal, la Personería, la Superintendencia de Salud y voceros de los manifestantes.
El primer acuerdo fue reabrir las oficinas de la EPS (que llevaban 14 días cerradas) y diseñar un plan operativo conjunto entre Sanitas y SYD. En este se debía explicar con detalle a los usuarios y a las autoridades locales cómo se haría la entrega de medicamentos, la forma de resolver el represamiento y la atención de los pendientes. El compromiso incluía una primera revisión del plan 72 horas después del levantamiento de la manifestación.
“Después de las 72 horas, SYD explicó que su principal dificultad es no pertenecer a esas grandes cadenas de farmacias que están conectadas directamente con los fabricantes de medicamentos, lo que les complica la consecución de lo que requieren los afiliados de Sanitas. También reconocieron que su sistema de registro y aprobación para la entrega es lento, y que incluso el servicio de internet con el que trabajan les genera retrasos. Todo eso provoca demoras que terminan en una enorme inconformidad entre los usuarios”, señala Elder Granadillo.
En una segunda mesa de trabajo realizada el 14 de agosto, ambos servidores presentaron su plan operativo, según notificó Arisleydi Córdoba, profesional del área de pqrs de la Secretaría de Salud del municipio. Allí se asumieron los siguientes acuerdos, según datos de la Supersalud:
Por parte de SYD:
Por parte de la EPS Sanitas:
Sanitas también puso sobre la mesa la posibilidad de vincular a la droguería Cafam como operador alterno, aunque la propuesta aún no se ha concretado. “El director de la Supersalud en La Guajira les consultó si tenían la capacidad para asumir todos los pendientes, si contaban con los medicamentos que desde hace meses están represados. Esa decisión quedó en manos de Sanitas, Cafam y el director de la Supersalud”, explica Granadillo.
Aunque la manifestación se levantó y las oficinas fueron abiertas, los representantes del paro aseguran que ellos no llegaron a un acuerdo con los prestadores. “Los manifestantes con los que hemos estado reuniéndonos, no llegamos a un acuerdo. Escuchamos las propuestas que tenían SYD y Sanitas y solicitamos cumplimiento”, dice Granadillo.
Muchos usuarios quedaron con un sinsabor y la preocupación de que el plan, nuevamente, no se cumpla. “Les manifestamos que esos planes que estaban proponiendo eran los mismos que habían propuesto en reuniones anteriores y que no tienen credibilidad”, agrega el líder.
Además, los usuarios también cuestionan que Sanitas y SYD hayan decidido, al parecer, no entregar los medicamentos pendientes desde enero hasta mayo. “Les preguntamos cuáles eran las razones jurídicas o administrativas, porque no es responsabilidad del paciente seguir viniendo al dispensario y encontrar siempre lo mismo: que no hay medicamentos. Les pedimos que emitieran un comunicado explicando por qué tomaron esa decisión y, hasta el día de hoy, no hemos visto ningún pronunciamiento”, reclama Granadillo.
Consonante se comunicó con la EPS Sanitas para entender a detalle las razones de las demoras en la entrega de medicamentos, sin embargo la EPS emitió un comunicado general sobre el problema y las acciones que estaban tomando: explicaron que desde 2024 se activó un grupo especializado para hacer seguimiento a las quejas y compromisos del gestor farmacéutico SYD, que la EPS adelanta una revisión del modelo de atención junto con los entes territoriales, y que evalúa la incorporación de un operador alterno para optimizar el servicio. La entidad reiteró que continuará con acciones de seguimiento y correctivos “en beneficio de la salud y bienestar” de sus afiliados.
Por su parte, la empresa SyD aseguró a Consonante que los problemas con la entrega de medicamentos están relacionados con “factores estructurales por fuera de su voluntad operativa”, entre los que mencionaron el desabastecimiento de medicamentos, dificultades logísticas, decisiones comerciales y desequilibrios por la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el gobierno gira a las EPS para cubrir los servicios de salud de los afiliados.
Además, aseguró que entre sus compromisos está:
Aseguran que gracias a esos acuerdos entre el viernes 15 de agosto y el miércoles 20 de agosto se atendieron 1.073 usuarios a los que se les dispensaron más de 3.300 medicamentos.
Desde el 14 de agosto el dispensario está abierto y los afiliados están asistiendo a reclamar medicamentos. Y aunque algunos logran reclamarlos, otros siguen a la espera de que sus pendientes sean entregados. “Desde el día jueves que comenzó la atención en SYD, viernes, sábado y hasta el martes, todos estos pendientes están siendo tramitados ante Sanitas para que haga su proceso con los demás proveedores. En el transcurso de la otra semana podríamos decir si están cumpliendo o no están cumpliendo”, dice Granadillo.
El superintendente de salud regional, Germán Gonzales Hernandez, dio 15 días hábiles posteriores a la última reunión para que Sanitas y SYD pongan en funcionamiento sus planes de acción con el fin de subsanar la problemática. Pasado ese tiempo evaluarán su efectividad.
Por parte de los usuarios existe la incertidumbre sobre qué va a pasar con la dispensación de los medicamentos, pues en octubre el dispensario SYD termina su contrato con Sanitas.
Por primera vez, San Vicente del Caguán recibió una corona que parecía impensable: la de embajadora Lgbtiq+ del departamento del Caquetá. Victoria Rodríguez Meléndez, en su primera participación, logró el título en el noveno festival folclórico “La Evolución de la Paz”. Su presentación no solo visibilizó los trajes típicos y las danzas, sino una historia de lucha, resistencia y dignidad: vivir en un territorio donde ser diverso todavía significa caminar con miedo.
Para lograr ese triunfo Victoria, y el colectivo Caguán Diverso tuvieron que sortear múltiples obstáculos incluyendo la falta de recursos y la indiferencia institucional: “Estos eventos son de tener dinero para trajes, pasajes, hospedaje, alimentación. Pero para nosotros es un orgullo, porque los escenarios culturales los hacemos nosotros, los creamos nosotros. Aunque estos esfuerzos sean invisibilizados y menospreciados muchas veces por la misma administración”, cuentan.
Detrás del personaje de Victoria está Nicolas Rodríguez, un joven de 17 años que fue criado en el centro de una familia tradicional en zona rural de San Vicente del Caguán. A los 13 años tuvo que dejar la vereda Villa Carmona y mudarse al casco urbano para, simplemente, poder ser. “En mi infancia y adolescencia viví cambios emocionales bruscos, porque aceptar mi homosexualidad —y decirlo en mi hogar, homofóbico y machista— no fue fácil, ni tampoco adaptarme a un lugar que me era ajeno. Sufrí señalamientos, burlas, ideaciones suicidas y traumas”, recuerda.
La situación de Nicolas se repite incontables veces. La homofobia, el machismo y la ausencia de políticas públicas con enfoque diferencial siguen marcando la vida de muchas personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas en San Vicente del Caguán y en todo el Caquetá. Quienes se atreven a ser visibles se enfrentan al rechazo, al silencio institucional y a un peligro constante que pesa sobre su existencia.
A esto se suma la falta de acceso a derechos básicos. En departamentos como Caquetá, las barreras para acceder a la salud son una constante para la población Lgbtiq+. Muchas personas evitan acudir a servicios médicos por miedo a la discriminación o al maltrato del personal de salud. Las rutas de atención con enfoque diferencial en salud mental son escasas, y numerosos casos de violencia intrafamiliar, exclusión o acoso escolar quedan sin acompañamiento psicológico.
“Hemos visto rechazo desde la salud, todo el mundo clasifica o encierra que un gay es igual a una enfermedad sexual, sabiendo que es protección individual de cada ser humano. Tampoco hay cifras desagregadas sobre suicidio, depresión o consumo de sustancias en población Lgbtiq+ (...) Sin caracterización, las instituciones no saben cómo actuar frente al acoso escolar o la discriminación basada en orientación o identidad, como generar empleo digno o apalancamiento para micronegocios que logre disminuir la desigualdad”, dice Daniel Pineda, comerciante de San Vicente del Caguán y líder social.
Colombia enfrenta una escalada de violencia contra las personas Lgbtiq+ que se viene alertando desde hace varios años. Según el informe “Con permiso para despreciar, de la corporación Colombia Diversa, durante 2024 se registró un asesinato de una persona con orientación sexual o identidad de género diversa cada dos días en promedio, lo que representa un aumento del 3.79 por ciento en comparación con 2023. Además, cada 1.8 días una persona fue amenazada en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. En total, 226 defensores fueron intimidados y 649 personas fueron víctimas de hostigamiento y discriminación. Los casos de violencia sexual también se dispararon un 67 por ciento, afectando en promedio a dos personas Lgbtiq+ diariamente.
Según la organización Colombia Diversa, durante 2023 se presentaron seis amenazas contra personas Lgbtiq+ en el departamento. Y aunque no hubo homicidios, esto no significa que sea un territorio seguro. “Es importante aclarar que la ausencia de casos de homicidio no debe interpretarse como un escenario seguro para la población Lgbtiq+, pues existen factores como el desplazamiento forzado perpetrado por grupos armados y la invisibilización de la orientación sexual o identidad de género como estrategia de autoprotección, que dificultan el registro de estos hechos”, advierte la organización.
En 2025, la situación no ha mejorado. Un informe reciente de la misma corporación registró 52 casos de homicidios y feminicidios contra personas diversas en lo que va del año. De estos, dos ocurrieron en Caquetá, específicamente en Cartagena del Chairá, un aumento significativo en comparación con 2023 y 2024.
Estas cifras no sólo son una estadística, son una alerta sobre la sistematicidad de un fenómeno que, lejos de ser episódico, se ha consolidado como parte estructural de la vida cotidiana para quienes se atreven a existir desde cuerpos, deseos y expresiones diversas.
En San Vicente del Caguán no existe una política pública municipal para la población Lgbtiq+. En el Plan de Desarrollo del alcalde Luis Trujillo Osorio, esta población se menciona solo una vez: para señalar que está incluida en la política pública de mujeres y que la Mesa Municipal de Mujer y Género es el espacio de interlocución con la administración. Pero en la práctica, esto no se cumple. El municipio carece de metas, programas o acciones diferenciales para la población diversa; el único compromiso formal es “adoptar y articular las medidas descritas en las políticas públicas departamentales”..
“La política pública de mujeres ha avanzado, pero no incluye de manera efectiva el enfoque de orientación sexual e identidad de género. En su construcción en 2016, ni siquiera se analizó a la población OSIG (Orientaciones Sexuales e Identidades de Género); solo fueron mencionadas en el título. No hubo participación de una mesa que incluyera sus necesidades”, denuncian mujeres del municipio de San Vicente del Caguán. Señalan que persiste resistencia institucional incluso dentro de las mismas organizaciones de mujeres. “Necesitamos más formación, más voluntad y mayor participación de mujeres diversas en los espacios de decisión”, aseguran.
El actual asesor de políticas públicas del municipio, César Quimbay, reconoce la falta de programas concretos con enfoque Lgbtiq+ en el plan territorial de paz: “Sabemos que hemos llegado tarde. Este tema ha sido invisibilizado, pero hay voluntad. Lo primero será escucharlos. No se puede construir paz excluyendo identidades”, comenta.
San Vicente del Caguán no cuenta con rutas de atención claras para casos de violencia y discriminación a personas Lgbtiq+. En los últimos tres años no se ha implementado ningún programa oficial con enfoque diferencial en educación, ni cultura. En este panorama las personas trans son las más excluidas: sin acceso a empleo formal, con altos niveles de deserción escolar y sin reconocimiento jurídico de su identidad.
Juana Camila Polanco, enlace de la gobernación para la población Lgbtiq+, señala que en el departamento no existe un censo ni una caracterización completa y actualizada de esta población, debido a la falta de articulación interinstitucional y presupuesto. “Se está gestionando la actualización de la caracterización realizada en 2020 o 2022, que en ese momento solo cubrió Florencia y algunos municipios. Ese censo se logró gracias al apoyo de la cooperación internacional y al trabajo de organizaciones sociales; la institucionalidad tuvo poca participación”, afirma.
La falta de caracterización de la población Lgbtiq+ en todo el departamento deja al descubierto la falta de reconocimiento a la existencia de personas diversas, lo que se traduce en su exclusión en presupuestos, planes de acción, rutas de atención, educación, salud y empleo: “Al menos sabemos de 52 personas pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+ acá en San Vicente, pero creemos que hay muchas más. Muchos de ellos prefieren quedarse en el closet, en las sombras porque piensan que de pronto va a haber una discriminación, pues muchos de ellos son padres de familia o manejan una doble identidad. También hemos gestionado jornadas de toma para pruebas de enfermedades de transmisión sexual donde confirman todos y desafortunadamente sólo llegan unos pocos”, lamenta Pineda.
Camilo Muñoz miembro de Caguán Diversa reitera la necesidad de disminuir las desigualdades, aumentar la educación transformadora, la participación activa y generar cambios culturales profundos: “el tema de la aceptación y el respeto en una sociedad que está enmarcada por el machismo se presta para que las instituciones públicas no dan las garantías muchas veces en reconocerlo. Nuestra política pública no ha logrado ser visible en este territorio”, afirma.
Muchos coinciden en que el principal obstáculo es la falta de voluntad política. Durante 2024 no se contrató enlace departamental porque los recursos se destinaron a “otras prioridades”. Según Polanco, ninguno de los municipios del departamento cuenta con una política pública municipal para la población Lgbtiq+: “Solo se está comenzando a crear la de Paujil, y nada más”. Además, señala que la política pública departamental, en términos generales, carece de presupuesto, personal técnico capacitado y mecanismos de evaluación de impacto, lo que limita su implementación a actividades puntuales, con poca sostenibilidad y escasa articulación institucional.
“Quiero hacer ver que los derechos son humanos, no los pedimos como exclusividad para la población diversa. Pero nos siguen negando oportunidades de empleo, acceder a vivienda, a servicios de salud, se nos sigue invisibilizando (...) Desde mi rol estamos trabajando para poder hacer que nuestra política se convierta en una ordenanza por la asamblea departamental que garantice recursos”, puntualiza Polanco.
Como sucedió en varios lugares del país, en San Vicente del Caguán y en todo el Caquetá, los diferentes actores armados ejercieron violencias por prejuicios contra personas Lgbtiq+, buscando ejercer control sobre sus cuerpos y sobre el territorio. Los grupos armados castigaron, excluyeron y expulsaron a quienes no cumplían los “mandatos” correspondientes a la sexualidad y el género. En este departamento, las Farc-ep y los paramilitares difundieron un discurso moral que definía los comportamientos como “normales” o “anormales”, y los cuerpos como “aceptables” o “indeseados”. Basándose en estos prejuicios, justificaron la persecución violenta contra personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
Según el informe “Entre silencios y palabras: Somos las más visibles y las menos visibles” de la fundación Caribe Afirmativo, entregado a la Comisión de la Verdad en 2021, en los municipios que integran el departamento las personas Lgbtiq+ sufrieron principalmente desplazamiento forzado y amenazas. A esto se suman delitos contra la libertad e integridad sexual, homicidio, tortura, secuestro y desaparición forzada. “Muchos de estos casos fueron violencias motivadas por prejuicios y muchas de las personas sufrieron una doble victimización, al enfrentarse a las estructuras sociales que componen en términos generales la discriminación hacia la diversidad, y enfrentan los riesgos y violencias por parte de los actores armados en el marco del conflicto armado”, consigna el informe.
A esto se suman las amenazas y los intentos de reclutamiento de menores por parte de las Farc, que buscaban “corregir las desviaciones” si niños, niñas y adolescentes no se ajustaban a sus mandatos morales. “Más que todo era por nuestra fisionomía; siempre solemos ser más rudas, no tan femeninas para caminar o vestir. Entonces, o nos íbamos, o nos obligaban a ingresar a las filas [de las Farc-ep]”, contó una mujer lesbiana entrevistada para el informe.
Para ejercer este control, los grupos armados difundían panfletos que anunciaban una “limpieza social”, en los que, junto a presuntos delincuentes o personas drogodependientes, señalaban a personas homosexuales o con identidades de género diversas. En esos documentos se les daba un ultimátum para abandonar el pueblo o se les amenazaba de muerte a ellos y a sus familias.
Esto no cambió necesariamente con la firma del Acuerdo de Paz. Según la Unidad de Víctimas, hasta 2023 se documentaron más de 10.978 hechos victimizantes contra personas Lgbtiq+ en Colombia, y para el Caquetá y Huila se encuentran registradas oficialmente 222 personas Lgbtiq+ como víctimas del conflicto armado con hechos como: desplazamiento forzado, amenazas, violencia sexual, homicidios, tortura y secuestro.
Aunque en San Vicente del Caguán existen numerosos espacios para la cultura, el arte, la gastronomía y los emprendimientos, la participación de la población Lgbtiq+ en ellos es escasa o nula. Para Nicolás Rodríguez, los escenarios que hoy incluyen a la diversidad sexual han sido construidos con la lucha y la persistencia de la misma comunidad. Las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans han desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento de sus propios festivales, tanto a nivel departamental como municipal. “Podría decir que en términos de relacionamiento hemos avanzado con funcionarios de la administración y algunos ciudadanos, pero siempre sigue siendo difícil”, comenta.
En eso concuerda Camilo Muñoz: “para nosotros es importante la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo y queremos poder vivenciarlas todos, todas y todes. Compartir, celebrar con mucho respeto. Los escenarios que hemos creado nacen desde la necesidad de decir ¡Oiga, aquí estamos nosotros! no desdibujar el papel de la mujer, sino más bien desdibujar el machismo heteronormativo y estatal que existe en nuestro territorio, que existe en nuestro departamento y que existe en nuestro país”.
En medio de este panorama la población diversa ha generado espacios propios de cultura y arte como forma de visibilizarse, espacios que van desde festivales folclóricos y reinados como el que ganó Victoria. “Mostrar esos talentos y virtudes que tenemos como población a través del arte, la danza y la cultura es el objetivo. Ya son nueve versiones realizadas del festival, quien organiza es la Fundación Caquetá Diversa y en varios años la gobernación y otras instituciones se unen para financiar esta actividad”, comenta Camila Polanco.
La propuesta de Nicolás durante su reinado es clara: visibilizar que en San Vicente del Caguán también existen personas diversas, y que el simple hecho de ser es ya una forma de resistencia. “Como embajadora departamental, quiero llegar a esos lugares apartados donde hay jóvenes reservados y con miedo, para poco a poco crear espacios de formación y visibilización. Muchos de nosotros tenemos emprendimientos, y la idea es empezar a incluirnos en ferias, festivales y concursos, siempre que podamos sentirnos seguros y felices”, concluye.
El sol caía fuerte sobre los caminos de tierra seca y el aire parecía quedarse quieto entre los arbustos. A lo lejos, el sonido pausado de las pezuñas sobre la trocha anunciaba que alguien venía bajando hacia el río. Era Johnny Orozco, un muchacho delgado y moreno, montado en su burra, con dos tinajas amarradas a cada lado. Esa era su rutina: recorrer la vereda hasta llegar al agua, llenar los recipientes y, si el calor apretaba, lanzarse al río para darse un baño.
Así se vivía en Zambrano. No había acueducto, pero el río era suficiente para abastecerse. Las mujeres bajaban en grupos a lavar la ropa, los niños jugaban entre las piedras, y los burros cargaban el agua que luego serviría para cocinar, bañarse o beber. “Así vivíamos, entre idas y venidas al río, llenando tanques como podíamos”, recuerda hoy Johnny Orozco, hijo de Teresa Orozco Bermúdez, la presidenta de la Junta de Acción Comunal.
Orozco cuenta que sus abuelos le hablaban de una época en la que Zambrano tuvo un pequeño acueducto de concreto, adaptado con una válvula. Entonces, la comunidad contrató a un fontanero que se encargaba de llenar un tanque elevado. "El servicio era perfecto", recuerda Johnny. Bastaba con abrir la llave para que el agua llegara a las casas. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. El agua dejó de subir con fuerza. El tanque ya no se llenaba como antes.
La tubería que venía desde el corregimiento de Corral de Piedra —donde se encuentra la bocatoma del acueducto de San Juan del Cesar— comenzó a fallar. El crecimiento poblacional en el casco urbano aumentó la demanda del servicio, y el agua dejó de llegar a Zambrano. A eso se sumaron los años y el deterioro: las redes antiguas empezaron a partirse, a llenarse de raíces, a taparse. El sistema ya no era confiable ni saludable. Una parte del corregimiento quedó completamente sin agua; otra recibía apenas un hilo. Pero los zambraneros no se rindieron. Aprendieron a destapar tuberías, a empatar tubos, a improvisar lo necesario para tener aunque fuera un poco de agua en casa.
La madre de Johnny, como presidenta de la Junta de Acción Comunal, insistía una y otra vez ante la administración municipal: Zambrano necesitaba un nuevo acueducto. Pero, en vez de agua, llegó primero el anuncio de un proyecto de alcantarillado para los corregimientos. “¿Para qué queremos alcantarillado si no tenemos agua?”, se preguntaba la comunidad. Fue entonces cuando apareció la empresa Esepgua, con la promesa de planificar y construir un nuevo acueducto para la comunidad zambranera.
La madrugada del 27 de septiembre de 2024 quedó marcada en la memoria colectiva de Zambrano como el día en que, al fin, parecía llegar la solución a una espera de décadas. Esa mañana, el corregimiento recibió con entusiasmo la visita del gobernador Jairo Aguilar de Luque, la gerente de la empresa de servicios públicos Esepgua, Andreína García Pinto, y el alcalde de San Juan del Cesar, Enrique Camilo Urbina Cubita. Juntos, encabezaron la esperada inauguración del nuevo acueducto, una obra largamente anhelada por la comunidad.
A las seis de la mañana se puso en marcha el sistema, y para las siete el agua comenzó a fluir por gravedad, sin necesidad de turbinas. Fue un momento de euforia. Por primera vez en mucho tiempo, el agua corría limpia y constante por las tuberías. Sin embargo, la alegría fue fugaz. “Tan pronto terminaron los protocolos de la inauguración, el agua fue quitada y no volvieron a ponerla”, lamenta Jaime Rangel, habitante del corregimiento.
Los días pasaron, luego semanas y meses, sin que el servicio se restableciera. La comunidad comenzó a inquietarse. ¿Qué había pasado? Según explicó José Cuello, enlace del Programa de Desarrollo Territorial (PDT) en San Juan del Cesar e ingeniero de apoyo a la Secretaría de Planeación y Valorización, el retraso obedecía a trámites pendientes por parte de la empresa prestadora del servicio. El acueducto estaba construido, pero aún faltaban procesos administrativos para su puesta en operación oficial.
Mientras tanto, los habitantes de Zambrano tuvieron que seguir abasteciéndose como lo han hecho siempre: yendo a la acequia, esa vieja red de canales de riego que atraviesa el corregimiento. El agua se transporta en carretillas, en burros o en motos, y sirve para lavar, cocinar o regar cultivos. Para el consumo humano, muchos dependen de la antigua tubería conectada al tubo madre del corregimiento, pero solo unas pocas viviendas —las más cercanas al inicio de la red— logran extraer algo de agua, y eso con ayuda de turbinas.

La acequia, explica Iván Siosi, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Rural, es un canal diseñado para distribuir agua entre las parcelas agrícolas. Nace en el río del corregimiento Corral de Piedra, atraviesa Zambrano y, en lugar de retornar al cauce, se desvía hacia una finca de propiedad privada en la zona. Esa agua, sin embargo, no es apta para el consumo humano. “Viene desde la Sierra Nevada de Santa Marta con buena afluencia y su propósito es regar la tierra, sostener la vegetación y dar de beber a los animales. Zambrano es una tierra agrícola y ganadera”, explica Rangel.
Frente a la frustración generalizada por la falta de agua, un grupo de habitantes decidió tomar acción. Jaime Rangel, uno de los más afectados, se puso en contacto con el abogado Luis Horgelys Brito, veedor ciudadano de San Juan del Cesar, con el objetivo de organizar una recolección de firmas para exigir a la administración municipal que pusiera en marcha el acueducto ya construido. Pero no se quedaron solo en el papel. Para visibilizar la urgencia, grabaron un video mostrando la dura realidad que vive Rangel, quien tiene discapacidad visual, cada vez que necesita abastecerse.
El video muestra a Jaime recorriendo, a paso lento y cuidadoso, los 300 metros que separan su casa de la acequia. Lo hace empujando una carretilla que él mismo construyó: tres llantas de bicicleta —una delantera y dos traseras—, sostenidas por ángulos de hierro donde reposan unas tablas. Sobre ellas, acomoda seis canecas de 20 litros cada una, con las que carga 120 litros de agua para llenar los tubos en su vivienda. Esa rutina, agotadora y constante, fue compartida en redes sociales, y pronto comenzó a circular en Instagram, despertando solidaridad y presión pública.
El impacto fue inmediato. Las autoridades se pusieron en contacto con Brito y convocaron una reunión extraordinaria que se llevó a cabo el martes 1 de julio de 2025. Asistieron el alcalde Enrique Camilo Urbina, el secretario de Planeación, y representantes de las empresas Esepgua y Veolia. El objetivo era buscar una alternativa para poner en funcionamiento el acueducto y definir quién sería el nuevo operador del sistema.
Según Jhony Orozco, hijo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la Alcaldía ya había adelantado una consultoría en 2021 que recomendaba a la empresa Sur Azul como operadora del sistema de acueductos rurales. Sin embargo, esa empresa no podía asumir el compromiso debido a problemas jurídicos pendientes. Aunque Veolia —una de las prestadoras de servicios públicos más conocidas en la región— inicialmente señaló que el servicio en zonas rurales no hacía parte de su catálogo, el alcalde logró un acercamiento para que, al menos de manera temporal, asumieran la operación. La propuesta fue que Veolia prestara el servicio con acompañamiento técnico hasta el 31 de diciembre, mientras Sur Azul resolvía su situación legal.
Durante la reunión también se abordaron otros aspectos clave. Se advirtió que el agua aún no era apta para el consumo humano, por lo que era necesario realizar adecuaciones y procesos de limpieza. Se discutió el tema de la presión del agua —más fuerte en algunas tuberías, más débil en otras— y se acordó el costo del servicio: $25.000 mensuales por 10.000 litros de agua. Si el consumo era menor, el pago se ajustaría. Otro de los compromisos fue hacer una socialización con la comunidad para planificar las acometidas domiciliarias, especialmente en las casas que tienen las instalaciones internas o en sus patios.
El inspector de servicios públicos, Fidel Pitre, junto con personal de Veolia, comenzó a visitar el corregimiento para hacer pruebas técnicas y garantizar que todo estuviera listo para el arranque del sistema. La comunidad, mientras tanto, esperaba con expectativa el momento en que por fin el agua llegara a sus casas.
Ese día llegó el martes 15 de julio, cuando se puso en operación el servicio. Sin embargo, una falla técnica obligó a suspenderlo temporalmente. Tras dos días de reparaciones, el jueves 17 de julio se restableció el suministro, logrando finalmente que el sistema de agua comenzara a funcionar de forma efectiva en Zambrano, según confirmó el ingeniero José Cuello.
Aunque el acueducto de Zambrano por fin entró en funcionamiento, el panorama en otras zonas del municipio sigue siendo incierto. A pesar de los esfuerzos e inversiones de la administración para mejorar el servicio de agua en San Juan del Cesar, en la zona sur urbana persisten graves inconsistencias. Barrios como El Echeverry, Las Tunas 1 y 2, Primero de Mayo, Chiquinquirá y Las Piñitas pueden pasar días, semanas y, en algunos casos, hasta meses sin una gota de agua.
Mientras en algunas casas el líquido llega con buena presión, en otras apenas gotea. ¿Por qué esta desigualdad? El ingeniero José Cuello explica que gran parte del problema radica en la antigüedad y diversidad de las redes que recorren el municipio. Muchas fueron instaladas hace décadas, con materiales que ya cumplieron su vida útil: tubos de asbesto cemento, otros de gres, y redes de diferentes diámetros que complican la presión y el equilibrio del sistema. “En el centro del municipio, por ejemplo, las redes neurálgicas están bajo el pavimento que pertenece a Invías, y no se permite su rotura para hacer reemplazos”, señala Cuello.
A este deterioro estructural se suma otro problema: las conexiones fraudulentas. Se ha detectado que en la línea que abastece desde la represa existen múltiples empates ilegales. Estas tomas clandestinas reducen la presión y el volumen de agua que llega a muchas viviendas. Aunque la administración ha realizado recorridos con las empresas prestadoras del servicio para ubicar y desconectar estas conexiones, la situación se repite una y otra vez. “La falta de cultura ciudadana, o simplemente el desespero por tener agua, lleva a que algunos habitantes vuelvan a conectarse de forma irregular, rompiendo nuevamente las tuberías”, lamenta Cuello. Así, el ciclo se repite: se repara, se daña, se repara de nuevo.
En contraste, en el corregimiento de Zambrano no se han reportado conexiones fraudulentas. “No se cree que existan, porque es un trayecto corto de aproximadamente cinco kilómetros desde la planta de tratamiento, y la mayoría de la red es visible desde la carretera”, explica Cuello. Esa visibilidad facilita el monitoreo constante y permite detectar cualquier intervención irregular con mayor rapidez. Aunque aún hay retos por resolver, este aspecto representa una ventaja significativa para garantizar un servicio más estable en la zona rural.
El próximo 2 de enero de 2026 está previsto que la empresa Veolia entregue oficialmente la operación del acueducto de Zambrano a Sur Azul, quien asumirá de forma permanente la prestación del servicio. Ese es el objetivo final del proyecto: garantizar que el corregimiento cuente, de manera continua y sostenible, con agua potable.
El nuevo sistema de acueducto se construyó bajo los lineamientos de la resolución 0330 de 2017, la más reciente en cuanto a normativas técnicas para este tipo de redes. Esta resolución exige condiciones óptimas de calidad y operación. “Eso nos da tranquilidad —asegura el ingeniero José Cuello— porque sabemos que no es una tubería de asbesto, al contrario, tiene un sistema en PVC - RDP 21 que garantiza la calidad del agua.”
Por ahora, el servicio sigue en fase de pruebas. La empresa prestadora continúa haciendo ajustes y mantenimientos en puntos críticos de la red de distribución, donde se han identificado algunas roturas que podrían provocar desperdicio del líquido. Por esa razón, el suministro no es constante: el agua se está distribuyendo de siete de la mañana a siete de la noche, pero hay días en los que no se presta el servicio mientras se realizan las reparaciones necesarias. La prioridad, explica Cuello, es asegurar que el sistema funcione de manera eficiente y que no se desperdicie el agua.
Durante este periodo de transición, Veolia se ha comprometido a operar el sistema durante seis meses sin trasladar el costo al usuario. Los gastos operativos serán asumidos por la empresa, mientras que el municipio cubrirá el valor del servicio. Además, Veolia está acompañando a la comunidad en un proceso pedagógico: los usuarios están comenzando a recibir facturas, no para pagar, sino para aprender a leer y administrar su consumo.
“Se trata de un ejercicio educativo —explica Cuello—. La factura mostrará cuántos metros cúbicos se consumieron y cuál sería el valor correspondiente, pero durante estos seis meses el saldo será de cero pesos.” La intención es que, cuando Sur Azul asuma como operador definitivo y comience a emitir facturas reales, la comunidad ya esté preparada, sepa interpretar sus consumos y asuma con responsabilidad el uso del agua.
Orozco no oculta su preocupación por las fallas que ha empezado a presentar el nuevo acueducto de Zambrano. Teme que, una vez más, la comunidad tenga que recurrir al viejo sistema para abastecerse de agua, con todos los esfuerzos y limitaciones que eso implica. Su mente se detiene especialmente en su amigo Rangel, quien, además de tener una discapacidad visual, sufre de una afección coronaria. Para él, volver a cargar agua como lo hacía antes sería un riesgo innecesario y una carga demasiado pesada.
Rangel, por su parte, solo espera que quienes están al frente del servicio comprendan lo urgente que es garantizar el funcionamiento del nuevo acueducto. “La verdad, estoy cansado y agotado de estar llevando agua en estas canecas, en una carretilla que yo mismo fabriqué para poder llevar agua a mi hogar. No quiero volver a estar en la misma situación”, dice, con la voz entre el cansancio y la esperanza. Lo que sigue, para él y para muchos en Zambrano, no es solo una obra de infraestructura: es la posibilidad de vivir con dignidad.
“La verdad, estoy cansado y agotado de estar llevando agua en estas canecas, en una carretilla que yo mismo fabriqué para poder llevar agua a mi hogar. No quiero volver a estar en la misma situación”
Jaime Rangel, habitante de Zambrano
Tras el receso de mitad de año, miles de estudiantes de los municipios no certificados en educación del departamento deberían haber regresado a clases el 7 de julio. Sin embargo, tres días antes de la fecha prevista para el regreso a clases, la Gobernación expidió un decreto que amplió las vacaciones escolares hasta el 21 de julio. La razón oficial fue la declaratoria desierta del proceso de contratación del transporte escolar, un servicio clave para garantizar el acceso a las escuelas en zonas rurales e indígenas. Aunque se trata de un servicio esencial que debería asegurarse con anticipación cada año, el problema persiste: retrasos, improvisación, empresas favorecidas y estudiantes que siguen sin clases.
Consonante explica por qué sigue fallando este proceso y qué consecuencias tiene para niñas, niños y adolescentes.
El 27 de junio, la Gobernación de La Guajira emitió la Resolución 1215 de 2025, que modificó el calendario académico al ampliar por dos semanas más el receso escolar de mitad de año. Esto ocurrió porque el servicio de transporte escolar no fue contratado a tiempo, debido a que la licitación fue declarada desierta. Aunque el calendario inicial establecía que los estudiantes debían regresar a las aulas el 7 de julio, ahora lo harán el 21 de julio, si se adjudica el nuevo contrato.
Según la Secretaría, ninguno de los proponentes que participaron en la licitación pública LP-004-2025 cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos para prestar el servicio en los 12 municipios no certificados en educación. Por esta razón, el proceso fue declarado desierto y se tuvo que modificar el calendario escolar. Ahora se espera adjudicar el nuevo contrato mediante la modalidad de “selección abreviada” y ponerlo en marcha a más tardar el 21 de julio.
Esto significa que desde la Gobernación van a escoger directamente el nuevo operador del transporte escolar, sin pasar por un proceso de selección.
La licitación LP-004-2025, que contaba con un presupuesto de 49.629 millones de pesos, fue declarada desierta el 18 de junio. Según el comité evaluador, ninguna de las empresas participantes cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones.
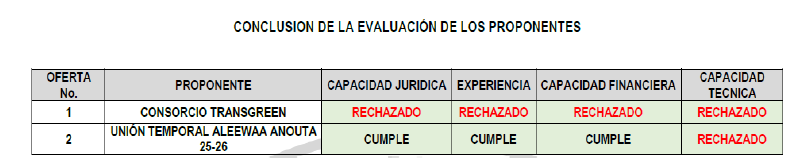
Al proceso se presentaron dos proponentes. El primero denominado “Unión Temporal ALEEWAA ANOUTA 25-26”, cuya representante legal es Fabiola Margareth Movil, y estaba conformada en un 65 por ciento por la empresa Transportes Relaturg —una vieja conocida en la contratación del transporte escolar en La Guajira— y en un 35 por ciento por la empresa Transportes Atlantic Plus S.A.S.
El segundo proponente era el Consorcio Transgreen, conformado en un 95 por ciento por la Empresa de Transporte Terrestre Nacional Transcar S.A.S. y en un cinco por ciento por la Fundación Green House Global. Su representante legal es Jorge Andrés Pacheco Saldarriaga.
El proceso buscaba beneficiar a más de 10.800 estudiantes en zonas rurales de municipios como Fonseca, Dibulla, Hatonuevo y Manaure. El plazo estimado del contrato era de 129 días calendario, o hasta que se agotara el presupuesto. Iniciando a partir del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecución, para la suscripción del acta de inicio.
Sin embargo, desde mayo —antes de que el proceso fuera declarado desierto— ya se habían encendido las alertas sobre un posible favorecimiento en los requisitos de la licitación. El 20 de mayo de 2025, la Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo (Asonaltet) envió un oficio a la Presidencia de la República, la Contraloría General y otros entes de control, en el que advertía que los pliegos parecían estar diseñados para beneficiar a la empresa Relaturg, que ha manejado buena parte del transporte escolar en La Guajira desde 2018. La denuncia se dio luego de que Transportes Sensación —otra antigua competidora por este contrato— también manifestara su preocupación.
Según la Asociación, uno de los requisitos más desproporcionados era la exigencia de una experiencia general que pocas empresas podían acreditar: se pedía que los oferentes presentaran tres contratos ejecutados, terminados y liquidados —celebrados con entidades públicas o privadas— que estuvieran debidamente registrados en el RUP (Registro Único de Proponentes), cuyo objeto fuera el transporte de estudiantes y que, en conjunto, sumaran al menos el 150 por ciento del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
En otras palabras, según cuentas de la Asociación, la empresa tenía que haber firmado tres contratos por aproximadamente 24.814 millones de pesos.
“Se hizo una búsqueda selectiva de base de datos, filtrando los contratos de transporte escolar y/o de estudiantes que superaran los 20.000 millones de pesos, encontrando que el único departamento que ha sacado más de tres contratos de transporte escolar y/o de estudiantes por valores superiores a los 24.000 millones de pesos es el de La Guajira. Y el único operador de transporte escolar y/o de estudiantes a nivel nacional que ha ejecutado más de tres contratos superiores a los 24.000 millones de pesos es Transportes Relaturg”, dice el oficio.
La asociación solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y otros organismos de control para garantizar la transparencia del nuevo proceso: “Es de precisar que, al cerrar el proceso de esta forma, evitan que haya una libre concurrencia de participantes en el proceso, teniendo que adjudicar al único oferente que se puede presentar, esto es a la Asociación de relacionista y transportadores de La Guajira - Transportes Relaturg, que si bien pertenece al sector de transporte público y cuenta con las habilitaciones correspondientes para prestar el servicio de transporte escolar, resulta injusto que no haya una sana competencia”, concluye el documento.
Casi dos meses después del envío del oficio, la Gobernación declaró desierta la licitación. En el caso de la Unión Temporal que incluía a Relaturg, se argumentó que no contaba con la capacidad técnica requerida. El otro oferente, como ya se había advertido, no cumplió con ninguno de los cuatro requisitos establecidos.
No es la primera vez que surgen controversias en torno al pliego de condiciones para contratar el transporte escolar, ni que se enfrentan Relaturg y Transportes Sensación. En junio de 2022, la Gobernación de La Guajira abrió una licitación por más de 18 mil millones de pesos para adjudicar este servicio. Al proceso se presentaron ambas empresas: Transportes Relaturg y Transportes Sensación.En medio del proceso, el 28 de agosto de ese año, transporte Sensación denunció que uno de los documentos aportados por Relaturg era falso. Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. Es decir, ninguno de los proponentes sería contratado y debía comenzar de nuevo el proceso. Para ese momento pasaron más de dos meses sin la firma de un nuevo contrato.
Además, en el 2019, la firma del contrato se retrasó cuatro meses pues Jhon Fuentes, en ese entonces gobernador encargado de La Guajira, revocó la apertura de la primera licitación pública después de que la Procuraduría hiciera varias observaciones sobre el proceso. Entre estas, el ente de control pidió aclarar cómo se definieron los requisitos para escoger esta empresa.
Una investigación de Consonante del año pasado reveló que Relaturg ha concentrado contratos de transporte escolar durante años, con vínculos evidentes a clanes políticos como los Deluque y el clan Nueva Fuerza Guajira. A pesar de cambiar de nombre en las Uniones Temporales, la estructura detrás sigue siendo la misma: una red de empresas familiares y socios que se turnan los contratos. Además, la interventoría del servicio también ha recaído en personas cercanas a estos grupos, como exfuncionarios de la Gobernación. Esto ha generado una supervisión débil o inexistente.
A 2024 la empresa acumuló tres contratos para prestar el servicio escolar en los 12 municipios no certificados. En 2018 y 2019 —periodo que se alargó hasta 2022 por la pandemia— la empresa resultó ganadora de los contratos en medio de licitaciones públicas que tuvieron varios reparos. El común denominador en cada proceso fue que el gobernador o gobernadora de turno tenía el respaldo político del clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por Alfredo Deluque. Hoy Jairo Alfonso Aguilar Deluque se desempeña como Gobernador de La Guajira.
Milath Estrada Fonseca, presidente del Sindicato de Educadores de La Guajira (Asodegua), cuestiona la legalidad y el procedimiento con que se hizo este cambio. “Las modificaciones al calendario académico sólo pueden darse por causas de fuerza mayor, como una calamidad pública, no por errores administrativos”, señala. Además, advierte que el secretario que firmó la resolución no tiene competencia legal, ya que el acto no fue emitido por un ente certificado en educación.
A esto se suma que, a pesar de que en el pasado ya se ha atrasado en varias ocasiones la prestación del servicio de transporte escolar en el departamento hasta por 50 días, esta es la primera vez que se modifica el calendario escolar por esta razón.
Asodegua advierte, además, que se están afectando las cinco semanas de desarrollo institucional destinadas a la planeación pedagógica, trabajo administrativo y actualización docente. De esas cinco semanas, ya se usaron tres al inicio del año y solo quedan dos para el segundo semestre. Si el calendario se extiende más allá de diciembre, se trastocará el trabajo de docentes y directivos, y se alterará el receso legal de los estudiantes, que según la Ley 115 debe ser de al menos 12 semanas al año.
Por su parte, Francisco Núñez, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca, afirmó que esta medida altera completamente la planificación escolar: “Nos toca reorganizar actividades, evaluaciones, entrega de informes y eventos institucionales que ya estaban previstos”. Aunque confía en que el contrato se adjudique antes del 21 de julio, advierte que si no se resuelve, habrá un impacto mayor en la calidad educativa y en las condiciones laborales del cuerpo docente.
Asodegua insiste en que el problema no es sólo la falta de transporte, sino el manejo irresponsable y politiquero del proceso de contratación. “No puede ser que cada semestre tengamos que esperar a que algo falle para que el gobierno reaccione”, señala Estrada Fonseca. El sindicato ha exigido que el nuevo contrato se adjudique de inmediato y que el calendario escolar no se extienda más.
Cuando no hay transporte escolar, miles de niños de zonas rurales e indígenas no pueden asistir a clases. Algunos caminan durante horas; otros simplemente se quedan en casa. En municipios como Fonseca, padres de familia han tenido que organizar colectas para pagar motos o vehículos improvisados. La ausencia del servicio vulnera el derecho a la educación, genera deserción escolar y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes.
Para romper este ciclo de improvisación y posibles favorecimientos, se necesita rediseñar los procesos de contratación con criterios más justos y abiertos. Las veedurías ciudadanas, los órganos de control y las comunidades deben ejercer vigilancia efectiva. También es urgente que el Ministerio de Educación intervenga estructuralmente en la planeación y supervisión del transporte escolar, especialmente en departamentos donde la corrupción ha dejado de ser una sospecha para convertirse en un patrón.
A esto se suma, como lo ha denunciado Consonante en varias ocasiones, las constantes deficiencias del servicio. El transporte escolar en Fonseca, por ejemplo, sigue a medias. En algunas veredas del municipio no hay suficientes rutas, o los estudiantes simplemente no tienen acceso al servicio de transporte escolar. En la comunidad de Almapoque, por ejemplo, las camionetas doble cabina con platón han reemplazado a los buses que deberían estar asignados. Estos vehículos, diseñados para un máximo de 10 pasajeros, transportan hasta 25 niños en condiciones de evidente sobrecupo.
Lo mismo sucede en San Juan del Cesar donde Consonante verificó los requerimientos del contrato de transporte escolar y comprobó que vehículos con capacidad para 42 personas transportaban entre 80 y 100 estudiantes todos los días. Además, ninguna autoridad vigila el cumplimiento de las normas de seguridad vial.“Aquí hay un problema estructural de acceso: las vías terciarias del departamento están en mal estado o, en algunos casos, han desaparecido. En zonas como Manaure es muy difícil prestar el servicio con los vehículos autorizados por el Ministerio de Transporte. Por eso, se han tenido que adaptar otros medios, como también ocurre en Fonseca y en varios municipios PDET, donde encontramos vehículos como las llamadas copetrans o camionetas que no están habilitadas para este tipo de transporte”, explica Adaulfo Manjarrez Mejía, exsecretario de Educación Departamental de La Guajira.
El último informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) evidenció la grave situación de control territorial que ejerce el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) en el Chocó. Recolectaron junto a 15 organizaciones sociales del departamento testimonios sobre los impactos del grupo en la cuenca del río Atrato, un territorio que históricamente ha sido escenario de disputa entre distintos actores armados tanto legales como ilegales.
El informe señala que el Egc opera en la cuenca del Atrato mediante dos grandes bloques: el Bloque Central Urabá Juan de Dios Úsuga y el Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo. Ambos funcionan como franquicias, estructurados en subgrupos y articulados con carteles transnacionales del narcotráfico. Su accionar se sostiene gracias a un “portafolio mafioso” que les proporciona financiamiento.
El dinero, aseguran, proviene del narcotráfico, la minería ilegal, cobro de extorsiones, el control de la migración en el Darién, el tráfico de armas, contrabando y “multas” por conductas consideradas contrarias al orden establecido por el grupo. “De igual forma, el Egc instala comercios legales, como tiendas de abarrotes, bares, casinos, entre otros, fijando de esta manera los precios de bienes de la canasta básica y regulando el mercado local”, resalta el informe.
Según datos de la Fundación Pares, el Egc tiene presencia en 316 municipios distribuidos en 24 departamentos del país. Sus integrantes a nivel nacional rondan los 14.000, 3.000 de ellos ubicados solamente en la cuenca del río Atrato. Esto contrasta con una débil presencia de la fuerza pública en el departamento: “Por un lado, por el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra la población y el personal de policía; y por el otro, por la baja capacidad estatal para tener el uso exclusivo de la fuerza armada”.
Según datos de la Fundación Pares, el Egc tiene presencia en 316 municipios distribuidos en 24 departamentos del país. Sus integrantes a nivel nacional rondan los 14.000, 3.000 de ellos ubicados solamente en la cuenca del río Atrato.
Según el estándar internacional de la ONU, debe haber al menos 300 policías por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, de acuerdo con datos de los departamentos de Policía de Urabá y Chocó, once de los doce municipios analizados no alcanzan esa proporción.. “Llama la atención que se reportan más casos de personas que se entregan de manera voluntaria ante las autoridades militares, que las personas capturadas. Esto demuestra que la respuesta estatal no está cubriendo las necesidades de la región, ante el acelerado crecimiento del actor armado”, señala el informe.
En el medio, como se ha advertido antes, están las comunidades víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual y confinamiento. Este grupo está controlando la cotidianidad de las personas, sus comportamientos, y reprimiendo los procesos organizativos de las organizaciones afrodescendientes, indígenas y mestizas.
“Esto está destruyendo la identidad cultural, social y territorial de esos grupos étnicos, donde se están incluyendo violencias físicas, desplazamiento, imposición cultural y destrucción de formas de vida tradicionales en Chocó”, explica Juan Pablo Guerrero, subdirector de programas y proyectos del Cinep. Consonante conversó con él sobre el impacto de este grupo armado y el papel que está jugando la institucionalidad local en la exacerbación de este conflicto.
Juan Pablo Guerrero: Lo que nosotros identificamos, en conjunto con otras organizaciones étnico-territoriales del departamento, son varias lecturas: una es la continuidad de una historia de violencia que marcó los años 90, pero que ha perpetrado un modelo de agresión e impunidad ante el cual las comunidades permanecen indefensas.
Incluso la Comisión de la Verdad identificó como momentos críticos del conflicto en el Atrato hechos ocurridos en 1996 —como la Operación Génesis y la Operación Tormenta del Atrato— o la masacre de Bojayá en 2002. Sin embargo, la realidad es que el control armado sobre el río ha sido constante. Primero fueron las Farc, luego grupos paramilitares, y hoy, el control lo ejercen estructuras del Egc a lo largo de las distintas cuencas internas. Esta continuidad del conflicto desde los años noventa ha generado un profundo agotamiento en las comunidades y una creciente preocupación, no solo por la persistencia de la violencia, sino también por la falta de una respuesta estatal integral. Hasta ahora, el Estado colombiano no ha logrado atender de manera efectiva la crisis en la región.
Y esto lo que ha generado es la inacción de las autoridades, con la falta de respuestas efectivas por parte de diversos sectores del Estado, lo que se ha evidenciado en un rol permisivo, pero también en una consolidación social simbólica y armada por parte del Egc en la cuenca del Atrato. Además de un excesivo control armado ilegal por parte del actor. Alertamos que esto está debilitando los procesos organizativos que históricamente han sido construidos en la cuenca.
J.P.G.: Yo creo que hay dos razones fundamentales: racismo estructural por parte de un Estado absolutamente centralista, que desconoce sus debilidades especialmente en esa presencia diferencial. Y por otro lado, una institucionalidad local y regional tradicionalmente débil y corrupta que no tiene mucha fuerza, inclusive en el Estado central, para dar cumplimiento a los compromisos que se han pactado.
La institucionalidad, en lugar de hacerle frente al conflicto, termina facilitando el accionar del actor armado. Esta dinámica impide que existan herramientas efectivas para abordar los problemas estructurales del departamento. A esto se suma la proliferación de mesas intersectoriales y comisiones estatales que, lejos de ser soluciones, resultan ineficientes. Todas comparten un rasgo preocupante: el incumplimiento sistemático, tanto de órdenes judiciales como de los compromisos adquiridos con las comunidades. Basta con revisar los compromisos asumidos frente al Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Y este no es un caso aislado: en Buenaventura ocurre lo mismo con el Comité Cívico local, entre otros ejemplos similares en el país.
Yo estoy absolutamente seguro, además, que esos despojadores de tierra o esos terceros ajenos a los territorios colectivos o tradicionales son conscientes de que en el Chocó existen territorios colectivos y que son inembargables, pero poco les importa la titulación, lo que les importa es el uso y el usufructo de la tierra. En últimas también ahí hay un racismo estructural en donde dicen: "Bueno, pues son comunidades negras, son comunidades indígenas, son comunidades excluidas, comunidades de frontera, como lo llama la Iglesia Católica, pues son fáciles de controlar”.
J.P.G.: El informe establece varios puntos de conexión con la sentencia T-622 de 2016, que reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos. Aunque dicha sentencia lo declara un ser vivo con valor propio, el informe advierte que sobre ese mismo territorio el Egc ha impuesto una lógica criminal que lo instrumentaliza. El territorio es entendido aquí no solo como un espacio físico, sino como un entramado vital y cultural, profundamente ligado a las comunidades afrodescendientes e indígenas que lo habitan. En ese sentido, la relación entre el río y sus pobladores es inseparable: ambos forman parte de un mismo tejido de vida que hoy está siendo violentado.
Lo segundo es que hay una conexión bastante marcada en relación al incumplimiento de las obligaciones del Estado de proteger ese territorio y de prestar atención a la cuenca del río Atrato y a las organizaciones que son guardianes de él. La sentencia T-622 tiene una carencia y es el incumplimiento de las órdenes judiciales oficiales y de la protección territorial.
Por ejemplo, si uno examina la sentencia lo que la Corte señala es que las comunidades han sido históricamente despojadas y que su derecho al territorio debe ser restituido y protegido. Nosotros en el informe decimos que el Egc ha reproducido y ha profundizado un etnocidio estructural que se ve reflejado en el reclutamiento de jóvenes, en la imposición de economías ilegales, en el desplazamiento y en la captura y el control político- social de la cuenca. Es una relación directa con esa dimensión ambiental del conflicto.
La sentencia T-622 introduce una lectura ecológica del conflicto armado y desde el Cinep retomamos ese enfoque y lo que decimos es: aquí lo lo que se está presentando es un portafolio de servicios macro criminal al servicio de un actor armado, tiene rentas legales e ilegales pero con la gran diferencia de que aquí lo que se está generando también es un modelo de gobernanza criminal que es incompatible, incluso, con lo que ordena la Corte Constitucional.
J.P.G.: Nosotros, si algo le dejamos claro a la poca institucionalidad pública que ha atendido la socialización del informe, es que el Egc tiene el control absoluto sobre la realidad social y territorial de la cuenca del Atrato. Es decir, sin ser los dueños de nada, lo poseen absolutamente todo. Y esto implica que el Atrato sea considerado una despensa de la ilegalidad, a través de una figura bien interesante —que incluso otras organizaciones también han mencionado—: la creación de un holding criminal.
Y este holding criminal, de alguna u otra manera, ha echado mano de algo muy interesante: las famosas “lecciones aprendidas”. La primera lección es una estrategia expansionista tomada de los ya desmovilizados grupos paramilitares. La segunda, una lógica de disciplina absolutamente jerarquizada, muy propia de las estructuras guerrilleras. Y la tercera, unos intereses guiados por una relación de costo-beneficio similar a la de una gran empresa. Ese portafolio de servicios abarca rentas tanto legales como ilegales, incluyendo minería, migración, deforestación, entre otras.
Esa triple estrategia ha permitido al Egc controlar la cotidianidad de las personas y sus comportamientos, ejerciendo una coerción absoluta no solo sobre los cuerpos, sino también sobre los procesos organizativos de las comunidades afro, indígenas y mestizas presentes en la región. Esto está destruyendo la identidad cultural, social y territorial de esos grupos étnicos, mediante violencias físicas, desplazamiento, imposición cultural y destrucción de formas de vida tradicionales en el Chocó. También se evidencian formas específicas de violencia contra las mujeres como mecanismo de control sobre sus roles y sus formas de vida. Y, por último, se suma el despojo territorial, ya sea a través de la contaminación o de la imposición de dinámicas económicas ajenas a las comunidades.
Esto está destruyendo la identidad cultural, social y territorial de esos grupos étnicos, mediante violencias físicas, desplazamiento, imposición cultural y destrucción de formas de vida tradicionales en el Chocó.
Todo esto encaja perfectamente con lo que la Comisión de la Verdad, o inclusive la Comisión Interétnica de la verdad, que fue creada por distintas organizaciones en el Pacífico, ha llamado un etnocidio continuado en el Pacífico colombiano.
J.P.G.: Gran parte del interés del Cinep fue que este informe contribuyese a la labor de la oficina del Alto Comisionado de Paz y a la reflexión sobre cómo construir paz, especialmente a través de procesos de paz territorial muy focalizados, en los que las organizaciones y las fuerzas vivas del territorio tuvieran un rol protagónico. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención es el profundo desinterés de esa oficina frente al llamado que hacen estas organizaciones.
Este es un ejercicio que un grupo de organizaciones muy valientes realiza por medio del apoyo técnico y académico del Cinep. Sin embargo, las directivas de entidades clave como la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz no han mostrado mayor interés. Quizás la única institución que ha estado realmente dispuesta a escucharnos ha sido la Defensoría del Pueblo.
Eso preocupa porque este ejercicio de construcción de memoria y de verdad, liderado por las organizaciones, merece una atención mucho más decidida por parte del Estado colombiano en su conjunto. Aún más en un gobierno que se autodenomina del cambio y en un departamento donde casi el 80 por ciento de la población respaldó con su voto al presidente Petro.
J.P.G.: En lo que respecta a la construcción del informe, la participación de la institucionalidad pública local y departamental ha sido nula. No hubo ningún tipo de involucramiento. Incluso la embajada de Suecia invitó a la Gobernación del Chocó para hacer una socialización interna del informe y no asistieron.
No sabría decir si se trata de desinterés, no lo calificaría así directamente, pero lo cierto es que el puente entre la institucionalidad pública y los procesos organizativos ha estado siempre fragmentado. Y eso es profundamente lamentable.
J.P.G.: Quisiera llamar su atención sobre tres cosas. Lo primero son los índices sociodemográficos. Altísimas necesidades básicas sin atender, falta de oportunidades laborales, pobreza extrema, entre otros. Eso ya es públicamente conocido y de alguna u otra manera genera algunas condiciones lamentables.
Lo segundo es que las diferentes estructuras armadas tienen un gran interés en establecer escuelas de entrenamiento político y militar en zonas estratégicas. Esa presencia se aprovecha de las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de alternativas para los jóvenes. En medio de esas necesidades básicas insatisfechas y sin un proyecto de vida claro, muchos jóvenes entre los 18 y 30 años terminan optando por vincularse a estructuras criminales, como ocurre, por ejemplo, en Quibdó.
Y lo tercero tiene que ver con el enriquecimiento: las rentas que se obtienen de forma ilegal, ya sea a través de la extorsión o de la economía de la coca, son muy altas. Y eso implica que cuidar un laboratorio de pasta de coca, o prestarse para comercializar esta pasta de coca en las rutas del narcotráfico, en cooperación con cárteles internacionales, sea absolutamente lucrativo. Entonces esto rompe toda lógica del concepto de familia, del concepto de proceso organizativo
Por eso es preocupante la desatención por parte del Estado. Si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo tienen subregistro de información en relación a casos de reclutamiento, si no existen los datos correctos, pues no se van a crear políticas públicas para resolver un problema absolutamente local.
J.P.G.: Históricamente, el Eln ha tenido presencia en varios puntos del río Atrato, especialmente en el Bajo y Medio Atrato. Actualmente, hay zonas en disputa, como Lloró y Bagadó, donde el Bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo —que opera principalmente en el Alto y Medio Atrato— busca consolidar su control. Estos municipios, atravesados por el Atrato, han sido tradicionalmente áreas de influencia del Frente de Guerra Occidental del Eln.
El Eln tiene una presencia mucho más fuerte y marcada en la subregión del San Juan, y aunque está presente en la cuenca del Atrato, no es el actor que domina y controla social y territorialmente la cuenca. Y no hay disputa inclusive por parte del Egc en relación a este control porque ya lo tienen. La disputa es hacia el sur del Chocó.
J.P.G.: Es absolutamente necesario e imperioso actuar para evitar la destrucción irreversible de esas comunidades y territorios.
¿Cómo hacerlo? Con este grupo de organizaciones identificamos que una posibilidad es reactivar la mesa humanitaria del Chocó, hacerla realmente poderosa. Eso implica un compromiso por parte de distintas entidades públicas, de programas en su conjunto con cabezas, planes, chequeras y atención para estas comunidades.
Y estoy hablando de que el director de la Agencia Nacional de Tierras, el director de la Agencia de Renovación Territorial y otras instituciones vayan a Chocó, escuchen a las comunidades y empiecen a implementar proyectos que generen una real transformación territorial.
Esto no puede ser simplemente un ejercicio de escuchar a las víctimas, tiene que buscar una transformación territorial por medio de lo que existe. Y pues claramente aquí hay una Oficina de Alto Comisionado de Paz, es decir, si efectivamente se va a generar algún tipo de diálogo o negociación con el actor, lo que están buscando esas comunidades es que ellas sean las protagonistas reales de los procesos y que su participación sea muy activa.
Franklin González tardó un momento en entender lo que estaba pasando. Todo había ocurrido muy rápido. Cuando logró reaccionar, comenzó a escuchar los gritos: “¡Se mataron!”. No sabía a quiénes se referían. La lluvia no cesaba, el lodo seguía bajando por la pendiente y la niebla cubría casi todo. Fue entonces cuando vio a un niño a lo lejos, gritando. Sin pensarlo demasiado, empezó a caminar hacia él.
Desde la carretera, algunas personas le gritaban que no se acercara, que era peligroso. Pero Franklin siguió avanzando. En su mente solo había una idea: “yo ya viví lo que tenía que vivir”.
Para llegar hasta el lugar donde estaba el niño, Franklin gateó varios metros. La lluvia era pertinaz, no había parado durante 12 horas y la montaña, que estaba a pocos metros, amenazaba con seguir desprendiéndose. La chaqueta y la bermuda que llevaba puestas quedaron embarradas. Cuando llegó al lugar donde estaba el niño, de unos 5 años, se percató de que tenía el pie atrapado por un bloque de cemento y la fuerza no le daba para liberarlo solo. Empezó a hacer señas hacia las personas que lo veían a la distancia.
Los espectadores llegaron a ayudar a Franklin. Entre todos lograron socorrer al niño. Pero, ese fue apenas un milagro porque minutos antes 40 personas murieron en el lugar bajo toneladas de barro y piedras. La escena transcurría en medio de la angustia abrumadora. Resultaba apremiante rescatar a quienes en ese momento broncoaspiraban por todo el lodo que habían tragado.
Era 12 de enero de 2024. Franklin, el niño y el resto de personas que lograron salvarse estaban en El 17, un sector de la carretera Medellín-Quibdó. Se trata de una vía de 210 kilómetros que lleva 100 años en obras. Aunque no es claro el año en el que surgió la promesa de terminar su pavimentación, el trazado se ha convertido en una ilusión rota que cada cierto tiempo vuelve a terminar en incumplimientos. Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro han prometido terminarla. Incluso, en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá reposan documentos de estudios para la ampliación, rectificación y pavimentación de ese camino que datan de 1994.

Los incumplimientos han generado que en pleno 2025 los chocoanos no tengan una vía digna, lo cual ha producido centenares de muertes. Los registros oficiales de los fallecimientos en esa carretera son recientes, por lo que es difícil establecer la dimensión de la tragedia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) ha consignado la muerte de 198 personas por siniestros viales entre 2012 y 2025 en esa carretera. Consultamos a la misma entidad por los fallecidos por cuenta de derrumbes, pero respondieron que no tenían registros.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) ha consignado la muerte de 198 personas por siniestros viales entre 2012 y 2025 en esa carretera. Consultamos a la misma entidad por los fallecidos por cuenta de derrumbes, pero respondieron que no tenían registros.
Por eso, la cifra de 198 no abarca los muertos que ha dejado la falta de atención a los taludes de la vía. El derrumbe de 2024 en el que fallecieron 40 personas no entra en el conteo de la Ansv. Tampoco incluyen a las 41 personas que murieron en 2009 cuando un bus de la empresa Rápido Ochoa cayó al abismo debido a un deslizamiento de tierra y a las malas condiciones de la carretera, así como en enero de 1998 cuando murieron nueve pasajeros de un bus de la misma empresa. Y esos son apenas tres hechos que fueron mediáticos, pero muchos casos no han sido reseñados por la prensa nacional y es más difícil rastrearlos. Si se suman las tres cifras mencionadas la cantidad de personas fallecidas sería cercana a las 300.
Es poco lo que saben los chocoanos sobre los empresarios detrás de las intervenciones que se han hecho a la vía Quibdó-Medellín. A lo largo de este reportaje revelaremos sus nombres, algunos de los cuales han sido mencionados en grandes escándalos de corrupción.
Un día después de lo que le sucedió a Franklin, al niño y a las 40 personas que murieron en el deslizamiento, Petro lanzó su promesa. El presidente fue a la zona de la tragedia, estuvo acompañado por la recién posesionada gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, y por Jaime Arturo Herrera, alcalde de El Carmen del Atrato (Chocó). El mandatario estaba rodeado de funcionarios, saludó a los rescatistas que estaban en el lugar y dio declaraciones ante los periodistas. “500.000 millones de pesos se van a trasladar de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a Invías para que se pueda acometer el final de la obra, y se termine este año, y lo que no se hizo desde que inició la obra –que es un trabajo de aseguramiento de taludes– que permita seguridad en la vía”.
Hace casi dos décadas, el gobierno Uribe también había hecho su compromiso. En medio de un Consejo Comunal, adelantado el 26 de junio de 2009, el entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, firmó un contrato para la intervención de dos vías de Chocó. Para la carretera Quibdó-Medellín se destinaron 73.500 millones de pesos con el fin de intervenir el tramo comprendido entre Quibdó y un sector conocido como El Siete. Entre ese trecho se encuentra El 17, lugar donde ocurrió la tragedia en medio de la que estaba Franklin.
Los contratistas elegidos fueron Luis Héctor Solarte, Cass Constructores y Sonacol S.A. Entre los accionistas de esas empresas hay tres personas que han estado inmersas en escándalos de corrupción. Por ejemplo, Luis Fernando Solarte y José Ignacio Narváez son accionistas de Sonacol. Según han reportado varios medios, ambos habrían accedido a un principio de oportunidad bajo la condición de contarle a la Fiscalía los detalles de una contratación presuntamente corrupta que habrían adelantado con la Gobernación de Antioquia en 2005, cuando Anibal Gaviria era el mandatario departamental.
La empresa Cass Constructores, propiedad de Carlos Alberto Solarte Solarte, su esposa y sus tres hijos, fue señalada en una de las mayores tramas de corrupción de los últimos años: el escándalo de Odebrecht en Colombia. En julio de 2019, la Fiscalía acusó al empresario y a su hija, Paola Solarte, por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Mientras él continúa en juicio, ella firmó un preacuerdo y fue condenada a seis años de detención domiciliaria. Los hechos se remontan a 2009, cuando, según la Fiscalía, Cass y Odebrecht habrían pagado sobornos a los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas para asegurar un contrato en favor del Consorcio Canoas, conformado por ambas compañías.
El gobierno Uribe marcó una época de triunfos empresariales para los Solarte. La Silla Vacía reportó que el ministro de Transporte de la época, Andrés Uriel Gallego, dijo que si pudiera asignar concesiones a dedo se las daría a “Los Pastusos”, refiriéndose a esa familia. Entre otros proyectos, a ellos les fueron adjudicados en 2009 dos tramos de La Ruta del Sol y, como ya se dijo, la vía Quibdó-Medellín.
A las siete de la mañana de ese 12 de enero, horas antes de los gritos y el rescate que logró Franklin, otra niña llegó al sector de El 17: Ailyn Martínez, de ocho años. Viajaba con su mamá Iris Mosquera y su tía Mayudi Mosquera, ‘Mayu’. Iban de regreso a su casa en Apartadó (Antioquia) después de pasar Navidad y fin de año con su familia en Tadó (Chocó).
Aylin no debía estar ahí tan temprano. El viaje que su mamá y su tía habían pactado con un conductor de Quibdó estaba planeado para las dos de la tarde, pero un día antes las llamaron para cambiar el horario de salida. A las cuatro de la mañana, ‘Mayu’, Iris y la pequeña Ailyn salieron de su casa familiar ubicada en el barrio Caldas de Tadó. Antes de irse Iris abrazó a su madre, Aracely Perea, le echó la bendición y le agradeció por el manjar chocoano que llevaba en su maleta: queso y rellenas.
Tres horas más tarde el viaje se interrumpió. Aylin, su mamá, su tía, Franklin, el niño y otras personas más, tuvieron que quedarse esperando en El 17 porque había dos derrumbes que impedían el paso. No podían avanzar ni retroceder hasta que la maquinaria llegara a destapar la carretera, una situación que se repite constantemente en esta vía.
Aunque hoy faltan un poco menos de nueve kilómetros por pavimentar, hay otros problemas que hacen insegura la vía. En todo el trayecto existen 75 puntos críticos donde hay riesgos de derrumbes. Después de la inversión del gobierno Uribe, se firmaron cinco contratos más para la pavimentación de la vía que poco o nada tuvieron en cuenta la estabilización de la montaña.

El gobierno de Juan Manuel Santos, después del Paro Cívico de Chocó en 2017, se comprometió a destinar 720.000 millones de pesos para terminar las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Un mes después del paro, Santos fue dos veces al Chocó y reiteró la promesa: “Vamos a terminar de pavimentar las vías desde Quibdó a Pereira y a Medellín, como ya les dije se firmaron los contratos”, reafirmó. Pero ni el dinero, ni el compromiso se cumplieron.
“En el paro reclamamos 128.000 millones que Santos quedó debiendo. Luego decidimos no volver a hablar de cifras, nos dimos cuenta que era una muy mala estrategia. Nosotros necesitamos la vía en perfectas condiciones sin importar el valor. No se trata de la cifra, sino del trabajo terminado en condiciones de seguridad y calidad para que la gente se pueda movilizar sin tanto riesgo”, dice Dilon Martínez, coordinador general del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó.
Nosotros necesitamos la vía en perfectas condiciones sin importar el valor. No se trata de la cifra, sino del trabajo terminado en condiciones de seguridad y calidad para que la gente se pueda movilizar sin tanto riesgo”
Dilon Martínez, coordinador general del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó.
Entre 2009 y 2025 se han destinado 1,3 billones de pesos para la construcción de esta vía. Aunque la cifra puede parecer alta, resulta insuficiente y modesta si se compara con otras obras de infraestructura, como el Túnel del Toyo, en Antioquia, que con sus 9,7 kilómetros de longitud y conexión entre Cañasgordas y Giraldo, tiene un costo estimado de 2,7 billones de pesos.
Durante los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos se firmaron cuatro contratos. El primero, en el año 2011, con el Consorcio Corredores LAX, conformado por Coninsa Ramón H, SP Ingenieros y Tradeco Infraestructura. En 2015 se suscribió otro con Sonacol. Dos años más tarde, en 2017, se firmaron los dos restantes: uno con la firma Latinco, y el otro —el más problemático del proyecto— fue adjudicado al consorcio Vías para el Chocó, integrado por dos empresas que años después quedarían salpicadas por el escándalo de Centros Poblados durante el gobierno de Iván Duque: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50 por ciento de participación) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20 por ciento).
En diciembre de 2020, la entonces ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, anunció la adjudicación de un contrato para llevar internet a zonas apartadas del país. Sin embargo, el proyecto terminó envuelto en un escándalo de corrupción protagonizado por los contratistas, en el que se perdieron 70.000 millones de pesos.
Cuando estalló el caso de Centros Poblados, el Ministerio inhabilitó a las dos empresas involucradas, lo que también afectó otros contratos que tenían, entre ellos uno relacionado con la construcción de la vía. Las obras quedaron suspendidas durante más de siete meses. Fue necesario abrir una nueva licitación, y el contrato terminó siendo cedido al consorcio Conexión Antioquia, conformado por las empresas Explanan S.A.S., Trainco S.A.S. y Harold Fernando Rozo Zapata.
“Los contratistas en años anteriores solamente colocaban el pavimento y seguían adelante, pero nos iban dejando esos problemas de los taludes. La plata no daba para todo lo que había que estabilizar, entonces quedaban zonas de riesgo. El problema ha sido la plata. La inversión ha sido lenta para el Chocó porque nosotros no tenemos industria. Escasamente estamos sacando madera. No pueden colocar peajes porque nunca pagaríamos las vías. Esta vía es social”, explica Nemecio Rodríguez, quien le ha hecho seguimiento a las obras en la vía, y es ingeniero civil y profesor de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Chocó desde hace 28 años.
“Los contratistas en años anteriores solamente colocaban el pavimento y seguían adelante, pero nos iban dejando esos problemas de los taludes. La plata no daba para todo lo que había que estabilizar, entonces quedaban zonas de riesgo"
Nemecio Rodríguez, ingeniero civil y profesor de ingeniería de la UTCH
Franklin viajaba junto a su hermana menor, su sobrino, su cuñado y el conductor del vehículo. Durante la espera vio una camioneta blanca que intentó sortear uno de los derrumbes, pero un deslizamiento terminó por arrastrarla. Todos sus ocupantes tuvieron que salir apurados por el costado del copiloto, la camioneta estuvo a punto de caer a un río y Franklin pensó que esas personas tuvieron suerte al salvarse. Luego reconoció a quien iba manejando: era Javier Yurgaki, a quien conocían en Quibdó como ‘Caneo’.
Para ese momento ya eran decenas de viajeros atrapados en El 17. En el lugar, hacia la parte más plana y alejada de la montaña, había una casa en la que muchos vieron la oportunidad de resguardarse del incesante aguacero sin estar en el encierro de los vehículos. Algunas personas estaban dentro de la vivienda, otros esperaban sentados en el andén al frente, unos más esperaban en una caseta contigua.
Las horas corrían, el hambre empezaba a arreciar y los niños se impacientaban por la falta de alimentos. Aunque el lugar no era un restaurante, la dueña de la casa preparó algunos platos de comida, especialmente para los más pequeños. Unos pocos alcanzaron a comer arroz, huevos revueltos y arepa. Otros, recurrieron a lo que llevaban para el camino: papas, galletas y gaseosa.
Desde la montaña se desprendían pequeñas piedras que no alarmaban a nadie, pero hacia las 11 de la mañana, rodó una piedra grande que fue a dar contra unos alambres de púas que la detuvieron. Para hacerse una idea del tamaño, la roca alcanzó a romper dos alambres y terminó sostenida solo por tres, lo que evitó una tragedia.
En entrevista con esta alianza de medios, la gobernadora Nubia Córdoba criticó la falta de atención a la zona: “Esto es un tema histórico de todos los gobiernos de aquí para atrás. Lo que decidieron hacer fue literalmente poner pavimento a una vía sumamente accidentada y complicada, en lugares sumamente riesgosos y atravesando la cordillera por donde ya se venía haciendo el trazado de la trocha vieja”. La funcionaria también señaló la desigualdad en inversiones frente a otras regiones del país: “No puede ser que para el Chocó tengamos que gastarnos la menor cantidad de plata posible como si fuéramos ciudadanos de tercera clase y para otros lugares del interior, incluso para conectar zonas que tienen cero dificultad, se hagan vías 5G. Eso no puede seguir pasando, es encubrir la discriminación estructural soterrada de los últimos 50 o 60 años”.
“No puede ser que para el Chocó tengamos que gastarnos la menor cantidad de plata posible como si fuéramos ciudadanos de tercera clase y para otros lugares del interior, incluso para conectar zonas que tienen cero dificultad, se hagan vías 5G. Eso no puede seguir pasando, es encubrir la discriminación estructural soterrada de los últimos 50 o 60 años”.
Nubia Córdoba, Gobernadora del Chocó
Petro, al igual que la gobernadora, también señaló la desigualdad de recursos para la vía Quibdó-Medellín. Lo hizo desde el lugar de la tragedia de 2024, mientras los rescatistas seguían luchando por encontrar cuerpos. “El volumen de inversión es muy inferior por kilómetro al de las vías que por decisión política se han acelerado. Eso hace que, por ejemplo, no haya un tratamiento de taludes. La causa técnica, más allá de la crisis climática, que produce esta serie de derrumbes (...) es una falta de inversión en taludes porque no se le presupuestó el dinero. Para este tipo de carreteras en regiones pobres hay un presupuesto pobre y en las partes más ricas del país hay presupuestos ricos para obras poderosas”, dijo el presidente.
Hacia las dos de la tarde, el hambre volvió a sentirse. Pero en la casa donde se refugiaban solo quedaba café, que la dueña ofrecía a los visitantes. Un hombre que trabajaba en una empresa de lácteos repartió algunos bonyures y tortas, pero no alcanzaban para todos. Entonces ‘Caneo’ y sus tres acompañantes decidieron organizar una colecta.
—Deme cualquier cinco mil que eso sirve, decía con jocosidad.
‘Caneo’ fue protagonista porque junto a sus amigos se encargaron de que la situación no desesperara a nadie: jugaban con los niños, hablaban con los adultos, intentaban generar un ambiente festivo. Incluso, enviaron una comisión a una comunidad indígena con la idea de comprar insumos para cocinar.
El gobierno de Iván Duque también hizo su promesa: el 16 de enero de 2021 dijo en Quibdó que su gobierno iba a entregar la vía completa: “Antes de terminar nuestro gobierno estaremos dando al Chocó las dos más importantes vías de su historia reciente, la conexión con Antioquia, la conexión con Risaralda y la vía carreteable con el litoral Pacífico que es la que conecta a Bahía Solano con el Valle del Cauca, mejorando la competitividad”. En febrero de 2022 mantenían la consigna de que su gobierno “sí le estaba cumpliendo al Chocó”.
Pero durante ese periodo solamente se firmó un contrato por 172.765 millones de pesos con el consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021, como parte del programa Concluir y Concluir. Las empresas encargadas eran Ingeniería de Vías S.A.S y Equipos y Triturados S.A.S.
El consorcio tenía una particularidad: las dos empresas que lo conformaban compartían accionistas y aún pertenecen a la familia Contecha. Ingeniería de Vías tiene como principal accionista al megacontratista Pedro Contecha Carrillo, mientras que Equipos y Triturados es propiedad de Jesús Antonio, Juan Carlos y Alberto Contecha Carrillo.
El contrato tenía como meta finalizar las obras el 19 de septiembre de 2022, pero terminó el 15 de octubre de 2023 y la carretera no quedó completamente pavimentada. En febrero de 2025, la Superintendencia de Sociedades admitió la reorganización de Ingeniería de Vías por deudas sin pagar con acreedores. Pedro Contecha fue mencionado en medios luego de que la Silla Vacía comprobó en 2024 que Gustavo Petro viajó en un avión de su propiedad en medio de la campaña presidencial y que el ministro de Transporte Guillermo Reyes también lo utilizó cuando estaba como titular de esa cartera.
Mientras en la casa de El 17 esperaban el regreso de la comisión que había salido en busca de comida, un tercer derrumbe bloqueó la vía. No dejó víctimas, pero impidió que los víveres llegaran. A casi 100 kilómetros de allí, en Tadó, Aracely no encontraba calma. Tenía 80 años, unas pocas canas asomaban en la raíz de su cabello, y unas gafas negras le enmarcaban el rostro. Estaba angustiada por no tener noticias de sus dos hijas y su nieta. En el pueblo ya se hablaba de los derrumbes, pero nadie sabía con certeza qué había pasado. Hacia las cuatro de la tarde, el teléfono sonó: era Iris.
— Ey, ustedes me iban a matar, Dios mío. ¿Qué pasó?
— Estamos bien, estamos en una casa acá en El 17 esperando que recojan los derrumbes. Ailyn está desesperada, ya se quiere ir.
Aracely sintió calma.
Su alivio contrastaba con la inquietud de las personas que estaban en la casa. Hacia las cuatro y media de la tarde los viajeros empezaron a hacerse a la idea de que les iba a tocar dormir allí. El aguacero continuaba y de la montaña salía agua turbia, lo que algunos tomaron como una advertencia: el líquido estaba “haciendo cama” en la tierra. Otro pequeño deslizamiento se desprendió y esta vez sí alcanzó a entrar a la casa. En ese momento, la hermana de Franklin se alertó y le pidió que se fueran para el carro, que estaba asustada.
Antes de irse, Franklin vio a una mujer con un niño en brazos y le recomendó resguardarse en algún vehículo. Ella le respondió que estaba esperando que su hijo le trajera una sombrilla. Además de la mujer, lo último que vio Franklin antes de irse al carro fue a ‘Caneo’ con un machete, quien había decidido ir a buscar plátano en la parte trasera de la casa.
Mientras tanto, Iris decidió buscar al conductor del carro en el que viajaba con su hermana y su hija. Lo encontró y le insistió para que fuera a la casa a comer algo. Él le respondió que iría en unos minutos, así que ella se devolvió tranquila.
Aunque Franklin había ido con el conductor hasta la camioneta, él decidió regresar a la casa. Pasaron unos cinco minutos cuando, según recuerda, se escuchó “un estropicio”. Luego vino un breve silencio, seguido de gritos. Sentado ahora en una silla metálica en el solar de un hotel en Quibdó, Franklin aspira aire por la boca, tratando de imitar el sonido que escuchó aquella tarde, cuando la tierra se vino abajo. No llora, pero admite que siente “nostalgia” por los niños y por las personas que conoció en la casa. Tiene la piel negra, los ojos ligeramente rasgados y un cuerpo robusto que contrasta con la fragilidad del recuerdo.
—Cuando me asomé había un niño que estaba sentado. Yo dije: "El milagro de Dios existe” porque un niñito como de cinco añitos […] ¿cómo sobrevivió? Debajo de él había dos muchachas que estaban muertas. Cuando me asomé grité, "hay un niño vivo acá". Me dijeron “no te vas a tirar porque eso se sigue deslizando”. Y yo dije, "no, yo ya viví lo que tenía que vivir".
Lo que siguió fueron intentos desesperados por salvar vidas. Integrantes de una comunidad indígena cercana llegaron al lugar. Ellos, junto a las personas que presenciaron el hecho, empezaron a buscar en medio del lodo. A muchos los encontraron muertos. A otros los lograron sacar vivos. Franklin asegura que la atención en salud se demoró en llegar hasta el sitio. Eso hizo que algunas personas que salían vivas de entre el barro murieran a los pocos minutos. “Uno no tenía experiencia en el manejo de primeros auxilios. Por ejemplo, la gente no sabía que boca arriba no se podía poner a una persona herida, hay que colocarlo boca abajo. Hubo un señor que sacaron, lo colocaron boca arriba y empezó a broncoaspirar. Falleció allí”, se lamenta Franklin. Que también se percató de que la señora que tenía al niño en los brazos no alcanzó a salir de la casa, murió esperando la sombrilla.
Pasadas las cinco de la tarde empezaron los rumores en Tadó y en el resto de Chocó. A Aracely algunos de sus vecinos le decían que sus hijas, y su nieta, no habían “caído” en el accidente, que estaban vivas. Otros sugerían lo contrario. Pero nadie le daba seguridad de nada. En eso sonó su teléfono, era su hija:
— Iris, me iban a matar, hombre. Por qué…
— No, no soy Iris, habla con una señora. ¿Quién está ahí con usted?
— No, yo estoy aquí sola.
— Busque a alguien cerca y le da el teléfono para que hable conmigo.
La casa de Aracely, como varias del barrio Caldas, es muy alta en comparación con el nivel de la carretera que la atraviesa. Tuvo que bajar las cinco escaleras con el caminar pausado, propio de una persona de su edad, y buscar a Eider, uno de sus vecinos. Pero para el momento en que logró encontrarlo y darle el teléfono, se había cortado la llamada.
Al lugar de los hechos llegaron funcionarios de Invías. La gente que vio toda la tragedia estaba furiosa. Empezaron a recriminarle a una ingeniera. “Cuando la tragedia ocurrió, ahí sí agilizaron, removieron el escombro y pasaron a ver en qué podían ayudar, pero ya era muy tarde. Como les dijimos, si ellos hubieran llegado con anticipación eso no hubiera ocurrido”, dice Franklin.

Tras hora y media de incertidumbre a la casa de Aracely llegó el padre Wilson, quien oficia las misas en la parroquia de Cértegui. El sacerdote entró, invitó a Aracely a su cuarto, que está ubicado al lado de la cocina, prendió la luz, se sentaron en la cama y le dijo que sus tres muchachas estaban muertas.
Después de que terminaron las tensiones con los funcionarios de Invías, Franklin supo que debía llamar a su amigo Eider Yurgaki, hermano de ‘Caneo’.
— Mejor, saludó Franklin.
— ‘Gatico’, respondió Eider, aludiendo al apodo de Franklin.
— Eh, Mejor, hermano, tengo una mala noticia.
— ¿Con qué irás a salir ya?, preguntó pensando que se trataba de una broma.
— En serio, Mejor, serio.
— Ajá, cantala.
— Manito, estamos acá en el derrumbe con muchas personas en una casa, yo me vine al carro a hablar por teléfono y aproximadamente dos o tres minutos que yo me metí al carro se bajó un derrumbe y tapó todos los que están en la casa.
— ¿En serio?
— Sí, mi hermano, sí, mi hermano. Y tu hermanito estaba ahí. Estaba ahí, ¿para qué te digo mentiras?
— Uy, pana, ¿en serio?
—Sí, mejor.
—Dios mío.
El conductor que transportaba a Franklin se salvó por poco. Después de dejarlo en el carro se fue a la casa a recoger el celular, cuando iba volviendo hacia el vehículo se precipitó el talud. Él alcanzó a ver y se botó al piso, el barro le pasó muy cerca, se golpeó, pero ninguna herida fue de consideración. Tras la llamada con Eider, Franklin, sus familiares y el conductor retomaron su camino hacia Medellín.
Casi al mismo tiempo empezaba una odisea para Eider. Le contó a sus familiares sobre la muerte de ‘Caneo’ y junto a un cuñado cogieron la carretera para llegar al lugar del derrumbe. Sin embargo, se encontraron con que había un deslizamiento en un sitio conocido como El 20. Tuvieron que pasarlo a pie y, al otro lado del lodazal, encontraron una moto que los siguió acercando al punto. Entre Quibdó y el lugar donde murió ‘Caneo’ había tres taludes.
Cuando Eider y su cuñado llegaron al último derrumbe intentaron remontarlo. Se enterraron hasta la cintura en el barro. Eran las nueve de la noche, estaba oscuro y seguía lloviendo en la vía. De pronto vieron a un indígena que estaba en un punto más alto, con una linterna encendida les hizo señales para que no pasaran. En esas condiciones el riesgo de que otro talud los enterrara a ellos era muy alto. “Ya fue uno y podrían ser tres”, concluyeron los dos hombres que se devolvieron a Quibdó con el luto y la incertidumbre a cuestas.
Esa noche nadie durmió en la casa de los Yurgaki. Al otro día, hacia las 11 de la mañana, les avisaron que los organismos de rescate habían encontrado el cadáver de ‘Caneo’. Desde Quibdó él había partido con su novia y dos amigos. Solo sobrevivió uno al que conocen como ‘Day’.
Eider elude el llanto esquivando las miradas, frunciendo un poco el ceño y llevando hacia abajo las comisuras de sus labios. El dolor de la partida de su hermano se fija en sus ojos aguados, de los que no escurre ninguna lágrima. Cuenta que él supo cómo fue el momento exacto de la muerte de ‘Caneo’ cuando ‘Day’ lo contó por televisión.
‘Caneo’ y ‘Day’ estaban a pocos pasos de distancia. Ambos iban a buscar los plátanos para hacer la comida. “¡Day, corré!", gritó ‘Caneo’. Esas dos últimas palabras le salvaron la vida a su amigo. “Mi hermano estaba mucho más atrás (cerca del deslizamiento), no le dio”, se lamenta Eider.
“Ningún otro lugar y ninguna otra vía ha puesto más de 300 muertos por la falta de dignidad vial”, dice la gobernadora Córdoba. “Ese ha sido el costo más grande, familias destrozadas, generaciones enteras enterradas bajo toneladas de barro”, agrega.
La exclusión de Chocó en los planes de infraestructura vial ha traído consecuencias profundas para el departamento. “El hecho de que el plan vial del Chocó, que data de los años 40, no se haya desarrollado, ha dejado al territorio completamente aislado. Y eso tiene un costo no solo económico”, afirma la gobernadora. Lo explica con cifras: Chocó es el territorio más geoestratégico del país, ubicado en la mejor esquina de América, pero hoy tiene la tasa más alta de pobreza monetaria en Colombia, con un 67 por ciento. También encabeza los indicadores de desempleo juvenil, con un 34 o 35 por ciento, y de desempleo general, con un 28 o 29 por ciento.
La promesa de Petro también va atrasada. El presidente aseguró que iban a terminar la obra en 2024. Dilon Martínez, del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, desde el principio dudó de que eso fuera viable.
— ¿Qué pensó cuando Petro dijo en enero que la vía se terminaba en un año?
— En medio de las calenturas que él maneja, uno entiende que el presidente no sabe del cálculo de la vía, él sabe de otras cosas. Pero, debería apoyarse en sus técnicos antes de lanzar un concepto de esos.
— Cuando usted lo escuchó, ¿sabía que eso era mentira?
— (Risas) Sí, sabía que no se iba a dar.
Los tiempos empezaron a incumplirse desde el principio. Las obras que Petro anunció en enero de 2024 iniciaron hasta el 21 de noviembre de ese año. El contrato por 153.399 millones de pesos fue adjudicado al consorcio Conexión Medellín-Quibdó, integrado por las empresas Explanan S.A.S y Arista Infraestructura S.A.S. La unión de estas dos firmas tiene una particularidad: la compañía Arista, que fue creada en marzo de 2023, tiene como único accionista a Explanan.
Explanan ya había trabajado en la vía y los pobladores de la región tienen recuerdos amargos. Como lo ha contado Consonante, en 2022 la compañía terminó repentinamente el contrato a varios de sus trabajadores y abandonó las actividades por unos días. Esto, aseguran varias personas de El Carmen de Atrato, alegando grandes pérdidas económicas por no poder trabajar ante los constantes paros y las peticiones de las comunidades indígenas.
Estas afirmaciones también las secunda el Invias, que le aseguró en ese momento a Consonante que las demoras en las obras también se deben a “los diferentes bloqueos de las comunidades indígenas al proyecto”. Una percepción similar tienen desde el Comité: “Hay dificultades todavía con las comunidades indígenas que exigen y exigen. Yo soy testigo de que las negociaciones con ellos son muy complicadas. Que uno llega a unos acuerdos y después ya no son, sino que son otras cosas. Entonces realmente ha habido muchas dificultades para poder avanzar”, asegura Dilon.
La promesa y la destinación de recursos del gobierno Petro ha generado esperanza en el departamento. “Lo que hace falta aquí realmente es apelar a esa buena voluntad que ya ha comenzado con este gobierno. No nos podemos detener en pavimentar, tenemos que hacer segura y eficiente la vía”, dijo la gobernadora Córdoba.
Aunque las acciones del gobierno Petro fueron bien recibidas en la región, aún falta para que la promesa se materialice por completo. La primera razón es que todavía no se han destinado los 500.000 millones de pesos anunciados. Invías confirmó a esta alianza de medios que, hasta ahora, se han invertido 462.695 millones de pesos. Sin embargo, hay un detalle clave: esos recursos no se han destinado únicamente a la vía Quibdó-Medellín, como lo había prometido el presidente, sino que se han repartido entre esa carretera y la que conecta a Quibdó con Pereira, en Risaralda.
“Lo que hace falta a pesar de que son pocos kilómetros, son puntos muy críticos. Las soluciones son verdaderas soluciones de ingeniería: estabilización de taludes, viaductos, rediseños de la ruta, la posibilidad de un túnel. Mientras más compleja, más tecnológica y más eficiente sea la solución de ingeniería, es más costoso”, dice la gobernadora, quien pide que no sólo se termine de pavimentar la vía, sino que se hagan las mejoras necesarias para que no se pierdan más vidas.
De los 75 puntos críticos que se identificaron en la vía, Nemecio tiene registro de que el contrato del gobierno Petro ha intervenido 10. El Invías aseguró que tiene entre cuatro y diez estaciones operativas dotadas con equipos que detectan movimientos geológicos, miden la cantidad de agua acumulada en el talud, registran la lluvia hora a hora y envían la información a Bogotá para “sugerir cierres viales preventivos, únicamente cuando las condiciones climáticas lo requieren para resguardar la seguridad de los usuarios (...)”. Adicionalmente informaron que se realizan intervenciones en lugares críticos como Las Toldas, el punto más difícil de la carretera; La Mansa, y otros dos sectores más.
Según le dijo el Invías a esta alianza de medios, la fecha de terminación del contrato será el 31 de julio de 2026. Sin embargo, los líderes que llevan décadas haciéndole seguimiento a la construcción de esa vía dudan de que para esa fecha esté la pavimentación completa. “Resulta que cualquier contratista cuando va a trabajar una carretera, pues primero hace lo facilito y lo más duro lo deja de último. Y estamos en lo más duro. Nuestra cordillera por este lado es muy joven y por eso cuando se toca se desestabiliza”, explica el profesor Nemecio.
Las cuentas para que el gobierno Petro termine la pavimentación están colgadas. Según dijo Invías, faltan 8,8 kilómetros por pavimentar. El profesor Nemecio afirma que la interventoría de la obra le ha dicho al Comité que se están pavimentando 500 metros mensuales. Con ese ritmo, para terminar los casi nueve kilómetros que hacen falta, se necesitan 18 meses más.
Pero el cálculo de Invías es, incluso, inferior al que tiene Nemecio. La entidad reportó que durante los seis meses que van del 2025 se han pavimentado 1,2 kilómetros. Es decir, mensualmente se estarían pavimentando unos 215 metros. A ese ritmo, para pavimentar los 8,8 kilómetros que hacen falta, se necesitarán tres años más.
Aracely no ha vuelto a usar la carretera en la que murieron sus hijas. Si de casualidad tiene que ir a Medellín, prefiere dar la vuelta y salir por Pereira, aunque sea más largo. Sentada en la sala de su casa muestra el cuarto en el que el padre Wilson le dio la noticia más difícil que ha tenido que escuchar. De allí saca los tres pendones con la foto de sus hijas y recuerda el velorio al que fueron decenas de personas.

“La niña nació el 15 marzo del 2015 y el entierro fue el 15 de enero. Nació un 15 y el entierro fue un 15”, comenta como si revelara una profecía. Dice que la ausencia le hace sentir como si no estuviera en este mundo. Y aunque de sus ojos no cae ninguna lágrima, con la voz entrecortada dice que a veces preferiría irse.
Eider no ha podido hacerse a la idea de la muerte de su hermano: “yo todavía no las creo, yo pienso que él está viajando”. Por su parte, Franklin explica por qué todavía tiene que usar la vía: “los pasajes aéreos acá en el departamento de Chocó son exageradamente caros”. Eider fue al sitio de la tragedia para asistir a la misa de conmemoración del primer aniversario de la muerte de ‘Caneo’ en medio de la cual veía pequeñas piedras bajar por la montaña. Pensando en ello pide una intervención estatal. “Uno viaja con una zozobra porque en cualquier momento va a ocurrir un derrumbe (...) Han caído muchas personas, entonces la verdad me gustaría que el gobierno le metiera un poquitico la mano, como dice uno, para ver si algún día podemos viajar más tranquilos”.
Esta alianza de medios viajó a Chocó y tenía planeado hacer un recorrido por la vía el 13 de mayo de este año. Sin embargo, ese martes se completaban dos días de lluvia incesante, tal y como había pasado el día del deslizamiento de 2024, según nos dijo Franklin. Una noticia impidió el recorrido que iban a hacer organizaciones sociales, la interventoría y algunas entidades como el Invías: en la mañana murieron Nelson de Jesús Jiménez Mejía, de 38 años, y Jhon Henry Jiménez David, de 18, padre e hijo, en medio de un derrumbe en el sector de Las Toldas, a pocos metros de donde ocurrió la tragedia que Franklin, Eider y Aracely nunca van a olvidar.
Los disparos comenzaron al caer la tarde y se extendieron hasta entrada la madrugada. Cerca al río Chato, en la cuenca alta del río San Juan, el eco de las ráfagas se mezclaba con el ruido de los helicópteros de la Fuerza Aérea que sobrevolaban buscando campamentos guerrilleros. Ese 20 de enero del 2002 el enfrentamiento entre el Ejército Nacional e integrantes del frente 47 de las Farc dejó más de 100 personas muertas, entre ellos el exalcalde de Tadó Marino Mosquera, y decenas de heridos. La zona de El Tapón, Manungará y Campo Alegre quedó envuelta en el miedo y la zozobra, y la comunidad no tuvo más opción que desplazarse.
“La gente empezó a salir como muy disfrazadamente, porque nadie comentó sobre eso”, recuerda Yamid Rueda, representante legal del Consejo Comunitario de Campo Alegre, una vereda ubicada a 10 minutos de Tadó. Campo alegre, una vereda de casas dispersas en la que hoy viven cerca de 23 familias, ha estado atravesada por tensiones históricas: la presencia de grupos armados como las Farc, el Eln y el Ejército Revolucionario Guevarista; y también la de la minería ilegal, que hoy tiene como consecuencia la presencia de bandas criminales.
Campo Alegre volvió a ser noticia después de que el primero de abril un juez fallara a favor de 120 estudiantes de su escuela rural y del Instituto Técnico Agroambiental por no recibir la alimentación escolar en las condiciones debidas. La sorpresa es que la escuela no funciona en su sede desde hace casi dos años, y las instituciones del municipio aseguran no saber nada de su traslado a la cabecera municipal. Hoy, líderes de la vereda reclaman desatención del Estado hacia sus niños y su comunidad, de la que casi nadie parece acordarse.
“La única representación gubernamental que estaba en la zona era la escuela”, asegura Rueda. Hoy la sede, ubicada al margen del río y de la vía carreteable que va de Tadó a Santa Rita, está abandonada, corroída por la humedad y difícilmente se sostiene sobre un pequeño monte rodeado de pozos productos de la extracción de oro. No tiene docentes, ni estudiantes, a pesar de que en la comunidad dicen que hay por lo menos cinco niños en edad escolar que no tienen dónde estudiar.
Rueda y otra integrante del consejo comunitario que prefiere no ser identificada, asegura que en 2022 la profesora que había sido nombrada por el departamento para atender la zona tuvo que desplazarse, presuntamente, por extorsiones y amenazas de grupos armados. La docente empezó a dictar las clases en el garaje de su casa, en el casco urbano de Tadó.
“La escuela no se desplazó, yo me vine porque no tenía las condiciones para tener la escuela allá, vine y busqué a mis estudiantes acá en la cabecera municipal. Eso se hizo con conocimiento y autorización del personero y del rector de ese momento. Había 10 estudiantes: cinco de la comunidad y cinco que yo llevaba de Tadó”, asegura Manuela Orejuela, docente designada. Y es que además de la inseguridad, para llegar a la escuela los niños y niñas debían cruzar el río Mungarrá, y caminar hasta seis kilómetros.

El problema es que a la gente de Campo Alegre nadie le avisó. “Creemos que todo fue de buena fe, pero en la comunidad nunca recibimos una explicación de la profesora, ni de nadie, donde oficialmente nos explicara la razón de la bajada de la escuela a la cabecera municipal. Era una sede del Instituto Agrícola Ambiental (ITA) pero el rector nunca vino a visitarnos como comunidad”, asegura el líder.
Y aunque el traslado no se hizo de manera oficial y ya han pasado más de dos años, nadie parece dar razón: “A nosotros como ente territorial no nos ha llegado oficialmente ninguna situación de traslado. Nos dimos cuenta por el tema del PAE que estaba la sede aquí en el casco urbano. En la administración no obra ninguna solicitud de traslado, ninguna consulta sobre alguna situación. No se hizo el trámite debido porque incluso consultamos con la secretaría de Educación departamental y nos manifestaron que tampoco tienen conocimiento de ese traslado“, asegura Brenda Julieth Mosquera, coordinadora de educación y salud de Tadó.
Enoel Mosquera, actual rector del ITA, tampoco tiene una respuesta para la comunidad: “Cuando llegué a la rectoría los estudiantes de esa sede ya estaban en el casco urbano. No conozco los detalles y desconozco si se dio el proceso debido. Yo estuve recientemente en la comunidad y las dos casas a las que alcancé a llegar no tenían niños en edad escolar, no sé si muy distante existan”.
En contraste, una integrante del consejo comunitario dice que hay varios niños desescolarizados: “hay como tres arriba, en el medio hay cuatro, hay como siete niños allá que no están estudiando porque los papás no tienen cómo mandarlos al casco urbano. Hubo un tiempo en el que la profesora llevaba y traía a varios estudiantes, pero hay otros que no”, asegura.
Y aunque continuamente se presentan situaciones de riesgo y violencia por la presencia de bandas criminales, desde la Secretaría de Gobierno del municipio le dijeron a Consonante que no saben de la existencia de esta comunidad: “Yo no te sé decir, no conozco la zona ni un tema específico con esa comunidad, no tengo reporte de ninguna situación”, dijo Deiner Mosquera, secretario.
Mientras tanto, la profesora Manuela Orejuela sigue en espera de alguna resolución: “las autoridades tienen conocimiento de mi situación de seguridad y hasta el momento no he tenido ninguna respuesta”, comenta.
Al tema de seguridad se suma que en la comunidad no hay acceso a agua potable, y por la minería hay afectaciones a la calidad del agua del río. Tampoco hay presencia de un centro de salud rural, si alguien se enferma debe ir hasta el hospital de Tadó, un proceso difícil por la falta de frecuencia de medios de transporte. “Para ir al médico tiene que bajar al municipio de Tadó, y desde la parte más lejana hay unos 40 minutos. Pero no hay un tránsito fluido. Vos tenés que llamar a alguien y la comunicación es mala, porque no hay señal. Es muy difícil el traslado rápido”, agrega Rueda.
El líder Yamid rueda, que también es profesor, asegura que la violencia entró a Campo Alegre con la llegada de las máquinas de extracción minera. “Aquí el principal problema es la extracción de oro”, asegura el líder. Cuenta, además, que desde 1997 muchas personas de la comunidad dejaron de trabajar en la minería ancestral y empezaron a trabajar para “las máquinas”. Con la llegada de los grupos armados, la disputa por el oro aumentó y apareció el paramilitarismo.
“Nadie nadie podía decir nada, era peligroso andar solo. Había a veces que a la gente le daba miedo ir al monte a buscar el plátano, toda esa situación se volvió bien difícil para la misma gente de la zona”, recuerda.
La minería es, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la segunda actividad económica más importante en el departamento. En 2020 aportó el 20 por ciento del PIB del Chocó, solo superado por la Administración pública y el sector defensa. Y en el territorio existe una disputa grande entre lo considerado minería legal e ilegal.
Varios años después del desplazamiento por la toma guerrillera de 2002, muchas familias decidieron volver a la vereda que se repobló hasta con 45 familias. Sin embargo, en el pasado reciente volvieron a salir por la presencia de bandas criminales. “Hace pocos años ya entraron bandas organizadas a secuestrar, a llevarse los mercaditos de los pobladores y también eso causó otro desplazamiento. En 2023 entró una banda que se hacía pasar por las disidencias de las Farc, se hacía pasar por el Eln, pero no sabemos quiénes eran”, cuenta el líder.
Hoy, en medio de la desatención del Estado, muchas personas tratan de retornar a sus tierras, pero se encuentran con estas situaciones que les impiden trabajar la agricultura como medio de sustento. Y quienes viven en la zona urbana, están pasando diversas necesidades.
Después de tres años de operar sin un contrato vigente, la empresa Miner S.A. recibió luz verde el pasado 23 de mayo para renovar el título de concesión que había tenido durante 22 años y que venció el 22 de enero de 2022. La Agencia Nacional de Minería (ANM) celebró la firma como un “hito en la contratación minera”, destacando que el nuevo acuerdo permitirá la extracción de cobre en El Carmen de Atrato por 30 años más.
Sin embargo, el entusiasmo institucional contrasta con la percepción de líderes y lideresas sociales y ambientales del municipio, quienes denuncian que su participación en la construcción del nuevo contrato fue limitada. Aunque desde 2022 distintas organizaciones venían exigiendo mecanismos claros de consulta, las dos reuniones que sostuvieron con la empresa y la ANM dejaron más la impresión de un trámite formal que de un verdadero espacio de diálogo.
Después del segundo encuentro, el 29 de marzo de 2025, organizaciones como la Plataforma del Campesinado, la Fundación Mesa Social y Ambiental, Sintramienergética- Chocó, Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA, entre otras, le pidieron a la ANM una verdadera participación en el proceso de la renovación, una solicitud que no tuvo respuesta. Días después se anunció la renovación de la concesión y ahora las organizaciones saben poco de las condiciones del nuevo contrato.
Entre las solicitudes enviadas al entonces presidente de la ANM, Álvaro Pardo, se incluyó la exigencia del cumpliento de las obligaciones de la empresa que según denuncian han omitido:
En Consonante hablamos con Ramón Antonio Cartagena, representante legal de la Fundación Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato, una organización que lleva más de 10 años haciendo seguimiento a los procesos mineros en el municipio, sobre cómo recibieron los movimientos sociales la noticia y qué expectativas tienen con la renovación.
Ramón Cartagena: Lo que sucedió el 29 de marzo fue un descaro. No nos brindaron la participación adecuada y digna para presentar nuestras propuestas. En la mañana la Agencia Nacional de Minería, y la misma empresa, utilizó el espacio para conversar y para contarnos muchas cosas, y eso está muy bien, nosotros no criticamos eso. Pero lo que nos dolió enormemente, lo que fue una puñalada para los que defendemos el territorio, fue que después de la una de la tarde nos hicieron escoger solo 10 líderes y a cada uno le dieron un espacio de solo tres minutos para hacer su intervención, eso es insólito. ¿Qué alcanza a decir uno en tres minutos?
A los 10 líderes que nos inscribimos, porque no había más participación, nos pusieron un cronómetro y cuando se acababan los tres minutos prácticamente nos arrebataban el micrófono. Cosa que no pasó con la empresa minera ni con la ni con la Agencia Nacional de Minería. Yo personalmente en lo poco que pude hablar le solicité al presidente de la Agencia que abriéramos un nuevo espacio, que nos diera una nueva fecha, pero el presidente respondió que ya no se podía hacer nada.
R.C.: A nosotros simplemente vinieron a traernos una noticia de que aquí se ganó un pleito y que la mina tiene que pagar 120.000 millones de pesos de regalías. Nos dijeron cómo se van a distribuir, cuánto le toca a la Alcaldía, a la Gobernación, etcétera, etcétera. Hicieron un boom con esos recursos.
El alcalde y la gobernadora del departamento del Chocó hoy sí alzan la voz y las manos de alegría, cuando ex gobernadores, ex alcaldes, y la misma ANM, nunca hicieron nada para que esos recursos se recibieran.
Eso lo hizo el Dr. Darío Cujar, un ciudadano de a pie, fue el que demandó y es gracias a él que hoy esos recursos le puedan llegar a la nación. Como dice un dicho por ahí, quieren ganar indulgencias con padres nuestros ajenos.
Pero aquí no nos dejaron participar en nada. No conocemos el borrador, ni el contrato. Es más, yo siento que nos vinieron a callar, esa es la verdad, con una plata de ese pleito de las regalías, con eso nos taparon la boca.
R.C.: Eso lo explicó el señor Pardo en la reunión, pero no es ninguna ganancia, al contrario, es un baldado de agua fría que nos dieron a las organizaciones. Hoy nos sentimos traicionados por el gobierno, nos sentimos traicionados por la Agencia Nacional de Minería.
Sí es un compromiso que tienen con el nuevo título, pero es que nosotros no solamente estamos aquí pidiendo plata, no somos limosneros. Estamos también pidiendo atención en los temas ambientales, atención en proyectos de envergadura, proyectos productivos. Es que aquí no nos pueden decir “es que la mina es muy buena porque le dio dos bultos de abono a un campesino”, ¿eso para qué sirve?
Aquí lo que necesitamos, por ejemplo, es que nos digan que vamos a hacer un proyecto de 2.0000 o 3.000 millones de pesos para producir maíz, para producir café que somos fuertes en eso. O que se va a construir un hospital de segundo nivel, no un centro de salud, que es lo que tiene hoy el Carmen de Atrato. Eso es lo que nosotros pedimos porque aquí hay un saqueo grande; llevamos 35 años siendo explotados y en 35 años nosotros los carmeleños no tenemos una obra o proyecto significativo, sólo migajas.
Aquí hay unos temas bastante álgidos como los pasivos ambientales, los temas sociales, para sacar un poco adelante todo este campo que está hoy atrasado, que está abandonado a pesar de que anteriormente éramos una despensa agrícola. Eso es lo que queremos, proyectos para que cuando esa empresa se vaya quede algo de qué sobrevivir. Porque si esta empresa se acaba dentro de dos o tres años, yo no sé qué le va a pasar a El Carmen, no tiene futuro, es un municipio inviable. Si desde hoy no planteamos un futuro para las generaciones que vienen, para el mismo cuidado del territorio, del río, del medio ambiente, entonces ¿en qué estamos? Esa es nuestra lucha.
¿Ahora que le dan un nuevo título por 30 años más nos van a seguir dando migajas? Eso es lo que no podemos aceptar.
R.C.: La verdad es que hay una frustración y una impotencia muy grande. A veces decimos que no vale la pena luchar, que no se puede luchar cuando vemos que el mismo gobierno se hace cómplice para que destruyan el territorio.
Es muy difícil cuando hay una institucionalidad que no escucha al pueblo, que no atiende las súplicas, que no generan participación, que no hay democracia.
Han sido muchos años luchando para reivindicar no solamente lo ambiental, sino también lo de las comunidades. Aquí, por ejemplo, el sindicato minero está solo también. ¿Cómo es posible que hoy los trabajadores de la mina, la gran mayoría, están en una tercerización laboral? Es injusto. No podemos permitir que en un pueblo que está sacando cobre y oro por toneladas a los pobres trabajadores les paguen unos salarios paupérrimos.
Aquí la vaina también es de justicia: justicia social, justicia ambiental. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Pero ¿Qué vamos a hacer ahora cuando ya le dieron un título y ahora la empresa sigue con su poder económico? Ellos van a seguir señalándonos porque el gobierno no nos dio las garantías necesarias a través de la participación.
R.C.: Falso de toda falsedad. Nosotros nunca hemos dicho eso. Sí queremos que la empresa esté acá, pero que haya una participación comunitaria real. Es más, el título lo estábamos acondicionando, esa reunión era el momento oportuno para nosotros, para que el gobierno se sentara a escucharnos, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas. Qué bueno que se hubiera hecho una gran asamblea real con toda esta institucionalidad.
Eso es lo que estamos reclamando, porque lo que no queremos es que se repita lo de hace 30 años. Eso no lo podemos seguir viviendo más, sería una irresponsabilidad tanto para las comunidades como para el río, para el territorio, para el medioambiente.
R.C.: Yo fui el responsable de la campaña de Petro aquí cuando era candidato. Yo creía en este gobierno, pero nos falló. Con lo que ya estamos viviendo con la Agencia Nacional de Minería, con todas estas tramaderas y marrulleras, toda esta falta de participación, estoy viendo que aquí no hay ningún cambio.
Lo que está pasando en Jericó, lo que está pasando en Mocoa. Todo eso está pasando porque no hay una política ambiental seria desde la institucionalidad. No es justo que unos campesinos de Jericó que toda la vida han cultivado su plátano, su café, hoy defienden su territorio porque van a llegar unos extranjeros a extraerles una cantidad de recursos y les van a destruir su río, su agua, su hábitat. Ese caso de los once de Jericó y lo que está pasando aquí son dos cosas supremamente parecidas. Yo hablo mucho con el compañero Fernando Jaramillo, gran líder de Jericó, y él sabe el contexto que estamos viviendo acá y yo también tengo algo de conocimiento de lo que está pasando allá. Son similares a nosotros hoy, a mí en particular y a otros compañeros nos están señalando.
El Gobierno no nos fue claro desde el principio, me dice Fernando que el presidente estuvo allá diciendo un poco de mentiras que hoy no ha cumplido, que hoy miren en el meollo en donde están metidos esos campesinos. Lo mismo está pasando en Mocoa, lo mismo nos está pasando en el Carmen de Atrato. Aquí lo que hay es una recocha y un gobierno que habla muy bonito, pero que en el fondo, en el papel, no dice nada.
"Mi jornada laboral empieza a las 4:00 de la mañana. Lo primero que hago es darle gracias a Dios por un nuevo día de trabajo. Luego, mis compañeras y yo colocamos las ollas para iniciar la preparación de los alimentos, que deben estar servidos a las 7:30 de la mañana", relata María*, una de las cocineras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en San Vicente del Caguán.
A las 7:30 de la mañana, la hora en la que sirven la comida, María ya lleva tres horas y media trabajando. Después de que los estudiantes comen, debe recoger las sillas, lavar la loza y limpiar el restaurante escolar. Su jornada laboral termina a las 11 de la mañana. Son siete horas cada día y 35 horas a la semana, sin contar las tardes (inclusive los domingos) cuando tiene que ir a recibir el mercado, acomodarlo en la alacena y preparar algunos alimentos anticipadamente. Por todo este trabajo solamente recibe un pago de $18.500 pesos la jornada, el valor que según los lineamientos del PAE en los municipios no certificados de Caquetá, recibiría una manipuladora que trabaja solamente tres horas cada día.
“Uno trabaja muchas veces por necesidad, porque el salario no es el mejor”, dice. María es madre de cinco hijos, dos de ellos ya tienen sus propias familias, otro trabaja en distintos oficios y los más pequeños, una niña de 13 años y un niño de cinco, aún viven con ella. Son su motivación diaria para madrugar y preparar los refrigerios de 225 estudiantes que atiende junto a otras dos compañeras en el colegio en el que trabaja.
Como ella, hay muchas otras mujeres que han visto en las instituciones educativas, y en el PAE, la posibilidad de generar ingresos para el sustento de sus familias. En los 15 municipios no certificados del Caquetá trabajan 613 manipuladoras de alimentos, muchas de ellas madres cabeza de hogar, que consideran que su trabajo no es bien remunerado para las cargas reales que tienen cada día
El PAE tiene dos modalidades de suministro de alimentos: la modalidad de complemento industrializado, que son raciones de alimentos que no requieren transformación o preparación (como frutas y alimentos procesados), y la modalidad de ración preparada en sitio, donde se cocinan los alimentos directamente en el comedor escolar. En esta última modalidad se necesita personal, como María, para la cocina.
Estas contrataciones las realiza la Unión Temporal Somos Caquetá 2025, cuyo representante legal es Cristian Fabián Obregon. Con esta empresa la Gobernación firmó a finales de 2024 el contrato de prestación de servicios DC-ED-LP-006-2024 por $21.368 millones de pesos para ofrecer alimentación escolar en los 15 municipios no certificados del departamento durante el 2025.
En la minuta del contrato está estipulado que el pago de las manipuladoras de alimentos se calcula con base en el valor de la hora mínima legal y una tabla de distribución designada por la Gobernación de Caquetá. Está determinado que para quienes trabajan tres horas preparando el refrigerio, el pago de un día con el auxilio de transporte incluido, es de $19.757 pesos. Si trabaja cuatro horas ya son $26.057 pesos. Si lo que deben cocinar es el almuerzo, la cantidad de horas aumenta y el salario también: por seis horas el pago del día es $38.657 pesos y por siete horas $44.957 pesos. Pero esto no siempre se cumple.
En ocasiones incluso los padres de familia donan de su dinero para completar el pago de las cocineras: “El año pasado el pago que les hacía el PAE a las manipuladoras por día laborado eran $15.800 pesos. Le restaban la seguridad social y les quedaba como $14.000 o $13.000 y pico. Y el aporte que hacía cada padre de familia era de $2.000 pesos semanales, con eso se les completan a ellas para cancelarles $40.000 pesos diarios, porque no compensaba los $15.800 que cancela el PAE el tiempo que ellas prestaban el servicio de la institución”, cuenta una de las personas encargadas del programa en una de las escuelas de San Vicente.
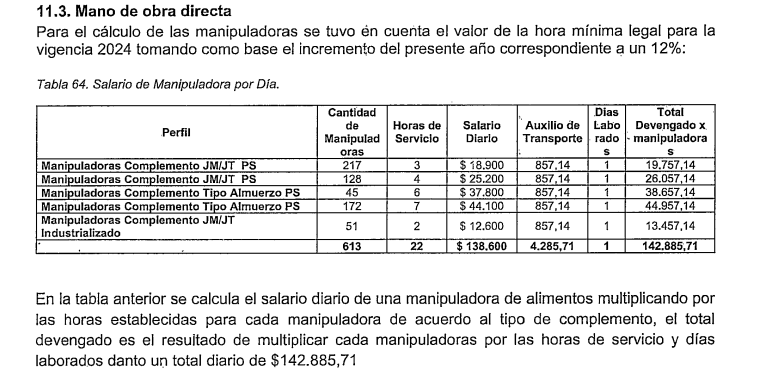
La cantidad de manipuladoras se define de acuerdo con el número de cupos por instituciones educativas y estas pueden variar de acuerdo a la dinámica de la matrícula durante el calendario escolar. En el contrato está estipulado que es obligación de la Unión Temporal Somos Caquetá 2025 garantizar el número mínimo de manipuladoras de alimentos calculado así: para preparar en sitio de uno a 75 refrigerios como los que hace María, mínimo se debe contratar a una manipuladora. Si deben preparar de 76 a 150 raciones se contrata a dos, de 151 a 300 raciones son tres y de 301 a 750 refrigerios ya deben ser cinco cocineras. A partir de 751 raciones se contrata a seis manipuladoras.
Pero al igual que en el caso de María, la realidad es diferente a lo que dice el papel. Teresa* ha trabajado como manipuladora de alimentos en una de las instituciones educativas de San Vicente del Caguán durante tres años. Su día también comienza a las 4:00 de la mañana, pero a diferencia de María, tiene que cocinar el refrigerio de 584 estudiantes, además de limpiar y controlar los insumos. Aunque lo estipulado es que haya cinco manipuladoras para preparar esa cantidad de refrigerios, el trabajo en la escuela lo realizan solamente tres personas, incluyendo a Teresa. En estas condiciones, recibe al día $34.500 pesos. Aunque este salario está más cerca de corresponder a la cantidad de horas que trabaja (las mismas que María), tiene menos equipo y más trabajo.
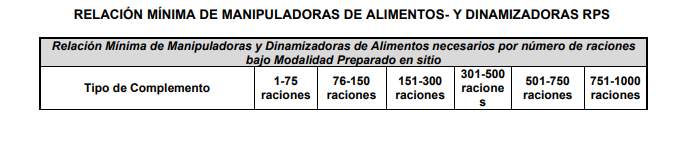
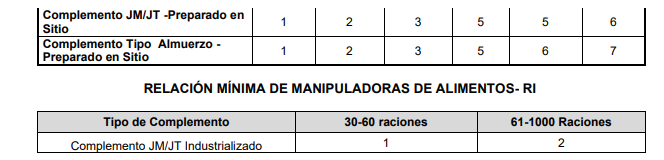
Personas involucradas dentro del proceso de alimentación escolar hablan sobre una figura conocida como “manipuladora paper”, que implica que en la teoría hay más manipuladoras contratadas que en la realidad, lo que “aumenta” los pagos de las demás cocineras: “Aquí deberían estar cuatro manipuladoras, pero en este momento hay tres y la otra es paper, que son las que se manejan “ficticias”.
"Estas manipuladoras reciben la bonificación como si estuvieran trabajando, pero cuando le llega el pago ella automáticamente entrega su plata consignada por Nequi a la tesorera, y esta es la encargada de pagarle a las manipuladoras que sí asisten al colegio”
Teresa ingresó a su trabajo gracias a una recomendación de una amiga y a pesar de las limitaciones económicas, ella valora su rol, señalando que su labor es significativa para los niños que, a menudo, no reciben suficiente alimento en casa. Además, menciona que aunque su trabajo es exigente, siente satisfacción al ver cómo su esfuerzo contribuye al bienestar de los estudiantes.
Otras obligaciones que contempla el contrato es que las manipuladoras, dinamizadores auxiliares de alimentos y el personal auxiliar de bodega deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social. Deben recibir el pago oportuno y la empresa debe anexar los soportes de dichos pagos en medio magnético y físico (con cronograma que muestre fechas de corte), a los informes mensuales, de conformidad con la ejecución de los cupos asignados y los días atendidos, de lo contrario no se procederá al respectivo pago mensual.
También deben capacitar a todo el personal por lo menos 10 horas cada año: “Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre asuntos específicos de que trata la presente resolución”, resalta en el contrato.
Así como darles dotación: mínimo dos uniformes y demás elementos exigidos, que cumplan con las características establecidas en la legislación sanitaria vigente y que contenga como mínimo pantalón, camisa (deben ser de color blanco o colores claros, no deben poseer botones, sólo cremalleras, cierres o broches y sin bolsillos de la cintura hacia arriba), gorro que cubra completamente el cabello, tapabocas desechables, delantal plástico para las actividades de aseo y limpieza, un par de zapatos antideslizantes, de color claro, cubiertos y en material liviano no poroso (no tela) y guantes de caucho.
Sin embargo, esto tampoco se cumple a cabalidad porque la única reunión que les hacen es una capacitación de manipulación de alimentos, donde les hacen los exámenes, llevan su hoja de vida y firman. A veces les mandan los uniformes y a veces no. “El año pasado terminamos sin uniformes para una manipuladora nueva, por ejemplo”, asegura una de las encargadas.
Los relatos de María y Teresa son similares a los de muchas otras manipuladoras de alimentos. Lida Nieves Patiño trabajó cinco años en la institución educativa rural Campo Hermoso; comenzó como aseadora y luego se convirtió en manipuladora de alimentos, pero el pago seguía siendo insuficiente. En ese entonces, el comité escolar también complementaba el sueldo con aportes de los padres de familia, logrando que el día laboral llegara a los $30.000 pesos netos.
Por su parte, Flor Deli Malagón Suaza vio en el comedor escolar una oportunidad para generar ingresos mientras cuidaba a sus hijos. No obstante, su sueldo dependía de los días en que había clases, lo que reducía significativamente su estabilidad económica. “Siempre nos tocaba duro, debía responder sí o sí, porque era el trabajo y no podía dejarlo botado", recuerda. Muchas veces, debían ir en las tardes para adelantar trabajo, pero esas horas tampoco se las pagaban.
La realidad de las manipuladoras de alimentos en el PAE merece ser visibilizada. Son ellas quienes garantizan que los estudiantes reciban un plato de comida, enfrentando condiciones laborales adversas y poca estabilidad económica. A pesar del compromiso y esfuerzo, sus derechos siguen siendo ignorados.
“La habilidad de curar está en saber identificar las plantas medicinales”, dice con confianza Jesús Mamerto Mosquera, curandero de la vereda de Yerrecuy. “Conocer las plantas y saber preparar el baño y las diferentes tomas para curar las enfermedades es herencia de nuestros ancestros”, agrega. Jesús tiene su fama extendida, lo buscan personas de muchas partes del Chocó, y hasta de Risaralda, que llegan a su casa para curarse con las preparaciones que solamente él sabe hacer.
Mezcla matarratón, pavonilla, sauco macho y hembra, hoja de tambor, malva, venturosa, cahirita o encumbrado y yarumo morado. Las machaca con piedra y un rayo de madera y con eso baña al enfermo. También le hace sobijos (masajes) con huevo criollo y prepara guarapos para dar de beber. Con esto cura el tifo y la malaria, dos enfermedades frecuentes en la región.
Como Jesús, los curanderos que quedan en Tadó hacen toda clase de sobijos, baños y jarabes, en aras de tratar a sus pacientes. Aunque cada uno tiene su técnica, el matarratón y el sauco están en todas las preparaciones, como si estas plantas fueran benditas para esta zona donde las enfermedades tropicales, producto de la proliferación de zancudos y la falta de agua bien tratada, afectan a las comunidades rurales y urbanas.

En los pueblos afrodescendientes los curanderos se dedican a salvar vidas con plantas medicinales. En el municipio de Tadó aún prevalece esta tradición transmitida de generación en generación, sin embargo, hoy son pocas las personas que se dedican a este arte.
El paludismo, también conocido como malaria, es una enfermedad causada por los parásitos del género plasmodium y se transmite a los humanos a través de la picadura de los zancudos, sobre todo en ambientes húmedos. El paciente tiene síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y articular.
Según Yocira Lozano, gerente del Hospital San José de Tadó, durante 2024 hubo 1.023 casos de esta enfermedad en el municipio. “La población más afectada por malaria es la de la zona rural, específicamente las comunidades indígenas, especialmente en el sexo masculino en edades de 29 a 59 años”, comenta.
Según Yocira Lozano, gerente del Hospital San José de Tadó, durante 2024 hubo 1.023 casos de esta enfermedad en el municipio.
Jafet Segundo Agualimpia Caicedo es otro de los curanderos del municipio. Aprendió este arte de su abuelo Ángel Agualimpia Mosquera, un yerbatero reconocido históricamente dentro de la comunidad de la vereda Charco Negro: “Soy uno de los pocos curanderos que hay en el municipio. No solo curamos tifo y paludismo, sino también otras enfermedades que no las curan en los hospitales, como el mal de ojo, el mal de nacimiento y las lombrices”, cuenta.
Agualimpia curó a más de 30 personas en el último año, entre niños, jóvenes y adultos. Para el tratamiento del paludismo prepara los jarabes con contragavilana, una planta cuya hoja parecen tres dedos largos y el sabor es amargo. Cocina cinco hojas y da una toma cada siete horas en una copa aguardientera. Para los baños prepara matarratón, sauco, malva y otras plantas. Por cada trabajo cobra 50.000 pesos.

A diferencia del paludismo, el tifo es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Rickettsia o Salmonella. Según los mayores esta enfermedad entra por la boca, al consumir agua contaminada por excrementos. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza persistente, diarrea o estreñimiento, náuseas, vómitos, entre otros. “Enfermedades como el tifo son muy comunes en este territorio debido a que no se consume agua tratada”, explica Jose Luis Valencia Torres, médico rural. En los últimos siete meses han llegado al hospital más de 50 personas con este diagnóstico.
Para la cura del tifo Jafet Segundo prepara guarapos con diferentes plantas “se usan para producir diarrea y que expulse la bacteria”, cuenta el sabedor. Para la preparación utiliza papaya biche mezclada con sal de frutas, cremo, boldo, entre otras cosas. Desde que las personas se aplican la primera toma y el baño preparado sienten alivio: desaparece la fiebre y el dolor de cabeza.
Cada curandero tiene su técnica especial para curar estas enfermedades. Floriana Cossío, yerbatera del corregimiento de Carmelo y nativa del municipio de Certegui, agrega a sus preparaciones otros ingredientes como el magnesio, y las instrucciones del tratamiento son muy específicas: “se le dan los baños con siempreviva morada, pavonilla, sauco, matarratón, botoncillo, y sombrerito del diablo. Esto se cocina, se deja enfriar, se echa un baño diario, y se toma un trago antes que le caiga el baño al cuerpo”. Durante el tratamiento, específica Cossio, no se puede tomar ron.

La curandera cobra 100.000 pesos para curar el tifo “no es más que el cobro del tiempo que me gasto en buscar las hierbas. El paludismo se cura de manera sencilla, por eso no lo cobro”, agrega. Todos coinciden en que no realizan esta actividad para obtener dinero, sino como un bien social.
Muchas personas viven agradecidas con los curanderos pues fueron los únicos que lograron sanar la enfermedad que los aquejaba. En Tadó los puestos de salud rurales de por lo menos cinco corregimientos están en completo abandono, destruidos y sin la dotación necesaria. Quienes viven en estas zonas, unas 6.250 personas aproximadamente, deben desplazarse hasta el Hospital en el casco urbano, y cuando llegan no encuentran turnos ni se les garantiza la atención.
Fulton Mosquera, habitante de la comunidad de Angostura, asegura que: “hace 5 años estuve muy mal y el señor Jesús Mamerto me curó. A los tres días de realizar los preparativos que el señor manda ya se siente uno aliviado”.
“Mucha gente solo visita los médicos tradicionales cuando los médicos de los hospitales no encuentran solución, pero en el campo todavía conservamos esas técnicas de plantas. El curandero Mamerto tiene su fama extendida, es muy buscado por personas de muchas partes”, agrega Mosquera.
Yarlin Perea Pino también fue curada por Jesus Mamerto y asegura que su fama es bien ganada: “yo sufrí de un paludismo que me estaba enloqueciendo. Mamerto me preparó unos baños y unas tomas y a los tres días ya estaba mejor. No necesita que nadie lo recomiende porque las personas a las que les hizo trabajo se encargan de mandarle gente”

Ruby Valois habitante del casco urbano del municipio de Tadó cuenta que Jafet Segundo no sólo trata el paludismo y el tifo, sino que también cura el mal de ojo, la culebrilla, el mal de nacimiento, entre otras enfermedades que los médicos de los hospitales no logran curar. Además, elabora escapularios para prevenir el mal de ojo. “En 25 años que llevo con él no hay una persona que rechace los trabajos de Segundo. Al contrario: la misma gente lo recomienda”, asegura Valois.
Flormina Agualimpia también ha llevado a los niños de su familia, incluso a los que viven en Medellín, a que Segundo los cure: “había un niño que tenía epilepsia, tenía tratamiento en el hospital, pero una vez Segundo lo curó para las lombrices y nunca le volvió a molestar”. Agualimpia dice también que sería ideal que esta tradición se pudiera continuar: “el tifo y el paludismo hay que tratarlo con medicamentos, pero qué bueno sería que los jóvenes de nuestro municipio aprendan estas prácticas para que en algún momento que no haya medicamentos, puedan salvar vidas con las plantas curativas, y no se pierda la tradición”, puntualiza.
Anitalia podría ser un jaguar, una mariposa morfo de alas iridiscentes o un vendaval. Pero es una mujer.
—Antes de que inicie el invierno aquí todo está lleno de flores. Flores chiquitas, flores grandes, flores blancas, flores moradas, flores azules. Y yo digo que estoy en mi bosque encantado. Eso no solamente existe en los cuentos de hadas y de princesas, es mi selva. Es real— Dice mientras se cambia la ropa mojada y llena de barro por otra más desgastada, pero seca. Caminó durante una hora por la selva para llegar a esa cocina, a la Shibavaña, y aunque las hojas de plátano atenuaron la lluvia, no fueron suficientes.
El pirarucú que compró en el mercado de Leticia a las ocho de la mañana, hace un par de horas ya, está esperando sobre una larga tabla de madera que sirve de mesón de cocina y de comedor para una docena de personas. Está en el centro de su cocina circular, de techos altos y paredes de madera. Una cocina abierta que permite ver un caldero gigante, la rayadora que procesa la yuca para hacer fariña, un fogón más pequeño y, al fondo, el río.
Se vuelve a colgar el machete en la cintura, el canasto en la espalda y sale por la yuca. Camina poco menos de 10 minutos entre frutales de açai, guama, limón, manzanita y plantas medicinales que sembró desde hace siete años. Llega a su chagra, en 2017 era solo una y hoy ya son diez, una para cada familia Pijachi Kuyuedo, chagras nuevas, chagras secas, ocho hectáreas en total.

Donde hoy hay ayahuasca, pimentones, yuca, piña y camu camu, hace más de tres décadas se cultivaba coca. La finca, que hoy le pertenece a Anitalia Claxi Pijachi Kuyuedo y a su familia, está ubicada en el kilómetro 21 de la vía Leticia-Tarapacá, pasó por varias manos antes de llegar a ellos.
—Nos desenglobalizaron el resguardo entre el kilómetro siete, el nueve y el once. Y del 17 para acá nadie lo quería porque ellos decían "¿Quién va a ir por allá?”, el seis dijo “pues nosotros". Y nos dejaron encartados con la finca
—¿Cómo lo pueden a uno encartar con una finca?
—Claro, porque los curacas anteriores habían malgastado la finca y a los que cuidaban no les pagaron. El nueve se llevó sus vacas. El siete se llevó sus vacas. El once se llevó sus vacas. Y ahí sí como dijo Shakira, nos dejaron la deuda en Hacienda— dice entre risas.
Tiene un gran sentido del humor, y entre chiste y enseñanza, saca los tallos de la tierra sin mucho esfuerzo. Con la parte de atrás del machete quita la tierra y después hace un corte milimétrico para separar la yuca del tallo. Si en el proceso una se parte dentro de la tierra, ella escucha el sonido, casi imperceptible para alguien que nunca ha cosechado, y la saca. No deja ningún pedazo porque dice que se quedan llorando. También son gente y los defiende.
Anitalia podría ser un jaguar. Nació en Leticia el 11 de mayo de 1979 y pertenece al clan jaguar del pueblo Okaina-Huitoto M+N+KA. El jaguar, protagonista de un sinnúmero de relatos de la Amazonía, suele representar el cuidado y la sabiduría. En la cultura Okaina, por ejemplo, el jaguar representa “gente artista, de belleza y muy cuidadora o protectora”.
Después de organizar metódicamente las yucas en su canasto, las más grandes del lado de la espalda y las más pequeñas en el otro extremo, le agradece a su chagra y le explica que lo que cosechó va a alimentar a su familia y a los que vienen a visitarla. Ahora empieza otro ritual: preparar la Patarashca.
—Es que la defensa del territorio empieza por el estómago.
Anitalia y su madre, Eufrasia Kuyuedo Fusiñoteriza, ganaron en 2017 el Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales. Prepararon, en Bogotá, el Iy+Ko, un plato de la cultura Huitoto y emblemático del Amazonas que tiene como base el pescado y derivados de la yuca. Asegura que antes de ella el concurso lo protagonizaban otras regiones del país, nunca la Amazonía.

El concepto que presentaron era el “Iy+ko como expresión de la construcción de cuerpo social”, para ellas hablar de comida es hablar de política pública. En el concurso solamente estaba presente el Ministerio de Cultura, y Anitalia recuerda que durante su intervención pidió la presencia de los ministerios de Ambiente, Educación y Salud.
—¿De dónde salen los peces? del río. ¿Quién debe proteger los ríos y la tierra? Tarea del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Dónde están estas entidades? Para que esté ese animalito aquí tiene que existir en nuestro territorio. Y no es en un monocultivo, ni en un criadero, tiene que estar en su entorno natural.
El acta del jurado resumió su participación: "Los sabores fueron memorables, muy bien logrados, la mezcla y el equilibrio que brindaron todos los ingredientes fue reproducida de manera excelente. La oralidad en la presentación resultó auténtica. Cuando se habla de lo que se ama y se conoce, se transmite su sabor".
Ya en la cocina, su cuñada Erika Holanda, doña Marina Marquez y don Aurelio Jordan, que le ayudan en la finca, empiezan a pelar la yuca que luego será fariña y almidón. Ella se cambia la ropa por segunda vez y pone en el fogón a hervir otra yuca para hacer el casabe que va acompañar la Patarashca. Camina unos metros atrás de la cocina y de una pequeña huerta saca pimentones de todos los colores, verdes, rojos, amarillos. También un par de ajíes y las hormigas que ya tenía listas. Dice que entre más colores haya en el plato, más nutritivo es.

Aprendió el amor por la cocina de su mamá. Eufrasia Kuyuedo siempre se debatió entre el amor por sus costumbres indígenas y la vergüenza que le hizo sentir la iglesia católica por tenerlas. Es oriunda de La Chorrera, de la comunidad Lago Grande, cerca al río Igara Paraná, a por lo menos dos semanas de recorrido en lancha desde Leticia. Vivió su infancia en un internado cuando la iglesia “acogió” a los niños y niñas indígenas después del genocidio del caucho, que casi extermina a los pueblos Huitoto, Bora, Munaire y Ocaina, con al menos 60.000 asesinatos según cifras oficiales.
En ese momento era también una especie de política de Estado “llevar a los salvajes a la vida civilizada“, así que en el internado le enseñaron a coser, a cocinar y a mantener un hogar.Aunque de allá las mujeres solamente podían salir casadas, Eufrasia fue la excepción. Eso sí, aprendió a hacer “comida de blanco” y hace mejores fríjoles que los paisas, dice Anitalia.
—He viajado, he estado en diferentes escenarios y siempre encuentran una manera de minimizar a los indígenas, hacer que la gente esconda su comida y que se avergüence de sí misma […] Y yo, no sé, dice mi marido que tengo un nivel de autoestima bien tremenda.
Anitalia sólo conoció la historia de su familia hasta hace unos años, cuando convenció a su mamá de que le contara su vida a Violeta, una amiga suya que se había ganado una beca del Ministerio de Cultura para un proyecto fotográfico. Así como su mamá lo hace, en su comunidad poco se habla del dolor y de lo que pasó en la fiebre del caucho. Los abuelos le dicen “el canasto de la escasez” y no le cuentan la historia a todo el mundo. Antes de hablar de eso enfrían la palabra y evitan a toda costa promover el odio, incluso sobre los que les hicieron tanto daño.

—Mi mamá me negó la lengua, pero no fue su culpa. Ella la habló, pero no lo transmitió por miedo a que nosotros sufriéramos castigo. En el internado a los que hablaban la lengua les ponían un palo en la boca atravesado, o los ponían de rodillas encima de piedras o de maíz. Entonces ella decía: "¿Para qué quieren hablar la lengua? Si a mí me dieron duro por eso. Si quieren pues que ellos les enseñen”.
Anitalia, con la fuerza del jaguar, les reclamó. En su entrevista para entrar a la Universidad Pontificia Bolivariana, de la que se graduó como licenciada en etnoeducación, le dijo al padre rector de ese entonces que no le preguntara si hablaba la lengua porque fueron precisamente ellos los que se la quitaron.
Después de picar todos los pimentones, la cebolla, los tomates y el ají, empieza a partir las hojas de plátano para hacer el envuelto. Sobre cada hoja pone primero una cama con todas las verduras y, ahora sí, el pirarucú. Termina con otra capa de verduras y envuelve como si fuera un regalo, lo es. Pone cada envuelto encima del fogón de leña y espera.

Anitalia podría ser una mariposa. Dicen los abuelos que alguna vez existió una mujer indígena tan poderosa que tuvieron que encantarla para que no la mataran. La convirtieron en una mariposa, una de las mariposas más grandes del mundo. Una mariposa que suele volar sola, con alas que parecen azul brillante, pero que en realidad son iridiscentes y logran reflejar la luz. Una mariposa que tiene poco tiempo de vida y que es casi milagroso verla volar en medio de tantos depredadores. Una mariposa que hace maravillas mientras vive. Una mariposa morfo.
Desde niña iba con su papá, Arcesio Pijachi Neicase, a las asambleas de su comunidad y escuchaba atentamente. Ya entrada la noche, cuando terminaba el diálogo, salían de la selva a oscuras, contando las lomas y las raíces que les indicaban cuánto les faltaba para llegar a su casa, ubicada en ese entonces a 15 minutos, selva adentro, del kilómetro seis. A los 13 años ya era promotora de lectura del Banco de la República. Llevaba un baúl lleno de libros hasta su comunidad y después de leer el cuento de Blancanieves, reflexionaba sobre las narraciones de los abuelos que eran parecidas.
A los 19 trabajó en una granja como auxiliar contable. Renunció después de que su jefe la humillara a ella y a sus compañeros por escuchar música de la emisora "Mañanitas Leticianas” en una pequeña radio. El pretexto fue la radio, la humillación era por ser indígenas. Sin embargo, de ese lugar aprendió que cosechar y criar animales también podría ser un negocio.
Mientras estudiaba en el Sena sobre el manejo de las hortalizas para vender, cómo mantener gallinas de engorde y hasta cómo cuidar cabras, se dio cuenta de que a pesar de toda la comida que la rodeaba en su comunidad había 40 niños desnutridos. Así que empezó proyectos de siembra con semillas nativas (no aceptó o las transgénicas), y un trabajo fuerte con las mujeres. Las hortalizas no solo le dieron para pagar los cinco años de universidad en Medellín sino que, poco a poco, le mostraron su propósito.
—Me dio pena porque teníamos todo, pero la gente se volvió perezosa. La tradición dice que a las cinco de la mañana ya debemos estar despiertos y a las seis dándole el desayuno a los hijos. No esperando que desayunen en la escuela.
En 2017 hizo parte del Cabildo y logró con su padre, después de 28 años de búsqueda, la ampliación del resguardo: casi 50 mil hectáreas que recibieron en 2019. También fue el primer cabildo que usó correo electrónico y, dice, el primero que descubrió que las mujeres de su comunidad solamente se dedicaban a trabajar en casa y al cuidado de la chagra. Un trabajo esclavo, afirma, en dónde no hay pensión, seguridad social, ni acceso a la salud. “A ella le gusta ayudar a las personas, a los niños. Es la única que lucha por las mujeres de su comunidad, a las otras ni les importa. Ella es la que saca la cara por las mujeres. Lo mismo que su papá”, dice Erika Holanda, cuñada de Anitalia.

Cuando la Patarashca ya lleva un buen rato en el fogón, empieza a hacer el casabe. Con la yuca molida, y seca, filtra la harina con una de las ranitas que tiene en la cocina (un cernidor que sirve para filtrar la masa de la yuca y que simultáneamente, hace parte de un ejercicio espiritual y tradicional, en el que se depura lo ligero y se retiene las cosas con mayor potencial). No pueden quedar grumos. Cuando el sartén ya está caliente, pone la harina que ya es fina y espera a que se ase para voltearla. Hace ese proceso dos veces.
Después de ganar el premio de cocina tradicional, trabajar como cabildo, y contar la historia de su madre, en su comunidad empezaron a acusarla de querer robarse el conocimiento de las abuelas. De querer figurar con una historia que no había sido la suya y viajar contándola. Eso no la detuvo. Hoy tiene una asociación de mujeres que se dedica a producir pulpa, a pesar de no querer asociarse por la falta de organización de su comunidad y la desconfianza que siente por los procesos colectivos.
—Empezaron a decir que yo me robó el conocimiento de las abuelas, pero lo que estaba haciendo era un trabajo de empoderamiento. Porque a mí no me interesa vivir fuera de aquí, me interesa viajar, sí, para conocer (entre risas). Pero mi vida es aquí y con las mujeres. ¿Por qué a los hombres cuando viajaban no les hacían lo mismo? Y ellos viajando y hablando de nosotras las mujeres, hablando de la chagra, cuando esa es la palabra de nosotras.
Cuando el casabe ya está listo lo divide en porciones triangulares y así, tibio, lo entrega a cada uno de sus invitados para que acompañen la Patarashca. El pirarucú ya absorbió todo el sabor de las verduras y tiene el gusto ahumado de las hojas de plátano y el fogón. Sobre la tabla de madera –el comedor– también hay jugo de borojó, limón partido y ají triturado en un plato pequeño. Casi a las cinco de la tarde, comemos.
Anitalia podría ser un vendaval. Hay una canción que cuenta una historia de amor entre una mujer indígena y un hombre español que llega a Leticia. Cuenta que cuando la vio por primera vez, un rayo de luz atravesó el cielo para mostrarle que ella era su amor eterno. En cambio, ella lo ignoró varias veces, no confíaba en lo que decía y mantuvo la distancia. Al final,contra el pronóstico de muchos, se enamoraron. El coro dice algo así: “Anitalia, a tu lado quiero vivir/ siempre reir y compartir/ pescado, ají, yuca, açai”
La canción la compuso él, Carlos Suárez Álvarez, el esposo de Anitalia desde hace 17 años. La canta en la cocina de su casa –su otra casa– en el kilómetro seis de la vía Leticia-Tarapacá mientras toca la guitarra. Anitalia saluda a Carlos, a sus cinco gatos: Pipirolo, Aurea, Aris, Jony ,Chumy; y a su perro: Joyama. Después, sigue cocinando, pero ahora se ve diferente, su mirada en la intimidad de la casa se ha enternecido. Ya no es la jefa que tiene que mantener su chagra andando, ese vendaval que irrumpe para hablar por las mujeres, ahora es la brisa suave después de la lluvia, la que reverdece todo y anuncia el canto de los pájaros.
Tiene dos hijos, seis hermanos y 14 sobrinos. A casi todos, hijos, sobrinos y hermanos, los ha criado, los ha cuidado. Es una mujer de familia, estricta pero amorosa. “Es tronchatoro– dice Angy Pijachi entre risas– es una hermana muy exigente. A nosotros nos cuidaban mi hermano Frank y ella. Frank siempre fue muy pasivo, en cambio con ella sí salía doña Eufrasia. Pero siempre fuimos unos hermanitos muy unidos”. Angy es la quinta de siete hermanos, entre cada uno se llevan dos años de diferencia.
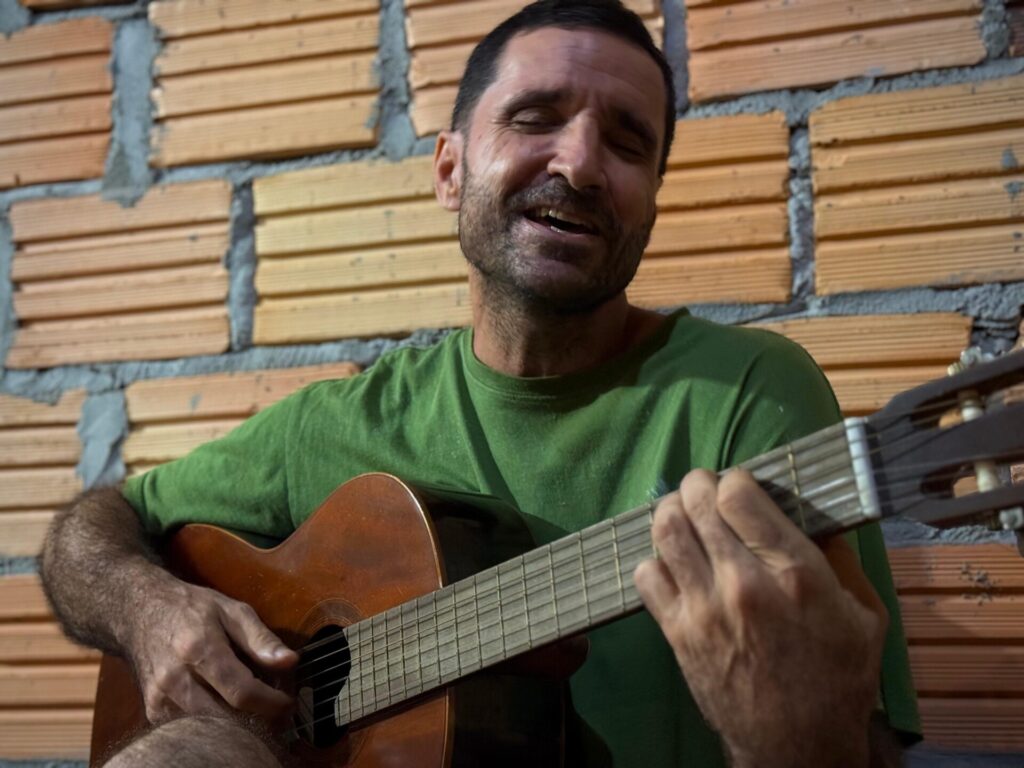

En la canción, Carlos también habla sobre un huracán. Puede ser ella para él, puede ser él para ella o pueden ser los dos. Pero sobre Anitalia su familia coincide en que es alegre pero obstinada, terca. Como un viento fuerte: hay un antes y un después de su paso. “Ella es un vendaval de alegría. Es muy extrovertida pero tiene los pies en la tierra”, dice su esposo.
Ha practicado casi todos los deportes, baloncesto, voleibol, microfútbol y hasta taekwondo. Nunca le han gustado los cuadrados. La marean las camisas de cuadros y los cuadernos de matemáticas. Le cuesta no salirse de las líneas, en la escritura y en la vida. Una profesora de primaria se lo dijo una vez, tiene una letra linda, dedicada, incluso perfeccionista, pero no sigue las reglas. –En la naturaleza no hay cuadros– dice.
Anitalia podría ser un jaguar, una mariposa morfo, o un vendaval. Pero es una mujer.