Durante seis días estuvo el presidente Petro en La Guajira a finales de junio. De la visita, además de la declaración de emergencia económica, social y ecológica, resultaron 11 decretos, entre ellos el decreto 1269 de 2023 que expidió el Ministerio de Educación el 31 de julio. Con este documento, el Gobierno nacional busca simplificar el proceso de incorporación de los nuevos recursos para cofinanciar el PAE en lo que resta del año en el departamento y que no se interrumpa el servicio, como ha pasado en otras ocasiones.
El decreto, en pocas palabras, permite que la Gobernación y a las alcaldías de Maicao, Uribia y Riohacha incorporen a su presupuesto el dinero adicional que le entregó la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) para el funcionamiento del programa el resto del año sin necesidad de adelantar el trámite habitual, que requiere la autorización de la asamblea o el concejo municipal. Así, solo deben hacer un acto administrativo para incorporar los recursos, lo que según el gobierno, les ahorra varias semanas de trámites.
“Lo que buscamos nosotros con este decreto es que efectivamente la alimentación escolar no se vea obstaculizada por alguno de los requisitos formales que hacen parte de la normalidad de los procedimientos de la administración pública como la incorporación de los recursos”, asegura Juan David Vélez Bolívar, subdirector de la Uapa.
Esta medida surgió luego de que durante la visita el gobierno anunciara que se iban a asignar nuevos recursos para poder darle continuidad al PAE hasta fin de año y para implementar la estrategia PAE+ (que da alimentación en el receso escolar) en todo el departamento. Desde ese primer anuncio, la Procuraduría General de la Nación advirtió un posible riesgo de suspensión del programa para el segundo semestre por falta de trámite de incorporación de recursos y pidió a Diala Patricia Wilches Cortina, gobernadora (e) del departamento, adelantar urgentemente las acciones que correspondieran para garantizar y atender a los más de 84 mil beneficiarios del PAE.
Cómo lo había alertado la Procuraduría, el decreto reconoció que en el departamento el servicio de alimentación escolar se suele interrumpir por temas burocráticos: “Se ha identificado que en los trámites presupuestales en el orden territorial existen limitaciones de tipo administrativo que impiden la asignación oportuna, eficiente y urgente de los recursos, por lo que es necesario adoptar medidas que las superen y permitan materializar de forma oportuna y eficiente la atención y prestación del PAE y contribuir a la garantía del derecho humano a la alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema educativo oficial”, dice el decreto.
La asignación de la Uapa se dió el 4 de agosto y la inversión para la Gobernación de La Guajira fue de 15 mil millones de pesos para financiar el programa en los 12 municipios no certificados: nueve mil millones para garantizar el funcionamiento en el segundo semestre y seis mil millones para el PAE+. Para Maicao y Uribia fueron siete mil millones de pesos y para Riohacha once mil millones.
Los vacíos
Hay varios cuestionamientos alrededor del alcance del decreto, y en general, del funcionamiento del programa de alimentación escolar en el departamento, que históricamente ha presentado varios problemas como: la intermitencia del servicio, la falta de infraestructura, la insuficiencia de la cobertura y la mala calidad de los alimentos.
El decreto reconoce uno de los problemas que ha causado la interrupción del servicio de alimentación escolar históricamente en el departamento. Por ejemplo, en septiembre del año pasado el servicio se suspendió por más de 18 días por temas administrativos con el entonces gobernador encargado José Jaime Vega. Sin embargo, Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica de Dejusticia, asegura que desde la organización están analizando si realmente expedir un decreto era la vía más adecuada para arreglar el problema:
“En principio, el objetivo uno podría decir que es legítimo, que responde a una necesidad, sin embargo, tendríamos que revisar si el mecanismo que se está utilizando (el decreto) responde y puede responder a esa realidad de manera correcta y que salvaguarde el Estado de derecho”, dice Torres.
Además, aunque el decreto amplía la cobertura del programa para estudiantes de Maicao y Uribia reconociendo que la población estudiantil ha aumentado a lo largo del año por la migración, para los 12 municipios no certificados del departamento sigue la misma cobertura, a pesar de que es una problemática que se ha identificado en todo el departamento:
“Lo que viene sucediendo hace unos años es que por la migración los números (de estudiantes) van variando a través del año y el Simat no se iba actualizando, entonces teníamos una brecha entre los niños que estaban en las escuelas y los niños que estaban cubiertos por el PAE y eso hacía que por supuesto los recursos cada vez alcanzarán para menos”, cuenta Julián Gutiérrez abogado y especialista en Derecho constitucional de la Universidad Nacional y quien ha trabajado desde hace más de cuatro años en temas de agua y alimentación en La Guajira.
Cuando eso pasa, los rectores y docentes se las ingenian para rendir la comida, pero esto puede ser contraproducente. “Lo que las escuelas tratan de hacer de una manera muy orgánica, es tratar de dividir las porciones que tienen entre los niños que están, eso resulta problemático porque entonces tenemos de nuevo niños que pueden estar en riesgo de desnutrición y pues entonces están igual tomando porciones más pequeñas de las que deberían estar tomando”, agrega Adriana Torres.

Esto se evidencia en municipios como Fonseca. “En nuestras sedes se le da alimento a todo el mundo. Pero en otras escuelas en muchas ocasiones falta gestionar para que llegue alimentos para todos, hay veces que es por no tener las instrucciones del Simat al día”, dice Nelvis Peralta, rectora de la institución Cleotilde Poveda.
Desde la Uapa aseguran que esta situación no se “da con gravedad” en los municipios no certificados que atiende la Gobernación. “En el caso de Gobernación el tema no es tan crítico porque realmente ellos planean basados en el cierre de la vigencia del año anterior. Puede haber variaciones pero no importantes. Sin embargo, Uribia sí ha mostrado aumentos muy importantes por la migración”, dice Juan David Vélez.
Los problemas del PAE
La alimentación escolar en La Guajira tiene otros problemas que afectan a los y las estudiantes. En junio la Procuraduría alertó sobre las deficiencias de infraestructura detectadas en la prestación del servicio luego de visitar las instalaciones de varias instituciones educativas: Insprosur, Roque de Alba, el mega colegio Silvestre Dangond y Los Fundadores, en el municipio de Villanueva; María Emma Mendoza y Manuel Antonio Dávila, en San Juan del Cesar, y Heliodoro Alfredo Montero Duarte en El Molino.
En las visitas el ente encontró que algunas instituciones no cumplen los requerimientos técnicos exigidos en áreas como: manejo higiénico sanitario, saneamiento básico, menaje y dotación. Además, algunos colegios no cuentan con espacios adecuados para la preparación de los alimentos, ni con los platos, vasos y cubiertos suficientes. En otras se encontró que las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados.
“La mayoría de las instituciones no tienen los espacios adecuados para realizar ese proceso (de alimentación). A eso se le suma que faltan equipos de frío para la conservación de los alimentos, que falta menaje, que se dificulta al momento del servicio porque las manipuladoras son insuficientes, además que a ellas no les han pagado en los últimos tres meses”, confirma Edward Fragozo, rector de la Institución Educativa El Carmelo en San Juan del Cesar, y presidente de la Asociación de Directivos de la Educación Guajira.
El déficit de infraestructura ha empeorado por la falta de personal de vigilancia en las instituciones educativas del departamento. “En las escuelas faltan los celadores entonces aunque el programa nos dio las mesas, nos dio las sillas, algunas neveras grandes, los ladrones han llegado y se lo han robado”, dice Nelvis Peralta.
Otro de los problemas que denuncian en el departamento es la falta de control institucional, que termina en posibles hechos de corrupción. “Los órganos de control brillan por su ausencia. La emisión de decretos no deja de ser tinta en un papel sino se toman los correctivos de índole político administrativas para aquellos que atentan contra la vida y la integridad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes robándose la plata destinada a los programas de alimentación escolar”, comenta Milad Estrada, secretario de prensa y comunicaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira.
Esto lo ha identificado también Julián Gutiérrez. “Este es un buen intento por hablar del tema de la asignación de recursos, pero lo que falta también es una articulación interinstitucional entre los diferentes niveles del Estado. Es una lucha muy fuerte contra la corrupción, la Corte Constitucional a finales del año 2021 sacó un auto solicitando a muchas personas que intervinieran sobre el tema de la corrupción, pero es un reto muy grande. El problema, y fue lo que identificamos a través de estos años, está en el nivel territorial y en el nivel de cómo se garantiza que lleguen los recursos a los prestadores y a las instituciones educativas”, asegura Gutiérrez.
En marzo, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence, los alcaldes de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, así como a Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia por los aparentes retrasos registrados en el inicio y ejecución del Programa en sus respectivas jurisdicciones. Hasta el momento el caso sigue en indagación y práctica de pruebas.
Además, Gutiérrez agrega que hay que entender el Programa de Alimentación Escolar de otra forma en el departamento: “El PAE se supone que representa entre el 30 y el 50 por ciento de lo que sería el contenido calórico de los niños diariamente, pero termina siendo casi que el 100 por ciento de su alimentación. Entonces creo que el primer reto es reconocer que en un territorio como el de La Guajira entender el PAE como simplemente un complemento alimentario para la educación es verlo de una manera muy restringida”.
Los 1.481 estudiantes de las dos instituciones educativas de El Carmen de Atrato no han recibido el servicio de alimentación escolar desde que volvieron de vacaciones el 9 de julio. La gobernación del Chocó informó que desde el 9 de junio finalizaba la operación allí y en otros 13 municipios del departamento por falta de recursos. Desde ese momento los estudiantes no han recibido el complemento.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido intermitente en lo que va del año. En El Carmen de Atrato inició un mes después de que los estudiantes entraron a clase por retrasos en la contratación del operador. Funcionó desde el 16 de febrero y el 30 de marzo volvió a suspenderse. El servicio se reanudó solamente hasta finales de abril, por 30 días del calendario escolar, es decir hasta inicios de junio. En total, en lo que va del año solamente ha operado 60 días de clase.
¿Por qué se contrata por un mes?
Desde el municipio han dicho que una de las causas de la interrupción del servicio ha sido que la entrega de recursos solamente cubre 30 días. En años anteriores la gobernación del Chocó hacía acuerdos de transferencia con las alcaldías por 90 días, es decir, la mitad del calendario escolar. Sin embargo, este año los acuerdos han sido más cortos, según cuenta Boris Peña, secretario de Integración Social del departamento, por falta de presupuesto.
“La razón es netamente presupuestal. Este año arrancamos desde el 16 de enero y así sucesivamente, en la mayoría de los municipios arrancamos muy temprano, eso implicó que lo que nos venían asignando normalmente hubiese menguado antes”, dice Peña.
Según informa la Secretaría de Integración Social, el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) les certificó 29.593 millones de pesos para la vigencia de todo el año en el departamento. Este dinero, según Boris, solo alcanzó para el primer semestre del año escolar, en el papel 90 días calendario.
Boris sostiene que para este desembolso se hicieron varios pagos. “En septiembre nos dieron certificación de 24.000 millones de pesos para que adelantaramos las vigencias futuras. En diciembre hicimos los acuerdos de transferencia por los primeros 30 días. Luego, nos llegó la resolución definitiva en donde no eran 24 mil sino 29 mil. Con ese ajuste hicimos el segundo acuerdo de transferencia por otros 30 días”, comenta el secretario. Posteriormente, en mayo, la Unidad entregó 2.000 millones de pesos más.
Por esta razón, los acuerdos de transferencia con las alcaldías para contratar a los operadores se hicieron cada uno por 30 días, afectando la permanencia del programa en los colegios, como fue el caso de El Carmen de Atrato.
No obstante, desde la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) dicen que asegurar la prestación del servicio es responsabilidad de la Gobernación. “La operación del programa está a cargo de las secretarías de educación certificadas y son estas quienes en sus ejercicios de planeación deben proyectar con los recursos disponibles la atención por la totalidad del calendario académico que comprende 40 semanas de clases, y aplicando criterios de priorización de sedes para ir incrementando la cobertura de manera progresiva según los recursos disponibles, y entendiendo, además, que la operación del PAE se apalanca financieramente con varias fuentes de financiación que responden al esfuerzo compartido por la Nación y las Entidades Territoriales”, indica la entidad.
La unidad además asegura que para la prestación del servicio de alimentación, además del dinero que llegó del Presupuesto General de la Nación (administrado por la Uapa), la gobernación cuenta con recursos por $11.156.855.891 de Sistema General de Participaciones-SGP y $21.862.953.291 de regalías y recursos propios, que suman un valor total de $64.708.739.632.
No hay dinero para el PAE en el segundo semestre
Actualmente cerca de la mitad de los municipios no certificados del Chocó están sin alimentación escolar. La Gobernación notificó que el dinero de la Uapa no alcanzaba desde inicio de año. Y en el último Informe Operacional semanal INOP de la Uapa con corte al 30 de mayo de 2023, quedó constancia de que a partir del 9 de junio finalizaba la operación del programa en Acandí, Bagadó, Bajo Baudó, Certeguí, El Cantón de San Pablo, El Carmen de Atrato, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Nóvita, Nuquí, Río Quito, Sipí y Unguía, afectando a un total de 30.148 estudiantes.
Para el funcionamiento del PAE en el segundo semestre en todo el país, la Nación tuvo que hacer un trámite ante el Congreso para adicionar 250.000 millones de pesos. De los cuales según la Ministra de Educación Aurora Vergara, se le iban a asignar 8.500 millones de pesos al Chocó. Sin embargo, el valor final aún no se ha definido.
“En la actualidad está en proceso de trámite la distribución y asignación de recursos por valor aproximado de $250.000.000.000 correspondientes al Presupuesto General de la Nación, que serán destinados a cofinanciarla continuidad, ampliarla cobertura y atender en receso escolar el Programa de Alimentación Escolar – PAE, para la vigencia 2023”, dice la Uapa.
Además del dinero de la Nación, desde la Gobernación tramitaron un proyecto por 21.500 millones de pesos provenientes del sistema de regalías. Sin embargo, aún no se ha terminado el proceso de aprobación. Por lo que los niños y niñas siguen sin recibir PAE hasta que alguno de los dineros se libere.
Las afectaciones
A pesar de que el PAE fue creado por el Gobierno nacional como una estrategia de acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es decir no fue pensado para ser la base de la alimentación diaria o la comida más importante de un estudiante, sino para evitar la deserción. La realidad es que esta es la única comida del día, o por lo menos, la más importante de muchos estudiantes en El Carmen de Atrato y todo el Chocó.
En muchos colegios del municipio han tenido que reducir la jornada escolar. Gloria Margarita Taborda, comerciante y madre soltera de tres hijas de 15, 14 y cuatro años, cuenta que la falta del PAE ha afectado a sus hijas emocional y académicamente. "Ellas llegan diciendo que tienen desaliento y dolor de cabeza en la noche entonces. Están pasadas de hambre todo el día”, puntualiza.
Esta situación afecta con más fuerza a los estudiantes que viven en las zonas rurales. Marta Celene Tabora vive en la vereda El Porvenir y cuenta que su hijo está teniendo problemas de salud por la falta de alimentación. "En este momento mi hijo llega con dolor de cabeza, pasados de hambre y eso le puede generar una úlcera. Nadie nos dice nada", dice la madre de familia.
Gumercindo Vega y sus hijas se levantan todos los días antes de las cinco de la mañana para llegar hasta la carretera que va de Los Haticos a San Juan del Cesar. Allí, a las 5:40, las recoge el bus de transporte escolar que las lleva a la Escuela Normal Superior: un Chevrolet modelo 2002 con capacidad para 42 personas. Este vehículo debe transportar a todos los estudiantes de bachillerato del corregimiento hasta las instituciones educativas José Eduardo Guerra, María Auxiliadora y Manuel Antonio Dávila. En el papel, 36 jóvenes, niños y niñas deberían utilizar esta ruta pero, en realidad, entre 80 y 100 estudiantes se suben todos los días a este bus para llegar a clases.
A pesar de que los puestos tienen capacidad para dos personas, en algunos casos hasta cuatro estudiantes ocupan cada isla (dos sentados en las sillas y otros dos sobre las piernas de sus compañeros). El resto de estudiantes permanece de pie en el pasillo del bus durante todo el trayecto.
Cada vez que Gumercindo deja a sus tres hijas en el vehículo se queda preocupado. “Mis hijas dicen que se sienten con miedo y así se siente la comunidad estudiantil en general”, dice. “Hemos enviado cartas a la Secretaría de Educación municipal, a la departamental, a los coordinadores de transporte y hasta a la misma Procuraduría, pero nada. Me siento frustrado, impotente. Uno ve todos los días en las noticias que suceden accidentes y uno se preocupa por esta situación, pero nadie la quiere solucionar”, agrega el padre de familia.
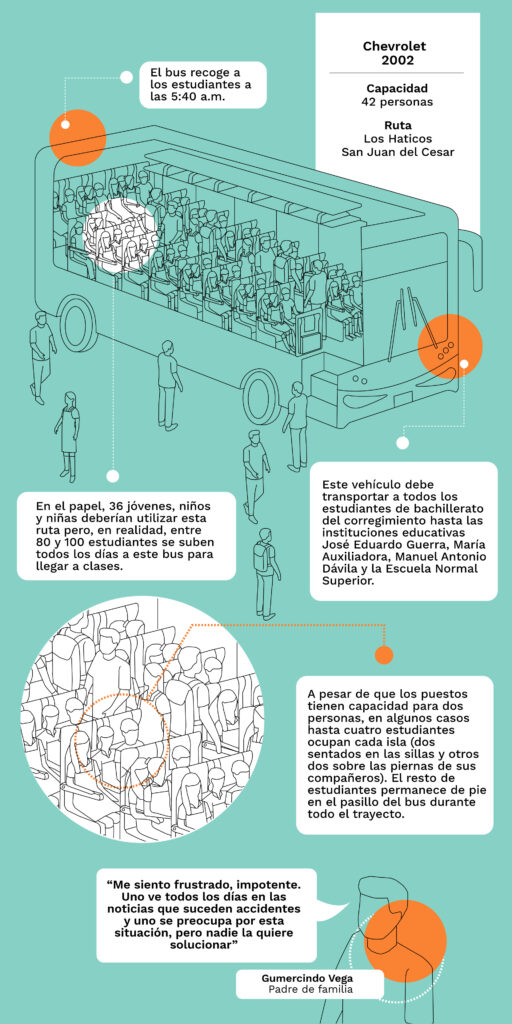
La razón detrás del sobrecupo
La Secretaría de Educación departamental firmó un contrato de ocho meses con la Unión Temporal Costa Caribe por 18.953 millones de pesos, para prestar el servicio de transporte escolar en las zonas rurales de los 12 municipios no certificados de La Guajira este año. La Unión Temporal está conformada por Transportes Sensación SAS (quienes ya se habían presentado a la primera licitación pública, pero que fue suspendida por un juez un mes después), Lineas Escolares y Turismo SAS- Lidertur SAS.
En total, se contrataron 292 rutas y 332 vehículos para las áreas rurales y urbanas. Es decir, la misma cantidad que hace cuatro años. El problema es que desde el año 2020 la población estudiantil ha aumentado 13 por ciento, según cifras oficiales y proyecciones realizadas por la Secretaría de Educación de La Guajira. Es decir, hoy hay cerca de 10.535 estudiantes más que hace tres años.
En San Juan del Cesar, para prestar el servicio de transporte escolar en el casco urbano y sus veredas están aprobados 43 vehículos que cubren las 38 rutas. Entre los vehículos hay 30 camionetas con capacidad para transportar entre 20 y 25 estudiantes; 8 busetas con capacidad para transportar entre 25 y 30 estudiantes y 5 buses con capacidad para transportar hasta 42 estudiantes.
Sin embargo, los vehículos en varias veredas no son suficientes. En Los Haticos, por ejemplo, 110 estudiantes requieren el servicio de transporte escolar, pero el bus solo tiene capacidad para 42 personas y está aprobado para 36 estudiantes. Según Medardo Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos, desde febrero de 2023 en la vereda enviaron un derecho de petición a la Gobernación de La Guajira solicitando otra ruta. Aunque la Gobernación aseguró que se harían gestiones para incluir nuevas rutas y garantizar el servicio en el segundo semestre de 2023, a más de 15 días de haber vuelto de vacaciones, la situación es la misma.
En agosto de 2022 la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta sobre el alto riesgo de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se movilizan en rutas escolares que no cumplen con los estándares de seguridad y se ven envueltos en siniestros viales. Solo durante el primer semestre del año pasado, se presentaron 15 accidentes viales que involucraron rutas escolares y dejaron 70 niños y niñas heridas y 10 muertos en todo el país.
En esa misma alerta la Defensoría aseguró que ha recibido quejas relacionadas con la movilización de niños, niñas y adolescentes en vehículos no autorizados en La Guajira “algunos estudiantes son transportados en automotores de carga con carrocería, sin cumplir con las previsiones legales y poniendo en riesgo su vida e integridad física”, dice el comunicado.
No hay controles de tránsito
Según Nolberto José Larrada Mejía, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira, la verificación del estado del vehículo y las condiciones en que se transportan los y las estudiantes es responsabilidad del municipio. Pero en municipios como San Juan del Cesar no hay quién regule el tránsito, por lo que la verificación del cumplimiento de las normas de las rutas de transporte escolar no tiene doliente.
Esta falta de control está relacionada con la poca cobertura de los organismos de tránsito. Según un estudio sobre el control operativo y la fatalidad vial en Colombia, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2022, los organismos de tránsito en el país cubren menos del 35 por ciento del territorio nacional, y muchos de ellos tienen una baja capacidad instalada para gestionar la seguridad vial en el orden local.

“Como estas rutas están dentro del mismo municipio y la zona rural, y nosotros en el momento no contamos con Tránsito Municipal, entonces es de pronto la única ventaja para que no sean sancionados. Pero en el evento que Dios no quiera llegue a suceder algo, pues ellos van a acarrear con las consecuencias, porque eso está totalmente prohibido”, dice Angélica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar.
“Como estas rutas están dentro del mismo municipio y la zona rural, y nosotros en el momento no contamos con Tránsito Municipal, entonces es de pronto la única ventaja para que no sean sancionados. Pero en el evento que Dios no quiera llegue a suceder algo, pues ellos van a acarrear con las consecuencias, porque eso está totalmente prohibido”
Angélica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar.
Maestre asegura que han solicitado a la Secretaría de Educación Departamental el aumento de la cobertura, pero no han obtenido respuesta positiva. “No contamos con la cantidad de vehículos necesarios para cubrir la población estudiantil del municipio. En Los Haticos, Los Pozos, Corralejas y Cañaverales tengo esa problemática (del sobrecupo) hemos solicitado la ampliación de la prestación del servicio pero la respuesta del departamento no ha sido positiva argumentando que no tiene la capacidad económica”, dice.
Los riesgos de lesiones y choques graves son inminentes
Según la norma de transporte especial reglamentado en el Decreto 1079 de 2015, y modificado por el Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte: en los vehículos no se admiten pasajeros de pie y cada uno debe ocupar un puesto de acuerdo a la capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. La ley también dice que el número de ocupantes del vehículo no debe superar la capacidad establecida en la licencia de tránsito.
El sobrecupo incrementa la posibilidad de que los estudiantes sufran lesiones durante un accidente vial. “Las sillas que tiene asignadas dentro de su estructura garantiza que las personas se pongan su cinturón de seguridad y que ante una eventualidad no salgan expulsadas fuera del vehículo o se golpeen con elementos internos. Si yo llevo personas de pie, pues claramente lo que va a pasar es que esas personas están sueltas y ante un volcamiento o una frenada brusca, van a salir expulsadas”, explica Francisco Pulido, ingeniero mecánico de la Universidad de América, con más de 23 años de experiencia en el campo de la seguridad vial e investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito.
Los riesgos incrementan si se tiene en cuenta que los buses pueden superar los límites de velocidad en los trayectos intermunicipales. “En países que nos llevan años delante en temas de seguridad vial se ha podido evaluar que las colisiones que se hacen desde 40 kilómetros en adelante ya son choques graves. Entonces si estamos hablando de tránsito intermunicipal uno podría decir que adquieren velocidades más altas. Y a mayor velocidad mayor riesgo y mayores consecuencias en caso de un accidente”, agrega el experto.
Además, también está el peligro de que los estudiantes deban esperar el transporte en la carretera que va para San Juan, una carretera nacional por la que pasan miles de vehículos diariamente.
El 19 de julio se inició un nuevo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor en Colombia por parte del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Aunque el subsidio beneficia a 1.727.334 personas mayores en condición de pobreza extrema, no logra cubrir a todos los que están en estas condiciones. A continuación, le explicamos por qué la cobertura y el dinero entregado no son suficientes.
1. En pocas palabras, ¿qué es Colombia Mayor?
Colombia Mayor es un programa de asistencia social a través del que el Gobierno nacional entrega un subsidio de 80.000 pesos a adultos mayores en pobreza extrema. Su principal objetivo es “proteger al adulto mayor que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza” entregando recursos para contrarrestar “su imposibilidad de generar ingresos y el riesgo derivado de la exclusión social”.
El programa, que actualmente es administrado por el Departamento de Prosperidad Social, tiene dos líneas de acción: subsidios directos que se giran a los y las beneficiarias, y convenios con los Centros de Bienestar del Adulto Mayor y centros diurnos que atienden a las personas mayores.
La transferencia es mensual en la mayoría de los municipios y los periodos de pago se informan mes a mes. Los pagos se hacen a través se Supergiros o Sured, dependiendo del municipio (puede consultar la lista de los puntos de pago aquí). Sin embargo, en estos lugares el pago se hace cada dos meses. El dinero permanece disponible para ser cobrado durante 10 días hábiles.
2. ¿Cómo se eligen a los beneficiarios?
Los beneficiarios deben ser colombianos, haber vivido durante los últimos 10 años en el país, tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (es decir, 54 años para mujeres y 59 para hombres) y tener pruebas de que no tiene suficientes ingresos para subsistir. Este último dato se verifica a través de la información que aparezca registrada en el Sisben, en donde el beneficiario debe estar clasificado en cualquiera de los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.
Para participar, el interesado debe inscribirse en la alcaldía presentando su cédula de ciudadanía. En la mayoría de los entes territoriales, este trámite se realiza en la Oficina de Atención al Adulto Mayor. En cualquier caso, un funcionario debe verificar el cumplimiento de los requisitos. Después, a través del cruce con bases de datos externas, se verifica y valida que el ciudadano inscrito no esté recibiendo una pensión o perciba alguna renta.
Sin embargo, cumplir con los requisitos no le asegura al adulto mayor recibir el subsidio inmediatamente. Como los recursos disponibles no son suficientes para cubrir a todos los adultos, el DPS estableció una metodología de priorización que busca seleccionar a las personas mayores más pobres de todos los entes territoriales del país.
3. ¿Cómo se priorizan los beneficiarios en cada municipio?
Cada vez que un cupo se libera, se asigna el subsidio siguiendo el orden de priorización de las personas que estaban en la lista de espera. La priorización se hace según:
De acuerdo con el DPS, los adultos que tengan 90 años o más serán ingresados de manera automática cuando existan cupos disponibles en el municipio de su residencia.
4. ¿Qué pasa con los adultos mayores que no resultan seleccionados pero necesitan la ayuda?
Ingresan a una lista de espera. Pero los cupos nuevos solamente se liberan cuando los beneficiarios actuales mueren o se retiran voluntariamente. En San Juan del Cesar, por ejemplo, hay 1.880 adultos mayores que reciben el subsidio mensual, y en la lista de espera hay 1.926 personas. "En estos momentos tenemos más adultos mayores en lista de espera que cobrando", reconoce Leidys Daza, enlace municipal de Colombia Mayor en el municipio.
Según el DPS, desde el 16 de diciembre de 2021 no se han aumentado los cupos del programa. Esto hace que haya adultos mayores esperando la oportunidad de recibir el subsidio desde hace varios años. Es el caso de Rubis María Ariza, de 62 años, y quien está en lista de espera en Maicao desde hace cuatro años. Rubis está a cargo de su hermana Beatríz Ariza, que tiene una enfermedad que la incapacita para valerse por sí misma. Ninguna de las dos trabaja y el único ingreso lo lleva el hijo de Beatríz que tuvo que salir de la universidad para trabajar.
“En la nueva administración ha ido tres o cuatro veces y le dicen que hay cambios en el turno, que vaya en dos meses más, pero a veces está en el cupo 600 y cuando va a los dos meses ya está en el 800”, dice Sayira García, sobrina de Rubis y Beatriz, y quien acompaña a las mujeres en su día a día.
5. Sumando y restando… ¿Cuántos adultos mayores del país se benefician de este programa?
Según datos del DPS, los cupos totales del programa Colombia Mayor son 1.727.334 en todo el país, mientras que según el Dane, a 2021 habían por lo menos 2.279.107 personas de 46 años en adelante, en situación de pobreza multidimensional y 3.366.728 en situación de pobreza monetaria.
Es decir, muchos adultos mayores que necesitan de este beneficio se quedan por fuera. Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, que ha hecho varios estudios sobre el funcionamiento del subsidio, afirma que el país está atrasado. “Con el subsidio de Colombia Mayor podríamos llegar a algo menos de la mitad de la población adulta mayor que requiere de esto. En otros países de la región logran coberturas amplias, por ejemplo en Bolivia tienen coberturas del 80 por ciento”, dice.
"Con el subsidio podríamos llegar a algo menos de la mitad de la población adulta mayor que requiere de esto. En otros países de la región logran coberturas amplias, por ejemplo en Bolivia tienen coberturas del 80 por ciento”
Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana
Ante esta situación, Laura Cristina López, enfermera gerontóloga, consultora e investigadora en salud pública, ha estudiado el funcionamiento de los sistemas de protección social, vejez y envejecimiento durante varios años, asegura que las entidades territoriales deben proporcionar otras alternativas.
“Necesitamos una articulación con las alcaldías y dar planes de alimentación. Estos planes se acabaron después del Covid, pero antes la alcaldía subsidiaba desayunos, almuerzos y comidas. Eso mejora también la salud, porque si no nos preocupamos por mejorar estas condiciones, vamos a tener dependencia a los servicios de salud que es muy costosa”, sugiere.
6. ¿Qué tan grande es el problema de la pobreza entre los adultos mayores en el país?
Según el informe “Personas mayores en Colombia: Hacia la inclusión y la participación” del Dane publicado en 2021, dos de cada 10 personas mayores en Colombia (el 18,0 por ciento) se encontraban en situación de pobreza multidimensional. La situación se agrava en los centros poblados y la ruralidad dispersa, donde el 38,1 por ciento de las personas de 60 años y más se encuentra en situación de pobreza multidimensional; mientras que este porcentaje es de 12,1 por ciento en las cabeceras municipales.
Carlos Cano asegura que el panorama de pensión y seguridad en la vejez en Colombia es preocupante. “Es desafortunado porque solo el 24 por ciento de personas de 60 años y más tienen cobertura en pensión. Eso quiere decir que el 76 por ciento no la tiene. Si bien existen subsidios como el programa de Colombia Mayor, estos subsidios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las personas adultas mayores”, afirma el experto.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo a 2021, la tasa de pobreza en población de 65 años o más en Colombia es la más alta en toda América Latina.
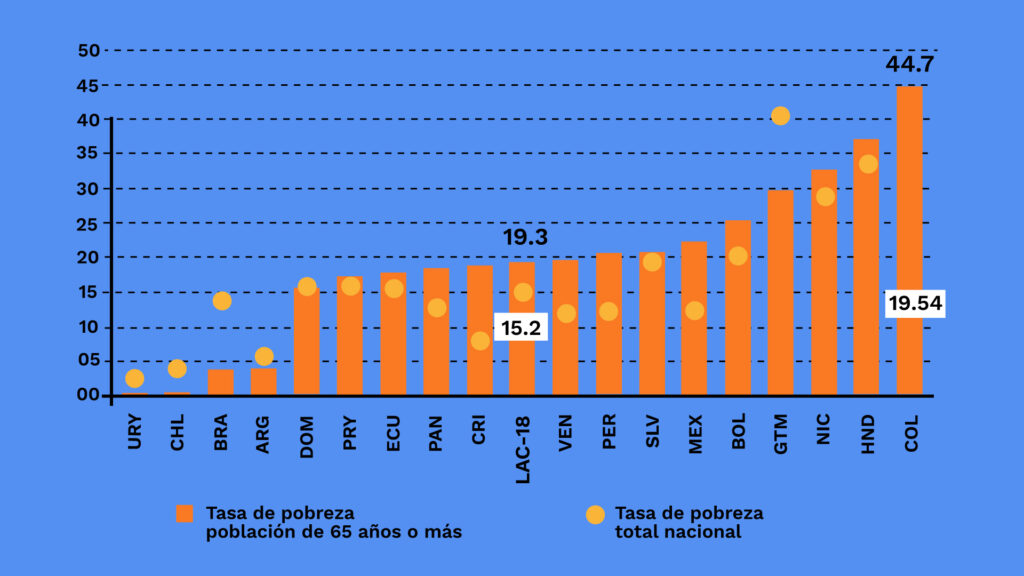
7. Entonces, ¿qué tanto les sirve a los adultos mayores seleccionados en este programa recibir 80 mil pesos mensuales?
El monto entregado por Colombia Mayor únicamente alcanza a cubrir algunos gastos de quienes lo reciben. Según el Dane, el 44,1 por ciento de los beneficiarios del Programa Colombia Mayor (611.627 personas), se encontraban en situación de pobreza monetaria aún recibiendo la ayuda del programa.
Rosalba es víctima del conflicto armado, tiene 68 años y vive con su esposo de 82 en el Pueblo de la Memoria Histórica en El Carmen de Atrato. El dinero que recibe lo usa normalmente para pagar el recibo de la luz, cuando le alcanza. Su esposo también recibe el subsidio y lo invierte en las dos dosis de insulina que necesita al mes. El resto del dinero para la comida y otras necesidades los junta con las ayudas que recibe de sus amigas, u otros familiares que viven en otras ciudades.
“Eso es muy poquito. Yo le pido a un nieto que tengo en Quibdó, tengo una hija en Medellín que gana muy poquito pero a veces me manda de a 50.000 pesos y a las amigas que me dan de a 10.000 o 20.000 pesos. Así me bandeo cada mes”, cuenta Rosalba.
López, durante una investigación que hizo en 2020 para averiguar en qué usan el dinero del subsidio las personas mayores, encontró que el caso de Rosalba se repite en todo el país. “Nuestra investigación revisó en qué se gastan las personas mayores este subsidio y encontramos que lo gastaban en medicamentos, en alimentación y en atender las necesidades de su familia. Además les daba una posición social dentro del hogar, ellos explicaban que “cuando yo no tengo plata mis hijos no me paran bolas”, por lo que además es un beneficio que está asociado con la salud emocional y mental”, confirma López.
8. ¿Cómo se calculó que se debían entregar 80.000 pesos?
En 2018 el valor del subsidio estaba entre 40.000 y 75.000. Ese valor máximo se definió en el Conpes Social 70 (que no se modificaba desde 2003) que se basó en las variables macroeconómicas de ese momento. En 2019 el valor se unificó en 80.000 pesos, aludiendo a que “el incremento del subsidio debe contribuir a adquirir la canasta de bienes alimentarios que permita al beneficiario salir de ese estado y por lo menos, de manera gradual, alcanzar el nivel de ingreso que permita superar este umbral de la línea de pobreza extrema”.
Esto significa que en siete años el monto máximo sólo aumentó 5.000 pesos. A excepción de la pandemia, en donde se hicieron giros dobles y los adultos recibieron hasta 160.000 pesos en un mes. Sin embargo, el valor del subsidio sigue estando por debajo de la línea de pobreza.
9. Entonces, ¿qué tan efectivo es este programa?
Colombia Mayor es el único programa público dirigido específicamente a los adultos mayores y fue creado en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Gracias a la creación del programa se pudo caracterizar, por primera vez, a las personas mayores en situación de extrema pobreza. "Con esto ya se puede decir en los municipios cuántas personas viven en pobreza extrema, así como la caracterización de sus discapacidades o la conformación del hogar. Y logró poner en el punto de foco a las personas mayores en la agenda en las agendas políticas”, asegura López.
Sin embargo, con el paso de los años el programa no ha evolucionado y en hoy en día no logra ser un verdadero vehículo para combatir la pobreza entre los adultos mayores. “Nosotros entregamos el monto más bajo en toda la región. Si se compara, por ejemplo, Brasil entrega lo equivalente a un mínimo legal vigente para ese país. Entregamos solamente 80.000 pesos cada mes, es una cantidad muy escasa”, dice López.
“Nosotros entregamos el monto más bajo en toda la región. Si se compara, por ejemplo, Brasil entrega lo equivalente a un mínimo legal vigente para ese país"
Laura Cristina López, enfermera gerontóloga, consultora e investigadora en salud pública.
Según López, un programa que esté dirigido a asegurar la protección social de los adultos mayores en Colombia debe incluir varios elementos que trasciendan las transferencias monetarias. “Al hablar de protección social en la vejez, el gobierno se debería encargar de tres cosas: primero, que las personas tengan una pensión; segundo, el cuidado; y tercero, un sistema de salud oportuno. A ellos (los beneficiarios de Colombia Mayor) se les está intentando entregar algo que les brinde seguridad económica, pero es muy poco”, propone López.
Cristian Copete cumple 1286 días al frente de la alcaldía de Tadó. Sus principales banderas de campaña durante el 2020, fueron “jugársela toda por” mejorar los servicios que presta el Hospital San José de Tadó, mejorar la infraestructura de las escuelas y la calidad de la educación, inaugurar obras de infraestructura, desarrollar proyectos productivos agrícolas, aumentar las opciones de formación y empleo para la población juvenil del municipio.
En los últimos meses, Copete ha lanzado varias afirmaciones en publicaciones en su perfil de Facebook, entrevistas a medios de comunicación y actos públicos para dar a entender que ha cumplido con lo prometido. Además, al inicio de su mandato prometió mejorar los abastecimientos de agua en corregimientos y veredas, así como formular un proyecto para un acueducto corregimental.
A menos de cinco meses de terminar su mandato, Consonante revisó la veracidad de cinco de las frases pronunciadas por el alcalde sobre los temas que más ha movido durante su administración.
Los resultados de las pruebas Saber 11 presentados el 4 de septiembre de 2022 sí fueron mejores en comparación a aquellos del 4 de septiembre de 2021. El promedio del puntaje global y desviación estándar 2022-4 fue de 196 puntos, mientras que 2021-4 fue de 194 puntos.
Sin embargo, Daniel Bogoya, consultor en educación desde hace 26 años y exdirector general del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), explica que este aumento aún no se puede considerar una mejora: “En educación existe un fenómeno sumamente fuerte que se llama volatilidad, quiere decir que hay altibajos, es decir, un año tienen dos puntos más, al siguiente uno menos. Ya cuando uno mira un periodo de tiempo de 5 o 10 años, pues sí se podría asegurar si se está avanzando, estamos estancados o estamos retrocediendo”, explica.
El puntaje en Tadó ha tenido esas subidas y bajadas. En 2020-4 el promedio fue de 197 puntos, en 2019 de 186 y en 2018 de 201, por lo que, según explica Bogoya, no se podría hablar todavía de una tendencia de mejora. ”Para poder tener certeza de que realmente hay un cambio necesitamos ver que es consistente el nuevo estado (el nuevo puntaje), que sistemáticamente durante tres, cuatro, cinco años se mantiene ese nuevo estado”, asegura el experto.
Adicionalmente, Michael Mosquera, secretario de Educación, cuenta que este año no se hicieron las capacitaciones a docentes y estudiantes en preparación a las pruebas por falta de presupuesto. “En las cuatro instituciones educativas se están realizando los simulacros para la preparación para las pruebas Icfes, pero como con la contratación del transporte escolar se ha gastado la mayor cantidad de recursos de la vigencia 2023, no fue posible realizar las capacitaciones a los estudiantes y docentes”, dice el secretario.
Subir el puntaje de las pruebas Saber en el municipio es una tarea que requiere trabajo. Especialmente teniendo en cuenta que el promedio en el municipio en el 2022 fue de 196, 58 puntos por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 254 puntos. Un panorama que se repite en todo el departamento, donde el promedio fue de 207 puntos.
Este puntaje es, en muchos casos, un elemento importante a la hora de encontrar un cupo en las universidades públicas o para acceder a becas. Para la beca de Generación E, la beca más importante del país que permite al joven estudiar gratis en la carrera y universidad de alta calidad a la que desee aspirar y sea admitido, el puntaje mínimo es de 349 o, el estudiante debe estar entre los 10 bachilleres con mejores puntajes de la prueba Saber 11° en todo el departamento.
Sin embargo, el Plan de Desarrollo del alcalde Copete solo contemplaba “mantener el promedio de calificaciones de Pruebas saber 11 y Saber 11, matemáticas en el cuatrienio” y “realizar cuatro actividades para la preparación de las pruebas saber 11 y saber 11 mediante simulacros y capacitaciones en el cuatrienio”.

La Casa de la Mujer fue inaugurada el pasado 2 de junio tras 10 meses de retraso. La alcaldía había anunciado que esta obra iba a ser entregada en agosto de 2022. Actualmente, solo 10 mujeres trabajan en la casa. Ana Martínez, por ejemplo, trabaja haciendo manicure, pedicure, peinados, trenzas y tinturados todos los días entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Ana cuenta que sus ganancias varían. Confirma que ha logrado ganar desde 82.000 pesos libres hasta 12.000.
“Nos está yendo súper bien, llevamos un mes. Estoy muy agradecida porque con esto ha mitigado muchas necesidades del hogar, siempre he salido con algo”, comenta. Yency Paola Copete, quien también trabaja en la peluquería de la Casa de la Mujer, ha tenido ganancias parecidas: “Hay días que me hago 80.000, 90.000 pesos, hasta los 100.000. Los días que menos me he hecho han sido 30.000 pesos. Me siento contenta porque tengo tres hijos y con eso me he bandeado”.
Hoy en día los beneficios económicos de la Casa de la Mujer sólo los perciben aquellas mujeres que trabajan ofreciendo sus servicios de gastronomía y peluquería directamente. Sin embargo, no es un trabajo formal, no tienen un contrato laboral, ni prestaciones sociales. Solamente hacen uso del espacio y de los materiales.
Por su parte, cerca de 90 mujeres que habían asistido a una serie de capacitaciones realizadas por Asodamas quedaron por fuera del proceso. “Tenía muchas expectativas, pero ahora estoy disgustada porque siendo parte de la junta administrativa de la Casa de la Mujer no nos han tenido en cuenta para nada. Recibimos unas capacitaciones por Asodamas pero no nos invitaron a la inauguración, prácticamente están son mujeres del gabinete de la primera dama y no al grupo de quienes hicimos parte de este proceso”, le dijo a Consonante Cleris Yasiris Perea, quien hizo parte de la junta administrativa como tesorera, a inicios de junio.
Otra mujer, que pidió proteger su identidad, afirmó en ese entonces, que las mujeres que no participaron de la Casa de la Mujer están “totalmente solas".
Aunque en la casa hay un auditorio y una oficina que fue pensada para una psicóloga que ofrezca apoyo psicosocial a las mujeres, actualmente según confirma Sandra Perea, gestora social, solamente funciona el proyecto de gastronomía y peluquería.
Adicionalmente, no se conocen avances sobre la política pública de la mujer, un instrumento que permitiría generar oportunidades laborales para otras mujeres del municipio. Sandra Pera aseguró que esta política está formulada desde 2014. Pero, en el plan de desarrollo del alcalde, una de las metas era “Formular e implementar una política pública para la mujer en este cuatrienio”.
“Lo que había que hacer era la implementación de la misma, si vamos a la práctica sí se ha hecho con toda esta inversión en este sector, pero no se ha contratado a alguien para esta implementación”, cuenta Perea.
Las únicas acciones que ha realizado la administración de Copete, más allá de la casa de la mujer, según un derecho de petición respondido a Consonante en febrero de 2023, fueron algunas campañas de prevención de violencia intrafamiliar y la ‘Matriculatón’, una campaña para que las mujeres, especialmente las adolescentes, vuelvan a estudiar.
En los corregimientos y veredas no hay acueducto, ni agua potable. La única forma de tener agua en las casas es instalar artesanalmente mangueras en los ríos, sin embargo, este sistema no es suficiente. “No es suficiente para el corregimiento, muchas personas tienen que usar baldes para cargar el agua y guardarla en la casa”, dice Robinson Arias, concejal del municipio y habitante del corregimiento de El Tabor.
Aunque el compromiso del alcalde era mejorar estos abastos de agua, las intervenciones han sido pocas, de los 11 corregimientos del municipio, solo se han mejorado tres. “Mejoramos en Tapón, Carmelo y se montó el proceso para mejorar los dos abastos de Playa de Oro”, cuenta Deiner Palacios, secretario de Planeación. Robinson Arias cuenta que en el corregimiento de Corcobado también arreglaron la bocatoma y repararon las mangueras que estaban dañadas.
Los habitantes de las otras veredas se sienten abandonados. “Hemos hablado con el secretario de Planeación y con el alcalde, siempre dicen que sí pero cada día que pasa no se ve nada. El año pasado hablamos con el alcalde para mejorar el abasto pero esta es la hora que no se ha manifestado con nada”, comenta Arias.
“Hemos hablado con el secretario de Planeación y con el alcalde, siempre dicen que sí pero cada día que pasa no se ve nada"
Robinson Arias, concejal del municipio y habitante del corregimiento de El Tabor.
Mario Escarpeta, concejal residente del corregimiento de Guarato, tiene la misma percepción: “La administración municipal no mira para la zona rural acá en el alto San Juan, no invierte, entonces a las comunidades nos toca encontrar la forma para poder suplir las necesidades. Dicen que están en proceso, que van a meter el proyecto, pero todo es de boca, no hay documentos”, cuenta el concejal.
Aunque Copete se comprometió desde su llegada a la alcaldía, a formular un proyecto para construir un acueducto corregimental, a cinco meses de terminar su periodo, su administración solamente tiene unos estudios topográficos: “del proyecto del acueducto, que tendría el epicentro en el corregimiento de Playa de Oro, solamente conocemos un estudio topográfico, no conocemos estudios y diseños sobre ese proyecto, esta administración no tiene acceso a esos archivos”, cuenta Deiner Palacios, quien no explicó qué se hará con esta información.
Además, en 2022 el alcalde se comprometió también a formular un proyecto para el acueducto de El Tabor y otras veredas, pero eso tampoco ha sucedido. “Por un paro que hubo aquí en El Tabor el gobernador Ariel le dijo al alcalde que formulara el proyecto para el acueducto de El Tabor y otras veredas, él dijo que sí pero eso se quedó ahí. No han formulado ningún proyecto.”, cuenta Robinson.
Sobre ese acueducto, Deiner Palacios afirmó que se tendrá listo antes de que se acabe la administración de Copete. “Sí se va a hacer, estamos únicamente organizando varios procesos pero ese va. Está resuelto, hay recursos por saneamiento básico”, dice el secretario.
Según David Mosquera, rector de la UTCH, la alcaldía de Copete le dio continuidad al convenio que cubría el valor de la matrícula para los estudiantes de Tadó hasta el 2021, cuando se hizo realidad la propuesta del expresidente Iván Duque que dio gratuidad en la educación superior a los jóvenes menores de 28 años que pertenecieran a los estratos 1, 2 y 3. Este programa permanece vigente hasta hoy.
“Hoy en día la mayoría de matrículas en la universidad están con el proceso de gratuidad. En ese orden de ideas esto cubre casi el 95 o 98 por ciento de los estudiantes (de toda la universidad). Actualmente tenemos convenios con los rectores de los colegios de Tadó para el uso de sus instalaciones. Y con la alcaldía actualmente el convenio es que nos dieron un lote para desarrollar nuestra sede”, cuenta el rector.
Actualmente la Utch es la única opción que tienen los jóvenes de Tadó para profesionalizarse. La universidad ofrece los programas de Contaduría, Trabajo social e Ingeniería ambiental en el municipio. Si los jóvenes quisieran estudiar otra carrera se tendrían que ir a Istmina, a Quibdó, o incluso desplazarse fuera del departamento, incurriendo en gastos de transporte, alimentación en la jornada académica y los materiales para trabajos, por lo que la gratuidad en la matrícula a veces no es suficiente.
“Los obstáculos para estudiar Ingeniería Mecánica son los costos y desplazarme donde uno tenga conocidos”, le contó a Consonante en diciembre del año pasado Einer Lemos, un joven tadoseño.
David Mosquera propone que los recursos que antes daba la alcaldía para la matrícula, se conviertan en subsidios para los estudiantes, pero esto no se ha discutido. “Esos recursos que se daban para matrícula se den más bien para transporte o manutención de los estudiantes que sobre todo vienen de zonas rurales o de poblaciones bastante alejadas. Ahí tendríamos que generar una iniciativa de nuevo con los alcaldes para lograr eso”, dice el rector. Sin embargo Mosquera reconoce que esta propuesta no ha sido discutida de manera formal con los alcaldes.
Esto es importante porque en el Chocó, según datos del Observatorio de la universidad colombiana, solo 1 de cada 4 bachilleres que se gradúan cada año accede a la educación superior. Esto, entre otras cosas, por falta de recursos económicos, mala calidad de la educación secundaria, la poca oferta de programas de educación superior o falta de acompañamiento para conocer su vocación, como lo contó Consonante en esta nota.

Las áreas de urgencias, hospitalización, farmacia y rayos x del hospital San José de Tadó fueron reabiertas el 10 febrero tras dos meses de sellamiento por parte de la SuperSalud. Durante diciembre y enero mejoraron las instalaciones del centro médico: se pintaron y resanaron las paredes, se corrigieron filtraciones en los techos, se instaló el aire acondicionado en la farmacia y se repuso una bomba de agua que estuvo dañada durante más de 20 años.
Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre si el servicio realmente ha mejorado, o no. Lina Arriaga, una de las mujeres que lideró el paro en diciembre del año pasado, y quien le ha hecho seguimiento a la intervención del hospital, dice que el servicio sí mejoró con la gerente Vanessa Córdoba y que así se ha mantenido desde su salida. Córdoba se desempeñó como gerente del hospital desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 30 de marzo de 2023, cuando Everth Andrade Casas asumió el cargo.
“La gerente Vanessa lo dejó en perfectas condiciones, tuvimos un paso a paso con ella, están los mismos médicos que ella dejó. La verdad es que yo no he tenido más quejas de la gente, yo he estado muy atenta. Pero no hemos visto qué ha hecho el alcalde. Él había dicho que iba a comprar la ambulancia pero esta es la fecha que no lo ha hecho”, cuenta Lina.
Mientras tanto, Yesid Ramírez, uno de los líderes del comité de usuarios del hospital, asegura que el servicio sigue siendo deficiente: “El servicio no ha mejorado mucho. Abrieron los servicios pero la cosa sigue igual. No hay jeringas, la gente va y al final le toca comprar los medicamentos porque al final las EPS no pagan. Y se han quejado de mala atención”, comenta.
Una opinión similar tiene Levinton Mosquera, quien también integra el comité de seguimiento. “En comparación con como lo tenía la doctora Vanessa siento que desmejoró el servicio. La misma gente manifiesta nuevamente que ya no es la misma agilidad de atención al usuario como pasaba cuando estaba la doctora Vanessa, que atendían mucha más gente. He escuchado más o menos a ocho personas con esta situación”, asegura.
En lo que sí coinciden es en que Everth Andrade Casas ha tenido poca disposición para atender al comité que busca seguir haciendo seguimiento. “No sabemos qué hicieron con la plata del PIC (Plan de Intervenciones Colectivas). Cuando vamos dice que está estresado, que tiene problemas, que va a salir, y no nos da explicaciones”, dice Lina Arriaga. La líder logró reunirse con el gerente la semana pasada, sin embargo, no han logrado una reunión con todos los integrantes del comité para hablar de los pendientes.
Este comité envió al gerente una solicitud de información sobre la contratación del PIC y otros temas de empalme desde el 29 de mayo, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
El 12 de julio, la Superintendencia Nacional de Salud le envió una carta al gerente aprobando el Programa de Mejoramiento Institucional (PMI) del hospital. El compromiso es que cada tres meses (noviembre de 2023 y marzo, abril y agosto de 2024) el gerente deberá enviar un informe con los avances de ejecución para recuperar y restablecer la solidez económica, financiera y de la prestación de los servicios de salud del hospital.
Consonante buscó a Everth Andrade, gerente del hospital, para conocer su versión pero no respondió a nuestra solicitud.
Imera Mejía se presenta a cualquier entrevista luciendo un sombrero negro. Mejía, de 35 años, nació en Villanueva y a comienzos de julio se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a mejor cantante vallenata del Festival Francisco el Hombre de Riohacha, en su quinceava edición. “Es el sombrero de la invitación”, dice y pasa a explicar que cuando el reconocido acordeonero de Leandro Díaz, Toño Salas, estaba en una parranda y quería avisarle a María, su hermana, que había llegado el momento de que ella fuera a versear, mandaba hasta su casa a un emisario con su sombrero. Esa era la única señal que María necesitaba para llegar a la fiesta y desplegar su talento. Pero Imera Mejía, sobrina de María y Toño Salas, no necesita que la anuncien. Ella misma porta el sombrero que indica que llegó su hora de cantar.
A pesar de que escribía canciones desde los seis años y hace parte de una dinastía de coristas y verseadoras, Imera Mejía nunca había pensado en dedicarse formalmente a la música. Solo lo hizo después de que, en plena pandemia, Gusi –cantante y compositor colombovenezolano– escuchara una de sus composiciones y le propusiera producirla y cantar con ella.
Empezó reemplazando a su hermana corista de la agrupación Zona 8, pero no estaba convencida. En 2021 grabó “Historias”, su primer disco con cinco canciones y se presentó a la categoría “Cumbia Vallenato” en los Latin Grammys. En ese entonces, se decía que esa categoría iba a desaparecer pues la organización no recibía suficientes postulaciones con canciones inéditas por parte de jóvenes. Aunque no ganó, quedó entre los semifinalistas. Esa nominación le dio el impulso que estaba buscando para dedicarse a la música.
Mejía, quien también es psicóloga, es la única mujer concejal de Villanueva, reflexiona sobre el papel de la mujer en el vallenato y la política. Cree firmemente que no debe luchar por abrirse camino en algo que directamente, como mujer, también le pertenece.
Consonante: ¿Qué cree que tuvo que pasar para que después de 15 años usted se convirtiera en la primera mujer en ganar el Festival Francisco El Hombre?
Imera Mejía: A los 15 años, las mujeres tenemos una transición: pasamos de niña a mujer. Eso es un evento: te quitan la sandalia y te ponen un tacón. Eso significa cambios, evolución, y madurez. Y yo creo que el hecho de que a los 15 años del festival pase eso, significa lo mismo: madurez y evolución.
Que no hubiera pasado antes creo que hace parte también de que la mujer no se veía en ese escenario, porque como era rechazada, era costumbre que los que se presentaban fueran los mismos. No había casi participación de mujeres. Este año hubo más participación. Creo que en la semifinal había tres mujeres entre 10 grupos y en la final quedamos dos mujeres entre cuatro. Entonces creo que es que la mujer se sienta libre en los espacios. Que diga: “también es mi espacio, y no tengo que hacer nada por ganármelo. Es mío y me pertenece tanto como le pertenece a cualquier otro”. Entenderlo así me dio una posición de poder en ese escenario: ser dueña de eso me dio la corona.
C.: Históricamente, ¿cuál había sido el papel de la mujer en el género vallenato?
I.M.: En (el corregimiento) El Plan, al igual que en mi casa en Villanueva, las mujeres estaban vinculadas a las parrandas. No había esa vaina de machismo…de que el vallenato es del hombre. En la Sierra, donde está El Plan, el vallenato nace de la mujer verseando y cantando a su bebé, y del hombre campesino tirando machete y cantando. Es como el ritmo en los negros, que encontraban una forma de liberarse del trabajo duro cantándole a su realidad. Así, pero en otro contexto, comenzamos a descubrir el vallenato con guitarras y gaita.
C: ¿Y ahora?
I.M.: Ahora, la mujer en el vallenato tiene su propia expresión. En el momento en el que digan “esta es la versión femenina de...”, se acabó. Este es el momento en que la mujer canta vallenato porque su vida sabe a vallenato, porque nació rodeada de vallenato y porque ama el vallenato por alguna razón. Porque su cultura así se lo dicta y no tiene nada que ver con que es “la mini versión” de fulano. Yo no soy la “mini” Rafael Orozco, ni soy la versión femenina de Diomedes Díaz. No soy la mejor versión de lo que sea masculino.
"Este es el momento en que la mujer canta vallenato porque su vida sabe a vallenato, porque nació rodeada de vallenato y porque ama el vallenato por alguna razón. Porque su cultura así se lo dicta y no tiene nada que ver con que es “la mini versión” de fulano"
Imera Mejía
C.: Pasa también en el reggaeton que hay quienes piensan que es un género exclusivo para hombres. ¿Qué opina de eso?
I.M.: Yo pienso que se dice así porque así conviene decirlo, para sacar a la mujer de la escena, pero nada es de nadie. Nada es de nadie y todo es de todos.
Ese es el discurso que nos han vendido por años, que este género no le pega a la mujer. De hecho hace nada en un comentario de (la noticia de) lo de Francisco el Hombre alguien dijo “mucho afán por cantar esa música de hombres”, pero ¿desde cuando le entregaron a los hombres cosas que también nos pertenecen?.
Es un discurso que nos excluye totalmente. Lo que hay que entender es que solamente es eso, un discurso. No es verdad. Así lo entiendo y así lo voy a predicar porque nosotras somos tan protagónicas como el más protagónico de la historia.
Además creo que solo se está contando una parte de la historia, la de Valledupar y no la de la Sierra. Mi padrino (Rodrigo Daza) me decía que en Valledupar “las mujeres eran de abaniquito. Ellas se sentaban, eran las musas de la parranda, pero no participaban”. Entonces son contextos diferentes, y a mí me corresponde contar esta versión.
C.: ¿Cómo influyó su propia historia familiar en la visión que hoy tiene del género?
I.M.: Vengo de una familia donde todos cantamos: todos mis tíos, mi mamá y mi hermana mayor son cantantes y coristas. Mi mamá fue una de las primeras mujeres que hizo coros a grandes cantantes de la música vallenata como Jorge Oñate y Diomedes Díaz, en su momento más estelar. Desde niña mostré que eso era algo mío también, que tenía el arte. Hice mi primera canción a los seis años, pero no sentía la conexión. Para mí la música era un espacio de libertad: le cantaba a Dios, a la vida, y a mis líos. Con eso liberaba tensiones y era todo, no tenía afán de más.
Pero hace muy poco me enteré de que en esta dinastía también hay sangre de una señora que verseaba y que mandaba en El Plan. Ella era conocida como la vieja Sara. Cuando conocí su historia, encontré un porqué (...) Cuando supe quién era la vieja Sara, que era una líder, la matrona del Plan, y de que no había nada que no pasara por sus ojos –fuera religioso o político– yo dije: “si esa sangre está aquí con razón yo no fui como la oveja que va hacia donde la dirigen”. No sé para dónde voy, pero no voy para donde no quiero.
C.: ¿Quiénes son sus referentes?
I.M.: Siempre digo que una de mis referentes principales por crianza y por vivir su proceso tan de cerca es mi hermana (Maria José Ospina), quien ha sido incansable. Ella ha sido una de las pocas mujeres que ha escrito para que se cante vallenato.
(...) Pero, sin duda, Carlos Vives para mí ha sido una figura que rompió con muchas cosas. Le decían “eso no es vallenato”, pero resulta que el vallenato no es solamente lo que alguien conoció como el vallenato, tiene expresiones que se abrazan con el jazz y otras corrientes musicales. Así le hayan dicho mil veces “eso no es”, él dijo “este es el rock de mi pueblo” y el rol de su pueblo es el vallenato.
C.: Entonces, ¿cómo definiría su música?
I.M.: La expresión del viento y de la montaña en la voz de una mujer.
C.: También es la única mujer en el concejo de Villanueva, ¿cómo ha visto la participación de las mujeres en la política?
I.M.: Se me ha hecho más difícil abrirme camino en la política que en el vallenato. En estos casi cuatro años sí he sentido lo recio que es que le cierren los espacios a uno o que crean que los espacios políticos deben seguir siendo liderados por hombres. Ahí sí sentí la oposición a que una mujer sea líder. Al punto de que presenté proyectos y ni siquiera los archivaban, sino que hacían como si no los hubiera presentado.
En ese ámbito sí he sentido lo duro que es vencer esa creencia de que hay espacios que solamente son para los machos. Pero creo que siempre vale la pena enfrentar esos procesos, y poner piedras para que otras puedan seguir y hacer camino, porque a veces tú no haces el camino, a veces solamente pones una piedrita porque otra puede avanzar un poquito más que tú.
Pero sin duda es lo mismo, es descubrirte en ese escenario y amarrarte los calzones y enfrentar lo que haya que enfrentar, porque vale la pena. Si alguien no comienza no pasa nada. Hoy las mujeres estamos viviendo estos tiempos porque una decidió amarrarse el calzón y decir esto “no es de nadie”.
C.: ¿Cómo ha hecho para balancear su faceta de cantante con la de concejal? ¿Le ha parecido raro?
I.M.: Es diferente pero no es raro, o sea, yo no lo siento raro. Yo me siento bacana porque siento que al Consejo llega la artista. Mis compañeros y colegas me reciben como la artista. En el momento que voy a hacer mi discurso, a hacer una interpelación, ahí si se agarran los calzones y dicen llegó la concejal, pero de entrada todo es muy chévere. Sobre todo cuando por ejemplo ahora que llegue van a decir que llegó la artista del municipio, pero cuando ya me toque tomar riendas de algo ya el tono será diferente y eso me gusta.
C.: ¿Qué debe pasar para que surjan más compositoras de vallenato como usted?
I.M.: Haciéndolo, no diciéndolo. Porque no hay nada que marque más que el ejemplo. Nada que enseñe más o impulse más a otra persona que ver a otra haciéndolo. Si te ven, dirán: “Lo logró. Mira hasta donde llegó. Yo también puedo”. Por eso, lo estoy haciendo.
La Alcaldía municipal convocó a un diálogo ciudadano para encontrar soluciones sobre el uso del mercado campesino el sábado 24 de junio. En frente de la estructura y en plena mañana de compras, la administración instaló una carpa en la que recogieron las preocupaciones de la ciudadanía frente a los vendedores que actualmente se ubican a las afueras del mercado.
Al evento fueron invitados líderes de la Asociación Única de Campesinos (Anuc) que recientemente iniciaron conversaciones con la alcaldía de Hamilton García para recuperar el mercado que prestaron a la administración municipal hace ocho años. Con esto buscan poner fin a uno de los problemas más grandes que enfrentan los agricultores y productores locales: no tener dónde vender su mercancía.
El mercado campesino, que se construyó hace más de 40 años para que los productores pudieran vender sus cosechas los fines de semana, está ocupado actualmente por los comerciantes que ocupaban el mercado público de Fonseca, quienes también piden garantías para no quedar a la deriva.
Al evento fueron convocados también campesinos de las zonas rurales y comerciantes del mercado municipal, sin embargo la idea ha generado tensión en el gremio. Muchas organizaciones campesinas rurales no se sienten representadas por la Anuc, consideran que no las han tenido en cuenta en este proceso y aseguran que en el medio hay intereses políticos
¿Qué pasó con el mercado?
El mercado campesino fue construido con recursos públicos hace más de 40 años y pertenece al municipio. Tiene 29 locales, un centro de acopio, una sala de reuniones, dos oficinas y una cafetería. Sin embargo, los campesinos de Fonseca no utilizan esta sede desde hace casi 12 años.
Entre el 2003 y el 2012 la oleada de inseguridad y conflicto obligó a muchos de ellos a desplazarse, incluso, decidieron no volver más al mercado después de que, según dicen en el pueblo, los paramilitares mataran y amenazaran a varios líderes del gremio. La estructura duró cuatro años prácticamente abandonada, hasta que en 2016 la organización Abriendo Campo, que tenía el lugar en comodato, cedió el edificio en préstamo al alcalde Misael Vélasquez. Una decisión que dividió a los campesinos.

En ese momento el alcalde Velásquez vendió el lote donde estaba el mercado municipal a los Char para inaugurar un supermercado Olímpica. El acuerdo con los campesinos fue que el alcalde usaría la estructura como un lugar de paso para los comerciantes que estaban en el mercado municipal. Con el dinero de la compra conseguiría un lote para construir una nueva plaza de mercado y devolver el mercado a los campesinos, pero eso nunca pasó. Hasta el momento, la edificación sigue ocupada por los comerciantes y diferentes vendedores que se han apropiado, incluso, del espacio público.
Las consecuencias de no tener dónde vender
Varios agricultores de las veredas Puerto López, Marimondas, Las Colonias y Las Bendiciones, del corregimiento de Conejo, no han tenido más opción que vender sus productos en otras ciudades con plazas de mercado. Algunos van a Barrancas, a 15 minutos de Fonseca, donde funciona un mercado campesino todos los viernes en la plaza principal. Y otros, como Jairo Barajas, llevan sus productos a otras plazas de ciudades intermedias como Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Riohacha y Maicao, pero los costos de transporte son demasiado altos.
Según Jairo, por ejemplo, un viaje de 400 canastillas de tomate de Fonseca a Barranquilla cuesta entre 800.000 y un millón de pesos, por lo que, junto a otros gastos de la cosecha, no termina siendo rentable. “Acabo de terminar un cultivo de tomate en el que perdí más de 30 millones de pesos. Hubo buena producción pero no hubo venta. Lo que ofrecían solo daba para pagar la recolección, por eso dejé perder más de mil canastillas, porque me daba más dejarlo perder que agarrarlo”, cuenta Jairo.
"Acabo de terminar un cultivo de tomate en el que perdí más de 30 millones de pesos. Hubo buena producción pero no hubo venta. Lo que ofrecían solo daba para pagar la recolección, por eso dejé perder más de mil canastillas, porque me daba más dejarlo perder que agarrarlo"
Jairo Barajas, campesino de Conejo
A Yurleixis Gámez, campesina de Puerto López, le sucede algo similar. Yurleixis cultiva malanga, fique, lulo y varias hortalizas. Aunque tiene un contrato con una empresa que le asegura la compra de algunos de sus productos, con el resto muchas veces pierde ganancias vendiendo a los comerciantes que actualmente están ubicados en el mercado público o yendo a otros municipios.

“Esto es una lucha porque aquí no hay liga de precios y viene mucha mercancía de otros departamentos a vender mucho más barato. En el mercado ellos no le abren a uno un espacio, sino que toca revenderle a ellos a precios más bajos. O ir a Barrancas o San Juan”, dice Yurleixis. Según la productora, un bulto de malanga podría venderse en 45.000 pesos, pero en estos lugares le toca venderlo a hasta en 20.000 pesos.
Otros campesinos están a merced de los intermediarios que son los que terminan teniendo mayores ganancias. "Tenemos que valernos de los intermediarios porque no hay dónde llegar con el producto. Y con eso uno deja de ganar, porque si vendiéramos directamente a consumidores, sería más barato para el consumidor y uno como productor ganaría más", cuenta Edison Marulanda, productor de pollo y pescado de la vereda El Hatico, y fiscal de la Anuc.
Otra de las soluciones que han encontrado es moverse por las plazoletas de los diferentes barrios del municipio. Pero esto no les garantiza las ventas y suele ser un proceso muy rudimentario.
Opiniones encontradas
Esta iniciativa de los dirigentes del Anuc ha generado, nuevamente, divisiones entre muchos de los campesinos. Algunos ven con buenos ojos estas conversaciones con la alcaldía “Hay que recuperarlo porque es un deber, es un derecho ganado con tanta lucha desde hace 40 años. Hemos hecho comisiones con campesinos que vienen desde las veredas a hablar del tema con el alcalde”, cuenta Leoncio Torres, líder de la iniciativa y Vocal de la Anuc.
Aunque todos están de acuerdo en que los campesinos necesitan dónde vender sus productos, hay otros productores que no se sienten parte del proceso, asegurando incluso que en la mitad hay intereses políticos. “Conocemos que se hizo una mesa técnica con una organización campesina en el municipio y con el ente gubernamental y ellos coartaron los derechos de participación directa en el área de comercialización para que no tuvieran acceso a los campesinos como tal a la organización interna del mercado local”, dice Yurleixis Gámez, quien también es líder de desarrollo rural del municipio y representa organizaciones campesinas rurales.
Cuenta que en el proceso se han incluido principalmente personas con tinte político. “Son alrededor de 75 asociaciones internas en territorio rural que actualmente no se identifican con la Anuc ya que dentro del territorio se hizo una monopolización política, es decir, que aquí actualmente el gobierno local es quien coordina las acciones de Anuc y restringe el derecho de participación directa de los campesinos”, agrega la líder.
"Aquí actualmente el gobierno local es quien coordina las acciones de Anuc y restringe el derecho de participación directa de los campesinos"
Yurleixis Gámez, líder de desarrollo rural
Lo que sigue
Esta nueva iniciativa de la alcaldía para reformar el mercado tiene apoyo de la embajada Suiza y el programa Foincide, un proyecto de la cooperación internacional sueca. Según Eder Huguez Peñaranda, secretario de Gobierno del municipio, los recursos que reciban serían invertidos en la adecuación del mercado campesino que actualmente no cuenta con los requerimientos de salubridad, mientras se resuelve el tema de fondo. “La idea es adecuar para que los vendedores ingresen a las instalaciones y vendan productos aptos para el consumo humano y a la vez, se libere el espacio público y la movilidad”, comenta el secretario. Sin embargo, no está claro en caso de adecuar la estructura, quiénes ocuparán los locales: comerciantes o campesinos.
Mientras tanto, los líderes campesinos que no se sienten parte del proceso, piden una reestructuración de la mesa técnica de desarrollo rural del municipio. “Que realmente se implemente la política de atención rural para que desde ahí se coordinen las acciones de intervención comercial y las otras que puedan llevar a la administración de ese espacio de venta que tienen los campesinos y que es ancestral”, solicita Yurlexis. Así como la reestructuración de la junta directiva de la Anuc.
A finales de mayo, Aurora Vergara, ministra de Educación, firmó un decreto con el que autorizó que las asociaciones de padres de familia (APF) o las juntas de acción comunal (JAC), de las zonas rurales dispersas del país, operen el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en su área de influencia. Este es uno de los primeros pasos que ha tomado el Gobierno nacional para cumplir con una de las promesas del presidente Gustavo Petro: mejorar el servicio de alimentación escolar en las regiones.
A pesar de que ha pasado casi un mes desde la firma del documento, aún hay varias dudas sobre cómo funcionará el modelo. Entre los representantes y miembros de las juntas hay poca información. Pocos saben que el proyecto piloto empezó en el segundo semestre de 2022 en Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Arauca y Norte de Santander. Varios presidentes de juntas de las zonas rurales del Chocó y La Guajira anticipan varios retos para llevar a la realidad este nuevo modelo. A continuación, Consonante le explica qué se sabe de este asunto, cómo funcionará esta nueva forma de contratación y cuáles son las preocupaciones de la gente.
1. ¿Cómo funciona el proceso de contratación?
Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar, determina el monto de los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar en cada entidad territorial certificada en educación. Luego, las alcaldías abren un proceso de licitación pública para que los posibles operadores se presenten, o en el caso del PAE indígena, contratan directamente con la comunidad. Este proceso debe ocurrir todos los años entre diciembre y febrero (antes del inicio de clases del calendario A), pero suele sufrir retrasos. Adicionalmente, en los últimos años se han hecho frecuentes las denuncias públicas sobre asuntos que van desde redes de corrupción, mala calidad de los alimentos o raciones que no cumplen con los requisitos nutricionales de los estudiantes.
Ahora, el nuevo decreto abre la puerta a que esta contratación sea más directa y sean las rectoras y rectores los encargados de contratar a los operadores, quienes deberán estar constituidos como JAC o APF. Así las cosas, el Ministerio transferirá los recursos asignados a cada municipio (o departamento en el caso de los municipios que no estén certificados) y estos, a su vez, los transferirán a las cuentas de las instituciones educativas, llamadas formalmente fondos de servicios educativos.
Las juntas y las asociaciones contratadas deberán cumplir las mismas funciones que cualquier otro operador. Según la norma, las juntas también podrán subcontratar a los padres de familia de la zona para que sean ellos quienes presten el servicio. De cualquier manera, los operadores comunitarios deben cumplir con las normas sanitarias del Ministerio de la Salud y Protección Social (si desea consultarlas, puede ingresar acá).
Sin embargo, los municipios y departamentos seguirán siendo los encargados de planear la contratación. Esto resulta problemático pues a pesar de que el Gobierno afirma que esto se debe hacer con suficiente anticipación para que el servicio de alimentación escolar se preste desde el primer día y sin interrupciones durante todo el calendario escolar, la realidad es que en varios municipios este proceso se retrasa. Inclusive, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa) del Ministerio de Educación Nacional define y publica con antelación un valor de referencia de los recursos que le asignará a la entidad territorial para que se pueda hacer la proyección de los recursos para el año siguiente.
2. ¿Cuándo entra en vigencia esta medida? ¿Será para todo el país?
Según Juan David Vélez, subdirector de la Uapa, esta alternativa sólo está vigente en las regiones definidas para el plan piloto: Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Arauca y Norte de Santander. Pero, explica que más adelante la aplicación será gradual en las instituciones educativas de las zonas rurales dispersas del país que manifiesten interés en participar. Sin embargo, no hay estipulada una fecha, ni un listado de los municipios en los que se aplicará la nueva modalidad.
Vélez explica que las JAC y APF que quieran operar el PAE, deben estar formalizadas y bancarizadas. Es decir, deben tener las actas de elección de dignatarios, personería jurídica, registro único tributario actualizado (RUT), Registro Único Comunal (RUC), actas de las comisiones de conciliación empresarial, libros registrados y con información actualizada, actas de inventario, movimientos contables, libro de registro actualizado para el ingreso de los afiliados al Ministerio del Interior y cuenta bancaria.
Así como atender las formalidades que se le exija por parte de los Fondos de Servicios Educativos para la suscripción del contrato o convenio correspondiente.

3. ¿Quién vigilará que el servicio de alimentación que se preste cumpla con las normas?
La vigilancia seguirá a cargo de las entidades territoriales certificadas que deberán programar visitas de inspección. Es decir, las gobernaciones y/o alcaldías. Sin embargo, Vélez afirma que la Uapa definirá un protocolo e instrumentos de verificación para que sean utilizados durante estas revisiones. Pero esto aún no se ha hecho.
Al mismo tiempo, el rector o rectora deberá coordinar con estas entidades para garantizar que exista una instancia independiente y objetiva en la institución educativa que pueda ejercer el rol de control social y vigilar que: no se efectúen pagos asociados por complementos no preparados o no servidos a los beneficiarios y garantizar la calidad de los alimentos.
Según Vélez, la Unidad fortalecerá el Comité de Alimentación Escolar (CAE) presente en cada institución para que sirva como un mecanismo de control social. También pedirán audiencias periódicas de rendición de cuentas.
4. ¿Qué sucede en aquellos lugares donde no hay juntas de acción comunal o asociaciones de padres de familia?
En los lugares donde no hay JAC o Asociaciones con las que pueda contratar la institución educativa, el PAE seguirá funcionado como lo ha hecho hasta ahora, así lo asegura Juan David Vélez. En Tadó, por ejemplo, actualmente no hay ninguna Junta de Acción Comunal en la zona rural por una vieja disputa con los Consejos Comunitarios Afro. Y el PAE, urbano y rural, lo maneja una misma fundación.
Sin embargo, según la UApA, en el marco del Conpes 4086 de 2022-2024, se adelanta un ejercicio de caracterización de la alimentación escolar de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para que sean las mismas organizaciones colectivas las encargadas de la operación en sus territorios.
En instituciones que atienden mayoritariamente población indígena, o están en territorio indígena, los operadores del PAE seguirán siendo los Cabildos indígenas y sus autoridades tradicionales, a no ser que la comunidad manifieste el interés por cambiar la modalidad.
En el caso de que haya JAC y Consejos comunitarios, o JAC dentro del territorio indígena, la comunidad deberá concertar quién podría ser el operador en esta nueva modalidad.
5. ¿Era necesario hacer este cambio?
Las irregularidades del servicio de alimentación escolar son conocidas. En Tadó y El Carmen de Atrato, por ejemplo, este programa se ha suspendido al menos cuatro veces en los últimos 13 meses: en febrero, agosto y septiembre de 2022. y marzo de 2023. A esto se le suman las denuncias porque algunos alimentos que se les brindan a los estudiantes no responden al contexto cultural o porque el menú y las porciones de comida entregadas no corresponden a lo estipulado y terminan siendo insuficientes.
Según Juan David Vélez, esta nueva modalidad de contratación busca resolver los problemas logísticos del transporte de la alimentación hasta las zonas rurales más apartadas y, con eso, garantizar alimentos de mejor calidad, más pertinentes para el contexto geográfico y un servicio más constante. “Ya no estamos buscando operar a través de estos operadores que llevan los alimentos desde los centros urbanos, sino que el nuevo modelo busca incentivar las compras dentro de las mismas veredas de las sedes educativas”, asegura Vélez. Es decir, esta alternativa también pretende dinamizar la producción local.
Además, el Gobierno nacional también espera que con la inclusión de los padres de familia en el proceso se solucionarán las quejas por las raciones pequeñas y la calidad de los alimentos, pues estos se preocuparán más por el alimento que reciban sus hijos. “La lógica nos dice que nadie se preocupa más por la alimentación de sus hijos que los mismos padres, entonces ahora que los padres de familia participarán de manera activa ya sea cocinando, o como veedores, podemos garantizar una mejor calidad”, agrega Vélez. Sin embargo, esta nueva modalidad no aumentaría necesariamente el presupuesto, por lo que no está claro cómo podrían aumentar las raciones por plato.
6. ¿Cuáles son las críticas?
El anuncio de la Ministra ha generado opiniones encontradas. Hay quienes ponen en duda las capacidades de las JAC o APF para la operación del servicio. Sobre todo, argumentan falta de experiencia en manipulación de alimentos.
Sin embargo, los presidentes de varias JAC consultados por Consonante aseguraron que actualmente en las instituciones hay madres de familia de los estudiantes prestando este tipo de servicios, por lo ya tienen experiencia. “En la manipulación de alimentos ya hay gente de la comunidad que participa en este proceso. Porque nosotros actualmente le exigimos a la Fundación que viene (al operador) que contrate gente de la comunidad, tenemos gente capacitada para eso”, dice Carlos Caicedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Confuso, en Fonseca.
7. ¿Tienen las comunidades capacidad para manejar los recursos del PAE?
Otro de los puntos que preocupa a los especialistas es la capacidad de las JAC para manejar los millonarios recursos que mueve el PAE a nivel nacional. Sin embargo, las sumas de dinero que llegarán a las JAC o las APF no son tan altas. Según cálculos de la Uapa, serían aproximadamente dos salarios mínimos al mes, y al año, 773 millones de pesos.
Esto porque la prestación del servicio no será para todas las instituciones del municipio, como lo hacen actualmente los operadores, sino para la institución educativa que esté en su territorio. Un volumen que según Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, ya han manejado antes.
“Vamos a manejar solo lo que tiene que ver con la escuela rural. En una escuela hay pocos estudiantes. Nosotros como acción comunal inicialmente éramos los que manteníamos la alimentación en los centros poblados, por ejemplo, cuando se creó el Programa las madres comunitarias en Colombia, o ahora con las ollas comunitarias. Ya hemos trabajado esas cantidades”, cuenta Mosquera.

8. ¿Cuáles son las preocupaciones de los presidentes de las JAC?
Los presidentes piden al gobierno capacitaciones para contratar con el Estado, así como aprender a formular y ejecutar un proyecto. “Es algo nuevo, no podemos echar mentiras. Contratar con el Estado es bastante delicado y necesitamos capacitación en lo que se refiere a documentaciones”, comenta Carlos Caicedo.
“Muchos tenemos miedo a contratar y equivocarnos.No queremos perjudicar a la Junta de Acción Comunal, ni a la comunidad, por eso solicitamos capacitaciones”, confiesa Jhon Guerra, presidente de Asojuntas Rural del municipio de Fonseca.
Otro de los retos para contratar es estar legalizados, algo que muchas juntas no han logrado. Según Ceferino Mosquera, en el país hay más de 43.000 JAC rurales y urbanas legalizadas. Sin embargo, aún faltan por lo menos 22.000 más.
“Nos hacen falta los requisitos que tienen desde el Ministerio del Interior para que podamos participar en convocatorias, porque uno ve que ahora sí las más grandes, las que lograron organizarse, consiguieron apoyo y se pudieron organizar, van a lograr contrataciones, pero nosotros no hemos podido”, dice Sandra Noriega, expresidenta de JAC de Pondores, en Fonseca.
Lo mismo pasa en Tadó; de las nueve juntas que hay, solamente tres están legalizadas. Las otras seis están en un proceso que no ha sido fácil. Desde el 2022 intentan reunir los documentos, pero denuncian que hay un “cuello de botella” en entidades como la Dian. “La dificultad es que no se ha podido conseguir el RUT en la Dian, y sin eso no se termina el proceso de legalización. Lo he escuchado en otros municipios también, la plataforma de la Dian generalmente está caída, por eso estamos optando por ir a Quibdó. Pero ha sido imposible”, dice Adonice Copete, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en Tadó.
Otras juntas, aunque están legalizadas, no tienen cuentas bancarias. Por ejemplo, las 28 juntas de acción comunal rurales de Fonseca apenas están en proceso de bancarización.
Otra de las preocupaciones es la corrupción. “Los que han venido manejando el PAE hoy quieren ofrecerle a las Juntas opciones de “apoyo” porque no quieren perder lo que vienen haciendo. Pero nosotros estamos claros con que no podemos dejarnos infiltrar de esas personas que han venido haciendo tanto daño a la alimentación escolar”, explica Ceferino Mosquera.
9. ¿Los integrantes de las JAC o de las Asociaciones van a recibir capacitación y pago?
De acuerdo con el subdirector de la Uapa, la Unidad tiene programadas capacitaciones en convenio con el Sena en los municipios incluidos en el plan piloto en temas administrativos, técnicos, financieros y de manipulación de alimentos.
En el proceso, las manipuladoras de alimentos, o quienes sean contratados, deben recibir todos los pagos legales. Sin embargo, a nivel de organización, las JAC o APF no recibirán ningún beneficio. “Lo que nosotros buscamos es que las JAC administren el recurso como un operador más, si ellos logran eficiencias manteniendo las calidades, podrían llegar a tener (ganancias), pero estas son entidades sin ánimo de lucro, por lo que el beneficio va más orientado un buen servicio para la comunidad, que es para lo que fueron creadas”, explica Vélez.
10. ¿Cómo evitar que haya corrupción o se politicen estas organizaciones populares?
Andrés Hernández, director de Transparencia Colombia, una organización civil que le hace seguimiento a los recursos públicos, recomienda:
Pedro Elí Pérez se fue de Fonseca hace más de diez años. En 2011, viajó hasta Ocaña, Norte de Santander, a estudiar tecnología agropecuaria en la Universidad Francisco de Paula Santander. Dos años después regresó a su pueblo a hacer las prácticas en el desaparecido Centro Ranchería. Su plan de vida siempre fue regresar. “Tengo que brindarle algo a mi pueblo”, decía. Pero al terminar sus prácticas no logró encontrar trabajo entonces decidió continuar estudiando. Volvió a Ocaña y estudió Ingeniería ambiental en la misma universidad. Se graduó e hizo sus prácticas en 2018. Ya como profesional volvió a enviar su hoja de vida a varias bolsas de empleo virtuales, y entregó copias físicas en las sedes de varias empresas de Fonseca como el Instituto Colombiano Agropecuario o el Cerrejón, pero tampoco obtuvo respuestas.
En el 2021 terminó otro curso sobre formulación de proyectos, esta vez en el Sena, con la esperanza de poder conseguir trabajo ahí mismo, pero no lo logró. Ese año decidió irse. Pasó por Curumaní y Aguachica, en el Cesar, y San Roque, en el sur del Bolívar, pero terminó de nuevo en Norte Santander trabajando como docente de biología y química. Así logró ahorrar lo suficiente para montar un restaurante en Fonseca, que ahora administra a sus 33 años.
El caso de Pedro Elí se repite cientos de veces en Fonseca. La última publicación sobre el panorama laboral en el municipio fue realizada en 2010 por la Universidad de La Guajira para la secretaría departamental de Desarrollo Económico. Según este estudio, cerca de 9.768 personas, de un total de 36.447, no tenían un trabajo estable. Es decir, cerca de tres de cada 10 fonsequeros no tenían un trabajo formal al momento de la investigación.
Otras cifras más recientes permiten inferir que poco ha cambiado desde entonces. Por ejemplo, según datos entregados por la Universidad de La Guajira a Consonante, de 120 estudiantes que se gradúan en promedio cada año, en el municipio, solamente el 32 por ciento consigue ubicarse durante los primeros dos años de graduados. Esta institución ofrece actualmente dos carreras profesionales y una técnica en Fonseca: Ingeniería ambiental, Trabajo Social y Gestión de comercio internacional.
Varios jóvenes consultados por Consonante coinciden en que es muy difícil conseguir un trabajo formal y bien remunerado. Especialmente, uno que vaya en línea con su preparación académica o técnica. Y ante esa situación, dicen, es mejor probar suerte en otro lugar.
Pocas opciones laborales por fuera de la minería y la alcaldía municipal
En Fonseca las principales fuentes de empleo son la mina El Cerrejón, el Hospital San Agustín y la Alcaldía. Estas plazas las disputan, según un informe socioeconómico publicado por la cámara de comercio de La Guajira en 2022, 31.698 personas en edad de trabajar, es decir, mayores de 15 años.
El Cerrejón, según un comunicado publicado por la empresa en 2021, genera más de 11.000 empleos en todo el departamento, entre trabajadores directos y contratistas, de los que más del 60 por ciento son guajiros. Sin embargo, las plazas de trabajo disponibles suelen ser codiciadas por trabajadores de los nueve municipios del sur de La Guajira y hasta Valledupar. Por lo que las opciones para los fonsequeros se reducen.
A esto se le suma que según el portal de Elempleo, la fuerza laboral directa de El Cerrejón está integrada en un 83 por ciento por personal técnico y 17 por ciento profesionales. Ante este panorama, Samuel Zambrano, docente investigador en el área de mercados fronterizos, negocios internacionales, comercio exterior e internacionalización empresarial de la Universidad de La Guajira, agrega que los puestos que requieren preparación profesional no suelen ser ocupados por personas del departamento. “Estas multinacionales prefieren contratar a personas que no son profesionales para hacer un trabajo específico y técnico. Al profesional en Ingeniería de Minas, por ejemplo, no lo necesitan porque para esa labor ya tienen personas que no son del departamento”, asegura Zambrano.
En la Alcaldía, hay pocos empleos directos. “Aquí (en la alcaldía) solamente hay 16 cargos más el alcalde, eso es lo que podemos ofrecer”, dice Eder Huguez, secretario de Gobierno. Sin embargo, la mayoría de los contratos del ente territorial son de prestación de servicios. Según Elmis Robles, profesional de apoyo en el área contable en la oficina de talento humano de la alcaldía, actualmente hay 21 puestos de planta y 92 empleos de prestación de servicios.
En menor medida está el sector agro y la manufactura, que está compuesto por pequeñas y medianas empresas que no necesariamente buscan conocimientos especializados. “Para la manufactura necesitan personas que solamente aplican para algunas actividades básicas y no actividades especializadas, porque es una empresa básica, una empresa que es para el diario vivir, para generar pocos ingresos y que no necesita ningún tecnicismo”, dice Zambrano.
En esta situación se ve reflejado Pedro, quien en varias ocasiones ha intentado acceder a un trabajo en la mina y otras empresas. “Hay puestos en Postobón y Coca-Cola pero de repartidor o vendedor puerta a puerta. O como cajero en el Ara o el D1. O en la mina manejando un tractor y mecánico soldador. Pero no hay una fuente de empleo con la que puedas vivir bien, que te ayude a ahorrar y crecer económicamente. En La Guajira no hay empleo”, opina el joven.
“Hay puestos en Postobón y Coca-Cola pero de repartidor o vendedor puerta a puerta. O como cajero en el Ara o el D1. O en la mina manejando un tractor y mecánico soldador. Pero no hay una fuente de empleo con la que puedas vivir bien, que te ayude a ahorrar y crecer económicamente”
Pedro Elí Pérez, ingeniero ambiental.
En Fonseca, según un informe empresarial de la cámara de comercio de La Guajira de 2020, hay 1.363 empresas. De esa cantidad, solamente hay dos empresas grandes, es decir, que según su nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales, superan entre los 20 mil y 91 mil millones de pesos al año dependiendo del sector (manufactura, servicios y comercio). Seis empresas medianas y 16 pequeñas. En contraste, hay 1.339 microempresas, en su mayoría dedicadas al comercio al por mayor y menor.
Esta ausencia de grandes empresas, que se traduce en la poca oferta laboral, es consecuencia de la falta de inversión en el municipio. “En ciudades capitales uno vincularía que la dificultad de conseguir empleo está relacionada con la falta preparación para el trabajo de los jóvenes, o sea que hay empresas que necesitan trabajadores y que los trabajadores no reúnen los perfiles. Pero aquí (en Fonseca) el problema es que ni siquiera hay demanda porque no hay inversiones. Entonces los que necesitan trabajar se dedican al trabajo de subsistencia”, explica Juan Perilla, director del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe colombiano.
Para Perilla, lo preocupante de este panorama es que trasciende los límites del departamento de La Guajira. “Los jóvenes concursan por los pocos empleos locales que hay, se dedican a algún tipo de emprendimiento o se van donde les aparezcan mejores oportunidades. Muchachos brillantes que logran sobresalir en alguna profesión se van para Riohacha, Barranquilla, Cartagena o la capital, y esto es un fenómeno recurrente, no es un problema solo de Fonseca, sino de muchos municipios en el país”, dice.
La palanca le gana a la preparación
Varias fuentes consultadas por Consonante coinciden en que los pocos puestos de trabajo que ofrece el sector público suelen quedar en manos de los amigos, familiares o simpatizantes del mandatario de turno.
Para Yanis Mirleth Manjarrez, licenciada en Pedagogía Infantil del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) de San Juan del César, esta situación es evidente. Tiene 35 años y nació en San Juan del César, pero vive desde hace dieciséis en Fonseca.
Yanis tiene nueve años de experiencia laboral como docente y 14 en otros cargos del sector educativo. Ha trabajado con organizaciones internacionales como monitora de campo para ayudas humanitarias con migrantes venezolanos. Sin embargo, a pesar de su trayectoria, actualmente está desempleada. Para ella, la influencia de las amistades es evidente en el sector público. “Yo gané el concurso pasado y aunque la Secretaría de Educación me llamó, fui a la entrevista e hice todo el proceso, me dijeron que no había una plaza donde me pudieran ubicar”, cuenta. “La verdad es que si no es por recomendaciones de personas allegadas a los políticos, no se puede conseguir nada”, agrega.
“La verdad es que si no es por recomendaciones de personas allegadas a los políticos, no se puede conseguir nada”
Yanis Manjarrez, licenciada en Pedagogía Infantil
Para Pedro Elí la palanca se nota hasta en el sector privado. “Yo quería volver a Fonseca para aportar a la economía, pero en ese proceso me di cuenta de que si no tenía una recomendación de alguien influyente no era nada. Uno dice: ‘uff, tanto que estudié y me maté para nada’. Busqué la ayuda de personas o instituciones que quisieran apoyarme para montar un proyecto, pero siempre encontré negativas por no tener una persona que me apadrinara”, sostiene.
A los jóvenes que terminan la universidad y los programas técnicos les suelen pedir entre uno y cinco años de experiencia laboral a la hora de buscar su primer trabajo. En contraste, las prácticas sólo son de seis meses, por lo que muchos quedan en el limbo.
Ese es el caso de Luz Estela Caro Gonzáles. Tiene 28 años, y hace nueve se graduó como asistente administrativa del Centro Agroempresarial y Acuícola del Sena en Fonseca. Sin embargo, desde que salió del Sena no pudo conseguir un trabajo donde pudiera aplicar lo que estudió. Trabajó como vendedora de ropa en almacenes y de ventas por catálogo, y como mesera en restaurantes, hasta que decidió viajar al centro del país. Sin embargo, su suerte no mejoró. En Cajicá logró ejercer como asesora de ventas de una empresa de comunicaciones. “En el 2021 decidí viajar hacia la ciudad de Cajicá en busca de trabajo, pero por poca experiencia se me hizo difícil conseguir un puesto de acuerdo a mi perfil”, dice.
Luz Estela, quien hoy es madre de dos niños de cinco y nueve años de edad, cuenta que escuchó la misma razón al ser rechazada en varios procesos de selección: “No tienes suficiente experiencia laboral”. Eso le dijeron cuando se postuló a un cargo en la Fundación de la Mujer y a otro en Bancolombia antes de irse del municipio. Luz Estela regresó a Fonseca hace un año, y desde entonces se dedica a vender postres de casa en casa para poder sostener económicamente a su familia. Dice que quiere conseguir el dinero para estudiar administración de empresas y montar su propio negocio. “Yo pienso que además de que Fonseca está muy poblada, hay muchas empresas que no contratan por la poca experiencia laboral que tienen las personas recién graduadas. Más bien voy a estudiar otra vez para ver si esta vez tengo suerte de un buen trabajo”, dice Luz.
Luz Estela no es la única que tiene esta percepción. Yelenka Hernández, joven desempleada y profesional de Geología de la Universidad de Pamplona, coincide. “En el municipio hay pocas oportunidades para jóvenes y exigen muchos requisitos para obtener un primer trabajo”.
Sobre este tema, Aura Oliva Gómez, coordinadora de la agencia pública de empleo del Sena regional La Guajira, explica que aunque las empresas reciben incentivos por parte del Gobierno para contratar jóvenes entre 18 y 28 años, gracias a la ley del primer empleo, y las prácticas deben tenerse en cuenta como experiencia laboral, esto no se cumple en su cabalidad. La agencia ha tenido que mediar para que esta contratación se dé.
“Nosotros como agencia pública de empleo negociamos con las empresas el tema de la experiencia. Si encontramos una mano de obra muy buena que cumple con el perfil y le faltan dos o tres meses de experiencia, ellos están cediendo”, asegura Gómez. Sin embargo, no siempre se puede: “También hay que tener en cuenta el tipo de empleo, porque hay proyectos que por su envergadura requieren de personas que tengan un alto conocimiento y experiencia porque ponen en juego muchísimas cosas como son las infraestructuras o las maquinarias que utilizan”, agrega.
El resultado del éxodo
Que los jóvenes terminen yéndose del municipio no solo perjudica sus planes de vida sino que, según explica Perilla, lleva a que la economía y desarrollo del municipio se estanquen. “Nosotros a eso lo llamamos un círculo de pobreza. En las familias no hay vías de escape de esa situación. Las vías de escape son la capacitación, el mejoramiento de las oportunidades para las personas, su vinculación al mercado laboral y el incremento de los ingresos. Pero si las oportunidades para las familias son pocas, entonces los que se van educando buscan otros lugares donde les pueda ir mejor y el municipio sigue estancado aunque produzca profesionales universitarios o con algún nivel de educación superior”, dice.
Por otro lado, está la falta de seguridad económica que tienen los jóvenes que se dedican a empleos informales como el mototaxismo o la venta de postres de Luz Estela. El dinero que obtienen de este tipo de actividades no les alcanza para ahorrar para su futuro. “En el largo plazo es un gran reto, puesto que un gran porcentaje de jóvenes hoy no está cotizando ni salud ni pensión. En unos 20 años esta carga laboral caerá en la población joven de ese momento que, al igual que la actual, enfrentará grandes desafíos en el mercado laboral”, afirma Roberto Luis Hernández, magíster en economía y docente de la Corporación Universitaria Latinoamericana con sede en Barranquilla.
Esta situación no se da solo en Fonseca. En la Guajira la mayoría del empleo es informal. Riohacha tiene la más alta tasa de informalidad del país. Entre enero y marzo de este año, el 67,3 por ciento de los ocupados en esta ciudad eran informales. Es decir, casi 7 de cada 10 personas con empleo pertenecían al sector informal de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Sin soluciones a la vista
En este contexto, el número de personas sin empleo en toda La Guajira continúa aumentando de acuerdo con las últimas cifras del Dane. En el último año la cantidad de ocupados pasó de 449 mil a cierre del 2021, a 414 mil a corte de 2022. Es decir, hubo una disminución de 36 mil puestos de trabajo.
La única opción que les quedó a Pedro, Yanis y Luz fue emprender. Pedro se dedicó a su restaurante de comidas rápidas, Yanis a la venta de productos de belleza por catálogo y Luz a vender postres puerta a puerta. Y aunque emprender es una opción que los expertos consideran viable, para el caso de Fonseca no es una tarea fácil: en el municipio son pocas las iniciativas que apoyan el emprendimiento. Existen algunos programas de apoyo a emprendedores como: el Fondo Emprender del Sena, el Fondo Mixto y capacitaciones de la Cámara de Comercio. Sin embargo, sus cupos son limitados y no ofrecen un acompañamiento desde el comienzo.
Esto hace que estos emprendimientos no generen mayores ingresos ni puestos de trabajo, por lo que poco se distancia del trabajo informal. “El problema es que entre más pobres los municipios, como es el caso de Fonseca, los emprendimientos terminan siendo de subsistencia: el comercio de la señora que sale a la puerta de su casa y prepara unas arepas para vender y con eso resuelve los ingresos que necesita para el día, pero este emprendimiento es simplemente para subsistir” explica Juan Perilla.
Por su parte, la alcaldía municipal de Fonseca no tiene ningún programa o política de gobierno dirigido a fomentar el empleo de los jóvenes. Así lo confirmó Eder Huguez, secretario de Gobierno. La Cámara de Comercio tampoco ofrece ningún programa de empleabilidad en el municipio, solamente en Riohacha y Maicao. Las únicas opciones para encontrar trabajo son la bolsa de empleo de la Universidad de La Guajira y la agencia pública de empleo del Sena.
El 29 de abril, miles de familias en situación de pobreza estaban a la expectativa del primer pago de Renta Ciudadana, el nuevo programa de subsidios anunciado por el gobierno de Gustavo Petro desde su llegada a la presidencia. Sin embargo, dificultades con la actualización de datos en el Sisbén y algunos cambios en la manera en que se desembolsarían los pagos llevaron a que se retrasara el inicio de los pagos. A continuación, le explicamos la causa de los inconvenientes de este nuevo paquete de subsidios.
En pocas palabras, ¿qué es Renta Ciudadana?
Es una ayuda económica destinada a ayudar a las familias colombianas que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. La renta ciudadana es una de las apuestas centrales incluidas por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, que discutirá el Congreso de la República hasta el 7 de mayo. Su objetivo es mejorar y unificar otros programas de transferencias monetarias que ya existían como Familias en Acción con el fin de reducir los índices de pobreza y desnutrición infantil en todo el país.
Mientras se aprueba el PND en el Congreso, el Departamento de Prosperidad social (DPS), la entidad encargada de este programa, empezó a implementar una primera etapa llamada “Tránsito a Renta Ciudadana”. Para este proceso de transición, el DPS está usando la base de datos de los beneficiarios del programa Familias en Acción.
¿Cuál es la diferencia con Familias en Acción?
Hay dos diferencias centrales: la renta ciudadana cubre una porción más amplia de la población. En total, abarca tres millones de familias (es decir, 1,4 millones de hogares más de los que tuvo Familias en Acción en la fase tres de operación). En segundo lugar, contempla entregar subsidios de mayor valor. Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre cómo se seleccionarán a los nuevos beneficiarios.
Para implementarlo, el gobierno invertirá más recursos. En entrevista con El Tiempo, Cielo Rusinque, la directora del DPS, aseguró que para el primer pago el Gobierno nacional destinó 796.435 millones de pesos, y para la propuesta completa de los próximos cuatro años solicitó siete billones de pesos, cinco billones más que el presupuesto de Familias en Acción.
Sin embargo, Natalia Galvis, especialista en Políticas Públicas y quien trabaja para una firma consultora en política social especializada en reducción de pobreza, advierte que todavía no se sabe si el presupuesto proyectado será suficiente. “Con los otros programas había más claridad sobre los desembolsos, ahora no las hay. Aún no conocemos en detalle muchas cosas, como el monto promedio por familia, y eso dificulta la estimación del costo por año. No hay un manual operativo que nos permita comprender el detalle de los giros”, advierte Galvis.
¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria?
Para este primer pago, los beneficiarios son los integrantes de las mismas familias que recibían, hasta el año pasado, el programa Familias Acción. Es decir, las personas que se inscribieron en la cuarta fase de Familias en Acción, en las convocatorias realizadas en 2021 y 2022, y las familias indígenas de la tercera fase de Familias en Acción que superaron los procesos de validación que aplica Prosperidad Social.
Además de tener los datos actualizados en el Sisben, los niños, niñas y adolescentes deben cumplir con estos compromisos de educación y salud:
Para saber si una familia es beneficiaria, debe ingresar a la página de Prosperidad Social. Allí debe registrarse o, en caso de estar registrada, iniciar sesión y hacer clic en la opción “Consultar giros y beneficios”. Allí aparecerá si es beneficiaria del programa.
¿Cuál es el valor del subsidio que recibe cada familia y cómo se determina?
No hay un valor fijo para todas las familias. La cantidad de dinero que se entrega depende de tres criterios: el nivel de priorización del municipio, el grupo del Sisben al que pertenece y la cantidad de niños, niñas y/o adolescentes que haya en el núcleo familiar. Lo mínimo que puede recibir una familia son 60 mil pesos cada dos meses y lo máximo, un millón.
El DPS priorizó 470 municipios, incluidos aquellos que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de esta forma:
Por ejemplo: Una familia en Tadó, Chocó, que pertenezca al grupo A del Sisbén y tenga un niño o niña menor de seis años y otro en edad escolar (de 6 a 18 años), recibirá un millón de pesos cada dos meses. Mientras que, si la familia tiene un solo niño, niña o adolescente en edad escolar, recibirá 320.000 pesos bimestralmente.
Para calcular cuánto recibiría puede consultar este enlace.
¿Cómo se recibe el dinero?
Rusinque anunció el 14 de abril que el operador encargado de entregar las transferencias de Renta Ciudadana sería el Banco Agrario. “La entidad financiera tiene 793 oficinas en todo el país y en 471 municipios el banco es la única entidad financiera presente. Tiene 115 oficinas extendidas o módulos de atención bancaria, llamadas Banco Agrario más Cerca. Con este modelo garantizará la entrega de los recursos en las plazas rurales y rurales dispersas”, dijo la directora en un comunicado. Las modalidades planteadas fueron los giros por ventanilla y las transferencias a las personas que ya tenían cuenta en el banco.
¿Cuáles son las causas de los retrasos del primer pago?
Entonces, ¿qué sigue pendiente?
Ana Mindiola vive sola en su casa en el barrio Chapinero desde hace más de 50 años. A su casa llega mensualmente la factura de la energía eléctrica por 160.000 pesos. Ana fue una de las primeras habitantes del barrio a quien la empresa Air-e le cambió el contador antiguo por un nuevo medidor inteligente hace aproximadamente un mes. Esto, como parte de un proyecto de modernización de redes eléctricas en el sector que se inició a finales de febrero. Desde entonces, la principal preocupación de Ana es que se aumente el cobro de la factura de energía que recibe cada mes.
Otros habitantes de los barrios Chapinero, El Carmen, y Las Delicias comparten la angustia de Ana. Por este motivo, a finales de marzo varios decidieron impedir que funcionarios de Air-e continuaran instalando nuevos transformadores, postes, redes y contadores. “Tenemos pleno conocimiento de que en municipios como Palomino lo implementaron con la misma mentira de mejorar el servicio y las facturas son exageradas”, dice Rosalba Daza, habitante del barrio El Carmen.
Rosalba Daza cita el caso de Palomino pues asegura que a la hora de empezar los trabajos en su barrio la empresa tampoco fue clara sobre los alcances del proyecto. Afirma que únicamente les comentaron que instalarían postes y transformadores para mejorar el servicio eléctrico, y no mencionaron el cambio de contadores. “Contrataron personas para visitar casa a casa a los usuarios y decirles que ese proyecto era para mejorar el servicio de energía en los barrios Las Delicias, Chapinero y el Carmen. En ningún momento hablaron de redes trenzadas ni de medidores inteligentes”, asegura.
El proyecto
De acuerdo con una respuesta formal enviada por la empresa a Air-e a Consonante, el proyecto de Air-e consiste en instalar 33 transformadores, 157 postes, cerca de 12 kilómetros de redes nuevas de media y baja tensión, y nuevos contadores en los barrios Chapinero, El Carmen, y Las Delicias. En total, la empresa invertirá 1.117 millones de pesos de recursos propios para adelantarlo. El objetivo de esta intervención es “aumentar la capacidad energética para atender la demanda de los suministros comerciales, teniendo en cuenta que el sector actualmente cuenta solo con 10 transformadores”, afirma la compañía. En otras palabras, mejorar la infraestructura para poder prestar un mejor servicio.
Según Air-e, el proyecto nació a raíz de una solicitud hecha por Álvaro Diaz Guerra, quien le pidió a la empresa que se instalara el servicio de energía en la infraestructura del mercado Nuevo, una infraestructura que está abandonada desde hace mas de 13 años. Esta solicitud de Díaz iba en línea con el plan que hizo público el mandatario de trasladar a más de 70 comerciantes del sector conocido como El Hoyito al mercado. A pesar de que el alcalde anunció este traslado el 23 de enero, los vendedores aseguraron que la estructura no tenía los mínimos para que se pudieran instalar ahí: agua, luz, seguridad, etc.
“Por solicitud de la alcaldía municipal para energizar el mercado, inicia este proyecto que se amplió para beneficiar a más usuarios con un mayor número de transformadores en la zona. Esto permite además de tener un mejor servicio contar con la capacidad suficiente a mediano y largo plazo en caso de la apertura de nuevos comercios”, explica la empresa.
Para que la empresa pudiera instalar la energía en el mercado debía hacer una intervención en todo el sector, que incluye los barrios Chapinero, El Carmen, y Las Delicias, pues las líneas de alta tensión que salen de la carrera 15 ya no soportan más capacidad. Por eso se hacía necesario cambiar las líneas de alta tensión e instalar más transformadores. A esto le llama la empresa, aplicar un paquete centralizado, pues implica la instalación de transformadores, postes, nuevas redes y nuevos contadores.
“Las líneas de alta tensión llevan más de 15 años, cuando se instalaron se habían proyectado para la demanda de energía de ese momento, pero San Juan del Cesar ha crecido mucho, tanto que si le metemos más potencia sin llevar a cabo todas las mejoras a la infraestructura eléctrica, afectaría de gran manera la calidad del servicio de las casas del sector: habrían cortes de energía y esto acarrea posibles afectaciones en los electrodomésticos de los hogares”, explica un ingeniero de Air-e.
Por otro lado, la instalación de medidores inteligentes hace parte de una iniciativa nacional: de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía, a 2030 el 75 por ciento de los usuarios en Colombia deberán tener instalados en sus domicilios un sistema inteligente de medición avanzada para el consumo de energía eléctrica.
La controversia por el cobro
Más allá de la priorización de los barrios a intervenir, lo que ha estado en el centro de la discusión pública ha sido el impacto que podrían tener los contadores inteligentes en el costo de las facturas recibidas por los usuarios.

Los contadores inteligentes se diferencian de los tradicionales, en términos técnicos, por la forma en la que hacen la medición. Ya no se usan discos que de manera mecánica contabilizan el consumo, sino que la medición la hace un sensor. Además, por medio de conexión a internet o fibra óptica, se envían los datos en tiempo real y detallados del consumo de energía.
Los contadores digitales implican que el registro del consumo deje de ser mecánico, es decir, que ya no deba ser verificado por un operario cada mes. Con este sistema, explica Air-e, la medición del consumo será más precisa y, además, es posible obtener otros datos como la calidad de la energía que recibe el usuario. Air-e sostiene que esta información podrán consultarla los usuarios desde una aplicación de celular.
Según la Ley 2099 de 2021, no es obligatorio para los consumidores reemplazar su contador por uno inteligente; cada usuario tiene derecho a adquirir el medidor inteligente por su propia cuenta y, sí desea, con un proveedor diferente a su empresa de energía. Sin embargo, no existe prohibición que le impida a las empresas de energía asumir o implementar formas de negociación con los usuarios para financiar los costos de los medidores inteligentes sin que necesariamente sean trasladados a los usuarios, las partes pueden negociar la titularidad del medidor pero de ninguna manera pueden las empresas de energía obligar a los usuarios a pagar un medidor que no sea de propiedad del consumidor.
Sobre el cobro, Air-e asegura que la instalación de estos medidores, cuyo costo está siendo asumido enteramente por la empresa, no genera un aumento en los valores cobrados en las facturas “La instalación de este sistema de medición no implica aumento en el consumo de energía, ni en las tarifas asociadas al servicio”, dice la empresa. Y agrega que este contador “le ofrece al usuario la posibilidad de gestionar eficientemente su consumo al tener un mayor control de la medida”.
Adriana Arango es la directora del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Norte, hace parte del grupo de Investigación en Sistemas de Energía Eléctrica y es experta en integración de Generación Distribuida, Planeamiento y Política Energética. Arango explica que los contadores inteligentes deben darle más tranquilidad a los usuarios, pues estos garantizan que la lectura del consumo sea más exacta. “Si la empresa ha sido juiciosa no debería tener un cambio bastante notorio (en la factura), pero si el operador que estaba revisando la medida no ha sido responsable y ha hecho cosas que no debe (como la estimación), con el contador inteligente sí se registraría el verdadero consumo y eso podría reflejarse en la factura”, explica Arango.
Arango se refiere a una situación que ha sido denunciada por algunos usuarios en el sur de La Guajira, y es que en algunas ocasiones los operarios de Air-e no revisan el consumo en los contadores antes de enviar la factura. Por eso, aseguran, la empresa termina haciendo estimaciones altas para calcular el cobro por el servicio. “Vivo en un apartaestudio. Hay un contador y cuando fui a realizar el pago me doy cuenta que los supuestos cobros estimados son muy altos. Viajé en diciembre y regresé en febrero, dejé los tacos abajo y en esos tres meses me llegó un cobro por un millón de pesos, eso es un fraude que fácilmente lo pudieron hacer ellos porque son los únicos que tienen acceso al contador”, dijo Kelly Liceth Mesa Brito, en una reunión sostenida a comienzos de marzo en el vecino municipio de Fonseca.
En ese mismo encuentro, Henry Díaz, asesor jurídico de la Superintendencia de Servicios Públicos, dijo que los cobros estimados solo están permitidos para un solo periodo de facturación siempre y cuando la empresa justifique la razón. Esto en concordancia con el artículo 146 de la ley 142 de 1994 que establece que “la falta de la falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio”.
Pero Arango afirma que esta es una práctica común en toda la región: “En muchas partes esos técnicos lo que hacen es replicar la misma tarifa, mientras que con los medidores inteligentes y con toda esta infraestructura va a ser en tiempo real la transmisión o la lectura de esos datos”, dice.
Por eso, insiste en los beneficios del contador inteligente. “Actualmente la calidad con la que llega la energía en muchísimas partes de la Costa es muy mala, no cumple con los estándares, pero nosotros no sabemos porque no tenemos cómo verlo. Cuando tengamos medidores inteligentes vamos a saber cómo nos llega esa energía y ya el usuario puede ir hasta la Superintendencia y quejarse para que a la empresa la penalicen. Con eso ya tienen ellos que mejorar estos índices de calidad como lo dice la norma”, comenta la experta.
Aún así, no es fácil que se disipe el temor que continúen aumentando las tarifas por el costo del servicio. En La Guajira y el resto de la Costa Caribe se cobra una de las tarifas de energía más caras del país. Según datos del Dane, las siete capitales de los departamentos de la Costa Caribe fueron las que presentaron mayor variación anual de la inflación en el servicio de energía a cierre de 2022, por encima de las demás ciudades del país.
La desconfianza hacia Air-e y los rumores

La implementación de este proyecto ha estado plagada de quejas de los barrios Chapinero, El Carmen y Las Delicias. Por ejemplo, Ana Mindiola asegura que al cambiar su contador, los operarios de Air-e hicieron procedimientos que ella considera sospechosos: “Los contadores viejos tienen un sello de seguridad que pone la empresa, entonces él (trabajador de A-ire) rompió el sello y cuando abrió el contador dijo que había un puente, que era un alambre de cobre. Me dijo que eso estaba ahí porque había un fraude para que el medidor no corriera normalmente. A mi me causa curiosidad como va haber un fraude si eso tiene un sello de la empresa que no estaba roto. Si no lo puso ese día, lo puso el que instaló eso antes porque eso nadie lo manipula”, denuncia Ana Mindiola.
Los reclamos de la gente llevaron a que la Alcaldía intentara mediar entre la empresa y la comunidad. Rafael Vega, dijo durante una reunión de socialización el 4 de abril que la empresa solo les entregó información sobre el cambio de redes e instalación de postes y no habló de los nuevos medidores. Sin embargo, la empresa aseguró que la información completa del proyecto fue socializada después de que el alcalde solicitara la energía en la estructura del nuevo mercado, pues el presupuesto para esto incluía el “paquete completo”. Esta respuesta de Air-e aumentó la desconfianza entre la comunidad, que ha insistido en mantener firme la decisión de no permitir la instalación de medidores inteligentes.
El problema es que la desconfianza no es solo con el nuevo proyecto, sino con la empresa que no ha logrado recuperar la credibilidad entre sus usuarios después de la liquidación de Electricaribe. Air-e recibe constantes quejas por los persistentes cortes de luz, altos cobros y otros “procedimientos dudosos”. Por ejemplo, en enero de 2022 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alertó que el servicio de energía eléctrica fue el que registró el mayor número de reclamaciones en 2021 y que, entre las empresas con mayores reclamos ante la Superservicios, estaban Air-e, Afinia, Codensa y EPM.
Además, San Juan del Cesar no es el único municipio en el que los usuarios se han negado a la instalación de estos contadores por parte de Air-e. En varios sectores de Barranquilla, los usuarios se manifestaron en contra de la instalación por la angustia de una posible alza de precios.
Por otro lado, tres funcionarios de Air-e le aseguraron a Consonante que algunas personas con intereses políticos han aprovechado la desconfianza que la población tiene hacia Air-e para desinformar a la gente del sector y, de paso, perjudicar al alcalde Díaz.
“Hay intereses políticos, personas que tienen aspiraciones al concejo y alcaldía y quieren ser estrellas en esta situación. Aprovechan estos momentos porque la gente está reunida y quieren darse a conocer”, le dijo una fuente a Consonante.
En este contexto, Air-e intenta continuar con el proyecto. En la respuesta formal enviada a Consonante, a compañía asegura que actualmente mantiene diálogo con líderes, usuarios y autoridades locales, y que el personal del área de Valor Social está socializando con los usuarios beneficiados de los barrios la importancia de este proyecto puerta a puerta. “Se han hecho mesas de trabajo con los beneficiarios y autoridades, en donde la empresa con claridad ha explicado el alcance del proyecto”, dice la empresa.
Las comunidades negras de Santa Cecilia, el Tabor, Playa de Oro, Corcovado, El Tapón, Tadó y Unión Panamericana, ubicadas a lo largo de la vía que comunica los departamentos del Chocó y Risaralda, están en paro desde hace 20 días. A pesar de que el bloqueo de la vía fue intermitente durante las primeras semanas, desde el miércoles 18 de abril la carretera se encuentra totalmente cerrada entre los corregimientos Santa Cecilia y Guarato. Los manifestantes únicamente permiten el paso de vehículos en misión médica.
Los reclamos de la gente
El motivo del bloqueo son las demoras del Invías para cumplir los acuerdos establecidos y subsanar las afectaciones que tienen 350 predios y viviendas como consecuencia de las obras de mejoramiento de esta vía nacional que se iniciaron en 2016.
En el comunicado en el que las comunidades anunciaban el paro, que fue publicado el 6 de abril, las comunidades pedían “una solución definitiva a la vulneración de Ios derechos fundamentales que se les ha desconocido de manera sistemática y repetitiva a lo largo de los últimos 12 años”. Para levantar el paro exigían, además, la presencia de funcionarios o representantes del viceministerio de Transporte, de la vicepresidenta Francia Márquez y del Director nacional de Invias, así como de otros representantes del Ministerio Público y del Ministerio del Interior.
Los reclamos no son nuevos. Poco tiempo después del inicio de las obras y cuando se hicieron evidentes las afectaciones, los líderes del sector empezaron a pedirle al Invias que compensara los daños que estaban sufriendo en sus viviendas. “Acá las casas se han construido como se puede, sin columnas, con los materiales que haya y al pasar una máquina de esa magnitud, es lógico que el movimiento cause afectaciones”, asegura Jorge Fidel Murillo Mosquera, concejal de Unión Panamericana.

De acuerdo con imágenes compartidas a Consonante, por periodistas de la zona y algunos afectados, varias de las viviendas ubicadas en el eje de la vía Quibdó-Pereira tienen las paredes cuarteadas, grietas en los pisos y problemas de filtraciones en los techos. Una de estas viviendas pertenece a Carlos Alberto Sánchez, quien vive desde hace siete años con su esposa en una casa de bahareque. Al lado de la casa tenía su propio negocio: un quiosco hecho en mampostería en el que su esposa y su madre vendían comida.
Ambas estructuras resultaron afectadas por la pavimentación, pues al momento de las obras los trabajadores instalaron un filtro en el patio que quedó sin terminar. Hoy, el agua se filtra constantemente hacia el patio y la casa está asentada pues las bases de madera se pudrieron. El quiosco, por su parte, se cayó después de la intervención de la maquinaria pesada. “En la parte de atrás teníamos perros, gallinas, varios animales. Cuando metieron el filtro tocó sacar los animales, muchos murieron y el patio ahora es inhabitable porque siempre hay agua”, cuenta.

Los reclamos de las comunidades no se deben únicamente a los daños ocasionados por la construcción, sino también porque hay inconsistencias en la obra. Por ejemplo, en el corregimiento el Tapón la distancia entre las viviendas y la vía es de siete metros y medio pero según la Ley de Caminos, esta debería ser de 25 metros del centro de la vía. Por otro lado, en Corcovado las viviendas se inundan cada vez que llueve pues quedaron por debajo del nivel de la vía. Y, por otra parte, algunos líderes aseguran que todavía hace falta que se terminen los andenes en algunos tramos y se instalen tapas en las alcantarillas.
Las afectaciones a las viviendas llevaron a que varias familias tuvieran que desplazarse. “Apenas llueve, las casas se inundan. La empresa no ha dado ninguna solución a eso”, sostiene Jhon Eduardo Torres, líder comunitario de Mumbú.
Las demoras del Invías
Para la intervención del corredor, el Invias ha firmado varios contratos: en 2016 con el consorcio Vías Equidad 050 por 83.225 millones de pesos para la intervención de 23 kilómetros entre Las Ánimas y Pueblo Rico. Luego, en 2017, adjudicó a la firma Ingeniería y Vías S.A.S - Ingevías S.A.S otro contrato por 81.892 millones de pesos para el mejoramiento de los tramos sin pavimentar desde El Tabor hasta el corregimiento Santa Cecilia y otros temas operativos.
A la fecha, la obra, que implica la pavimentación de 220 kilómetros, aún no está culminada. En junio de 2021 el entonces director nacional del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, anunció que el cronograma de ejecución de esta vía debía finalizar en su totalidad en junio de 2022. Sin embargo, el Instituto aseguró a Consonante que todavía se está ejecutando la pavimentación de 8.94 kilómetros que estaban pendientes.
El Invias ha reconocido parcialmente que la pavimentación de los 220 kilómetros del corredor vial ha causado algunas afectaciones a los habitantes de la zona. Sin embargo, el proceso para acceder a las compensaciones económicas ha sido, en palabras de los habitantes, un viacrucis.
Las primeras respuestas de la entidad se dieron a partir de abril de 2021, luego del primer paro. En ese momento Invias pagó 1.300 millones de pesos en compensaciones por 55 viviendas afectadas en el sector de Corcovado. Pero muchos habitantes quedaron pendientes, por lo que se acordaron nuevas visitas técnicas para revisar daños y más reuniones que se postergaron una y otra vez.
“Llamaron a decir que no podían venir y que se postergaba del 20 al 24, pero el día 24 mandaron un oficio anunciando que no habían podido asistir por la ola invernal, y la postergaron del 27 al 30. Para esa fecha mandaron otro comunicado diciendo que no podían venir y no había fecha de reprogramación. Ahí fue que la gente dijo ya no más”, ejemplifica Jorge Fidel Murillo Mosquera, concejal de Unión Panamericana.
No fue sino hasta mayo de 2022, y con otro paro de por medio, que Invias realizó las visitas a las que se había comprometido en abril del 2021. De ese recorrido resultó un pago de 227 millones por 18 afectaciones en la comunidad de Guarato. El problema es que, según el presidente del Consejo local del corregimiento, Liver Rentería, solo en esta comunidad hay más de 40 dueños de predios que todavía no tienen respuesta. Además, según denuncian, en varias reuniones funcionarios del instituto han dicho que no conocía el acta de las visitas,ni muchos de los acuerdos que han quedado de los paros.
El Invias dice que la demora en las respuestas a estas visitas, que terminaron clasificadas por el instituto como PQR, se deben a que las reclamaciones primero deben ser aprobadas por la interventoría del proyecto y después por el instituto. Aseguraron que actualmente la interventoría está revisando 225 casos más (PQR) como resultado de las visitas hechas hace ya casi un año. Y que el instituto ha recibido un informe parcial de 97, pertenecientes a las comunidades de Guarato, el Tabor, Playa de Oro, Corcovado, El Tapón, Tadó y Unión Panamericana.
En la comunidad de Mumbú, por su parte, reclaman el cumplimiento de algunos acuerdos pactados en la consulta previa a la intervención de la vía. Aseguran que la empresa se comprometió en ese momento (hace casi 12 años) a dejar un lote apto para la construcción de 40 viviendas, pero esto no se cumplió.
El Invias aseguró a Consonante que actualmente los compromisos y acuerdos a los que le están dando cumplimiento no corresponden a acuerdos de Consulta Previa. “Aquellos acuerdos de las Consultas Previas realizados en otra oportunidad, en el Corredor Quibdó – Pereira, fueron cumplidos a satisfacción y estos procesos fueron cerrados por el Ministerio del Interior, en su momento”, dice el instituto. Y aunque este tema pareciera que ya está cerrado, la comunidad no está de acuerdo.
Además de los desembolsos por las afectaciones, el Instituto entregó a las unidades sociales del CCCN de Santa Cecilia $3.980 millones de pesos.
Este es el cuarto bloqueo de estas comunidades
Esta es la cuarta vez que las comunidades negras protestan por las afectaciones en las viviendas, una situación que ha empeorado los constantes paros que cortan el flujo vehicular en esta carretera. Solo en 2022 se registraron más de 28 bloqueos en esta carretera por diversos motivos. El más largo se dio en octubre cuando fue en octubre cuando una protesta iniciada por comunidades afro e indígenas, a la que luego se sumaron camioneros, dejó incomunicado a todo el departamento por más de 15 días. La situación generó aumento de precios y escasez de bienes básicos en Quibdó y otros municipios del Chocó.

La vía Quibdó-Pereira es la segunda más importante para el departamento. Por esta carretera se transportan productos, alimentos, maquinaria y pasajeros. Por su ubicación geográfica es un importante corredor de integración regional y nacional, que conecta la costa pacífica con el eje cafetero y el interior del país. Según el Invías, el corredor beneficia a cerca de un millón de habitantes de los departamentos de Chocó y Risaralda.
Lo que sigue
Desde el inicio de la protesta, los líderes de las comunidades se han reunido virtualmente con representantes del Ministerio de Transporte e Invias. Algunas comunidades han llegado a acuerdos con el Instituto tras acordar la visita de funcionarios, mientras que otras han insistido en que no están conformes.
Según lo acordado en la reunión virtual el pasado 12 de marzo, representantes del Invias, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y el alcalde de Tadó, visitarán el 22 y 23 de abril las comunidades de Piedras de Bachichi, Guarato, Gingarabá, Mumbú, El Tapón, Playa de Oro, Corcovado, Charco Negro y La Unión para buscar soluciones a las afectaciones de las viviendas. Los líderes están a la expectativa y aseguran que, de no verse reflejadas acciones concretas, el paro continuará hasta nuevo aviso.
“Profe, aquí tenemos que construir nuestros propios ventiladores porque sino el calor nos va a acabar”, le dijo un estudiante de séptimo A a la profesora de informática de la Institución Educativa Normal Demetrio Salazar Castillo, Vilma Edith Perea, cuando apenas empezaba el 2022. A la profesora le pareció un comentario ocurrente de un pequeño de 13 años, hasta que el niño le mostró un carrito que se movía construido por él mismo. Fue en ese momento cuando la profesora Vilma se dio cuenta del ingenio del niño y de sus compañeros de curso quienes también jugaban a “inventarse cosas”. Así nació ‘Robo Tic’.
El proyecto empezó en 2022 con 29 estudiantes del séptimo grado, bajo la tutoría y acompañamiento de la profesora Vilma. El primer paso fue la creación de campañas de reciclaje para conseguir la materia prima que se transformaría en diferentes prototipos tecnológicos. Todo era útil: cartón, alambres, baterías, tarros, palitos, caucho, pintura, llantas, tapas de gaseosa, fomi, cd 's, corchos y hasta botellas plásticas. Con todos estos elementos entró a jugar el ingenio de los niños y niñas que terminaron convirtiendo lo que antes era ‘basura’ en aires acondicionados, licuadoras, carros en movimiento, ventiladores, linternas, arañas tipo robot y lámparas. Hoy ya son más de 100 estudiantes vinculados al proyecto.
“Nosotros decidimos iniciar esta investigación porque hay muchos niños que no tienen juguetes, en el colegio no se cuenta con elementos tecnológicos y además queríamos contribuir en el cuidado y conservación del medio ambiente”, cuenta Lauren Sofía Marulanda Córdoba, estudiante del grado octavo y participante del proyecto.
Con ‘Robo Tic’ se inscribieron al programa Ondas, una iniciativa de la Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTel, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se interesen por la investigación y la ciencia para dar solución a sus necesidades. Con este programa ganaron el año pasado dos concursos, uno en Tadó y el otro en Quibdó, del programa Ondas para representar a Chocó en el encuentro nacional que se realizará en Bogotá. Sí ganan, tendrían un cupo para competir en Brasil.
Contrarrestar el calor
A las 12 del día, el momento más caluroso de la jornada, la sensación térmica en Tadó es de, por lo menos, 33 grados celsius. En La Normal cada salón de clases tiene de 28 a 34 estudiantes y, quitando el de la sala de informática, no hay un solo ventilador en las aulas.
El presupuesto es limitado para comprar un ventilador que cuesta mínimo 150 000 pesos y menos un aire acondicionado, que puede costar mínimo 800 000 pesos. “En el colegio no hay plata, hay mucha pobreza. El presupuesto no alcanza y hay otras necesidades prioritarias. Por lo menos en la sala de informática no teníamos ni un computador, entonces la rectora hizo el sacrificio de conseguir tres y ahora tenemos que dictar clases a 26 estudiantes en estos tres, y a veces (los niños) ni alcanzan a trabajar”, cuenta la profesora Vilma Edith Perea.
Entre el desespero por la temperatura y la falta de presupuesto, los niños y niñas encontraron la idea para el proyecto de tecnología e investigación: construir su propio aire acondicionado.
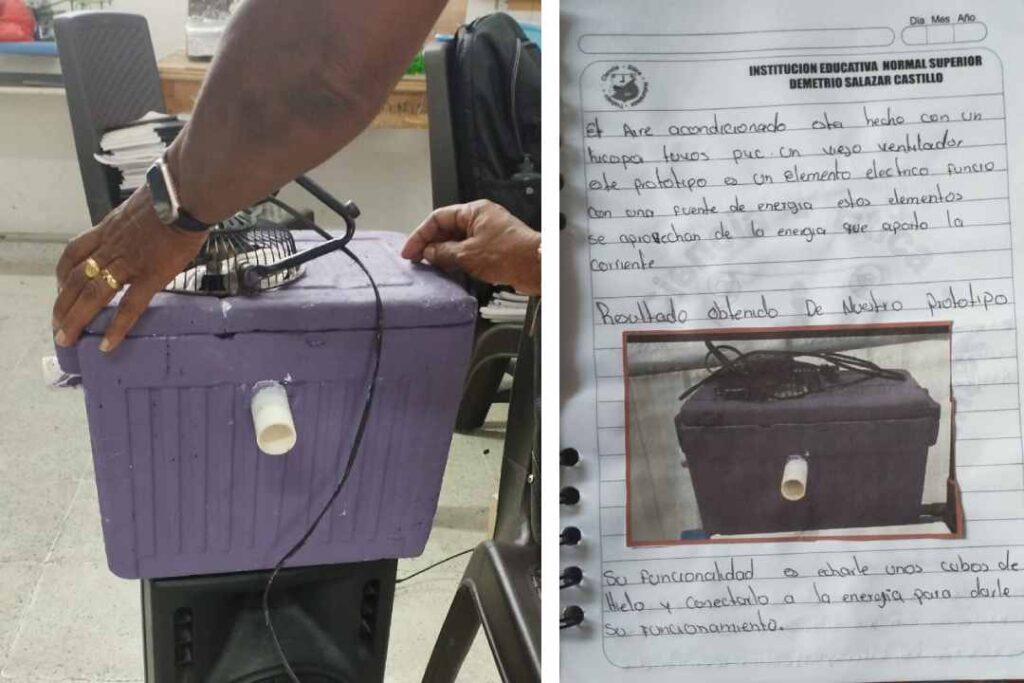
El proceso de creación duró tres sesiones de clase, seis horas en total. Lo primero que hicieron fue reunirse para definir los materiales que iban a necesitar y recolectarlos: una caja de icopor, tubos de PVC, un estabilizador, hélices de un ventilador viejo, pintura y un cargador que serviría para conectarlo a la energía. Cada grupo debía hacer su propio prototipo.
Después de tener todos los materiales empezó el proceso de construcción. Con la guía de la profesora Vilma y los consejos que habían recibido del programa, conectaron la hélice a un estabilizador, le hicieron huecos al recipiente de icopor para conectar los pedazos de tubo PVC por los que sale el aire frío y le agregaron hielo al recipiente. Luego crearon el sistema eléctrico e hicieron las pruebas. La primera versión fue un éxito: enfriaba un salón de clase.
Al comprobar que funcionaba, los y las estudiantes grabaron videos de demostración para presentar su prototipo. Por ahora, esta es solamente una primera versión que, esperan, pueda mejorarse. “Lo reciclable no vale, pero para que se mueva cuesta plata, entonces ellos quieren otra versión pero no han conseguido el dinero. Se necesitan unas placas para tecnificar y todo eso cuesta”, confiesa Perea. Para tecnificar su aire acondicionado necesitan, por lo menos, 150 000 pesos.
Además del aire, para saciar esta misma necesidad, construyeron ventiladores de mesa y de mano. La estructura está hecha de cajas de cartón recicladas y para sostener las hélices, que pertenecían a otros ventiladores que ya no funcionaban, utilizaron una tapa de botella y un cargador de celular viejo que se conecta a un interruptor. Para el de mano usaron un pedazo de madera, una hélice reciclada y dos baterías.
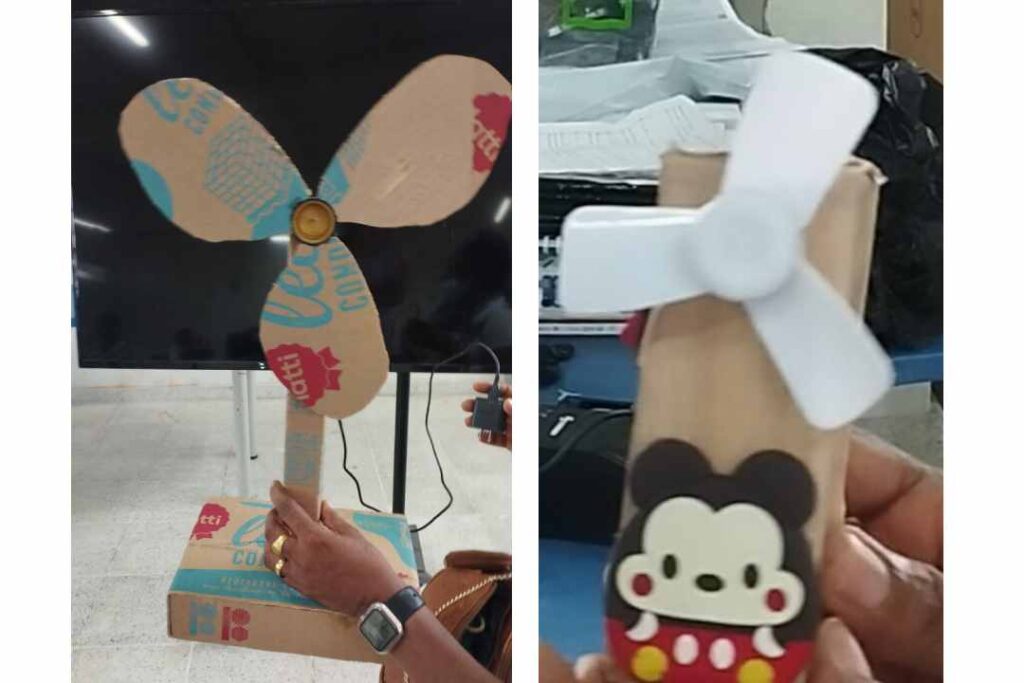
La ciencia en las aulas
En las instituciones educativas de Tadó la investigación se limitaba a buscar un libro y consultar un tema, o a enseñar las partes del método científico. Sin embargo, con la llegada de la ‘educación 4.0’, “una propuesta educativa que intenta adaptarse a la nueva realidad, caracterizada por la conectividad y la tecnología”, la capacitación de varios profesores y las creación de nuevas políticas educativas en el municipio, se empezaron a crear grupos de investigación en las escuelas y colegios.
Actualmente la mayoría de los estudiantes están investigando sobre las propiedades y uso de algunas plantas medicinales de la región, la elaboración de algunos remedios y ungüentos caseros a base de plantas medicinales y la elaboración de vinos, vinetes y aromáticas, con el objetivo de recuperar varios saberes ancestrales.
En la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza, por ejemplo, los y las estudiantes están trabajando en la fabricación de jabones, a través de la reutilización del aceite de cocina. Así como la investigación del poder curativo de plantas tradicionales. Y en la Institución Educativa Instituto Técnico Agroambiental de Tadó están fabricando perfumes a base de plantas aromáticas.
La clave, aseguran los guías del programa Ondas, es que los inventos de los niños resuelvan una necesidad que ellos mismos han encontrado, y a partir de ahí, construyan respuestas propias a través de la investigación. Los parámetros que deben seguir sus investigaciones son:
Los estudiantes no quieren perder clases
Los docentes y la rectora de la institución aseguran que la apuesta por la tecnología y la robótica tiene motivados a los estudiantes. “Una madre de familia iba a sacar al niño de La Normal, pero él le suplicó que no lo hiciera porque estaba aprendiendo a reciclar y construir elementos tecnológicos, fue tal la emoción del estudiante que logró convencer a su madre a que lo dejara continuar estudiando aquí”, cuenta la rectora de la institución, Eudes Celina Ramírez Mosquera.
Además, los profesores cuentan que han fortalecido las relaciones con los estudiantes. “Este proyecto está ayudando a que haya mucha más empatía entre docentes y estudiantes, dado que es una actividad de mucho agrado y esto hace que haya como una especie de simbiosis entre estudiantes y profesores dando como resultados clases mucho más amenas y dinámicas”, dice el profesor Pacho Misael.
“Con ‘Robo Tic’ también se ha transformado el pensamiento de los estudiantes, a quienes los lleva a pensar en tener sus emprendimientos propios”
Profesora Vilma Edith Perea
Además la creación de estos prototipos ha hecho que los estudiantes estén mucho más activos y pendientes de su proceso de autoaprendizaje, ha disminuido la deserción estudiantil y les ha permitido conocer prácticas tecnológicas artesanales y de programación necesaria para los artefactos robóticos.
El impacto no solo ha sido para los estudiantes, los docentes también se han interesado en formarse en este nuevo campo. “En este momento tenemos un grupo de seis maestros que están en capacitación virtual de ciencia y tecnología con la UTCH. Y para que los profesores quieran ir a clase los sábados o por las tardes después de las jornadas es porque están animados”, cuenta entre risas Eudes Celina Ramirez. Incluso la misma universidad les donó dos laboratorios para continuar con las investigaciones.
“Nosotros nos sentimos muy felices y disfrutamos cuando estamos elaborando estos elementos porque estamos aprendiendo a crear cosas nuevas y es un aprendizaje que se quedará en nuestras vidas”, dice Brayan Andrés Perea Mosquera, estudiante de la institución.
Aunque el grupo inició solo con estudiantes de séptimo grado, los alumnos de los otros cursos le pidieron a la profesora que los vincule en el desarrollo de más elementos tecnológicos. Hoy la escuela está institucionalizando este proyecto para que todos los estudiantes normalistas participen de manera activa en el proceso de reciclaje y transformación de la materia prima recolectada en artefactos tecnológicos.
Los docentes aseguran que estos procesos también han aumentado la conciencia social y ambiental de las niñas y niños. “Encuentra uno a niños con una conciencia ambiental muy importante, ellos pueden llevar respuesta a sus comunidades y unir esfuerzos con diferentes entidades para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida y otros temas como el cuidado de los ríos”, cuenta Evangelina Murillo, coordinadora del programa Ondas en el Chocó.
Además, aseguran que el promedio académico de los niños que participan en actividades de investigación ha mejorado, así como su comportamiento. “Cuando los niños se dedican a esta actividad investigativa hemos venido evidenciando una mejora sobre todo con sus resultados de las pruebas Saber 11. Estos chicos son ganadores también de las becas para acceder a la educación superior”, agrega Murillo.
Los límites del proyecto
Aunque la llegada del programa Ondas ha incentivado la investigación en la institución, la falta de recursos económicos ha frenado en varias ocasiones el trabajo con los estudiantes. “En ocasiones los niños no consiguen dinero para los materiales mecánicos que no son reciclados: alambres, motores, los primeros días uno lo suministra, pero el resto de días es difícil”, cuenta la profesora Vilma.
Las cuentas aumentan dependiendo de la complejidad del prototipo: la batería más barata cuesta 8 000 pesos, y un motor 18 000 pesos, hay inventos que necesitan, por lo menos, dos de cada uno. Los carros son los más costosos, una sola placa cuesta 136 000 pesos y el bluetooth no vale menos de 50 000 pesos. Se pueden gastar hasta 200 000 pesos en los elementos no reciclados de un solo invento.
La profesora Vilma confiesa que para lograr seguir con la investigación, ha tenido que usar su propio dinero: “A mi me tocó meterme la mano al bolsillo para comprar los motores, o darles refrigerio, porque a veces está por fuera de la jornada. Ondas dio un millón de pesos pero no era suficiente. Incluso en la convocatoria que aplicamos ellos exigían unas cosas y se necesitaba dinero para cumplir con esos requisitos”.
Aunque varios docentes están en proceso de capacitación para que los prototipos sean más sofisticados, sin el dinero que se requiere, es difícil continuar. “Los niños están muy motivados, necesitamos ayuda de alguna Fundación u ONG que nos ayude a conseguir recursos”, dice la profesora.
Otros inventos
Además de dar solución al problema de la temperatura en los salones de clase, los y las estudiantes de la Normal Demetrio Salazar Castillo han creado otros prototipos para solucionar la falta de juguetes de algunos niños y niñas, o simplemente, por la curiosidad de crear cosas nuevas. Estos son algunos de ellos:
Carros en movimiento
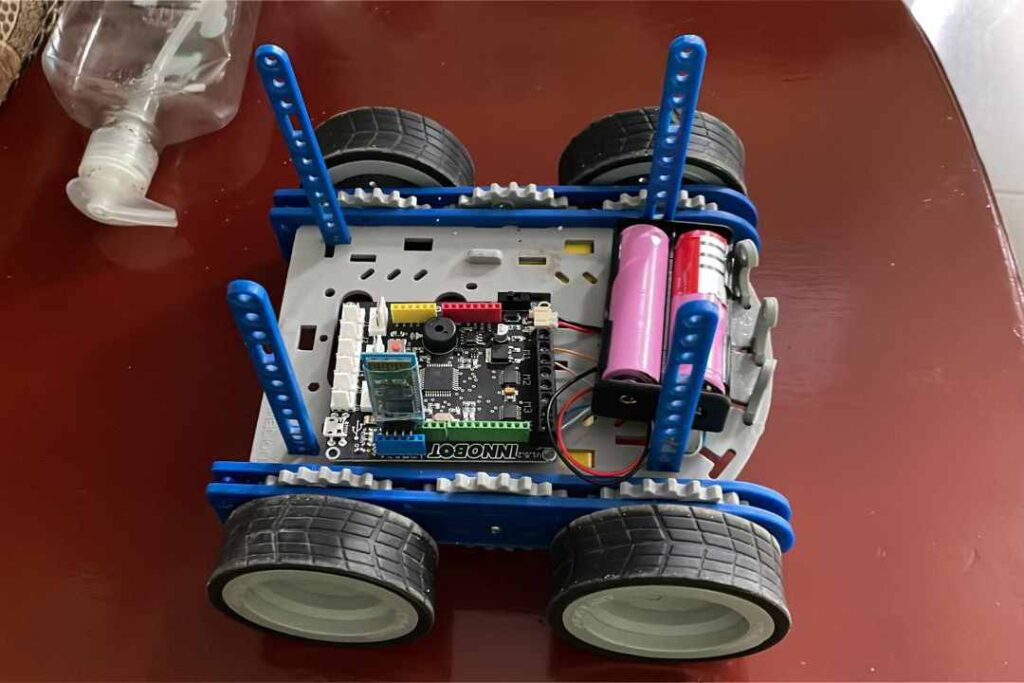
Para los diferentes carros los y las estudiantes han usado cajas de cartón, pilas, llantas y chips. Algunos son manejados por aplicaciones de celular que al conectarse a un dispositivo con bluetooth instalado en el carro, funciona como control remoto.
Licuadora casera
Se construyó en dos sesiones de clase. Primero se recogieron los materiales y se armó con un tarro reciclado de 15 centímetros, una hélice de licuadora vieja y dos pilas. Los estudiantes no quieren que trabaje con pilas, así que están pensando conectarle cables para la energía.

Asador de carbón
Para construirlo abrieron un tarro a la mitad, le instalaron una bisagra y pedazos de varillas para formar la parrilla y las patas que sostienen el asador.
Reloj de pared
Para su elaboración recortaron un pedazo de cartón paja, pintaron cada espacio para los números y luego dibujaron pequeños círculos donde irían los números. Le instalaron una manecilla reciclada y una pila.
Lámpara navideña
Para elaborar esta lámpara usaron seis cd’s y una extensión eléctrica navideña a la que le repararon los bombillos que tenía dañados.
Actualmente los estudiantes están haciendo un dron y hay una propuesta para construir un panel solar. También esperan poder perfeccionar su aire acondicionado y sueñan con viajar a Brasil a representar su institución.
En Colombia la temporada de lluvias, más conocida como fenómeno de La Niña, hizo estragos. Durante lo que fue catalogado como el ‘peor invierno en los últimos cuarenta años’, desde el 1 agosto de 2021 al 28 octubre de 2022, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó 3 569 eventos de emergencia, en 864 municipios de 32 departamentos, con afectaciones a 645 930 personas, 196 109 familias, 45 desaparecidos, 266 personas fallecidas, 5 207 viviendas destruidas y 106 574 viviendas afectadas. Niños heridos, familias separadas, casas averiadas, carreteras inundadas, puentes caídos fueron algunas de las consecuencias que dejó el invierno más intenso de la historia reciente del país.
La gravedad del fenómeno llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara situación de desastre nacional el 1 de noviembre del año pasado. Además, en 390 municipios en 21 departamentos se declaró la calamidad pública, lo que significó que los alcaldes y entidades municipales ya no tenían capacidad para atender la emergencia y necesitaban apoyo nacional.
Lo más grave de todo, en palabras del director de la Ungrd, es que los damnificados siempre han sido las poblaciones más vulnerables: “Los damnificados año tras año siempre son los mismos, son poblaciones que están expuestas a los extremos, en las zonas con suelos mucho más baratos, a orilla de las quebradas, de los ríos, en las montañas deterioradas donde el suelo puede valer nada”, dijo Javier Pava, director de la Unidad durante una entrevista en el diario El País.
Ante esto, el Ministerio de Agricultura expidió el Decreto 387 de 2023 para reglamentar los planes de reasentamiento de familias y asociaciones rurales damnificadas en tierras productivas y zonas estables. El proceso estará a cargo del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
¿Cuáles son los beneficios?
Además del acceso gratuito a la tierra, los y las beneficiarias podrán recibir un proyecto productivo con inversión de hasta $34 millones por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Durante la temporada de lluvias, según el Plan de Prevención y Adaptación Frente a la variabilidad Climática en el Sector Agropecuario- fenómeno de La Niña 2022-2023 de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria - UPRA, se estimaba una probable afectación de cerca de 193 000 hectáreas de cultivos permanentes y 37 046 transitorios, que corresponden a una producción estimada de 975 000 toneladas de productos permanentes y 235 000 transitorios.
¿Cómo aplicar a las ayudas?
Según el decreto 387 de 2023, podrán ser beneficiarios del programa familias o personas que sean campesinos o miembros de comunidades étnicas (negras e indígenas) afectadas por la Situación de Desastre de Carácter Nacional declarada el año pasado (Decreto 2113 de 2022).
Para acreditar su afectación, las personas deben estar registrados en el Registro Único de Damnificados, o en el Registro Único Nacional de Damnificados, que es manejado por los alcaldes municipales.
¿Cuáles son los requisitos?
Además de ser damnificados registrados, las personas que deseen hacer parte del proceso de reubicación deben cumplir los siguientes requisitos consignados en el Artículo 4 Decreto Ley 902 de 2017:
1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.
2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.
3. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.
4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.
5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.
También serán sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito quienes además de lo anterior, sean propietarios, poseedores u ocupantes despojados de su predio, y no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras según el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.
También podrán ser beneficiarias las asociaciones u organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria, afectadas por situaciones de desastre o calamidad pública declaradas.
Sí cumplo los requisitos, ¿qué debo hacer?
Según el decreto, las personas que cumplan con los requisitos y estén interesadas deben manifestar su interés voluntario de ser reubicados. Sin embargo, la ANT aclaró a Consonante que el proceso es, en principio, de oficio. Esto quiere decir que se hace a través de información institucional: en un inicio serán ellos quienes solicitarán a la UNGRD la remisión del registro de las zonas que sean priorizadas para atender por los desastres naturales causados por la temporada de lluvias.
Una vez recibida la base de datos del registro, la ANT contacta a las personas a través de vía telefónica o en campo de manera presencial y utilizando cualquier medio tecnológico para capturar la información necesaria con el fin de validar su condición de sujeto de acceso a tierras a título gratuito que establece el Artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017.
Si cumple los requisitos, el beneficiario es ingresado en el Registro de Sujeto de Ordenamiento -RESO- de la ANT que permite, en orden de puntaje, realizar las adjudicaciones de los predios teniendo en cuenta de los más afectados en orden descendente de puntaje. Estar inscritos en el RESO los hará beneficiarios también de un proyecto productivo viable técnica, ambiental y financieramente que podrá tener una inversión de hasta $34 millones.
Ya con esta información la ANT verificará, de oficio o a petición de parte, mediante consulta de bases de datos institucionales, si las personas registradas en el Registro Único de Damnificados o en el instrumento que haga sus veces, cumplen los requisitos del artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017.
¿Cuánto tiempo se puede demorar la entrega de la tierra?
Según la ANT, el proceso, conforme a lo establecido en el Decreto 0387 de 2023, está diseñado para que en 45 días se realice la adjudicación de los predios a las personas afectadas por los desastres o calamidades públicas naturales, una vez se haga la validación de sujetos de acceso a tierras a título gratuito del Artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017 de los afectados inscritos en el registro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- y el ingreso al Registro de Sujeto de Ordenamiento -RESO-.
Todavía hay cosas pendientes
Según el decreto, si las personas postuladas superan la cantidad de tierras disponibles para este fin, la ANT entrará a priorizar a la población objeto del beneficio por el nivel de afectación y por el puntaje que le otorgue el RESO. Sin embargo, hasta la fecha no está definida la disponibilidad total de tierras.
La ANT aseguró que de acuerdo con el Decreto 0387 de 2023, la Agencia compra los predios según la demanda de solicitudes en la base de datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Pero la compra se hace con el dinero que se encuentra en el Fondo de Adaptación, y aunque no está definido el valor, los recursos son limitados.
A la fecha la ANT ha enviado información de 42 predios ubicados en la zona influencia de la Mojana al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, con el fin de atender a los damnificados.
Si desea más información, puede comunicarse a la línea gratuita de atención al ciudadano de la UNGRD: 01-8000-113200.
Los y las estudiantes con discapacidad auditiva de San Juan del Cesar no han podido iniciar clases en este nuevo año lectivo. Aunque la Institución Educativa Normal Superior inició clases desde el 6 de febrero, los ocho estudiantes sordos que están en el colegio no han podido recibir las clases por la demora en la contratación de intérpretes de lengua de señas. Ante esta situación, 12 estudiantes, dos padres de familia y cuatro docentes conformaron un comité para suspender las clases desde el 3 de marzo. Casi un mes después siguen sin recibir clases ni una respuesta a sus peticiones.
“Este paro se inició para ver si podíamos llegar a algún acuerdo y que se pudieran suplir las necesidades que tenemos. Porque el colegio estaba atravesando una crisis: no teníamos profesores, no tenemos intérpretes, no estaba en óptimas condiciones, no había agua para las jornadas y no había aseadora tampoco", cuenta Juan José Plaza, estudiante del grado once A y uno de los líderes de la protesta.
Más de 20 días de promesas incumplidas
El 3 de marzo los y las estudiantes se reunieron con el rector del plantel educativo, Westin Vega, representantes de la Secretaría de Educación Municipal y un comisionado de la Secretaría Departamental. Ese día se firmó un acta en donde quedaron plasmadas las peticiones, y las autoridades se comprometieron a darle solución en un plazo de una semana, pero no fue así.
El 28 de marzo, más de 30 estudiantes y algunos padres de familia realizaron un plantón en las instalaciones de la Alcaldía Municipal para exigir respuestas a los acuerdos incumplidos. Los y las estudiantes aseguran que ese día la Secretaría de Educación les informó que el 29 de marzo, a primera hora, llegarían los intérpretes a la institución, pero esto tampoco pasó.
Son más de 15 días, de idas y venidas, en los que los 800 estudiantes de la institución no han recibido clase. Aunque saben que se están atrasando, dicen que no retomarán hasta que sus compañeros no tengan los intérpretes: “El año recién inicia y el periodo se acaba dentro de poco, todos los colegios están adelantados y pues nosotros por culpa de la mala administración tenemos que protestar, parar las clases y atrasarnos todos”, asegura el estudiante Juan Plaza.
Orlando Rendón cursa octavo grado y es uno de los estudiantes con discapacidad auditiva afectado por la falta de intérpretes y asegura que a veces es mejor no ir a la institución: "Muchos no estamos asistiendo a las aulas de clases porque no hay intérpretes, y por eso nos hemos atrasado, nuestros demás compañeros van más adelantados".
"Los profesores no nos han tomado ni siquiera una nota de las actividades asignadas, ni de las evaluaciones, ni nada y pues los docentes están a la espera de ver cómo se puede recuperar el tiempo que no hemos asistido a las clases por la falta del intérprete", relata Katiusca Nuñez, otra estudiante afectada.
Por su parte, el rector de la institución se adhiere a varias de las peticiones de los y las estudiantes: “La falla de uno atasca lo de otro, yo estoy atascado por esa situación, porque si yo tuviera mi personal al pie de la letra como lo hemos pedido no estaríamos así. Necesito mis seis aseadoras, celadores adicionales, una persona de ciencias contables, un conductor, nada nos han solucionado. Me dijeron un mes y el mes terminó el 28 de febrero, por eso los pelaos hacen el paro”.

Un problema repetitivo
Los estudiantes y docentes han denunciado que esta situación se repite cada año, los procesos de contratación resultan ser lentos y a los estudiantes con discapacidad auditiva les toca esperar casi dos meses para poder iniciar las clases. En lo que va de este año ya van tres meses de espera. "Siempre se vive la experiencia de que los dos primeros meses vulneran nuestros derechos y no nos garantizan la llegada de los intérpretes, y este año es lo mismo", sentencia Katiusca Nuñez.
A los estudiantes les ha tocado optar por el cese de actividades en varias ocasiones. En abril de 2015, por ejemplo, una protesta por el mismo problema terminó en enfrentamientos con la Policía. Los estudiantes y padres habían sellado las puertas de la entrada principal a la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar y del claustro educativo en protesta por la falta de tres intérpretes para los estudiantes sordos.
Los intérpretes son clave para el proceso de aprendizaje de los estudiantes sordos. "Cuando tenemos un intérprete nos sentimos cómodos, porque tenemos una buena comunicación de todo lo que pasa en el medio. Además nos garantizan nuestro ambiente adecuado para poder cumplir con las actividades y tareas", cuenta Orlando. Además, esto garantiza la igualdad de oportunidades. "Ellos (los intérpretes) nos ayudan a tener un buen rendimiento, a una mejor comunicación en nuestra aula. Los derechos deben ser iguales ", comenta Katiusca.
Y este no es el único problema que aqueja a los estudiantes con alguna discapacidad del municipio. “Se supone que desde el primer día de clase deben tener intérprete. Y no solamente eso, tampoco tienen instructor de braille, ni el seguimiento psicosocial para los niños con discapacidad cognitiva. Muchos docentes no le dan el manejo que deben darle. Cuando hablan de las leyes suena muy bonito, pero nadie nos las garantiza. Lo que hay que exigir es que sean contratados de planta”, denuncia Maureen Aragón, enlace de Discapacidad en la Alcaldía de San Juan del César.
Aunque en 2020 fue aprobada la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social en el municipio de San Juan del Cesar, con esto solo se ha logrado los certificados de personas con alguna discapacidad especial y la contratación del enlace de discapacidad.
¿Por qué se ha demorado la contratación?
Desde Secretaría de Educación Municipal explicaron que el proceso de contratación de los intérpretes le compete al departamento de La Guajira y que ellos ya hicieron las respectivas gestiones. Aunque no especificaron cuándo ni de qué forma.
“Nos causa mucha preocupación porque realmente está es una educación de inclusión y están siendo vulnerados los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Hemos realizado la gestión con la secretaría de educación departamental”, explica la secretaria.
Westin Vega manifiesta que “nosotros hemos hecho varias solicitudes y el secretario nos dijo que para el día martes llegarían los intérpretes, yo estuve hasta las 5 de la tarde esperando pero nada”. El rector aseguró además que la respuesta que le dieron por parte de la secretaria departamental es que ya el contrato está listo, pero que hay dificultades para subirlos al Secop.
Consonante intentó comunicarse reiteradamente con la Secretaría de Educación Departamental para preguntar por la demora en el contrato, pero no obtuvo respuesta.
Otras peticiones
Aunque el punto principal del paro es la contratación de intérpretes en lengua de señas, los estudiantes reconocen que esta no es la única necesidad que tienen en la institución. Se suma la falta de personal de aseo, transporte escolar y mejoramiento de la infraestructura de la planta física de la institución.
“No solamente estamos protestando por nuestros compañeros sordos, sino por las condiciones en las que está el colegio. Nosotros estamos en jornada única, las aulas de los grados 10 y 11 no están aptas para dar clases, el calor es insoportable, hay pisos dañados y no hay agua. Son muchas cosas que le faltan a la institución y que deben mejorar”, cuenta Sharon Ballesta, estudiante de la institución.
El rector de la institución aseguró que están autogestionando ante la falta de contratación desde el departamento. “Desde la Secretaría nos sugirieron buscar una aseadora mientras se dan los contratos, la buscamos y estamos viendo como le pagamos, porque de la plata del colegio no podemos pagar ni aseadeadora, ni vigilancia porque esto es responsabilidad de la entidad territorial, tocará pagarla de mi sueldo porque ahora el 7 de abril cumple un mes”.
"Con respecto al mejoramiento de infraestructura la institución con el dinero que recibe por parte de calidad educativa se van a mejorar algunas instalaciones, el municipio también va hacer algunas adecuaciones y por parte del departamento todavía estamos a espera de una respuesta", asegura Angelica Maestre, secretaria de gobierno y educación del municipio.
Lo que sigue
Luego de una reunión realizada el día 30 de marzo en las instalaciones de la alcaldía, en presencia de padres de familia, estudiantes, docentes y secretaria de educación municipal, se realizó una llamada a secretaria departamental y les aseguraron que desde este lunes 3 de marzo estarían los intérpretes en la institución. A pesar de esto, los estudiantes se mantienen firme en su decisión de no volver a clases hasta que no haya presencia de este personal.
Mientras esto pasa, el rector de la institución aseguró que ampliará el primer periodo académico para reponer algunas clases. “Este paro influye en la planeación, el periodo termina el 15 de abril y nos tocará alargarlo una semana más. Y no sé cómo vamos hacer en los otros períodos porque no alcanza el tiempo”, dice Vega.
Al día de hoy Jesús Eduardo Oñate trata de no hacer amigos. Va de su casa, ubicada entre La Junta y Potrerito, en San Juan del Cesar, a visitar a sus hermanos, o a hacer los mandados y se devuelve; no se desvía, no habla con nadie. Sabe que todavía, entre murmullos, algunos los vecinos tildan a su familia de guerrilleros o de paracos.
Los asesinatos de sus hermanos —Luis Eduardo Oñate en 2004 y Yajaira Nieves Oñate en 2006— no solo lo aisló de su comunidad, sino también de su familia. Los siete hermanos que quedaron del núcleo Nieves Oñate viven cada uno por su lado. Aunque en el pueblo Wiwa, al que pertenecen, se acostumbra a que cada familia construya su casa una al lado de la otra, para ellos esa no es una posibilidad. El miedo a que lleguen hasta allí y los maten a todos juntos los persigue desde hace 20 años. Los sobrinos de Jesús Eduardo, hijos de Yajaira Nieves Oñate, viven una situación parecida.

En 2002, la familia Nieves Oñate se desplazó de Potrerito, su lugar de origen. Cinco integrantes de la familia tuvieron que salir corriendo de su casa en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla. Para salvarse, su madre y su hermana se escondieron en una cueva, y Jesús Eduardo y su hermano Juan Carlos, se plantaron debajo de un helicóptero que no dejaba de “dar plomo”. Allí, se pusieron una bata blanca, la vestimenta tradicional del pueblo wiwa, y batieron en el aire un Poporo para que supieran que eran civiles. Así sobrevivieron. Del susto solo quedó una herida superficial en la pierna de uno de los hermanos Nieves Oñate.
Asustados, los miembros de la familia llegaron al centro poblado de Curazao, a solo unos minutos del corregimiento de La Junta, pero horas antes los paramilitares les habían ordenado a todos los habitantes salir de allí. Por eso, tuvieron que seguir hasta San Juan del Cesar. Allí, en una sola habitación, vivieron Yajaira con su hijo Alison, Luis Eduardo, Osmayra, Cheli, Jacqueline, Jesús Eduardo, y su madre, Ana Julia, durante dos años.
En 2004 la situación volvió a agravarse. Juan Carlos Oñate estaba en la Sierra Nevada trabajando como profesor y, cuenta Jesús Eduardo, que allí estaban rumoreando que era guerrillero. Tenía los días contados. En un intento por salvarle la vida, Jesús se fue con su mamá para traerlo de vuelta a San Juan del Cesar. Mientras estaban ausentes se enteraron de que militares bajo el mando del sargento (r) José de Jesús Rueda, quien se desempeñaba como comandante de pelotón, bajaron a Luis Eduardo de un bus en “la ye” de San Juan del Cesar, donde se dividen los caminos que van para Badillo, corregimiento de Valledupar; y Corral de Piedras, zona rural de San Juan, lo asesinaron y posteriormente lo presentaron como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) abatido en combate con el Ejército.
“No sé qué persecución tenían con nuestra familia. Mientras luchábamos allá (en la Sierra) una persecución que tenían en contra de mi otro hermano, aquí mataban a Luis Eduardo”
Jesús Eduardo Oñate.
Después del asesinato de Luis Eduardo, Jesús y su madre volvieron a Curazao, y Yajaira, junto a tres de sus cuatro hijos, se fueron para Villanueva. Pensaron que lo peor había pasado, pero dos años después —en marzo de 2006— Ana Julia recibió la noticia de que Yajaira, quien estaba embarazada, había sido asesinada por miembros del Batallón Rondón en frente de sus tres hijos. Betsy Cristina Nieves, la hija menor de Yajaira, había resultado herida por un disparo en su pie derecho.
“Mis hermanos y yo estábamos sentados esperando el desayuno cuando de repente sonaron disparos, balas de aquí para allá, sin ningún enfrentamiento. Solamente pararon cuando mi mamá cayó al suelo. No hubo más nada, sólo silencio. Sacaron a mi hermana herida y se la llevaron. Todo fue un falso positivo”, recuerda Alison, el hijo de Yajaira.
Hoy, 17 años después, la familia Nieves Oñate todavía no sabe por qué fueron víctimas de tantos hechos violentos. “Mi mamá no fue guerrillera, fue una madre luchadora, trabajadora, del campo, con ganas de salir adelante con sus hijos, con ganas de encontrarnos profesionales. Quién sabe qué fuera de nosotros hoy en día si mi mamá estuviera viva, todos esos sueños se fueron al piso”, dijo Alison durante la segunda audiencia con víctimas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tuvo lugar el 23 de marzo en San Juan del Cesar.

Durante la audiencia, las víctimas hicieron observaciones a 36 versiones voluntarias que han brindado integrantes y exintegrantes del Batallón Rondón y la Fured ante esta justicia especial. Además de Allison, Betsy y Jesús Eduardo tomaron la palabra para exigir la verdad: “¿Cuándo se había visto que una madre embarazada con tres hijos se hubiera metido en un combate?. Quiero que aquí ellos digan que eso fue un falso positivo. Quiero que se limpie el nombre de mi mamá para que la sociedad se dé cuenta de quiénes eran los verdaderos criminales en esos momentos”, sentenció Betsy.
La violencia contra los wiwa
El pueblo wiwa ha sido una de las comunidades indígenas más golpeadas por el conflicto armado en el país. La violencia contra este grupo ha sido tal que la Corte Constitucional advirtió en 2009 que estaba a punto de extinguirse.
Según cifras de la organización indígena, al menos 2.000 personas fueron desplazadas, 68 asesinadas y 45 desaparecidas. Además, hubo dos masacres que cobraron la vida de 13 indígenas y varios bombardeos. Por parte de la fuerza pública, este pueblo tiene registro de 23 ejecuciones extrajudiciales.
Frente a las motivaciones de los militares para cometer estos asesinatos, las autoridades tradicionales y abogados de las víctimas wiwa tienen al menos tres posibles razones que permitieron y propiciaron las ejecuciones y otros crímenes que, para ellos, buscaron desaparecer al pueblo wiwa. La primera tiene que ver con el estigma que pesaba sobre los indígenas.
“Había una tendencia por parte del Ejército a estigmatizar a la población, a calificarla de afín a estos movimientos o grupos armados que estaban en el territorio”
Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas wiwa.
A esto se suma que, parte de la aplicación de la doctrina militar rezaba que había que “quitarle el agua al pez, aludiendo al supuesto soporte o base social que tendrían las insurgencias en el territorio, pues se justificaba por ejemplo el exterminio personas que pertenecían a estas a estas comunidades y que pues que además se han venido organizando activamente”.
Además, según Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos y autoridad tradicional del pueblo wiwa, los jóvenes fueron los más señalados. “Los asesinaron para engendrar miedo entre los jóvenes, pero posiblemente también para que no se transmitiera la cultura, para atacar lo más preciado que tiene un pueblo, para que los viejos más rápidamente los maté una gripa y los jóvenes lo mate el plomo”, explica. Así, anulando el futuro de un pueblo indígena, “el camino es más fácil para poder extraer toda la riqueza que hay dentro de los territorios de los pueblos indígenas”.
Esto último se conecta con la segunda razón que han identificado, que es la importancia del territorio. Y es que precisamente en la época en la que estaban asesinando a los jóvenes wiwa (2002-2008), se empezaba a construir la represa El Cercado, es decir, la hidroeléctrica que represó el río Ranchería.
“A nosotros nos construyeron la represa del río Ranchería sin un proceso de consulta previa en el corazón del territorio ancestral del pueblo wiwa, y con esta serie de asesinatos que venía cometiendo el Batallón con los paramilitares ¿qué tipo de organización social o indígena o joven iba a tener fuerza para levantarse y exigir el derecho a la consulta?”, afirma Loperena.
“Mientras que nosotros nos escondíamos de la guerra y nos ejecutaban y nos ponían presos, los dueños de la represa, los interesados en construirla se movían en ese territorio como dueños de casa. Y nosotros, como dueños de territorio, ¿por qué teníamos que estar huyendo?”
Pedro Loperena
Para Sebastián Escobar, además, en estos casos quedó clara una tendencia que continúa hasta hoy: calificar a las comunidades que se oponen a grandes proyectos como obstáculos para el desarrollo. Esto termina por justificar “su desplazamiento o eliminación y se les etiqueta como cercanos a grupos armados”.
A todo esto se sumó la situación de vulnerabilidad material e histórica en la que se encontraba el pueblo wiwa. Esta vulnerabilidad también fue reconocida por la Corte Constitucional como un factor dentro de la posibilidad de pérdida cultural por cuenta del conflicto. Para Pedro Loperena, era claro que los militares pensaban que los jóvenes wiwa no eran importantes. “Posiblemente ellos pensaban que jóvenes sin documentos no tenían quienes los reclamaran y los podían hacer pasar por ‘N.N’ (ningún nombre)”, afirma.
Estas violencias impactaron las formas tradicionales de vida del pueblo indígena. “A medida que iban asesinando a los jóvenes y los iban estigmatizando, pues no había concentración, no había momento para estar en armonización con la madre tierra debido al temor”, explica Loperena. Y agrega, “no estar consolidado en lo físico con el pueblo va debilitando la comunidad poco a poco”.
El proceso ante la JEP
El asesinato de Yajaira Nieves Oñate fue reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de un antiguo integrante de la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). El comandante del pelotón, Nelson Pavón, contó que a Yajaira la encontraron y asesinaron en un lugar cerca a la frontera con Venezuela y que posteriormente, en los informes de la operación, informaron falsamente que la operación había sido en Montecristo, La Guajira. Hoy no hay coordenadas exactas de dónde sucedió el asesinato.
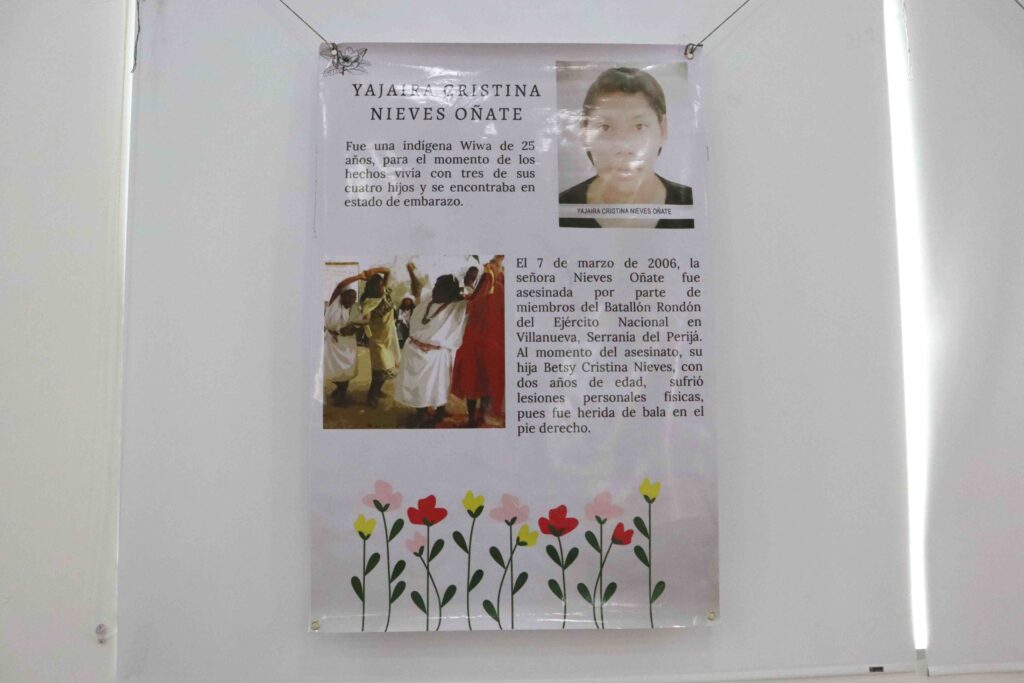
Según el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, quien defiende a varias de las víctimas del pueblo wiwa, esta era una práctica frecuente en los casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido reconocidos ante la JEP. Es decir, los antiguos integrantes del Ejército solían presentar información falsa sobre las operaciones para darle la apariencia de legalidad necesaria en ese momento.
El caso de la ejecución extrajudicial de Yajaira es uno de los 538 asesinatos que la JEP busca esclarecer en la costa Caribe. Estos hacen parte del subcaso que esta justicia adelante sobre los mal llamados “falsos positivos”. La primera fase de esta investigación se inició en el 2021 y se concentró en revisar 135 ejecuciones cometidas por el Batallón La Popa. Esta parte del subcaso, que constituye el número 03 en la JEP, ahora está en manos del Tribunal para la Paz de la JEP, que deberá emitir condenas contra 12 militares de La Popa.
Durante la revisión del material del caso 03 los magistrados recibieron por lo menos cinco informes de las víctimas y organizaciones que documentaban decenas de ejecuciones que decidieron abrir un subcaso dedicado exclusivamente a investigar lo sucedido durante las ejecuciones extrajudiciales en este territorio. Es decir, esclarecer cómo se cometieron estos crímenes y quiénes son los máximos responsables. Entre las pruebas conocidas por la JEP está un informe titulado “La historia cierta del pueblo wiwa”, que detalla asesinatos, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros hechos violentos.
A partir de esta información, desde 2021 la JEP llamó a más de cien militares que operaron en el Caribe y, tras escucharlos, abrió una segunda fase para investigar los crímenes cometidos por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) y otras unidades militares.
Luego, trasladó las versiones de estos militares a las víctimas acreditadas para que hicieran sus observaciones a través de tres audiencias en Valledupar, San Juan del Cesar y Barranquilla. En la segunda audiencia con víctimas, realizada en San Juan del Cesar, cerca de 80 militares miembros y exmiembros de estas unidades militares estuvieron conectados a través de internet. Durante las casi ocho horas que tardó la diligencia se escucharon preguntas de las víctimas. “¿Por qué no los investigó? Tenía el deber de investigar y tuvieron tiempo de investigar al muchacho. ¿Por qué tomaron la decisión de matar a los muchachos? ¿Los muchachos qué les habían hecho a ellos?”, dijo Manuel Salvador Daza, familiar de Robinson Daza, Pedro Daza y Manuel Enrique Flores Daza, asesinados en El Molino el 25 de julio de 2004. “¿Por qué se lo llevan de su casa para matarlo?”, preguntó Gabriel Montaño Loperena, hermano de Laudelino Montaño, también ejecutado extrajudicialmente.
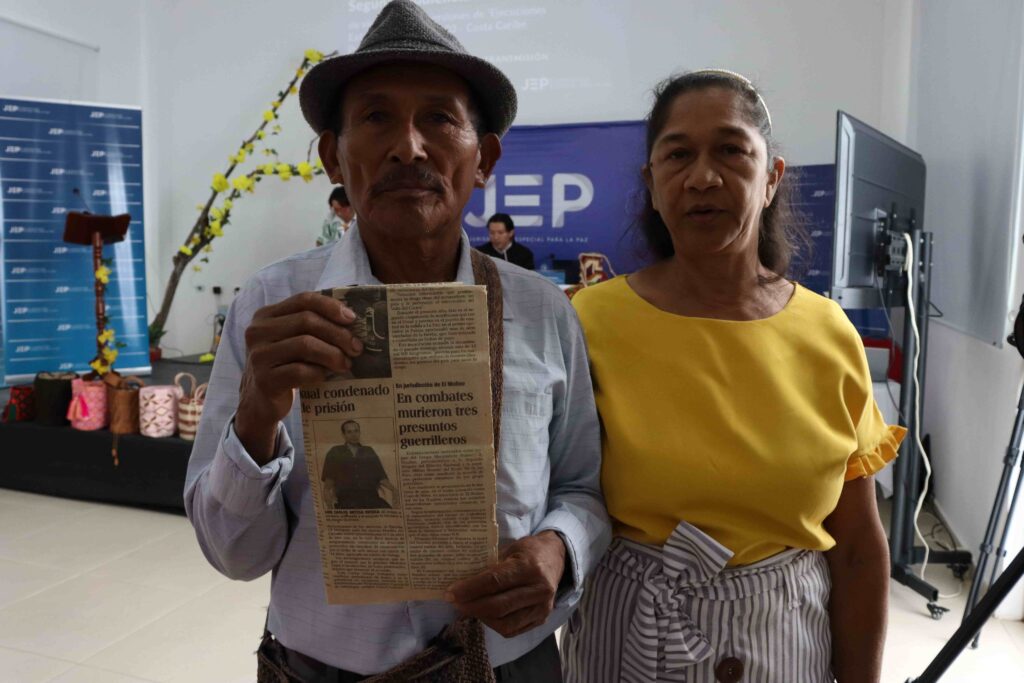
Al final, la petición fue la misma: que los militares digan la verdad. Esto, según los abogados de las víctimas, no está pasando. Sebastián Escobar califica el aporte como “deficiente”, pues algunos incluso negaron su participación o responsabilidad en los hechos. “Casi que el reconocimiento se da en los casos en los que hay una sentencia judicial o un procedimiento avanzando, pero en aquellos casos en los que la jurisdicción ordinaria sólo avanzó hasta las fases más preliminares de la investigación, ahí el reconocimiento se reduce sustancialmente, a veces hasta llegar a cero”, explica el abogado.
Es eso lo que sienten los hijos y familiares de Yajaira. Durante su intervención, Allison le pidió al comandante de la unidad operativa que asesinó a su madre que le contara por qué la mataron. “No está diciendo la verdad. Solamente ha mentido. En el momento en que mataron a mi mamá, no había uniforme ni nada. Solo tenía una bata blanca. No es como dice él, que tenía una camisa negra y una pantaloneta de las que usan los guerrilleros. Solo tenía una bata porque estaba embarazada. Quiero que diga la verdad para que se limpie el nombre de mi mamá. Que se ponga la mano en el corazón y acepte que eso fue un falso positivo”.
Las autoridades del pueblo wiwa le pidieron a la JEP que les “ponga un poco de mano dura a los comparecientes para que en lo posible digan la verdad, porque sino se podría convertir este espacio en un falso positivo de argumentos”. Puntualmente, los abogados de las víctimas le pidieron a la magistratura que ascienda en las investigaciones de la cadena de mando de cada unidad operativa, así como en las investigaciones de los hechos cometidos por los miembros de la Fured.
Además, le pidieron a Óscar Parra, magistrado de la JEP y correlator de este caso, que tenga en cuenta una doble calificación jurídica a la hora de imputar los crímenes a los militares: crímenes de lesa humanidad (homicidios y desapariciones) y crímenes de guerra (asesinato en persona protegida). Para esto, pidieron tener como punto de partida el enfoque étnico y diferencial frente a crímenes cometidos contra mujeres.
En respuesta a estos llamados, Óscar Parra afirma que en las siguientes etapas de la investigación los militares aún pueden aportar la verdad. Sin embargo, aclara que es responsabilidad de la JEP evaluar el nivel de verdad de los aportes hechos por los comparecientes y cuál fue el rol de cada uno en los crímenes. A esto se le llama la determinación de responsabilidad e imputación. Según Parra, esta imputación se debería dar en el segundo semestre de este año.
“Lo que nosotros hemos dicho es: estamos abiertos a que cualquier compareciente como consecuencia de esta audiencia precise y profundice en cualquier otra idea adicional que estime pertinente. Esperamos que los comparecientes abran una ruta para complementar su voz. Sin embargo, la JEP se rige por el principio de estricta temporalidad y esto debe entenderse como una oportunidad adicional”, dice el magistrado.
El peligro que sigue latente
A pesar de que algunos de los hechos que están siendo investigados por la JEP sucedieron hace más de 20 años, la situación actual en los territorios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá sigue siendo parecida en algunos sentidos. A inicios de año, Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada, lanzó una alerta por la presencia de actores armados y sus dinámicas en el territorio. De acuerdo con Dimas, los miembros de los pueblos wiwa y wayuú enfrentan principalmente tres riesgos: reclutamiento forzado, violencia sexual e invasión de sus territorios sagrados.
En la franja de la frontera de la Serranía del Perijá hasta La Guajira, hay presencia de las AGC, los Pranes, la segunda Marquetalia y del Eln. Estos grupos han aumentado los casos de reclutamiento forzado, violencia sexual y la invasión de territorios sagrados en los últimos meses.
Además, según los líderes indígenas, la presencia de los militares activos continúa generando temores entre las nueve comunidades aledañas al cerro del oso, uno de los lugares sagrados del pueblo wiwa. Tras la visita de la Jurisdicción Especial para la Paz a San Juan del Cesar en marzo, las autoridades wiwa pidieron “bajar las tropas del cerro del oso, que está en medio del corazón del territorio ancestral del pueblo wiwa y desarticular la represa del río Ranchería”, explica Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de este pueblo.
Por eso, el pueblo wiwa espera que se implemente una política para el adecuado relacionamiento entre la Fuerza Pública y los pueblos indígenas, una política “que reafirme la neutralidad de los pueblos indígenas frente a los actores armados y su postura como pueblos de paz. Lo anterior, con la finalidad de evitar la repetición de la fuerte estigmatización de las que han sido víctimas los integrantes del Pueblo Wiwa y que les causó graves violaciones a sus derechos humanos”, afirma Loperena.
Mientras tanto, Jesús Eduardo, Ana Julia, Betsy Cristina, Allison y toda la familia Nieves Oñate espera que así como en el caso de Luis Eduardo, para Yajaira la verdad también salga a la luz y que la justicia reconozca las afectaciones diferenciadas a su pueblo: familias rotas, miedo de caminar por las montañas y caminos, lugares sagrados manchados de sangre u ocupados por militares y el dolor de crecer sin madre.
Durante los últimos dos años, el magistrado Óscar Parra Vera ha escuchado a más de 100 militares implicados en los mal llamados falsos positivos en la costa Caribe. Durante ese tiempo, este juez les ha pedido detalles a estos hombres sobre cientos de casos: dónde ocurrieron, quién era su superior, por qué participó de esa operación, qué recuerda sobre la víctima. También, junto a sus magistrados auxiliares, ha tenido que analizar cada relato y compararlo con los informes que han entregado las víctimas, con sus observaciones, con las versiones de otros militares y con las sentencias antes emitidas por la justicia ordinaria. De esa tarea ya salió un primer resultado: la determinación de que 12 militares del Batallón La Popa fueron responsables por 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Óscar Parra es un abogado con más de 20 años de experiencia en instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Instituto Internacional de Derecho Humanitario sede Sanremo, en Italia. Tiene un máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y otro en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford. Sin embargo, su trabajo como juez de la JEP lo ha desempeñado en ciudades como Valledupar, Barranquilla y San Juan del Cesar. Desde San Juan, en el sur de La Guajira, Parra presidió la segunda audiencia de observaciones de víctimas a las versiones de los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales cometidas contra integrantes de los pueblos indígenas wiwa y wayúu. Detrás de una mesa, vestido con su toga, el magistrado escuchó a las familias, mientras más de 80 militares estaban conectados a través de internet.
“Los comparecientes están mintiendo, le están mintiendo a los magistrados”, sentenció Pedro Loperena, autoridad tradicional del pueblo wiwa durante la audiencia de observaciones de las víctimas a 36 versiones voluntarias integrantes y exintegrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). Según Loperena, y los 14 familiares que intervinieron en la audiencia, los militares no están diciendo la verdad sobre los asesinatos de sus familias, ocho integrantes del pueblo wiwa y tres del pueblo wayúu, que fueron ilegítimamente presentados como bajas en combate y acusados de pertenecer a grupos ilegales.
Es tarea de la JEP definir si efectivamente los militares están mintiendo o no. Esta es la misión de Óscar Parra, correlator del caso 03 de la JEP y quien está al frente del subcaso de la costa Caribe. En San Juan del Cesar, Parra habló con Consonante sobre los desafíos de este proceso y qué pueden esperar las víctimas de ahora en adelante.
Consonante: Las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz indican que la mayoría de las víctimas étnicas de ejecuciones extrajudiciales están en La Guajira. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué los militares asesinaron a tantos indígenas de esta región?
Óscar Parra: Este año esperamos emitir un auto donde cerramos la investigación y, por motivos de imparcialidad, no quisiera adelantar algunas ideas. Hemos hecho más de 100 interrogatorios a comparecientes (militares) de la Costa Caribe, y a la luz de esto lo que uno puede resaltar es que hubo estigmatización y señalamientos contra pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de La Guajira. Estos pueblos indígenas quedaron atrapados en el marco de la dinámica del conflicto armado en la región, entre varios actores armados ilegales que incursionaron arbitrariamente en sus territorios.
En el auto que emitimos hace dos años con respecto al Batallón La Popa señalamos como se empezó a señalar a miembros de la comunidad como milicianos. Incluso hubo una estigmatización particular con el apellido Arias. Entonces este tipo de violencia social, los falsos positivos, hizo parte de la violencia global y de las victimizaciones contra los pueblos étnicos. Y por eso hay mucha relación de este caso con lo que se va a trabajar en el caso 09 sobre la victimización a pueblos étnicos.
C: ¿Qué casos ilustran más claramente esta violencia?
O.P.: Está el asesinado de Yahaira Cristina Nieves Oñate, que es una mujer wiwa de 25 años que en el momento de los hechos estaba embarazada y vivía con tres de sus cuatro hijos. Una de sus hijas incluso resultó herida en la acción militar que condujo a su muerte. Entonces es un caso que ilustra el tipo de impactos desproporcionados generados por el Ejército al cometer este tipo de hechos: incursionar en las comunidades, en las viviendas, en los territorios, y el daño que eso le hacía a individuos, familias y comunidades.
También tenemos un caso como el de Elibeth Vega Izquierdo, una mujer wiwa que era menor de edad cuando fue asesinada. Tenía 16 años. Esto también muestra impactos diferenciados de este tipo de violencia. Y tenemos también un caso como el de la víctima Cirilo Caldera Uriana, una persona del pueblo wayúu, quien fue víctima de las acciones del Grupo Mecanizado Rondón. Estos casos están en el marco de la contrastación y haremos las determinaciones que correspondan.
C: Las víctimas del pueblo wiwa señalan que hay comparecientes que no están diciendo la verdad ni aceptando su responsabilidad. ¿Ustedes pueden volver a llamar a los comparecientes después de escuchar a las víctimas?
O.P.: Primero, nosotros exhortamos a los comparecientes a que atendieran a esta audiencia de manera virtual, a lo que muchos de ellos manifestaron por escrito que querían estar. Hace dos semanas en Valledupar les dijimos que esta audiencia también era para que reflexionen sobre esos daños generados a las víctimas, para que escuchen su voz, y a partir de eso, evalúen lo que nos han dicho, más allá del plazo formal.
Lo que nosotros hemos dicho es: estamos abiertos a que cualquier compareciente como consecuencia de esta audiencia precise y profundice en cualquier otra idea adicional que estime pertinente. Esperamos que los comparecientes abran una ruta para complementar su voz. Sin embargo, la JEP se rige por el principio de estricta temporalidad y esto debe entenderse como una oportunidad adicional.

C: ¿Ha ocurrido que algunos comparecientes hayan contado más detalles sobre sus acciones tras escuchar a las víctimas?
O.P.: Lo que ha ocurrido es que algunos han profundizado en su responsabilidad con los hechos, particularmente porque tenían que comprometerse para las audiencias de reconocimiento. Nosotros tenemos que determinar quiénes tienen las máximas responsabilidades, aunque hemos hecho una versión voluntaria con más de 100 comparecientes, probablemente las máximas responsabilidades se concentran solamente en 20 o 15 personas. Con ellos seguirá una tarea concentrada en el reconocimiento público de responsabilidad. En estas audiencias es donde han surgido complementos en el pasado.
Yo he escuchado en audiencias públicas de reconocimiento manifestaciones que jamás había escuchado previamente como magistrado instructor, ni en la versión voluntaria ni en la documentación judicial… porque en la misma audiencia se genera un compromiso especial con la verdad que no se da previamente. Algunos comparecientes han dicho: lo que a mí me llevó al reconocimiento pleno (de la verdad) fue escuchar de la voz de las víctimas los daños que se habían generado por los hechos. Inclusive a pesar de las mentiras que hubiera dicho antes o la negación que hubiera hecho.
La voz de las víctimas ha interpelado a muchos comparecientes y lo hemos visto en las audiencias de reconocimiento. Pero hay que esperar. Puede ser que muchos comparecientes sigan en una postura de no reconocer o de considerar unas manifestaciones en torno a los hechos que podrían ser muy diferentes de las que plantean las víctimas y ya le corresponderá la JEP determinar cuáles son las bases suficientes de lo que ocurrió, la determinación de los hechos y conductas, y los patrones de macrocriminalidad.
C: Hay dos víctimas de estas divisiones militares, pertenecientes al pueblo Wiwa, que siguen desaparecidas. ¿Cómo van a actuar en estos casos?
O.P.: Nosotros estamos avanzando con fuerza en diálogos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para actuar conjuntamente. Lo que queremos es hacer una articulación organizada y estratégica con las prioridades que tiene la Unidad de Búsqueda en la región, que está buscando a cientos de miles de desaparecidos y está construyendo una estrategia global. Queremos respetar esa estrategia, pero visibilizando algunas particularidades de las desapariciones forzadas de las que hemos tomado nota en el marco de nuestro trabajo.
C: ¿La JEP ha contemplado un tratamiento diferencial para el proceso judicial, teniendo en cuenta que son tantas víctimas étnicas? Por ejemplo, medidas de reparación acordes con su cultura…
O.P.: Sí, estamos pensando en cómo desarrollar esos procesos diferenciales. Por ejemplo, el involucramiento de autoridades tradicionales políticas y espirituales de los pueblos étnicos en el desarrollo de las sanciones restaurativas, que puede ser por la vida de los trabajos obras o actividades con contenido reparador o restaurador (Toar) que pueden desarrollarse en un corto plazo sin necesidad de la resolución de conclusiones. O los proyectos de sanción propia que estarían en la resolución de conclusiones.
Esto implica que tenemos que empezar diálogos con las autoridades en algunos pueblos. Por ejemplo, hemos dialogado con el pueblo kankuamo, pues ellos están pensando algunas iniciativas de proyectos restaurativos que mencionamos en la resolución de conclusiones. Lo mismo habría que hacer con las autoridades del pueblo wayúu y del pueblo wiwa, lo que pasa es que esto está muy mediado por el reconocimiento, porque involucrar en actividades restaurativas a personas que no reconocen sería complicado. Por eso es importante avanzar lo más rápido posible con la imputación.
C: ¿Qué sigue después de esta audiencia? ¿Cuándo tendrán noticias las víctimas sobre las imputaciones a los militares?
O.P.: El gran producto de este año sería la imputación a los responsables de estos crímenes, algo que yo esperaría que suceda el próximo semestre. Después hay que ver quienes reconocen o no reconocen su responsabilidad. Por eso el proceso entre la imputación y la audiencia de reconocimiento tarda algunos meses, a veces seis o más. En el 2024 sería la audiencia de reconocimiento, y después habría que esperar unos tres o cuatro meses para desarrollar la resolución de conclusiones. Entonces todavía nos falta un año y medio de trabajo con la Costa Caribe.
Puede escuchar esta noticia acá:
Los y las estudiantes de Tadó completan una semana sin recibir las comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y, hasta la fecha, no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. El coordinador de educación de Tadó, Michael Córdoba, envió un oficio esta semana a los rectores de las Instituciones educativas del municipio, y dirigido a la secretaría de Integración social del Chocó, asegurando que desde el 13 de marzo se había cumplido los 30 días que cubría el primer acuerdo de transferencia del año para la contratación de la alimentación, y que a partir de esa fecha se suspendía el servicio de alimentación escolar.
“Mediante el presente informamos a ustedes que el Programa de Alimentación Escolar firmado mediante convenio suscrito por 30 días (...) llega hasta el día 13 de marzo de 2023, poniendo en conocimiento que los actores de derecho del municipio no recibirán dicha razón después de esa fecha”, dice el comunicado, en el que solicitan al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, hacer las gestiones necesarias para reanudar el servicio.
El gobierno departamental dice que todo debería estar funcionando
En los 30 municipios no certificados del Chocó es la Gobernación la que maneja el dinero de los servicios educativos complementarios (como el Programa de Alimentación Escolar). Después de que el dinero llega a la gobernación, la Secretaría de Integración Social transfiere los recursos a una bolsa común con las alcaldías. De esta forma son los alcaldes quienes deben contratar con esos recursos un operador especializado que preste el servicio de alimentación escolar.
Para la vigencia de 2023 la secretaría firmó un primer acuerdo de transferencia con las alcaldías, incluyendo la de Tadó, desde el 7 de diciembre del año pasado, esto cubría los primeros 30 días del calendario escolar. En Tadó el servicio de Alimentación Escolar inició el 27 de enero de 2023.
Para asegurar los siguientes 30 días, desde la Secretaría de Integración dicen que enviaron el segundo acuerdo el 7 de marzo y así prorrogar el servicio hasta el 28 de abril.
“Si en la municipalidades no realizan su contratación interna en el tiempo que se debe hacer pues tendríamos que entrar a revisar qué es lo que está sucediendo, pero no conozco ese oficio. Hoy en el departamento del Chocó ningún municipio que dependa del departamento en el PAE tiene excusa para decir que va a suspender el servicio de alimentación escolar”, le dijo Boris Peña a Consonante.
Peña aseguró que a la fecha de la entrevista (martes 14 de marzo) no había recibido ningún oficio por parte de la alcaldía del municipio notificando la interrupción del servicio.
Por su parte, Michael Córdoba, coordinador de Educación municipal, indicó que desde el 5 de marzo enviaron desde la Gobernación el convenio interadministrativo, firmado por el alcalde Cristian Copete. Según contó, Copete solicitó al Concejo Municipal las facultades para suscribir contratos y convenios con entidades gubernamentales, pero el Concejo no las ha aprobado.
“Es por eso que los recursos que fueron enviados desde la Gobernación departamental para el programa de alimentación no se les ha podido hacer la incorporación y adición”, dijo. Por lo anterior, el alcalde Copete solicitó a los concejales nuevamente las facultades.
La única opción es reducir la jornada escolar
En varias instituciones del municipio los rectores han disminuido las horas de clase. “No podemos tener estudiantes acá aguantando hambre a esas horas”, dice Yuselfi Ampudia, personera de la Institución Nuestra Señora de la Pobreza. Allí, por ejemplo, los estudiantes de todos los grados hasta noveno de bachillerato, salen a las doce del mediodía. Y los de décimo y once a la una de la tarde. Normalmente, cuando tienen alimentación, la jornada termina de dos y media a tres de la tarde.
La situación es más grave en los colegios que reciben estudiantes de las zonas rurales. A la Institución Educativa Instituto Técnico Agroambiental de Tadó llegan niños y niñas de El Tapón, Salero, La Ye, La Unión, Las Ánimas, entre otras veredas. “El bus los está recogiendo a las cinco de la mañana, son varios viajes, entonces ya no podemos trabajar en la jornada continua porque a las nueve de la mañana los niños ya tienen mucha hambre”, cuenta Luz Francisca Andrade, encargada del PAE en la institución.
Cuando el servicio se presta, los niños y niñas reciben un refrigerio a las 9:30 de la mañana, el almuerzo a las 12:30 y la jornada se acaba a las 2:40 de la tarde. Sin embargo, sin la comida, la opción que tienen es tener clases solo hasta las 12 del mediodía. “Muchos pelaos son muy pobres y vienen de la zona rural. Como no desayunan a las 9:30 de la mañana ya tienen hambre. Nosotros estamos lejos de Tadó, no tenemos tienda escolar ni nada de eso”, explica Luis Enrique Guido, coordinador de la institución.
Los padres de familia también están preocupados
La situación se vuelve más complicada para las comunidades indígenas. En Mumbú hay niños que deben desplazarse a instituciones más alejadas y no tienen cómo desayunar. “Tenemos indígenas que no tienen terrenos para cultivar y no tienen cómo sostenerse, entonces les hace falta la comida. Los niños que van desde acá a la institución de Playa de Oro tienen que irse a las 5 de la mañana y no todo el tiempo tienen plata o tienen la oportunidad de llevar comida al colegio”, dice Martha Eugenia, madre de familia.
“No se justifica todo el sacrificio que hacemos para mandar a nuestros hijos al plantel estudiantil y salgan con que recortan la jornada, el aprendizaje de los niños porque no hay restaurante escolar. Si lo más fundamental e importante es la alimentación de nuestros niños, no hay excusa alguna para que se les niegue ese derecho”, denuncia otra madre de familia que prefiere no ser identificada.
Lo que sigue
Hasta la fecha no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. Sin embargo, el secretario de Integración Social, Boris Peña, aseguró que de recibir el oficio, enviará la copia del acuerdo que ya se había enviado desde marzo, y sería responsabilidad de la administración municipal la reanudación de la alimentación. “Sí es así, yo les contestaré enviándole copia de cuándo se le envió el último acuerdo de transferencia en donde se le estaba garantizando la continuidad por otros 30 días más”, dice Peña.
Mientras tanto, los niños, niñas, padres y madres de familia hacen un llamado a la administración municipal para que el servicio pueda ser más continuo y sin tantos traumatismos. Además, piden aumentar la ración de comida que, según varias denuncias, es insuficiente.
Un mes después del inicio de clases en Fonseca y toda La Guajira, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dio a conocer la adjudicación presupuestal para las instituciones educativas oficiales del departamento, entre ellas las nueve del municipio. En total, este año los colegios recibirán 628,8 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones que serán desembolsados en los próximos quince días a cada institución.
Los recursos asignados por el MEN a cada colegio corresponden al número de estudiantes que asisten a cada institución. Por ejemplo, la I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Mientras que la Institución Etnoeducativa del resguardo indígena wayuú Mayabangloma, ubicado en la zona rural del municipio, recibió: 25 millones de pesos. Esta última tiene cerca de 375 estudiantes matriculados para este año.
Sin embargo, la asignación presupuestal no fue bien recibida por varios de los rectores y rectoras pues afirman que los recursos no son suficientes. “Los problemas que hay en las instituciones no son de bajo, ni medio presupuesto; son de un alto presupuesto y no nos alcanzaría ni aunque nos doblaran el presupuesto actual”, dice Esther Guerra, rectora de la I.E. Vicente Roig y Villalba.
¿Por qué no alcanza el dinero destinado a cada institución?
Yolima Araújo Uriana, rectora de la institución etnoeducativa del resguardo indígena Mayabangloma, cree que el Ministerio no está haciendo bien las cuentas. “Para decidir el presupuesto del año siguiente ellos (el Ministerio de Educación Nacional) miran el sistema de matrícula SIMAT, pero hacen el corte con el número de estudiantes matriculados en noviembre, no con los del inicio de año. Para ese momento (finales de año) algunos niños ya se han retirado”, explica. Araújo Uriana agrega que el número de estudiantes al comienzo de año suele ser mayor porque se matriculan migrantes que en el transcurso del año lectivo salen del territorio.
Además, varios rectores y docentes aseguran que el gobierno nacional tiene deudas históricas con la educación de la región y debería ponerse al día asignando presupuestos más elevados. Entre los pendientes, mencionan que hace falta cubrir arreglos a daños estructurales en casi todas las instituciones, nombrar nuevos docentes y mejorar la calidad educativa.
Antes de iniciar las clases los rectores y docentes alertaron sobre aulas en mal estado, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas, salones sin pintura y hasta hacinamiento.
Según cifras oficiales, a corte de febrero de 2023 la población estudiantil había crecido 13 por ciento en los últimos tres años. Sin embargo, el número de plazas disponibles para maestros en todo el departamento no ha aumentado desde 2019.
El presupuesto para algunas instituciones educativas se redujo
Los directivos entrevistados por Consonante cuestionan que, en varios casos, el presupuesto asignado haya sido menor al del año pasado. Por ejemplo, la institución etnoeducativa del resguardo indígena de Mayabangloma este año obtuvo 25,7 millones de pesos, mientras que en 2022, recibió 37 millones. Es decir, 12 millones menos.
El MEN le asignó este año a la Institución Agrícola de Fonseca 95 millones de pesos, un millón menos que el año pasado. Este valor deben utilizarlo para pagar los gastos de sus dos sedes, a las que asisten más de 400 estudiantes. “Manifiesto mi asombro ante la irrisoria cifra que nos corresponde como institución cuando sabemos que las necesidades cada vez son más. La institución agrícola es una institución antiquísima en su infraestructura, cada día presenta nuevos daños. La sede de Cardonal que es rural, tiene incluso muchas más necesidades”, asegura Solano.
La I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Aunque la rectora no dio el dato exacto, estima que fue por lo menos siete millones de pesos menos en comparación con lo recibido en 2022.
Las preocupaciones de los y las rectoras
Entre las prioridades de la rectora de la institución etnoeducativa de Mayabangloma está la construcción de salas de física, química, una sala administrativa, una biblioteca, una sala de audiovisuales y una sala de informática. Además, tenía proyectado comprar 10 computadores portátiles, pues actualmente solo tiene 10. Pero tendrá que dejarlo para otro momento. “Uno haciéndose ilusiones para poder trabajar y vivir sabroso pero con base a la misión, visión, objetivos como etnoeducativos necesitaríamos unos 100 millones de pesos para cubrir lo más apremiante y esto sería dejándole al Ministerio y a la Gobernación lo que tiene que ver con infraestructura”, dice Araújo.
En la práctica, Yolima Araújo tiene menos de 20 millones para invertir en lo que tiene proyectado. Con esto solo podrá comprar productos de higiene, papelería y hacer algunas actividades culturales. “Tengo que pagar los servicios de un contador que me cobra siete millones de pesos al año. Restando lo del contador, la póliza de seguro y los descuentos que realiza el banco nos vienen quedando aproximadamente 16 millones de pesos con los que hay que trabajar todo un año. Con esos recursos no se puede construir, solo alcanza para actividades culturales, para lo que siempre aparto un rubro y lo demás se va en suministros para las matrículas”, cuenta la rectora.
“Como rectora me ha tocado en ocasiones tomar dinero de mi salario para suplir algunas necesidades básicas, pero no es mi competencia hacerlo, le corresponde al ministerio o al departamento”
Yolima Araújo, rectora de la institución Etnoeducativa del resguardo indígena de Mayabangloma
Aunque para la Institución Agrícola de Fonseca el presupuesto es más alto, tampoco es suficiente. En la sede Mary Luz Álvarez han sido los docentes quienes han aportado de su propio salario para arreglar fallas de infraestructura que no dan espera. “Las necesidades básicas las cubrimos con aportes que hacen los docentes de su propio salario. Compraron la pintura, pagaron la mano de obra para que se le echara una manito de gato, y compramos tuercas y tornillos para arreglar los pupitres que se deterioraron”, cuenta Leonarda Solano, coordinadora de la sede.
Entre otras cosas, la Institución necesita un espacio para que los estudiantes hagan educación física y señalización para regular el tránsito de quienes recogen a los estudiantes.
Lo que sigue:
Las y los rectores esperan recibir, a medida que avance el año, inversiones del departamento o de la alcaldía para solventar la crisis económica que, aseguran, atraviesa el sector de la educación. Pero el alcalde Hamilton García dejó ver que no está en los planes de la administración invertir en cada uno de los colegios. Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca contó que a finales de enero les dijo a los rectores que “los 800 millones de pesos del presupuesto municipal no alcanzan para hacer una obra significativa en cada institución y que la solución sería la construcción de un megacolegio”.
El Carmen de Atrato está en la mitad de la Transversal Medellín - Quibdó, una vía que está en obras desde hace aproximadamente 15 años. El camino hacia el pueblo, ya sea desde Medellín o desde Quibdó, siempre es complicado. Hay varios “pare y siga” y puntos críticos en los que siempre se desliza tierra cuando llueve, o huecos en los que se ha quedado más de una llanta.
La intervención de la vía está a cargo de dos consorcios y un contratista, que han cambiado a lo largo de los años. El proyecto es en toda la ruta Quibdó – Medellín, y hasta el momento, según datos del Invías entregados a Consonante, se han ejecutado 39,1 kilómetros y todavía faltan 15,1 kilómetros más. En la jurisdicción de El Carmen de Atrato se interviene desde el Km 40 al Km 114 (75 km), de este total, se está ejecutando 12,8 km que estaban sin pavimentar. El último contratista en entrar al proyecto, en el 2022, fue el consorcio Conexión Antioquia, que ya empezó a tener problemas. A finales de febrero, una de las empresas que lo conforman -Explanan S.A.S- terminó el contrato a varios de sus trabajadores y abandonó las actividades por unos días. Esto, aseguran varias personas del municipio, alegando grandes pérdidas económicas por no poder trabajar ante los constantes paros y las peticiones de las comunidades indígenas.
Estas afirmaciones también las secunda el Invias, que le aseguró a Consonante que las demoras en las obras también se deben a “los diferentes bloqueos de las comunidades indígenas al proyecto”.
Está no es la primera vez que hay problemas con las empresas. Desde el inicio de la obra en 2009 ha habido toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y montones de obstáculos que han retrasado la entrega de la vía más importante del Chocó. Según el Invias, para el 2022 la obra llevaba un avance físico del 82 por ciento y la fecha estimada de terminación era diciembre de 2022, pero esto no pasó.
Decenas de paros: las consecuencias de acuerdos sin cumplir
En el municipio hay 28 comunidades indígenas, quienes en su mayoría viven en la vía Quibdó-Medellín, por lo que las empresas que están interviniendo han hecho acuerdos con cada una de ellas para resarcir los inconvenientes que podía causar la obra. Que sean compromisos individuales y no globales con todas las comunidades es uno de los factores que ha causado problemas, retrasos y varios paros.
“Ha habido competencias internas, porque la empresa se compromete con una comunidad a tal infraestructura y con otras no, a unos les dan más, a otros menos, eso causa disgustos e impacta organizativamente”, opina Julio César Queragama, representante de la mesa municipal de las comunidades indígenas del municipio. Cuenta además que después de tanto tiempo y con cada paro, se han creado acuerdos nuevos sobre los viejos, por lo que se ha dilatado el cumplimiento. Aseguran que falta voluntad.
“Como hay compromisos con tantas comunidades, con tantas familias, las empresas alegan que el recurso no alcanza para tanto, que hay que esperar. Por eso es que hay compromisos de dos, tres años atrás, los escriben en papel, hasta cinco seis ocho compromisos, hasta con el Ministerio y es la hora en que no se cumplen”, dice el líder.
Las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal Medellín - Quibdó, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del INVIAS de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020. El Alcalde ha tenido que convocar a una reunión a varias entidades locales y nacionales, la empresa y líderes indígenas para darle solución a las peticiones. Pero no ha sido fácil, aunque acuerdan unos compromisos, en varias ocasiones han dicho que las solicitudes de la población de Fieras no son asequibles ni para la administración, ni para el Invías.
Entre los acuerdos de Fieras está la construcción de una casa de paso en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero con el paso del tiempo aseguraron que el monto no era suficiente y estimaban que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos. La entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos, sin embargo, durante la reunión realizada en el Ministerio del Interior en Bogotá en noviembre de 2022, después de los paros que tuvieron bloqueado el Chocó por casi 20 días, se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.
Invías aseguró que los compromisos que actualmente están en ejecución con la comunidad Indígena El Fiera son la intervención de infraestructura educativa, la construcción de la casa comunal, una placa deportiva, una casa de paso en Quibdó y dos Casas de Paso en El Carmen de Atrato.
Entre los compromisos con la comunidad de Alto Bonito está el dinero para la construcción de una escuela, la construcción de una vía desde la transversal hasta la comunidad, la construcción de un polideportivo, darle dotación a la guardia indígena, ayudar a la construcción de un acueducto artesanal, entre otros. “Hasta el momento se cumplió lo de la guardia y la manguera del acueducto, pero falta cumplir lo más grande: la escuela y la cancha”, cuenta Belisario, gobernador de la comunidad.
Con la comunidad indígena de El Consuelo los compromisos son similares. También se acordó una escuela, un polideportivo y la limpieza de vías alternas, pero el avance ha sido poco. “No están cumpliendo con los compromisos, cada vez que nos dan una fecha salen con otras excusas y cada vez que llegamos a hacer reuniones, pasa lo mismo. Por eso hace más o menos unos 10 días la comunidad subió a bloquear la vía, porque no damos espera, es que ya fueron muchas reuniones, muchos compromisos, muchos acuerdos para el mismo proyecto”, denuncia Jorge Luis Queragama, integrante de la comunidad.
La preocupación de las comunidades indígenas es que finalmente ya están viendo el avance de las obras y muchos de los acuerdos siguen sin iniciar. “A nuestra manera de ver la obra está muy avanzada y muchos compromisos aún no se han cumplido, entonces ese es el miedo que tienen las comunidades, que los dejen sin nada, y por eso es que a cada rato salen a las vías de hecho”, cuenta Queragama.
Pero las comunidades indígenas no han sido las únicas que han protestado. El año pasado la comunidad campesina de la vereda Habita realizó un plantón en la vía para reclamar por la calidad de los materiales que estaba utilizando la empresa Latinco para la pavimentación. Los manifestantes aseguraban que los obreros estaban colocando asfalto y no cemento rígido que, según los pobladores, es mejor para el clima de la región. "Después del plantón si empezaron a poner el buen material. La gravilla para los filtros era la misma que sacaban del filtro viejo, pero luego sí trajeron material bueno. El detalle es que uno tiene que estar encima de ellos para poder que cumplan", asegura Mari Fontanera, líder de la vereda.
Las demoras han cobrado vidas
Aunque transportistas, habitantes y la misma comunidad indígena tiene la percepción de que en los últimos dos años las obras han avanzado a otro ritmo, los retrasos en la intervención han dejado varias consecuencias.

Según un especial del medio alternativo ‘La Cola de Rata’, el ingeniero chocoano experto en políticas públicas, Leyner Mosquera, calculó que más de cien personas murieron entre 2012 y 2018 tan sólo en un tramo de veinte kilómetros de la vía Medellín – Quibdó, esto por los constantes derrumbes, accidentes y deslizamientos por el mal estado de la carretera y del lento avance del proyecto. Asegura que, según datos de Medicina Legal, hay demandas de entre 5.000 mil y 8.000 millones de pesos a causa de estos hechos.
Otros de los afectados han sido los transportadores de carga pesada del Chocó que transitan constantemente por la vía. “Hemos tenido daños mecánicos, pérdidas económicas y hemos puesto en riesgo nuestra propia integridad física”, asegura Édgar Gómez, vocero de los camioneros. “Hay tramos dónde no han podido trabajar que están totalmente deteriorados, huecos impresionantes. Dañan llantas, dañan rines, hay que halar a los compañeros, es impresionante”, agrega. Denuncia también que pierden mucho tiempo en los recorridos porque dicen que cada noche puede cerrarse la vía. “Son lugares donde baja material frecuentemente, en el chocó el clima es húmedo, llueve todos los días, entonces a las 8 o 9 de la noche puede estar la vía cerrada”.
Además, los paros continuos generan toda clase de implicaciones. En noviembre de 2022, la entrada y salida al departamento estuvo bloqueada por casi 20 días. Entre las causas del paro estaban los incumplimientos de Invias en los acuerdos con las comunidades indígenas. En varios municipios del departamento hubo desabastecimiento total de supermercados y legumbrerias.
Problemas con los contratos
Los paros no han sido la única causa de los retrasos.Problemas con algunos de los consorcios han detenido tramos de la obra por varios meses. El proyecto inicial tenía 64 kilómetros en el departamento del Chocó (en el Carmen de Atrato) y 12 kilómetros en el departamento de Antioquia (Ciudad Bolívar). La Transversal Medellín-Quibdó se dividió en dos fases mediante los contratos de obra 851 de 2009 otorgado a Metrocorredores 8 para la fase I y el 544 de 2012 adjudicado al consorcio corredores LAX 051 para la fase II. Aunque las obras tenían que terminar en el 2018, esto no pasó.
En 2016 se otorgaron otros $80.735 millones más para la Fase II del tramo Quibdó – La Mansa – Medellín a la empresa SONACOL, de Carlos Solarte, salpicado en las investigaciones del caso Odebrecht. Y desde el 2017, con el paro cívico, se firmaron, por lo menos, tres contratos más grandes para el proyecto:
Lo que sigue:
El próximo 15 de marzo la empresa Explanan S.A.S. se reunirá con las comunidades indígenas para intentar llegar a acuerdos nuevamente. Mientras tanto, desde el lunes 6 de marzo estarán trabajando a media marcha con el personal que quedó. En el ambiente queda la duda de si la empresa dejará la obra o no, qué va a pasar con los compromisos y si, nuevamente, se retrasará la entrega de la carretera que llevan esperando por más de una década. Por ahora, el Invías aseguró que los diferentes contratos que están en ejecución en la zona tienen prevista su culminación para el segundo semestre del presente año.