Yo, de entre todos los hijos del Tapajós, la que mira.
Yo, que miro siempre…
Llevo una corona de plumas que me recuerda quién soy incluso cuando el río se mueve bajo mis pies. La pintura de huito en mi piel todavía huele a la mañana en que la apliqué, como si cada trazo fuera un recordatorio de que este cuerpo no se rinde. Cargo una cámara que no es un objeto: es una extensión de mis ojos, un modo de sostener lo que se está perdiendo. Camino por la cubierta del barco y siento que cada tabla cruje como un territorio en alerta.
Observo. A veces creo que ese es mi único oficio: observar hasta que duela.
Observo a los niños que duermen en sus hamacas como si el tiempo no pudiera tocarlos. Observo las barcazas de soja que pasan pesadas, tragando el horizonte. Observo las orillas que retroceden, heridas, como si quisieran esconderse de lo que viene. Grabo. Escucho. Vuelvo a mirar. Porque aquí, en medio de este río que conocí transparente, mirar también es resistir.
Soy Viviane Borari. Nací en Alter do Chão, crecí entre estos árboles y estas aguas que ahora veo enfermarse. Y mientras el barco avanza por más de tres mil kilómetros de historia, intento mantener encendida una pregunta: ¿cómo se cuenta un territorio que lucha por seguir vivo?
¿Te dije que vengo de Alter doChão? Te repito: vengo de Alter do Chão, un territorio indígena en Pará donde mi infancia todavía tiene olor. Olor a pescado recién salido del Tapajós, a piel mojada después de nadar hasta que el cuerpo dolía de alegría, al humo tibio de las fogatas donde los mayores contaban historias que parecían no terminar nunca. El río era nuestro sustento, sí, pero también era juego, brújula, memoria. Nos daba comida, nos daba risa, nos daba una conexión que no necesitábamos nombrar para entender que venía de muy atrás, de los ancestros que siguen vigilándolo todo.
Allí aprendí palabras que creí invencibles. Puxirum, por ejemplo: ese momento en que las familias se reunían para compartir trabajo, comida, destino. Una palabra que era casi un mundo.
Pero lo eterno no resistió.
Los bosques se están quemando.
El río está envenenado.
Nos están quitando la tierra.
No lo digo como metáfora; lo digo como quien hace un inventario de lo que desaparece mientras uno todavía está mirando.
Mi padre es profesor. Mi tía es abogada. Mis amigos son ingenieros forestales. Cada quien, desde donde puede, trata de sostener un territorio que se deshace entre las manos. Yo también intenté otros caminos. Primero estudié ingeniería civil. Después, ingeniería ambiental. Quería entender, quería ayudar, pero ninguna de esas carreras respondía a la urgencia que me ardía adentro. Sentía que estaba mirando el incendio desde lejos.
Un día entendí que tenía que moverme. Cambiarlo todo.
Ahora me formo en tecnologías audiovisuales. Descubrí que la cámara no era solo un objeto, sino una manera de juntar dos mundos: el conocimiento ancestral que me crió y la lucha contemporánea que me exige el presente. No filmo para guardar recuerdos. Filmo para resistir. Y para que otros puedan ver lo que aquí se está perdiendo.
La región que me vio crecer cambió de un modo brutal. Yo era niña cuando empezó, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer: a finales de los noventa, Santarém se convirtió en la nueva tierra prometida para el agronegocio. Las plantaciones mecanizadas de soja avanzaron como un incendio silencioso, arrasando sin hacer ruido. La BR-163, la hidrovía Teles Pires–Tapajós y el puerto de Cargill —ese monstruo de acero clavado como una cuña en la orilla— reescribieron el paisaje y, con él, la vida de miles.
No fue solo tierra lo que tomaron. Fue nuestra historia.
Vera Paz, la playa donde crecí viendo caer las tardes, donde las familias se reunían para celebrar, conversar, existir juntas, desapareció bajo la construcción del puerto. Era un punto de encuentro, un lugar que parecía inmortal. Y un día, simplemente, no estuvo más.
Cargill, una de las mayores comercializadoras de soja del mundo, firmó una moratoria prometiendo no comprar más a productores que deforestaran. Pero yo he visto —y las investigaciones también— que la historia es otra. La cadena sigue manchada de árboles caídos, de territorios invadidos, de silencios comprados. Dicen que protegen la Amazonía mientras la destruyen. Y lo dicen sin temblar.
El daño no se quedó en la tierra. Se filtró en el agua. En el Bajo Tapajós, la contaminación por mercurio es tan alta que se volvió una herida abierta que nadie quiere mirar de frente. Yo me hice una prueba. Di positivo. Muchos de mi comunidad también. Más del 75 por ciento de los habitantes tienen niveles que superan lo que la Organización Mundial de la Salud considera seguro.
Nos están matando lentamente.
Lo digo sin elevar la voz porque ya no me queda espacio para el grito.
La expansión no se detuvo. Al contrario: se multiplicó. Ahora la presión está puesta en el Ferrogrão, un ferrocarril gigantesco, financiado en parte por capital chino, diseñado para mover toneladas de soja desde Mato Grosso hasta el puerto de Santarém. En los planos parecen líneas eficientes; en el territorio, esas líneas atraviesan zonas sensibles, cortan comunidades, amenazan territorios Munduruku y Kayapó.
No estamos en contra del desarrollo, lo repito cada vez que es necesario.
Estamos en contra de un desarrollo que trae muerte.
Y luego está el Complejo Hidroeléctrico del Tapajós, ese proyecto que quiere convertir el río en una carretera líquida para transportar mercancías. Una presa que inundaría setenta y dos mil hectáreas. Una pérdida de casi doce mil millones de reales en valor social. Un golpe que no tendría reparación posible.
IBAMA y FUNAI se opusieron. El proyecto está suspendido, sí, pero no cancelado. Y cuando algo no está cancelado, nunca deja de amenazar. Ese fantasma sigue ahí, respirando detrás de todo.
A veces siento tristeza.
A veces rabia.
Y muchas veces, una frustración que se queda en el cuerpo como si fuera un peso húmedo imposible de sacudirse.
Por eso, quizá, no me detengo. No puedo. Soy parte de Tapajós Vivo, un movimiento que nació para frenar el complejo hidroeléctrico y que hoy es un espacio de formación, articulación y defensa territorial. Allí aprendí que la lucha también se estudia, se planifica, se enseña. La educación nos permite fortalecernos, crear alianzas, entender que no estamos solos.
También trabajo con Treesistance, una iniciativa que cuenta las historias de los pajés, de los espíritus del bosque, de las voces que no aparecen en los mapas pero sostienen la vida. Lo hacemos para que el mundo entienda algo que aquí es evidente: la selva no es un depósito de recursos.
Es un ser vivo.
Y si muere, morimos con ella.
Cuando hablo de responsabilidades globales, no titubeo. Nuestros líderes están vendiendo la Amazonía pedazo por pedazo. Lo veo, lo vivo, lo escucho todos los días. Y mientras tanto, aparecen soluciones que no son soluciones: esos programas de compensación de carbono que prometen salvar el planeta mientras permiten que las corporaciones sigan contaminando en otro lugar. Son un engaño. Una ficción cómoda para quien no quiere cambiar nada.
Lo que yo defiendo es más simple y más difícil a la vez: inversiones directas en las comunidades, participación indígena real, decisiones tomadas desde la vida que se vive en la selva y no desde los despachos con aire acondicionado. Porque nadie puede proteger un territorio que no conoce, y nadie puede decidir sobre un bosque al que nunca ha escuchado respirar.
La caravana que desciende el río —esa en la que camino entre hamacas apretadas, cajas de comida y relatos tejidos por el cansancio— avanza para denunciar la privatización y la muerte lenta del Tapajós. A mi lado viajan pueblos Kayapó, Panará, Munduruku, Tupinambá. Juntos llevamos más de tres mil kilómetros a cuestas con una convicción que nos sostiene: que nuestra voz alcance, por fin, a quien quiera escuchar.
Estoy en la COP, aunque sé que la COP es un territorio partido en dos: la Zona Azul, donde se mueven los lobbies con sus agendas pulidas; y la Zona Verde, donde nos reunimos quienes defendemos la selva sin el poder que decide. No tengo grandes expectativas —lo admito—. Pero vengo igual. Porque rendirme, para mí, nunca ha sido una opción.
Al final, cuando hablo del futuro, bajo la voz. Digo que, si pudiera asomarme a los próximos veinte o treinta años, tal vez vería un río exhausto. Una Ilha do Amor borrada del mapa. Una selva reducida a pedazos. “Es muy rápido matar un río”, digo.
Después me quedo callada.
Un silencio que no pesa: duele.
A veces el silencio es la única forma que tengo de ordenar lo que siento.
Pero en ese dolor late otra cosa, una especie de decisión: seguir.
Necesitamos cultivar más respeto por la Madre Tierra y por la gente, digo al fin. Aquí, en la Amazonía, estamos sobreviviendo. Queremos vivir, pero estamos sobreviviendo. La gente necesita investigar, entender, saber lo que pasa. El planeta todavía resiste por quienes protegen la selva. Y ese deber no es solo de los pueblos indígenas. Es de todos. No dejemos que la inmediatez apague los pensamientos de solidaridad.
El río avanza. El barco avanza con él. Me acomodo la corona de plumas, ajusto la cámara, busco con los ojos un punto que parece moverse en el agua.
Cuando miro, filmo.
Cuando filmo, dejo constancia.
Que estuve.
Que vi.
Que conté.
Que resistí.
Y mientras el río me envuelve, entiendo algo simple y feroz: yo decidí no cerrar los ojos.
En Brasil, la lucha contra las represas tiene nombre propio: el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB). Nacido en los años ochenta, cuando cientos de familias fueron desplazadas por la construcción de hidroeléctricas, el MAB se consolidó como una de las principales organizaciones populares del país. Su objetivo no es solo denunciar los impactos de las represas, sino construir un nuevo modelo energético basado en la justicia social, la soberanía y el respeto a la vida.
Desde Rurópolis, en el corazón del Tapajós, Fred Reneiro Vieira, militante del MAB, habla con la convicción de quien defiende su territorio con la palabra y con el cuerpo. “Soy militante, activista y educador popular”, dice. Su historia, como la del movimiento, está marcada por la resistencia frente a los megaproyectos que transformaron los ríos en mercancía y los derechos en promesas incumplidas.
La historia del MAB se formó a partir de la negación sistemática de derechos a poblaciones campesinas, ribereñas, indígenas y quilombolas, afectadas por la construcción de represas en todo el país. Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos, al menos 16 derechos son vulnerados de manera recurrente durante la instalación y operación de estos proyectos: desde el derecho a la vivienda y al trabajo hasta el derecho al territorio y a la participación. De esa exclusión nació una identidad colectiva: la de los defensores de derechos humanos que luchan por una vida digna y por el reconocimiento de su papel en la defensa de la naturaleza.
A lo largo de su trayectoria, el MAB ha logrado que se reconozcan derechos como el reasentamiento, la compensación, la ayuda de emergencia y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Pero su horizonte va más allá: lucha por la soberanía energética, por la distribución justa de la riqueza y por un Estado que resuelva los conflictos sociales sin reproducir la desigualdad. “Luchar por la tierra, el agua y la energía es defender un proyecto de país más justo e igualitario”, afirma Reneiro.
"Luchar por la tierra, el agua y la energía es defender un proyecto de país más justo e igualitario".
En el centro de sus reivindicaciones está la energía, convertida en mercancía bajo las políticas neoliberales de los noventa. Hasta entonces, el sistema eléctrico brasileño era estatal; hoy, tras la ola de privatizaciones, las tarifas son de las más altas del mundo, a pesar del enorme potencial hídrico del país. “El agua y la energía no son mercancías”, repite el MAB, que propone un proyecto energético popular, basado en el control social, la soberanía y el respeto a los territorios.
El movimiento también advierte sobre el riesgo de privatizar el agua, un bien que considera derecho humano y no fuente de lucro. Brasil posee las mayores reservas de agua dulce del planeta, pero las empresas transnacionales buscan convertir el acceso al agua y al saneamiento en negocio, siguiendo la misma lógica del sector eléctrico. En el campo, los conflictos por el agua se agravan cada año: la agroindustria, que consume cerca del 80 por ciento del recurso, seca los ríos y desplaza a los campesinos. “Las aguas son para la vida, no para la muerte”, sostiene Reneiro, y reitera la urgencia de detener la violencia en el campo y revertir los procesos de privatización.
Las represas, añade, son el rostro más visible de esa violencia estructural. Su construcción ha provocado desplazamientos masivos, pérdida de culturas y daños irreversibles a los ecosistemas. En Brasil existen más de 17.000 represas registradas, y casi mil han sido clasificadas de alto riesgo o con gran potencial de daño. La falta de seguridad, la impunidad empresarial y la desprotección de las comunidades han convertido al país en un territorio de represas sin control y de derechos vulnerados.
La Amazonía ocupa hoy el centro de esa disputa. En tiempos de crisis climática, la región es vista como la nueva frontera del capital: un espacio de expansión minera, agrícola y energética. “El Tapajós es la bola de la vez”, dice Reneiro, refiriéndose al río que podría convertirse en el próximo escenario de un desastre socioambiental como el de Belo Monte. Para el MAB, este modelo de desarrollo refuerza la condición colonial de la selva como fuente de recursos para el mercado global, mientras aumenta la pobreza y la violencia en los territorios.
Pero también desde la Amazonía surgen otras visiones de futuro. El MAB defiende un modelo de desarrollo que ponga la vida en el centro, priorizando la redistribución de la riqueza y la participación popular. “Si la Amazonía está en riesgo, todos estamos afectados”, dice Reneiro, recordando que lo que ocurre en los ríos amazónicos resuena en el planeta entero.
Por eso, su lucha no se detiene en las fronteras. En el mundo existen más de 800.000 represas y más de 40 millones de personas desplazadas por su construcción. Los impactos —deforestación, pérdida de pesca, emisiones contaminantes, endeudamiento de los países pobres— son globales. Frente a ello, el MAB apuesta por el internacionalismo, articulando redes de solidaridad con otros movimientos de América Latina y del mundo a través del Movimiento de Afectados por Represas (MAR).
“Luchamos porque amamos la vida”, dice Reneira. Y en ese amor, el agua y la energía dejan de ser cifras para volver a ser lo que siempre fueron: fuerza, sustento y derecho. A partir de esa convicción, conversamos con él sobre los desafíos actuales del movimiento, la situación en el Tapajós y la urgencia de repensar el modelo energético en clave popular.
Fred Reneiro Vieira: Hoy en día, el MAB se caracteriza por ser un movimiento nacional. Surgió a partir de la crisis mundial del petróleo, cuando los países centrales comenzaron a buscar alternativas energéticas y mapearon a Brasil como un territorio con gran potencial hídrico.
La construcción de hidroeléctricas en el país empezó en la década de 1970. El MAB es fruto de las contradicciones del capitalismo: con la construcción de las represas, familias enteras —pescadores, ribereños, campesinos, indígenas y otras poblaciones— fueron expulsadas de sus territorios. Estas comunidades comenzaron a organizarse en comisiones de afectados al comprender que eran víctimas de un proyecto impuesto, que no respetaba sus derechos más básicos.
El movimiento surgió de la necesidad de una organización social y popular que pudiera unificar las demandas y presionar al Estado brasileño frente a los atropellos y violaciones de derechos humanos. En 1991 se realizó el primer gran encuentro nacional de poblaciones afectadas, donde se definió que el MAB sería una organización nacional.
Hoy actuamos en más de 22 estados del país, defendiendo nuestros derechos y luchando por la construcción de un nuevo modelo energético popular. El modelo energético actual es uno que explota y expulsa a las familias de sus tierras, no respeta a los pueblos indígenas, ribereños ni campesinos, y está basado únicamente en la búsqueda de lucro.
FRV: Ni siquiera el propio gobierno brasileño lo sabe, porque no existe un control estatal que cuantifique ni supervise la seguridad de las represas en Brasil, y menos en la Amazonía.
En el territorio amazónico hay cuatro grandes proyectos consolidados: la Hidroeléctrica de Balbina, las dos del río Madeira, Belo Monte y Tucuruí. Pero la región del Tapajós sigue amenazada. Además, existen más de 200 proyectos planificados, entre grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas. Todos los igarapés —un brazo de río—y ríos amazónicos están mapeados por el capitalismo, con la ayuda del gobierno, en lo que llaman el “inventario de potencial hídrico”.
FRV: El primer impacto es la pérdida del territorio y de la cultura. Con el embalse de la Hidroeléctrica de Belo Monte, en la región del Xingu, muchas comunidades fueron desplazadas a reasentamientos urbanos, lejos del río. Estos reasentamientos no pasaron por un proceso de preparación ni de organización: reunieron a personas de diferentes comunidades, lo que generó conflictos internos.
Eso fue una violación de derechos. No se respetó la forma de vida de esas comunidades, ni se entendió que para el ribereño el río es su fuente de vida. Además de destruir la vida humana, se destruyó el río Xingu: la pesca desapareció, el ciclo natural de crecida y sequía ya no existe, pues hoy está controlado por la represa.
Las hidroeléctricas también traen graves problemas sociales. Altamira, por ejemplo, se convirtió en el municipio más violento de Brasil. Con la llegada de trabajadores y dinero fácil, también llegaron el narcotráfico, la prostitución y la milicia. La juventud fue reclutada o explotada.
Los atropellos en el Xingu fueron muchos: destrucción del territorio, de la economía, de la cultura y de la vida política de las comunidades. Pero el más grave fue la destrucción del derecho a decir “no”. El rechazo de la población nunca fue respetado.
Hoy, la región vive una situación crítica. Ya no hay empleo: las hidroeléctricas generan trabajo solo durante la construcción y después quedan en manos de técnicos e ingenieros. Las familias reasentadas no tienen garantizados derechos básicos como educación, salud o saneamiento. No se construyó ningún programa social que atendiera las demandas de la región.
FRV: El Tapajós es la “bola de la vez”, el próximo río que el sector eléctrico y el capital pretenden explotar. Vivimos bajo una amenaza constante, como la que se vivió con Belo Monte.
Actualmente se están consolidando obras portuarias irresponsables a lo largo del río Tapajós y de la carretera BR-163. La construcción de puertos será utilizada como excusa para justificar la necesidad de más energía.
El impacto de una hidroeléctrica empieza desde el momento en que se la proyecta. La simple planificación ya genera atropellos y violaciones de derechos humanos. En el caso de la hidroeléctrica São Luís do Tapajós, las comunidades nunca fueron escuchadas y las investigaciones se realizaron sin diálogo. Los estudios son dudosos porque la empresa contratada por Eletrobras, que financió el proyecto, nunca va a confrontarse con su propio contratante.
"El Tapajós es la “bola de la vez”, el próximo río que el sector eléctrico y el capital pretenden explotar. Vivimos bajo una amenaza constante, como la que se vivió con Belo Monte".
FRV: Vivimos en un país donde el debate sobre la soberanía es escaso. Si no se discute la soberanía nacional, difícilmente se escuchará a las poblaciones afectadas.
La demanda de generación eléctrica en Brasil no es una demanda nacional. Con 208 millones de habitantes, el país ya produce más energía de la que necesita. Esta búsqueda de nuevas represas responde a una demanda internacional.
El gobierno no escucha porque no discute la soberanía. En realidad, Brasil no necesita construir ni una hidroeléctrica más: ya existen más de dos mil en funcionamiento.
No estoy en un barco. Estoy en una pregunta. En una corriente que arrastra siglos de lucha, promesas rotas y sueños que se niegan a hundirse. Alguien a bordo dijo: “Esto no es turismo, es lucha”, y lo entendí tarde. Porque aquí nada es simple. Aquí el agua no refresca: arde. Aquí el río no separa: une. Aquí los que viajan no buscan llegar, sino demostrar que todavía hay futuro si el futuro tiene raíces.
Entonces habito mi pregunta hasta fundirme con ella: ¿Podrá la humanidad seguir habitando la Tierra sin olvidarse de ella?
En Puerto Nariño, una abuela ticuna me habló del Yacuruna. Lo llamó el hombre del agua. Dijo que vive en el fondo del río, donde el sol no alcanza y los peces obedecen su voz. Que a veces sube a la superficie, se transforma en un hombre hermoso y seduce a quien se atreve a mirarlo demasiado tiempo.
Esa noche, mientras la escuchaba, pensé que el Yacuruna no era solo un mito: era una advertencia. Que el río también tiene memoria, y que todo lo que se toca aquí —el agua, el aire, la madera, los cuerpos— tiene alma. Dicen que este ser acuático arrastra a los incautos hacia su mundo, pero también protege a quienes saben mirar sin miedo. Pienso que cuando la Caravana da Resposta zarpó por el Amazonas, él viajaba con nosotros: el espíritu del agua, vigilando a quienes navegan contra la corriente, los que se niegan a desaparecer.
Dos días después, mientras navegaba el río sin ver sus orillas, pensé en el Yacuruna. En su poder para cambiar de forma. En su manera de dominar el agua y a quienes la habitan.

La Caravana da Resposta avanzaba despacio, como si el Amazonas nos examinara antes de dejarnos pasar. A bordo viajábamos más de trescientas personas: indígenas, quilombolas, pescadores, agricultores, comunicadores. Veníamos de distintos rincones de la selva, de territorios golpeados por el fuego, el agronegocio y la minería. Pero también traíamos historias de resistencia, proyectos de agroecología, radios comunitarias, sueños de reforestación. La caravana era un cuerpo vivo que se movía por el agua, un llamado a defender lo que aún respira.
El barco partió de Sinop, la capital de la soja, siguiendo la misma ruta que recorren los cargamentos de granos hacia el Atlántico. Pero esta vez no eran máquinas ni camiones los que abrían camino. Era un barco lleno de gente que decidió navegar a contracorriente, para mostrar que otro modelo de vida es posible.
Avanzaba con lentitud, como si empujara el tiempo. De día, el sol caía sobre las planchas metálicas y hacía hervir el aire; de noche, el rumor del motor se confundía con el canto de los grillos y el chapoteo invisible de los peces. En la cubierta, jóvenes indígenas grababan mensajes para sus radios comunitarias, y los más viejos miraban el horizonte sin decir palabra. No había prisa. El Amazonas no permite la prisa.
La Caravana da Resposta no era solo un barco: era una declaración política en movimiento. Navegábamos para recordar que existen territorios donde la vida aún se defiende con las manos y con la palabra. Mientras los gobiernos discutían cifras de carbono y los grandes medios repetían las mismas frases sobre la “transición verde”, nosotros hablábamos de agroecología, de semillas, de la posibilidad de producir sin matar el bosque.
Una de las lideresas me dijo:
—La caravana no viaja para protestar, viaja para mostrar que ya existen respuestas.
Y entonces, no solo respondió mi pregunta inicial, también enumeró lo que el poder niega o ignora: cadenas de sociobiodiversidad, escuelas que enseñan en lengua originaria, jóvenes que filman con celulares la destrucción de sus ríos, comunidades que se organizan para demarcar sus tierras sin esperar al Estado.
En Belém, el barco sería cocina solidaria y casa colectiva durante la Cúpula dos Povos y la COP30. Pero ahora, en el río, era una especie de país flotante: trescientas personas de distintos pueblos, moviéndose juntas, compartiendo mandioca, café y relatos de resistencia.
En las conversaciones aparecía una palabra con insistencia: Ferrogrão. Una línea de hierro que aún no existe pero que ya causa heridas. La Ferrovía EF-170 —planificada para conectar Sinop, en Mato Grosso, con Miritituba, en Pará— promete eficiencia, modernidad y reducción de costos. Lo dicen los defensores del agronegocio, lo repiten los ministros. Pero quienes habitan la selva saben que ese progreso tiene otro nombre: desplazamiento, deforestación, especulación, envenenamiento.
Pedro Charbel, del movimiento Basta de Soya, habló una tarde frente al río, con el micrófono temblando entre sus manos.
—El agronegocio tiene poder en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Judiciario —dijo—. Son los responsables de la crisis climática. Expulsan a los pueblos de sus tierras, destruyen la selva y luego la llaman desarrollo.
Detrás de él, el agua parecía escuchar.
Contó que el ferrocarril no llega solo: llega con grileiros, con pesticidas, con el precio de la vivienda disparado. Donde antes había cultivos de yuca, hoy hay monocultivos de soja; donde había peces, ahora hay mercurio; donde había comunidades, ahora hay vallas de empresas extranjeras. “Solo el anuncio del ferrocarril ya genera invasiones”, dijo. “Y si lo construyen, las barcazas de soja se multiplicarán por siete. Van a dragar los ríos, romper las piedras sagradas, destruir los lugares donde los peces se reproducen. Todo para llenar los bolsillos de una familia millonaria en Estados Unidos”.
"Y si lo construyen, las barcazas de soja se multiplicarán por siete. Van a dragar los ríos, romper las piedras sagradas, destruir los lugares donde los peces se reproducen. Todo para llenar los bolsillos de una familia millonaria en Estados Unidos".
Lo escuché hablar y pensé otra vez en el Yacuruna. En ese ser que seduce con belleza antes de arrastrar al fondo. Así se comporta el modelo que aquí llaman progreso: promete desarrollo, pero hunde. Hipnotiza con discursos de eficiencia y termina devorando los territorios, las costumbres, la posibilidad misma de seguir existiendo.
Esa noche, el río estaba oscuro y sereno. Desde la cubierta, las luces del barco dibujaban un camino de oro sobre el agua. Algunos bailaban al ritmo de tambores; otros dormían sobre hamacas colgadas entre columnas. Yo pensé que tal vez el Yacuruna nos seguía, curioso por esta multitud que, en lugar de temerle, había decidido navegar para enfrentarse a su hechizo.
Al amanecer, el barco despertaba como un pequeño pueblo. Una radio improvisada lanzaba canciones de resistencia que rebotaban en las paredes metálicas. Las voces indígenas se mezclaban con el rumor del motor y el canto de los pájaros. En la cubierta, las plumas de las coronas brillaban como brasas bajo el sol: rojas, verdes, doradas, azules. Cada color parecía una promesa.
El desayuno llegaba en canastos: frutas agroecológicas, mandioca, tapioca, pan de maíz. Todo lo que se servía había sido cultivado, recolectado y aportado por quienes viajaban a bordo. Era un banquete de la selva para alimentar una travesía que no era paseo, sino resistencia.
Claudivaldo Karo, coordinador de la juventud indígena del Pará, tomó el micrófono poco después.
—Nossos rios estão poluídos de mercúrio e nossas crianças lá não podem mais brincar —dijo, mirando el agua. Nadie respondió. No hacía falta. El silencio se volvió un modo de escucha.
La Caravana avanzaba hacia Belém. En las orillas, algunos poblados saludaban con banderas, otros miraban en silencio. Faltaban pocos días para la Cúpula dos Povos, que reuniría millones de personas, más de cien embarcaciones, líderes de todo el país: el cacique Raoni, Alessandra Munduruku, mujeres, pescadores, agricultores, comunicadores. Todos dispuestos a llevar sus voces hasta la COP30, donde se hablaría del futuro del planeta, pero pocos, tal vez, comprenderían lo que significa vivir dentro del bosque que aún resiste.
El río seguía siendo inmenso. Pero ya no parecía invencible.
El 10 de noviembre esperamos cinco horas a la orilla del río, en un punto donde la marea decide quién pasa y quién no. El barco —grande, nacido para ser testigo de un río primigenio— no podía avanzar hasta que el nivel del agua subiera lo suficiente para permitirle cruzar hacia Belém. Al atardecer, el río comenzó a moverse con una fuerza que parecía venir de otro mundo.
Los brasileños lo llaman pororoca. En lengua tupí-guaraní significa “gran estruendo”. Es una ola que se forma cuando el mar invade el Amazonas y el río se defiende con su propia furia. En esa frontera entre el agua dulce y la salada, todo tiembla. Las aguas se levantan, los árboles crujen, los pájaros huyen. Nadie habla. Solo se escucha el rugido de la selva devolviéndole el golpe al océano.
Cuando la última noche cayó sobre el río, las luces del barco se reflejaron en el agua como si el Yacuruna nos acompañara. Pensé en su reino subacuático, en su poder de transformar, de arrastrar. Pero esta vez el poder era otro: el de quienes, desde el corazón de la selva, reman contra la corriente y se niegan a desaparecer.
Entre ellos estaba Railan do Santos Lima, un joven quilombola del territorio de Murumuru, a orillas del río Maicá. Me habló del calor que ya no deja dormir, del açaí que escasea, del agua que se seca y del regreso de muchos al quilombo porque la ciudad arde. Dijo que el territorio es más que tierra: es casa, cuerpo, memoria.
—Nosso maior desafio —me dijo— é não esquecer quem somos, mesmo quando tudo muda ao nosso redor.
En su comunidad, los viejos cuentan que el murumuru —una palmera con espinas de medio metro— salvó a los primeros negros que huyeron de la esclavitud: las espinas impidieron que los cazaran. Por eso el quilombo lleva su nombre. Desde entonces, la defensa del territorio ha sido una forma de continuar ese acto de fuga, pero también de permanencia.
Railan contó que hoy el enemigo ya no lleva látigo, sino traje, maletín y discurso de progreso. Que la sequía, el agronegocio, la minería y el abandono del Estado son los nuevos dueños del látigo. Pero aun así, dijo, el quilombo se levanta, estudia, siembra, celebra el Festival del Açaí cada agosto, y enseña a sus jóvenes que el conocimiento también puede ser una forma de resistencia.
Mientras hablaba, el barco volvió a moverse. La marea había subido. A lo lejos, Belém comenzaba a brillar con luces de ciudad. Pronto llegaríamos. En la cubierta, los tambores sonaban, las coronas de plumas centelleaban bajo las lámparas, y alguien encendió la radio: una voz en portugués anunciaba que cientos de embarcaciones se acercaban a la capital del Pará, trayendo consigo a los pueblos del agua, del bosque, del barro y del fuego.
“Recuperar el mito, retomar las fuentes”, escribió el artista amazónico Roberto Evangelista, homenajeado en la actual Bienal das Amazonías. Ese verso parece resumir el espíritu de esta exposición joven —en edad y en mirada— que busca devolverle a la región su propio relato, lejos de los estereotipos exóticos y las vitrinas internacionales que suelen apropiarse de su imagen. Desde Belém do Pará, la Bienal y el Centro Cultural Bienal das Amazonías se han convertido en un punto de encuentro entre artistas, comunidades y saberes que dialogan sobre identidad, territorio y contracolonización. Entre las obras que más dialogan con la esencia política de la Bienal hay una que, a simple vista, podría parecer apenas ornamental: cortinas colgantes hechas con hilos de caucho teñidos en colores vivos, elaboradas por el colectivo Da Tribu. Su liviandad contrasta con la fuerza del territorio del que provienen: para rastrear su origen hay que navegar hasta la isla de Cotijuba, en el estuario de Belém. Allí, en la comunidad Pedra Branca, las familias extraen a mano el látex del árbol del caucho —la seringueira— y lo transforman en joyas o, como en esta ocasión, en los cordeles que dan la bienvenida al visitante. Cada hilo es una extensión del bosque: un gesto mínimo que conecta la selva con el arte contemporáneo y reivindica los saberes de quienes la habitan.
Su directora y curadora, Vânia Leal, conversa con Consonante sobre cómo este espacio busca reunir las muchas Amazonías —indígenas, afroindígenas, ribereñas, urbanas y rurales— para repensar el arte y la vida desde el corazón de la selva.
Vânia Leal (VL): La Bienal dialoga de forma muy vehemente. Nuestro programa público, a cargo del curador Jean Geto (responsable de la COP das Baixadas), está generando varias discusiones en lugares muy asertivos, involucrando principalmente a personas que no están incluidas en esta gran cúpula. Por ejemplo, habrá una acción en el barrio de Jurunas, que es un barrio periférico. Sabíamos que la Segunda Bienal coincidiría plenamente con la COP en Belém en 2025. Nosotros, los pueblos de la Amazonia, nos organizamos y estamos atentos a todas estas cuestiones, desarrollando siempre una criticidad. Vivimos aquí, convivimos con las violaciones y violencias que ocurren en las Amazonías. Estas discusiones están muy presentes, y también incluyen temas como el sueño, la memoria, el acento, la ligereza y la amorosidad.
VL: Surgió inmediatamente después de la primera Bienal das Amazonías, que tuvo lugar en 2023. Fui curadora, junto con Kenison; reunimos a 120 artistas en un espacio de 8000 metros cuadrados, ubicado en el corazón del centro comercial de Belém. Cuando terminó, el edificio comenzó a funcionar y asumió la misión de ser un espacio cultural, llamándose Centro Cultural Bienal das Amazonías. Este espacio realiza muchas activaciones; por ejemplo, ya tuvimos una residencia el año pasado con artistas nacionales e internacionales. Es un espacio de muchos diálogos, experiencias educativas, artísticas y culturales. Es un epicentro de varias discusiones, y nació con la perspectiva de agregar, unir y realizar cruces con las narrativas amazónicas, por eso se llama la Bienal de las Amazonías. Estamos muy atentos a la diversidad que constituyen las Amazonías, habitadas por muchos pueblos, incluyendo pueblos de la floresta (florestânicos), indígenas, afroindígenas, asentados y quilombolas. Este centro cultural asume ese diálogo político, social, cultural y artístico para hacer presente esta unión de las Amazonías.

VL: Es innegable que las Amazonías están atravesadas por todo un proceso del imaginario amazónico. La cuestión es cómo este lugar va a contracolonizar toda esa perspectiva más formalista del espacio y de la cultura. Aquí los diálogos son mucho más abiertos y las agendas identitarias están muy presentes. Las Amazonías traen sus voces diversas, de varios lugares e idiomas; esta pan-amazonia está muy presente. Además, la Amazonia brasileña tiene un papel muy fuerte en este proceso. Históricamente, muchos se refieren a Belém o Manaus como la Amazonia, ya que estos dos lugares fueron el epicentro de la discusión durante el período del caucho, siendo considerados los estados de los "barones del caucho". Sin embargo, el propio sistema no presta atención a las otras Amazonías brasileñas. Por ejemplo, estados como Tocantins, Macapá, Manaus (Amazonas), Acre, Rondônia, Roraima y São Luís (Maranhão), que está en la división de la Amazonia, también son parte de esta diversidad.
VL: Es muy interesante señalar que la Primera Bienal de las Amazonías itineró por la Amazonia brasileña. Esta itinerancia fue increíble porque hicimos un recorte curatorial para esos lugares, recorriendo Manaus, Macapá, São Luís do Maranhão, Roraima y también Marabá (sureste de Pará), dentro de la Amazonia Brasileña. Reinventamos espacios expositivos y no caímos en la lógica de decir: "Allí no hay un aparato cultural, entonces no vamos a itinerar". Creamos dinámicas junto con los proponentes culturales locales. Llevamos el estándar de la Bienal, los procesos de acción educativa y la lectura de portafolios de artistas. Además, levantamos obras públicas con artistas que eran de esos lugares, pero que no estaban en la edición principal de la Primera Bienal. Hubo una gran activación en esos espacios, y estamos seguros de que sus voces están muy presentes y necesitan dialogar. No se trata solo de Belém o Manaus, sino de las otras Amazonías brasileñas que son esenciales en nuestro diálogo aquí, en este lugar que va a contracolonizar esa dinámica formalística. Este es un centro cultural abierto al diálogo, a las agendas identitarias y a las diferencias. Yo siempre digo que la Amazonia es un lugar multifacético, y necesitamos prestar atención a esos matices.
VL: El concepto de esta Bienal es "verde distancia" (verde distância). Este concepto no solo trata de la distancia geográfica, sino también de la distancia que existe con respecto al imaginario que se tiene de la Amazonia. Este distanciamiento del imaginario colonial olvida que, encima del gran bioma exuberante, existen las personas. La visión que solo ve el bioma es una visión que yo llamo de mucha fantasía. En este proceso, trabajamos desde una perspectiva de reconocer este espacio como personas. Si bien lo "más que humano" es valorizado en las Amazonías, aquí el humano es muy invisible. Creemos que el arte, la cultura, la sociabilidad, las cuestiones antropológicas, y todo lo que atraviesa nuestro quehacer cultural y los campos de saberes y prácticas, es lo que hace a la Amazonia más visible. Existe una crítica al discurso de que "hay que salvar la Amazonia". Si los pueblos de la floresta (florestânicos) que habitan aquí no cuidaran toda esta dinámica, la Amazonia no estaría en pie. Debemos mirar a las personas, a los pueblos originarios, sus tecnologías y su conocimiento.
Si los pueblos de la floresta (florestânicos) que habitan aquí no cuidaran toda esta dinámica, la Amazonia no estaría en pie. Debemos mirar a las personas, a los pueblos originarios, sus tecnologías y su conocimiento.
VL: La experiencia que tenemos con este lugar nos valida y nos fortalece. Yo digo que esa experiencia es lo que sustenta nuestra existencia y nuestra resistencia. Nacer en la Amazonia es nacer resistente, porque parece que siempre necesitamos probar algo, y no necesitamos probar nada. Estamos aquí produciendo, haciendo arte, apuntando esta flecha de dentro hacia afuera. Tenemos nuestras voces y son escuchadas. Es mucho más interesante cuando una voz es dicha por un amazónida que vive en la Amazonia y va al mundo. Somos nosotros hablando por nosotros; no necesitamos que otros hablen por nosotros ni nos corrijan. Estamos hablando de una gran dialógica, mucho más amplia, en la que todo lo que hacemos es resistir desde el momento en que nacemos.
VL: Cuando me preguntan si existe un "arte amazónico", digo que no. Hablar de "arte amazónico" eshomogeneizar. Lo que existe es una experiencia con el lugar que tienen los artistas, y producen según esa experiencia, lo cual se aleja mucho de lo pautado en el gran sistema del arte más homogéneo, aportando un "frescor" a esta producción. El papel de la mujer es muy grande, pero es muy difícil ser curadora en la Amazonia y en Brasil, ya que la curaduría está mucho más ligada a los hombres. El Centro Cultural Bienal das Amazonías prioriza lo femenino y a la mujer al frente de las cuestiones. Para fortalecer estas voces que están pensando, hablando y realizando, pero que están invisibles, vamos a lanzar una convocatoria para curadoras mujeres en las Amazonías. Buscamos descentralizar y traer a estas otras mujeres amazónicas para pensar y hablar.
VL: Me gusta la palabra salvaguarda en lugar de preservar. Yo digo que los pueblos de la floresta son los verdaderos guardianes de todo este bioma. Sabemos que dentro de la selva hay muchas invasiones (el ciclo de la madera, del oro, de la soja, la crisis del petróleo). Esta salvaguarda del bioma también es resultado de la lucha y resistencia de los pueblos que están aquí. Es necesario estar atento a esto. Cuando se dice que "la Amazonia es el pulmón del mundo", yo digo que no lo es; los océanos son el pulmón del mundo. Poner tanta responsabilidad sobre la Amazonia parece atraer un llamado colonizador, una mirada que quiere estar aquí debido a la enorme riqueza innegable que existe. Esta salvaguarda no es una responsabilidad solo de los amazónidas, sino del mundo; es una cuestión de supervivencia de todos. Si no hay justicia social, ¿cómo se va a alcanzar una justicia climática? Es necesario mirar no solo el bioma, sino a las personas y lo social. Es una acción conjunta, colectiva y mundial.
Si no hay justicia social, ¿cómo se va a alcanzar una justicia climática? Es necesario mirar no solo el bioma, sino a las personas y lo social. Es una acción conjunta, colectiva y mundial.
VL: Las curadoras son Manu Moscoso (ecuatoriana) y Sara Garzón (colombiana), con Mônica ME Eva (mexicana) a cargo del proceso educativo. La Bienal está muy bien nutrida, con lenguajes artísticos variados e inmersiones reflexivas. Muchas obras que presentan tienen mucha aproximación con la Amazonia local, demostrando que "somos todos hermanos". Ellas abordan la hidrosolidaridad de las aguas, dibujando el texto desde el río Amazonas que baja y desemboca en Amapá. Su diálogo pasa por la montaña, los campos, los bosques, los ríos y las ciudades. El diálogo es extremadamente actual, inmersivo y necesario para todas las cuestiones planteadas en la COP. Nada está disociado: la cuestión climática no está disociada del arte, ni de la cultura, ni de lo social, ni de lo antropológico. Estamos todos juntos en el mismo barco.
Tupinambá es un hombre alto, moreno, con una sonrisa amplia y una voz que parece venir del río. Habla pausado, pero cuando recuerda su territorio, los ojos se le encienden. Pertenece al pueblo Tupinambá y vive en la Aldea Tucum, dentro de la Reserva Extractivista Tapajós-Arapiuns, en el oeste de Pará. Estudia Meteorología en la Universidad Federal del Oeste de Pará (Ufopa) y combina su interés por la ciencia con una profunda conexión espiritual con la Amazonía.
Antes de comenzar a hablar de la COP30 y del papel de los pueblos indígenas en las decisiones globales sobre el clima, me comparte un texto que escribió poco después del Grito Ancestral:
“Não foi só um grito!
Das sensações mais profundas que tive, posso relatar que foi participar de um evento dos mais importantes ao povo tupinambá. O reencontro com sua ancestralidade com uma recepção calorosa ritmada a cantos de guerra e pedido do pajé ao grande criador e à mãe natureza a autorização e bênçãos para irmos ao território sagrado e gritar por vida, direitos, socorro foi algo difícil de explicar, contudo fácil de sentir por meio dos seus vários sentidos.”
— Neuton Gomes Tupinambá
Ese grito, dice, no fue solo una protesta: fue una afirmación de existencia. “Gritamos por vida, por derechos, por socorro”, repite.
NEUTON GOMES TUPINAMBA: Mi territorio forma parte de la Reserva Extractivista Tapajós-Arapiuns, muy cerca de Buí. También pertenece al resguardo Tupinambá, dentro del cual existen varios poblados. Uno de ellos es Castañar, un pueblo que ha quedado un poco olvidado, pero que está intentando rescatar sus orígenes y su identidad a partir de lo que aún se conserva en la historiografía. Esa historia no se borra. Está escrita, y muchos de nosotros estamos intentando reconstruirla. En mi territorio, por ejemplo, cuando llegas, hay una gran escalera que sube. Desde allí se ve toda la selva. Son 28 aldeas, cada una con su propia historia, con su música, sus danzas, su manera de recibir. Cuando llegas, te dan la bienvenida con cantos y bailes. Es una forma de mantener viva la memoria.
NGT: El río es hermoso, pero también está herido. Las balsas que pasan cargadas de soya, de oro, de combustibles… llevan las riquezas y dejan el vacío. Nosotros navegamos por el mismo río, pero en direcciones distintas: ellos saquean, nosotros resistimos. —Neuton nos habló también sobre el contraste entre la belleza del río y las marcas de la devastación—: “Ao partirmos da minha amada Santarém em direção à vila de Buin temos um cenário contrastante no sentido do belo manchado pelo grotesco. Suas águas verdes, em um corredor de praias de areia branca que antecedem o verde da mata, te levam a viajar por um horizonte de beleza descomunal que só se interrompe pelo grande tráfego de balsas e barcaças que carregam, destruindo e sem distribuir, as riquezas minerais, do agro, dos combustíveis.”
NGT: Va en ese mismo camino de lo que te estaba comentando. Si fuera un proyecto que realmente beneficiara a las comunidades ribereñas, indígenas y quilombolas, tendría sentido. Pero no es así.
Cuando construyen una hidrovía para cobrar peajes a todos, terminan quitando el derecho constitucional de ir y venir, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Para las grandes empresas, ese costo no significa nada, pero para quienes viven allí y dependen del río para todo, sí.
Nuestra esperanza está en nuestra lucha. Y esa lucha no puede parar.
“Pela missão proposta de gritarmos contra a opressão de governos, de empresas e de gananciosos que só vêm à Amazônia como uma terra a ser explorada, devastada, vamos nos conhecendo. São parentes tupinambás, mundurucus, kayapós e kaiaby do médio Tapajós, que vêm dar apoio ao grito.”
— Neuton Gomes Tupinambá
NGT: Estudio Meteorología en la Ufopa y ya casi termino la carrera. Creo que es fundamental que más personas de las ciencias exactas participen en espacios como la COP30, porque trabajamos directamente con el clima, pero pocas veces reflexionamos sobre lo que realmente significan los números que analizamos.
En la mayoría de los cursos, el enfoque está puesto en la fórmula, en la estadística, no en las personas que están detrás de los datos. Yo también soy investigador y hago una crítica a la función de la universidad: como decía Saviani, el conocimiento del Estado tiene que salir de los estantes de las bibliotecas y hacerse práctico, transformador. Sin embargo, lo que suele formarse en las facultades es alguien que domina números, no alguien que piense en cómo esos números pueden ser herramientas para cambiar la realidad.
He pasado por varios cursos: derecho, comunicación, historia, y ahora estoy en un máster en seguridad pública. En todos, noto lo mismo: falta un retorno de la academia hacia la sociedad.
Por ejemplo, en derecho te enseñan jurisprudencias, leyes, principios, pero nadie te enseña cómo aplicar eso a los problemas reales. Nadie habla de la hidrovía del Tapajós como un problema social, ni de cómo un abogado podría involucrarse en esa lucha. Todo se queda en la teoría. Es una reflexión que tenemos que hacernos nosotros mismos: cómo usar lo que aprendemos para transformar.
Nadie habla de la hidrovía del Tapajós como un problema social, ni de cómo un abogado podría involucrarse en esa lucha. Todo se queda en la teoría.
NGT: En mi máster investigo sobre la falta de acompañamiento especializado para niños de entre 5 y 14 años en Manaus que se automutilan. El número de niños indígenas en esa situación es altísimo. Nadie habla de eso. Es una verdad oculta.
La Amazonía es una casa común. Pero los niños indígenas están más expuestos porque internet llega, pero no con educación, sino con heridas. Es muy difícil para ellos comprender lo que están viviendo. Los datos que existen son incompletos. El número de suicidios aumenta cuando los adolescentes pasan a la juventud, lo que muestra una continuidad que empieza en la infancia. Es una cadena de dolor.
Y eso casi no se estudia, no aparece en las estadísticas. No hay políticas públicas reales para atenderlo.
NGT: Para hablar del clima necesitamos datos. Pero en la Amazonía no los tenemos. Sabemos que el calor aumenta, que los ríos se secan, pero no hay datos públicos, ni estaciones suficientes. En Santarém, por ejemplo, no hay información accesible. Bioterra tiene registros, pero con mucho desfase. Entonces, cuando llega el momento de discutir políticas con el gobierno, no hay cómo sustentar las demandas. Todo queda en la palabra.
NGT: La relación entre economía, medio ambiente y pueblos indígenas sigue siendo la misma desde hace mucho tiempo: una lucha entre David y Goliat. Nosotros somos David.
Existen fuerzas políticas y económicas que quieren mantener los problemas. Un ejemplo son los garimpos ilegales. No creo que con toda la tecnología que tenemos hoy todavía sea posible que sigan operando. Si el gobierno quisiera, podría detenerlos.
Y mientras tanto, se anuncian nuevos proyectos extractivos, como la perforación en la cuenca de Amapá, en la desembocadura del Amazonas. Ya vimos accidentes en Río de Janeiro, varios. ¿Por qué arriesgarse a repetir eso aquí? Todo por dinero. Hay políticos que hablan de progreso, pero ¿qué progreso es ese que destruye el medio ambiente?
Todo por dinero. Hay políticos que hablan de progreso, pero ¿qué progreso es ese que destruye el medio ambiente?
Altagracia Carillo pasa las tardes sentada en una mecedora. Desde la terraza de su casa, saluda a todo el que pase, sin importar que sepa su nombre o haya visto alguna vez su rostro. Pero casi todo el que pasa sabe quién es ella. Es la profesora Acha, la poeta y escritora de himnos que cientos de sanjuaneros aprendieron y cantaron en su infancia. Acha es, según dicen en San Juan del Cesar, la maestra para siempre de todos en el municipio.
Pasa un carro, el conductor baja la ventana y le pregunta: “Señora, ¿cómo está?”. Acha sonríe tímidamente y le responde que está bien. El hombre, de unos sesenta años, la mira fijamente y le confiesa: “Usted no me conoce, pero yo sí, usted fue maestra de mis hijas y quiero darle las gracias por ayudarlas en cada paso que ellas dieron. Usted ha sido la defensora de los muchachos, por eso la quiero tanto”.
“¿Quiénes serán las hijas de este caballero?”, se pregunta Altagracia. Se acerca un poco más al vehículo y descubre una carita que se asoma desde el puesto trasero. Le resulta familiar el rostro y recuerda que fue una de sus alumnas de la Escuela Normal Superior, donde trabajó más de veinte años. Nata, Natalia, Natali. Tantas veces se la encontró llorando en el recreo, la abrazó y la consoló con palabras de aliento. “Pero si es Natali”, le dice, y la joven con los ojos llorosos le responde. “Seño, pensé que no se acordaría de mi nombre. Seño, yo sí la quiero y la recuerdo”.
Acha es una mujer de estatura baja, morena y de rizos blancos que pasa las tardes sentada en una mecedora. Por más de treinta décadas, pasó sus días enseñando español, literatura y poesía en colegios de San Juan del Cesar: en el Maria Auxiliadora, la Normal, San José y Gabriela Mistral. Muchos de ellos tienen himnos escritos por Altagracia, que supo siempre cómo plasmar el espíritu y la identidad de cada institución. Sus estudiantes y colegas recuerdan sus composiciones con cariño, pero especialmente la recuerdan a ella. Acha en el aula, en la entrada del colegio, vigilante y amorosa en los recreos.
Altagracia Carrillo nació el 21 de enero de 1951, en el hogar de Victor Carrillo Pinto y Ana Basilisa Vega. Ese día su padre, un hombre religioso, abrió el almanaque Bristol y buscó cuál era el santo que correspondía a la fecha de nacimiento de su hija. Apareció entonces el día de la patrona de República Dominicana, la Virgen de la Altagracia. Decidieron llamarla así en su honor y recibir sus bendiciones: Altagracia Inés Carrillo Vega.
Es la menor de siete hermanos, con quienes vivió en una casa grande del barrio Centro, muy cerca del monumento de la Virgencita, en la tradicional calle del Embudo. Sus padres, empeñados en que aprendiera las letras y los números, dieron con la señora Leovigilda Ariza, la primera maestra de Carrillo. Cuentan que tenía su escuela debajo de un palo de totumo, donde el viento corría libre y los niños llegaban cada mañana con su banca al hombro. Allí estuvo Altagracia hasta cumplir los siete años, cuando por fin pudo entrar a una escuela oficial, como se acostumbraba en esos tiempos.
Después de pasar la mañana en el colegio, regresaba a casa para continuar aprendiendo de su madre, quien preparaba dulces y pastelitos horneados como parte de una larga tradición culinaria. Altagracia la acompañaba en la cocina y se fijaba en cada detalle. A los nueve años ya se sabía muchas de las recetas, así que empezó a hacer cocadas (un dulce de coco rallado con panela, canela y clavos de olor). Luego, salía por el barrio a ofrecerlas a los vecinos como una forma de endulzarles el día.
Eso mismo hacía con sus amigas y amigos del colegio, pero a través de la poesía. Los miraba en silencio y, cuando le llegaba la inspiración, les dedicaba versos que los hacían reír a carcajadas. Al ver que sus ocurrencias gustaban, Altagracia empezó a escribir con más frecuencia. Lo hacía en cualquier momento: en los recesos, entre clases o al terminar la jornada en la Escuela María Auxiliadora y luego en la Normal. En la primera estudió hasta quinto de primaria, en 1966, y en la segunda continuó desde 1967 hasta 1973.
Ha pasado tanto tiempo desde entonces, pero Acha aún siente un profundo agradecimiento por sus años en la Normal, institución a la que le compuso gran parte de sus poemas. “Fui afianzándome en hacerle poemas a la Normal, en escribir mis propios textos y, ya siendo maestra, empecé a enlazar esos escritos con mi labor docente”, recuerda.
Aunque la Normal ha formado a muchos maestros del municipio, la llama de la docencia ardía desde antes en el corazón de Altagracia. En su época, los estudiantes cursaban hasta octavo de bachillerato y luego debían decidir si continuaban en un colegio clásico o seguían en la Normal para prepararse como docentes. Acha, segura de su vocación, eligió ese camino y se mudó al corregimiento de La Peña, un pueblo muy querido para ella. “Ese bello pueblo”, como solía decir, fue testigo de su formación como verdadera maestra. Empezó dando clases en tercero de primaria un 10 de abril de 1974. Un año después regresó a San Juan, a su primera escuela, la María Auxiliadora, ya no como alumna sino como profesora.
Sus alumnos la recuerdan como una defensora incansable, una profesora entregada dispuesta a darles su apoyo y amor. Veían en ella la figura de una segunda madre, cuenta Deivis Mendoza Peralta, quien cursó la primaria en la escuela urbana para niñas, donde fue recibida por Altagracia.
“Era muy cariñosa, muy maternal. De ella aprendí las primeras letras y también a ser amiga, porque siempre nos reunía y decía que era como la mamá de nosotros. Siempre estábamos encima de ella”, rememora Mendoza.
En tercer grado de primaria, Mendoza fue la alumna escogida por la profesora Altagracia para recitar sus poemas. Participaba en todos los eventos: en los centros literarios del colegio, en las izadas de bandera y hasta en las programaciones que se hacían a nivel municipal. Aunque se aprendía los poemas de principio a fin, alguna vez quedó paralizada y completamente en blanco. “Una vez se me olvidó una poesía porque me la llevó en la noche —recuerda entre risas Mendoza—. La había escrito la noche anterior y yo tenía que aprendérmela para el día siguiente, en una semana cultural que hacían en la plaza de San Juan. Se me olvidaron las últimas estrofas y me tocó sacar el papelito y leerlas. Me acuerdo que a Altagracia le dio rabia, aunque ella era feliz cuando yo recitaba sus poemas. Decía que se los decía muy bien, que se los interpretaba muy bonito”.
Además de maestra, Acha fue cofundadora de la escuela María Auxiliadora. En ese entonces el plantel no ofrecía bachillerato, así que trabajó junto a su colega Ana Maritza López en la elaboración de un proyecto para ampliarlo. Gracias a esa gestión, la institución creció y Altagracia fue nombrada coordinadora del colegio durante dos años. Seguía siendo la profesora cariñosa de siempre, pero también la encargada de hacer cumplir las normas, algo que sabía equilibrar a la perfección. Tenía el carácter y la firmeza de siempre, pero nunca perdía la ternura.
Así la recuerda Alma Elena Rocha, una de sus alumnas: “Era una persona muy honesta, muy buena. Le gustaban las cosas bien hechas, que todo caminara derechito. Daba sus órdenes y todo el mundo cumplía”. Una vez, ella y sus compañeras decidieron irse de paseo a un balneario de Distracción llamado El Silencio. Prepararon cócteles con alcohol que hicieron pasar por jugo de mora, guardados en termos, y se fueron. “El problema es que Ángela, una compañera nuestra que tenía una condición de discapacidad, se emborrachó y casi no logramos montarla de regreso en el carro”, recuerda. Ese suceso le costó la suspensión a Alma, luego de que la madre de su compañera interpusiera una queja ante la profe Acha. Cuando regresó, Altagracia le preguntó: “¿Te quedaron más ganas?”. Alma le respondió con la cabeza hacia abajo: “No, profe Acha, no vuelve a pasar”, recalca su estudiante. “Cuando me gradué, me abrazó, me besó y me dijo: ‘Me diste mucha lidia, Alma. Me diste mucha lidia, pero te quiero y te aprecio mucho’”, dice entre risas.
Por supuesto, a Acha la quieren siempre de vuelta: alumnos, padres, colegas. El profesor Alquímides Amaya recuerda el momento en que llegó a la Normal. Cuenta que quedó cautivado por el talento que tenía para componer y escribir, algo que lo motivó a acercarse a ella y entablar una amistad. “Cuando había un evento cultural en el colegio, la que más sobresalía era ella: con la poesía, con el drama, con el canto. Y yo me di cuenta de que todo eso era talento de ella, y me le pegué enseguida”, recuerda Amaya. Así supo que había encontrado a la persona indicada para adentrarse en la composición de versos: “Yo escribía algunos versos, algunas cositas por ahí, se las entregaba y ella me las corregía. Y así sucesivamente, hasta que aprendí a hacer todo como lo hacía ella. Ella me motivó bastante”.
A Amaya le asombraba la manera en que Acha se expresaba, como educaba y como trataba a los alumnos.
“Los trataba de manera cariñosa, diciéndoles: ‘Hijo, ven acá, haz esto. Hijo, pórtate bien, sé aplicado, estudia, que ese es tu futuro’. Y siempre estaba aconsejando a los niños, constantemente, para que fueran excelentes personas, excelentes estudiantes y buenos hijos”.
Altagracia cree que se trata de un don, una herencia de sus abuelos. Por parte de su madre, el señor José Brito era quien mejor interpretaba el canto decimero en esa época: un canto compuesto por estrofas de diez versos que se utilizaba para narrar historias de manera ingeniosa, expresar sentimientos y compartir acontecimientos cotidianos. Por parte de su padre, su abuelo Manolo recitaba letanías para los carnavales del pueblo mientras los jóvenes lo rodeaban para escucharlo y aprender de él. En sus cantos, Manolo cuestionaba y se burlaba de la realidad en una especie de rezo. Él recitaba, y un coro de personas le respondía.
En eso se parece Acha a sus abuelos. Su inspiración también proviene de las costumbres y de la vida en el colegio. Eventos como el Día del Idioma o el Día del Estudiante le servían de excusa para escribir. Todo dependía de la ocasión: podía componer una poesía romántica o dedicar unos versos a la vida estudiantil. “Aquí llegaba mucha gente: ‘Ay, mira, vamos a hacer una izada de bandera, el tema es este’. Me daban el tema y yo hacía la composición sobre ese tema”, recuerda.
Con el tiempo, esa dedicación se fue fortaleciendo y trascendió las paredes del aula. El resultado es una contribución muy valiosa a la literatura infantil y juvenil sanjuanera con la publicación de dos libros de poesía: Poesía para todas las edades y Niños, niñas, a través de la poesía cuidemos el medio ambiente, que buscan inspirar a niños y niñas a través de la palabra poética. Además, creó una revista para celebrar los 50 años de la Normal.
Pero por lo que más reconocen a Acha es por sus himnos. El primero que compuso fue el de la Normal, una creación que surgió de manera espontánea, sin que nadie se lo pidiera.
La melodía rondaba por su cabeza, así que la plasmó en una composición armoniosa bajo la dirección de Raúl Mojica Meza, profesor de música de la Universidad Nacional. “El himno de la Normal es excelente, el mejor de San Juan. Ella lo compuso y también motivó y ayudó a crear los himnos de los colegios Mi otra casita, Maria Emma, del Infotep y del Club Sodretris”, cuenta el profesor Alquímides Amaya.
Mojica, el profesor de música, solía visitar San Juan del Cesar durante Semana Santa. Altagracia no perdía la ocasión para reunirse con él en la biblioteca de Jean Daza, un amigo de la familia. Así pudo afianzar sus habilidades para ponerle música a sus propias creaciones. Acha recuerda que disfrutaba tanto de esos encuentros que las horas podían pasar sin que ella se diera cuenta. Una vez se reunieron a las tres de la tarde; todo era tan ameno que, cuando lo notaron, ya se había oscurecido y eran las siete de la noche..
Cada himno refleja las vivencias de las escuelas. Para capturar esos detalles que las hacían únicas, Carrillo empezaba por conocer la historia y el ambiente de cada institución. En ese proceso era inevitable que se estrecharan los lazos de amistad con algunos rectores o rectoras. “Lo primero que hacía ella era entender cómo era la cultura del colegio, cómo era la gente, los estudiantes, los docentes. Con base en eso, comenzaba a idear algunas estrofas, algunas letras, y así motivaba a que otros docentes también se animaran a escribir. Cuando ellos lo hacían, ella leía sus textos, los mejoraba, agregaba nuevas estrofas, y así el himno iba gustando cada vez más”, cuenta Amaya.
En el 2015, Altagracia dejó de dar clases, pero jamás dejó de compartir sus enseñanzas. Los estudiantes siguieron viéndola en los eventos de colegios como el San José y el Gabriela Mistral, siempre fomentando la cultura y la lectura en la Normal. Hoy, la profe Acha disfruta de su retiro en la tranquilidad de su hogar. Se levanta cada día a las cuatro de la mañana, da gracias a Dios por un día más de vida, se prepara el desayuno y arregla su jardín. En esos momentos llega siempre la inspiración para escribir sobre sus pensamientos y sentimientos más profundos.
Acha sigue escribiendo a sus amigos, estudiantes y compañeros, como lo hacía cuando era niña. El poema más doloroso que ha escrito fue tras la muerte de su hijo mayor, Ricardo Luis: “Dios me dio un hijo bueno por 45 años. Él me lo dio, él me lo quitó. Alabado sea su santo nombre”, dijo Acha en la puerta del cementerio.
Ahora, cada día que agradece por su vida, también lo hace por la de sus hijos Etel Margarita y Carlos Mario Rodríguez Carrillo. De vez en cuando repasa los poemas de un pasado alegre y vivaz, como aquel que le dedicó a su hija cuando estudiaba la primaria en el María Auxiliadora.
Tengo dos hogares, mi casa y la escuela
a los dos los quiero y en ellos aprendo
aprendí a escribir papá y mamá,
números y letras y muchas cosas más.
En mi escuela paso toda la semana,
cuando a ella no vengo me hace mucha falta.
Querida escuelita, me toca marchar,
pero el año entrante vuelvo a regresar.
Voy a descansar un poco a mi casa,
pero el año entrante vuelvo a ti con ansias.
La Universidad Tecnológica del Chocó –Diego Luis Córdoba aún no logra superar la peor crisis institucional de su historia. Después de años marcados por irregularidades administrativas, uso indebido de dineros, cierres, confrontaciones y alertas sobre la baja calidad académica, la única institución pública de educación superior del departamento enfrenta hoy un nuevo capítulo de disputas y tensiones. Esta vez, a raíz de algunas medidas implementadas por el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad del servicio. Aunque sus decisiones están enmarcadas en un proceso de vigilancia especial, estas han avivado un debate alrededor de la autonomía universitaria y el derecho a la participación democrática.
Entre las medidas más cuestionadas está la escogencia del profesor Luis Alfredo Giraldo como rector encargado, un anuncio que el Ministerio de Educación formalizó el 19 de febrero de este año y, ocho meses después, prorrogó por un año más, para que Giraldo continuara en su cargo hasta el 8 de septiembre de 2026.
Tanto la designación como la prórroga generaron malestar en distintos sectores, ya que Giraldo asumió el cargo en reemplazo de Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, quien había sido elegido por el Consejo Superior en una sesión extraordinaria realizada el 22 de noviembre de 2024.
La razón del malestar que generó la intervención del Mineducación es que esa designación excedía sus competencias. Así lo determinó el Consejo de Estado en una sentencia proferida el 25 de septiembre de este año, en la que declaró nulo el nombramiento de Giraldo. Según el alto tribunal, “en la decisión ministerial hubo falta de competencia e infracción de las normas en las que debió fundarse la expedición de dicho acto administrativo”.
La sentencia, emitida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, respondió a una demanda presentada por Willintong Gómez Palacios. En ella se explica que el Mineducación no cuenta con facultades objetivas ni automáticas para designar un rector encargado, sino que este tipo de decisiones están condicionadas a circunstancias específicas. En este caso, el requisito indispensable era que el anterior rector, Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, hubiera incumplido, impedido o dificultado las medidas adoptadas en el marco de la vigilancia especial. Pero el Ministerio no logró demostrarlo.
Aunque el Consejo de Estado fue contundente en su fallo, las dudas sobre quién debía asumir el cargo de rector encargado persistieron. Por esa razón, tanto el Ministerio de Educación como la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) presentaron una solicitud de adición y aclaración para despejar los puntos que consideraban ambiguos. En el documento, la universidad buscaba establecer si el Ministerio había usurpado las funciones del Consejo Superior y, además, precisar quién tenía la competencia para designar al nuevo rector mientras estuvieran vigentes las medidas preventivas: ¿el Ministerio o el Consejo Superior?
Pero el Consejo de Estado esquivó esas preguntas. De hecho, el 9 de octubre negó la solicitud con una explicación sencilla: los puntos cuestionados ya habían sido debatidos. Es decir, no había nada nuevo que aclarar. Ratificó que el Consejo Superior fue quien eligió a Fabio Magdaleno Asprilla y que la intervención del Ministerio solo era procedente si se demostraba un incumplimiento de su parte.
Una semana después, el 15 de octubre, Asprilla regresó a la universidad para retomar su cargo como rector encargado, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, pero se encontró con nuevos obstáculos. “No lo dejaron entrar y llamaron incluso a la Policía, argumentando que estaba usurpando el cargo. Él, junto con sus abogados, explicó la situación y la Policía se retiró del lugar; aun así, convocaron de inmediato una sesión”, relata Jhon Alexander Palacios Cuesta, exconsejero y representante de los docentes. Para Palacios, esta reacción representó “un desconocimiento total de la orden del Consejo de Estado”.
Al día siguiente, el Ministerio de Educación se pronunció en un comunicado y señaló que iba a respetar y acatar “las sentencias que profieren las autoridades judiciales del país”. Al mismo tiempo, rechazó las vías de hecho y “las actuaciones que tuvieron lugar este miércoles en la institución educativa”, haciendo referencia a la toma de posesión de Asprilla, el antiguo rector encargado.
Ante esa situación, Mineducación convocó una sesión extraordinaria del cuerpo colegiado el 17 de octubre. El objetivo era tomar las decisiones necesarias para cumplir con la sentencia del Consejo de Estado, un encuentro que derivó en la designación de Milton Henry Perea Córdoba, vicerrector de docencia, como nuevo rector encargado. La decisión se hizo oficial mediante la Resolución 0005 del 17 de octubre, emitida por Mineducación, lo que aumentó la tensión en la puja por el poder en la universidad.
“Es una situación bastante compleja con el Ministerio de Educación, porque ha venido infringiendo tanto el marco normativo interno como externo cuando deberían estar respetando o llamando al respeto de las decisiones judiciales”, cuestiona Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, ex rector encargado. En sus palabras, con la nueva designación “no hay un respeto a los procesos democráticos, no hay un respeto al debido proceso, no hay un respeto a los estatutos de la universidad ni al Consejo de Estado”.
"No hay un respeto a los procesos democráticos, no hay un respeto al debido proceso, no hay un respeto a los estatutos de la universidad ni al Consejo de Estado".
Detrás de ese cuestionamiento está el debate por la autonomía universitaria y el derecho a la participación democrática, algo que varios líderes ven en peligro con la intervención del Mineducación. Según Edwar Mena Romaña, representante de los egresados, se ha pasado "de una democracia, de un templo del saber, a unas designaciones a dedo y a criterio del Ministerio de Educación, sin reconocer los estamentos de sectores de la universidad".
Hace unos meses, sin embargo, una parte de la comunidad universitaria exigía una intervención más decidida del Ministerio de Educación, al que pedían adoptar medidas drásticas para garantizar el bienestar institucional. Detrás de esas tensiones hay mucho en juego: la Universidad Tecnológica del Chocó no solo representa un centro académico, sino también un importante foco de poder social, económico y, sobre todo, político en el departamento. Es considerada la institución más influyente y la principal fuente de empleo del Chocó, razón por la cual los cargos de rector y los puestos en el Consejo Superior son altamente disputados.
“Cada que se va a presentar un escenario de elecciones, acá hay mucho movimiento. En todas las esferas los sindicatos tienen sus intereses, los políticos tienen sus intereses, pero nunca habíamos visto un interés tan marcado en esta universidad como el del este gobierno”, dice Edwar Mena Romaña, representante de los egresados.
Con Milton Henry Perea Córdoba ya son cinco los rectores que han pasado por la Universidad Tecnológica del Chocó en apenas dos años, desde que el Ministerio de Educación la sometió a vigilancia especial. El 6 de julio de 2023, el Ministerio destituyó a David Mosquera por presunto uso indebido de recursos y designó como rectora encargada a Vanessa Sánchez. Dos meses después, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó ordenó su reintegro. Tras la captura de Mosquera, asumió el cargo Fabio Asprilla, quien más tarde fue reemplazado por Luis Giraldo Álvarez y, finalmente, por Perea Córdoba.
Cuando el Ministerio de Educación decidió prorrogar el encargo de Luis Alfredo Giraldo como rector, el 5 de septiembre de este año, también anunció otros cambios que reavivaron las tensiones internas. A través de la Resolución 018476, el Ministerio reemplazó temporalmente a tres miembros del Consejo Superior: Jhon Alexander Palacios Cuesta, representante de los docentes; Edwar Mena Romaña, representante de los egresados; y Rosa Elena Mosquera Palacios, representante estudiantil. La decisión se sustentó en que sus períodos institucionales habían vencido desde septiembre de 2024.
Según Fabio Magdaleno Asprilla, las elecciones para renovar a esos consejeros estaban previstas para el año pasado, pero debieron suspenderse por la crisis interna y las alteraciones de orden público en la universidad. “El Ministerio lo que hizo fue sacar a esos tres consejeros del cargo sin ningún proceso democrático”, cuestiona el exrector.
El Ministerio, por su parte, sostuvo que además de ocupar cargos vencidos, los tres consejeros habían obstaculizado el reemplazo del rector y representante legal de la institución, lo que —según la cartera— “afecta la materialización de los fines de la medida de inspección y vigilancia”.
Por esa razón fueron reemplazados por Rosa Emilia Mosquera Mayo, Deyssi Fraysuri Murillo y Kathleen Hasleidy Palacios Asprilla. Todos estos cambios enmarcados en el proceso de vigilancia especial que lidera Mineducación y que comenzó con la Resolución No. 018742 del 6 de octubre de 2023, cuando ordenó medidas preventivas para garantizar la continuidad del servicio educativo.
“Con esta medida, el Ministerio espera que se reactive el proceso de elección democrática de representantes estudiantiles, docentes y de egresados, garantizando que todos los estamentos de la comunidad universitaria tengan voz y voto en las decisiones institucionales”, celebró el Ministerio en un comunicado.
Pero el descontento ya estaba servido y, ante esta nueva medida, Jhon Alexander Palacios Cuesta, representante de los docentes, interpuso una denuncia. En ella, expone que los consejeros reemplazantes están impedidos al “tener un interés directo en el trámite de revocatoria”. Con este mecanismo podrían acabar con el acuerdo de vacancia que permitía a los antiguos consejeros continuar en sus cargos hasta la realización de las nuevas elecciones, para evitar que sus representaciones quedaran vacantes.
“Ellos son designados por el Ministerio y no tienen la competencia de anular un acuerdo del Consejo Superior hasta tanto no sea resuelta la recusación que yo presenté. Lo más preocupante es que nosotros somos consejeros por el acuerdo de vacancia. Entonces, al derogar el acuerdo de vacancia, ellos no podrían ser consejeros porque ellos nos están reemplazando nosotros”, explica Palacios.
Mientras espera una respuesta, Palacios cuestiona cómo la universidad sigue atrapada entre fallos judiciales y resoluciones ministeriales: “Una de las estrategias del Consejo Superior y el Ministerio es hacer sus acciones administrativas y lo que dicen es que demandes. Y mientras sale una demanda a favor o no, eso es tiempo. Ellos lo que tienen articulado son tiempos”, dice.
A comienzos de este mes, Juan Fernando Toncel recibió un mensaje de texto que lo dejó desconcertado. En él, se le informaba sobre una medida de embargo a su cuenta bancaria. El mensaje decía: “Evidenciamos que tu Nequi tiene una solicitud de orden legal aplicada para medida de embargo, la cual fue ordenada por el ente Tránsito Municipal de Fonseca”.
Al principio, Toncel pensó que se trataba de una broma o una estafa. Sin embargo, poco después comprobó que su cuenta había sido bloqueada por una supuesta deuda de un millón de pesos con la oficina de tránsito. “Cuando intenté usar mi dinero para cubrir unos gastos de la casa, me encontré con la cuenta bloqueada. Fue ahí cuando me enteré del embargo por parte del Tránsito Municipal de Fonseca. Es un completo abuso”, cuenta Toncel, empleado de la multinacional Cerrejón.
Como él, al menos 1.431 personas recibieron notificaciones electrónicas de embargo por deudas que oscilan entre uno y tres millones de pesos, impuestas por el Tránsito Municipal. La situación provocó que cientos de afectados se aglomeraran el pasado 2 de octubre frente a las oficinas de la entidad, en un hecho sin precedentes, para exigir explicaciones.
El episodio ocurrió tres meses después de la finalización del contrato de concesión con la empresa Millennium System S.A.S., el pasado 26 de junio. Según la entidad encargada de la movilidad, los embargos se realizaron por deudas acumuladas desde 2018, correspondientes a conceptos como movilidad, placas y semaforización. No obstante, la mayoría de los afectados afirmaron no haber sido informados de que debían pagar esos impuestos en el municipio, ni de que las sumas fueran tan elevadas.
Aunque varios de los afectados aseguran haber recibido las notificaciones de embargo a través de sus correos electrónicos, muchos otros señalaron que nunca fueron informados por ningún canal. Se enteraron de la situación solo cuando encontraron sus cuentas bancarias bloqueadas o descubrieron que sus vehículos habían sido embargados.
“Yo tuve un Mazda 626 hace años, y un día me llamó un muchacho que viaja de San Juan a Maicao para avisarme que el carro tenía una orden de embargo por unos impuestos pendientes —casi dos millones de pesos por conceptos de semaforización, placa y otras arandelas desde el 2020—. Nos explicaron la situación, pero lo complicado es que no tengo ningún documento que demuestre que, al vender el carro, estaba al día en impuestos. Después de tantos años y sin ningún problema, ahora aparece esta deuda”, cuenta José Brito, quien finalmente acudió a las oficinas de tránsito y logró conciliar un pago de $137.000 por el último año de impuestos.
Betsabé Molero, habitante del corregimiento de Conejo, cuenta que había comprado una moto hace cuatro años, pero el anterior dueño nunca realizó el traspaso. Por esa razón, el vehículo aún aparecía a su nombre y terminó siendo embargado. “Él llegó algo desesperado y me dijo que le habían bloqueado la cuenta de Nequi y la de Ahorro a La Mano, y que no tenía cómo retirar dinero por unos impuestos pendientes de la moto. Finalmente, llegamos al acuerdo de pagar la deuda entre los dos”, dice.
A pesar de que muchos han llegado a negociaciones de pago, los usuarios cuestionan los costos tan altos de los impuestos del tránsito de Fonseca, en especial el de semaforización, que equivalen a 107 mil pesos, un valor que supera al de ciudades como Bogotá, Barranquilla y Valledupar, fijados entre 90 mil y 94 mil pesos. A eso se le suma los constantes reclamos, paros y protestas por las fallas: semáforos dañados, falta de señalización y de alumbrado, así como la instalación de cámaras de fotomultas que incrementaron los comparendos en el municipio.

La pregunta abrió una discusión que muchos conductores venían guardando desde hace tiempo. Algunos reconocen que deben cumplir con sus obligaciones, pero también sienten que la autoridad no actúa con la misma responsabilidad. “Esto hay que replantearlo —dice Marlon Carrillo, transportista de pasajeros—. Como conductor sé que tengo que cumplir con una documentación para poder circular con normalidad y responsabilidad, pero ellos también deben colocarse en el lugar de nosotros y no perseguirnos. Acá hay responsabilidad y falla de lado y lado”.
“El tránsito no hace lo que le corresponde, tiene ciertos errores que uno los nota, deben mejorar, hacer cambios, como una mejor preparación profesional para prestar el servicio de agentes de tránsito o reguladores, estar bien capacitados para que sean quienes nos orienten , nos enseñen y no los veamos como enemigos o personas no deseadas” manifiesta Jorge Corzo conductor y propietario de un vehículo particular.
Por su parte, Jorge Martínez considera que las prioridades del Tránsito Municipal están mal enfocadas. “Deberían dedicarle más tiempo a regular el tráfico en el centro y en las calles donde más se mueve la gente, porque en las horas pico —y sobre todo los fines de semana— esto es un desorden total. Uno a veces se estaciona donde puede, y si no hay quién diga nada, así se queda. Deberían hacer más presencia para evitar accidentes, porque como ni semáforos tenemos, cada vez es más difícil transitar. Eso de estar parando carros y motos en las entradas del pueblo es solo un negocio para ellos, nada más”.
Camilo Alarcón, operador del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en Fonseca y asesor del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon), explica que la medida cautelar se implementó para corregir las irregularidades que dejó la empresa Millennium System S.A.S., señalada por malas prácticas operativas y administrativas. Según detalla, se trata de un procedimiento amparado en la Ley 488 de 1998 —que regula el impuesto sobre vehículos automotores—, modificada por normas posteriores y administrada por entidades territoriales como las asambleas departamentales y los concejos municipales.
“En Fonseca venían ocurriendo cosas irregulares. Se estaba generando un detrimento patrimonial por unos impuestos que no se estaban cobrando. Esta responsabilidad recae tanto en la concesión como en las administraciones municipales. La culpa no es solo de la empresa; para eso existen un director de tránsito y un inspector, que son funcionarios públicos y no cumplieron con sus obligaciones. Esto llevó al municipio a un detrimento patrimonial de más de 3 mil millones de pesos”, asegura Alarcón.
"En Fonseca venían ocurriendo cosas irregulares. Se estaba generando un detrimento patrimonial por unos impuestos que no se estaban cobrando. Esta responsabilidad recae tanto en la concesión como en las administraciones municipales".
De acuerdo con el funcionario, él mismo ha atendido a más de 400 personas de distintos municipios por esta situación. “He llegado a la conclusión de que los habitantes de Fonseca son muy cumplidos con el pago de sus impuestos. Lo lógico es que la gente pague cuando tiene información clara sobre sus obligaciones, porque ¿cómo puedes cancelar una deuda si no sabes que la tienes?”, agrega.
Según Alarcón, una de las malas prácticas de Millennium System S.A.S. consistía en entregar a los conductores comprobantes de pago sin los sellos oficiales de la entidad, además de no actualizar las bases de datos ni realizar correctamente el empalme tras su salida del municipio. De hecho, Consonante conoció que durante los ocho años que la empresa operó en Fonseca no presentó informes de gestión y aún se desconoce cuánto recaudó por concepto de multas.
“Imagínate esto: la información se manejaba en archivos de Excel guardados en memorias USB. Cualquiera que tuviera un computador podía hacer una liquidación, pero esos datos no se actualizaban en otros equipos. Cuando asumimos el control, entendimos por qué muchos usuarios nos señalaban como responsables de sus deudas, alegando que ya habían pagado. Y con razón reclaman: ellos no saben lo que pasó internamente. Ahí es donde entramos a mediar y a ofrecer una solución justa”, explica.
Para Alarcón, esa “solución justa” implica creer en la palabra de los conductores que aseguran haber cancelado sus obligaciones y buscar acuerdos entre ambas partes. También afirma que “hoy estamos implementando un software basado en la información que manejaba Millennium” con el fin de evitar que se repitan estos errores. Mientras tanto, agrega, “llevamos dos meses revisando carpeta por carpeta para conocer la situación de cada persona”.
Además, asegura que la entidad trabaja en el envío de correos para contactar a las personas afectadas e invitarlas a acercarse y resolver su situación de manera individual. El propósito, cuenta, es revisar cada caso y permitir que los ciudadanos paguen una parte de la deuda —por ejemplo, la correspondiente al último año—, mientras que los valores acumulados de años anteriores podrían ser condonados según la situación de cada uno.
Sin embargo, el mayor reto para el tránsito de Fonseca sigue siendo la consecución de los recursos luego de la salida de Millennium Systems S.A.S., que dejó una deuda millonaria en servicios que supera los $137 millones. “En ese orden de ideas de poder captar recurso hay que decir que el departamento te tiene que dar el 20% de los recursos de los vehículos matriculados aquí, hay que incentivar la matrícula de vehículos acá en Fonseca para poder avanzar en materia de recaudo” asegura Alarcón.
Por esta razón, asegura el funcionario, “en estos momentos se está organizando el Plan Vial Local para establecer un presupuesto real que nos permita subsanar todos estos aspectos que necesita el tránsito municipal para un adecuado funcionamiento”.
Finalmente, el Instituto estima que en un plazo máximo de dos meses podrá resolver los casos pendientes por mora y ajustar el valor de los impuestos de movilidad, un cambio que deberán realizar con el apoyo de la Administración y del Concejo Municipal, que son las entidades facultadas para definir por decreto el valor de dichos tributos.
Desde el patio de Josefa* se oye el canto de Olimpia y Pipo, una cotorra y un perico que viven enjaulados desde hace dos años. La casa está sombreada por un árbol de toco, pero es pequeña y cercada con rejas viejas y oxidadas. Cada día Josefa les habla, les sirve concentrado con frutas y les da agua. En las mañanas la jaula permanece cerrada, colgada de un gancho en la pared. En las noches, guardada en la sala y cubierta con una sábana para que los gatos no se coman a los pájaros.
Esa escena es muy común en el país con mayor diversidad de aves en el mundo. En las calles de La Guajira es cotidiano ver personas con jaulas en sus hombros o colgadas en los manubrios de sus bicicletas y motos. Dentro de ellas llevan canarios, mochuelos, cardenales o cotorras para la venta. Así fue como compraron a Olimpia, recuerda Josefa.
Aunque personas como Josefa consideran que las aves hacen parte de su familia, lo cierto es que esta práctica representa un riesgo para ellas, porque las condena a vivir fuera de su hábitat y les impide cumplir su ciclo natural. “Las aves silvestres no son decoración, ni lujo ni mucho menos entretenimiento. Escuchar su canto y verlas libres en los bosques es un derecho, y considerarlas un adorno o un símbolo de estatus no solo es injusto con el animal, sino que también alimenta un mercado ilegal que está llevando a muchas especies al borde de la extinción”, explica Andrés Redondo, biólogo y analista ambiental de la Fundación Socya.
De hecho, la captura, el tráfico y la tenencia de aves u otras especies silvestres constituyen delitos ambientales. Estas prácticas están prohibidas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que establece una multa de $393.440 para quienes las cometan. En estos casos, el animal debe ser decomisado de inmediato y puesto bajo evaluación de las autoridades ambientales, quienes determinan si es posible reubicarlo o reintegrarlo a su hábitat natural.
A esto se suma la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y castiga su maltrato como delito. Por esto, la justicia puede imponer penas de 12 a 36 meses de prisión y sanciones económicas de hasta 50 salarios mínimos mensuales. Incluso, en situaciones graves, como la captura o tenencia de especies en riesgo, el caso puede derivar en procesos penales. De acuerdo con la Ley 599 de 2000, artículo 328, traficar, transportar, comercializar o beneficiarse de fauna silvestre puede costar entre dos y cinco años de prisión y multas que alcanzan los 10 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.


Solo entre el 3 de enero y el 11 de julio de este año, Corpoguajira registró la incautación de 328 animales silvestres en diferentes municipios del departamento. De esos, 227 eran aves, lo que las convierte en las más afectadas por el tráfico ilegal y la tenencia no autorizada. La mayoría de estas aves provino de incautaciones directas relacionadas con el comercio ilícito (159 casos), aunque también hubo entregas voluntarias (93), rescates (39) y hallazgos fortuitos (36).
Riohacha es el municipio con mayor número de aves incautadas, con 250 registros, seguido por Maicao (34) y Dibulla (13), aunque varias de las incautaciones ocurrieron mientras las llevaban de un municipio a otro, en especial de Riohacha a Santa Marta (12) y de Riohacha a Maicao (8), según informó Corpoguajira.
Entre las especies más incautadas figuran el canario costeño (Sicalis flaveola), el cardenal guajiro (Cardinalis phoeniceus), el sinsonte (Mimus gilvus) y la cotorra carasucia (Eupsittula pertinax). También se han decomisado ejemplares de periquito costeño (Forpus passerinus), rosita (Sporophila minuta), mochuelo (Sporophila intermedia) y turpial (Icterus chrysater). En menor medida, han aparecido especies menos comunes, como la guacamaya azul (Anodorhynchus hyacinthinus), el loro real (Amazona ochrocephala) y la tingua azul (Porphyrio martinica).
De acuerdo con Germán Sánchez, profesional especializado del grupo de Ecosistemas y Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional (Corpoguajira), esta práctica tan normalizada refleja una falta de cultura ciudadana y de respeto por el bienestar animal. Sánchez explica que tener un ave enjaulada no solo es un acto de maltrato animal, sino que es una amenaza para la vida de la propia especie. “La mayoría de estas especies tienen mecanismos de protección que les impide reproducirse en cautiverio. Por eso, mantenerlas libres es garantizar su reproducción y la conservación de las poblaciones”, asegura.
"La mayoría de estas especies tienen mecanismos de protección que les impide reproducirse en cautiverio. Por eso, mantenerlas libres es garantizar su reproducción y la conservación de las poblaciones".
Andrés Redondo, biólogo y analista ambiental de la Fundación Socya, coincide en que la captura masiva de aves para su venta como mascotas “representa una amenaza grave para su supervivencia y para el equilibrio ecológico”. Explica que extraerlas de su entorno natural altera los ecosistemas, ya que estas especies cumplen un papel esencial en la dispersión de semillas de árboles y arbustos nativos. Gracias a ello favorecen la regeneración del bosque seco tropical y de las zonas semiáridas, contribuyendo además a la protección del suelo y a la prevención de la erosión.
Las aves tienen necesidades ecológicas, alimenticias y sociales propias de la vida en libertad, que son imposibles de satisfacer plenamente en un entorno doméstico. Además, su dieta variada y sus interacciones con diversas especies vegetales incrementan la diversidad genética de las plantas, lo que mejora la resiliencia de los ecosistemas frente a sequías, plagas y cambios climáticos, explica el biólogo.
Por otra parte, la captura masiva de las aves reduce drásticamente sus poblaciones en entornos naturales, especialmente en especies de reproducción lenta como loros y guacamayas, advierte Redondo. Asimismo, la alta mortalidad durante la captura y el transporte “incrementa el impacto poblacional, lo que puede conducir a la extinción local y a la degradación irreversible de los hábitats donde estas aves cumplen un papel esencial".
Según el funcionario de Corpoguajira, en el departamento existen avances en el control del tráfico de fauna, pero hay territorios donde la práctica persiste. “Afortunadamente no hay municipios que tengan esa dedicación de manera abierta. Pero siempre ha existido un vacío en la vía Riohacha-Maicao en donde ponen a los niños Wayuu a vender sobre todo crías de cardenal guajiro y palguaratas”, lamenta.
El comercio resulta atractivo porque hay demanda: muchas familias desean tener en casa el canto y el colorido de un ave, sin reparar en el costo ecológico. Lo que pocos saben es que gran parte de estas especies nunca llegan al destino; mueren asfixiadas, estresadas o debilitadas durante el traslado, antes incluso de encontrar comprador.
Cada momento del año representa una amenaza para distintas especies de la fauna y la flora. La Semana Santa y la temporada decembrina son los momentos que más activan el tráfico ilegal de aves silvestres en la región. Entre mediados de marzo y abril, es una costumbre salir a buscar cotorras y pericos para comercializar o llevar a sus casas como mascotas, mientras que, en diciembre, aumenta la tenencia de canarios y mochuelos, explica un vendedor que pidió proteger su identidad.
Tanto en 2024 como en 2025, Riohacha se consolidó como el centro de las operaciones de tráfico, con incautaciones en barrios, conjuntos residenciales, el mercado público, la terminal de transporte, la vía a la playa, la carretera hacia Santa Marta, el aeropuerto y la ruta hacia Uribia. A esta lista se suman Maicao, Fonseca, Manaure y Uribia, municipios donde la tenencia y el comercio ilegal de aves todavía persisten.
Por eso, tanto expertos como autoridades insisten en que la libertad de las aves comienza con la decisión de no comprarlas. También invitan a reportar los casos de tráfico, tenencia ilegal o maltrato de fauna silvestre. En La Guajira pueden hacerse en la Corporación Autónoma Regional a través de las líneas de atención (57)(5) 7275125 y (57)(5) 7286778. También a través de los correos electrónicos servicioalcliente@corpoguajira.gov.co y atencionalciudadano@corpoguajira.gov.co.
En Tadó, la devoción tiene forma de fiesta. Desde el 28 de agosto y hasta el 8 de septiembre, las calles del municipio se vistieron de música, rezos y pólvora para honrar a la Virgen de la Pobreza, patrona de la región y figura que ha acompañado la vida espiritual de los tadoseños por más de un siglo. Durante casi dos semanas, las mañanas empezaron con eucaristías y rosarios en los barrios, y las noches se encendieron con desfiles, verbenas y juegos pirotécnicos. Una celebración que mezcla lo religioso con lo popular, y que cada año reúne a la comunidad en torno a su fe y a sus tradiciones.
Este año, una de las novedades más importantes para la comunidad fue la ausencia de artistas nacionales e internacionales durante el concierto de cierre, que tuvo lugar en las afueras de la iglesia. La razón: esta vez, la Alcaldía quiso priorizar la participación de cantantes locales para impulsar el talento propio. Además, según explicó el alcalde Juan Carlos Palacios Agualimpia, los recursos que antes eran destinados a la contratación de artistas con reconocimiento mundial, serán invertidos en la ejecución de obras “para mejorar la calidad de vida de las personas”.
La decisión, sin embargo, no fue bien recibida por todos. Muchos tadoseños, acostumbrados a vibrar con conciertos de artistas como Michel ‘El Buenón’, de República Dominicana; Willy García, del Valle del Cauca; o Erick Escobar, de La Guajira, sintieron que algo faltaba en la programación. En su lugar, el escenario fue tomado por voces locales: Aurelio Vargas, Esterlín Martínez —conocido como YZ Element— y Álex El Heredero, quienes se convirtieron en los protagonistas de las noches festivas.
En palabras del alcalde, “si vamos a tener un concierto local, tenemos que valorar el talento nuestro”. Para el mandatario “ese es el verdadero sentido de la fiesta”, razón por la que lamentó que hoy exista “más preocupación por la rumba que por lo religioso” durante las fiestas de la Virgen de la Pobreza.
En eso coincidió Yilmar Moreno, representante de la cofradía, un grupo de devotos de la Virgen de la Pobreza del municipio de Tadó. En sus palabras, “fue una decisión muy sabia, porque el concierto estuvo muy bueno. Los artistas nacionales e internacionales reciben dinero y luego se van. Esto es una forma de dinamizar un poco la economía”.


Más allá de la discusión sobre los artistas internacionales, las fiestas transcurrieron con la alegría y la hermandad de siempre. Se inauguraron con el Carnavalito, un homenaje a la Niña María liderado por 1.600 niños y niñas de las diferentes instituciones educativas de Tadó. Durante la actividad, los niños recorrieron desde el parque Rey Barule hasta el barrio Reinaldo al ritmo de la tambora mágica, entre saltos y su caché típico (vestimenta) de los pueblos afro.
También hubo bundes llenos de colorido y verbenas típicas amenizadas por la música de DJs. La gente bailó al ritmo de la requinta, el clarinete, los bombos y los platillos que caracterizan las chirimías. Esta vez, la gente hizo su recorrido con balsámicas, mejor conocidas como rompetotos, en vez de aguardiente y ron.
En el centro de la celebración estuvo el lema “Tadó, encanto cultural y religioso”, una frase que resume la esencia de las fiestas. Según explicó el coordinador de cultura Darlington Yurgaky, este lema fue concertado por todos: la junta central, los presidentes de barrio, la cofradía y la administración municipal, “bajo la idea del sacerdote Jorge Quintero, quien manifestó querer mostrar los encantos que tiene el municipio de Tadó”.
En Tadó, los artistas locales han cuestionado constantemente la falta de espacios en festivales e incentivos. En años anteriores han ocupado lugares muy reducidos de las fiestas patronales en su tierra natal e incluso han quedado por fuera del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Por esta razón, explicó el alcalde, este año se quiso impulsar el talento de 22 artistas tadoseños, quienes recibirán una bonificación de un millón de pesos aproximadamente por su participación en la celebración.
“Hace años se viene hablando sobre el apoyo que se les puede dar a los artistas locales en cuanto a la música, por eso en esta versión de las fiestas patronales son los protagonistas de las verbenas. Todas las noches durante ocho días hicieron su presentación y nos sorprendieron. Creo que en esta oportunidad se han fortalecido las capacidades de estos actores”, dijo el coordinador de cultura Darlington Yurgaky.
Según sus cálculos, en años anteriores la Alcaldía había invertido alrededor de 900 millones de pesos en la contratación de artistas de talla nacional e internacional. Este año, en cambio, la inversión fue de 300 millones de pesos en el cartel de músicos para el concierto de cierre, lo que significa un 66 por ciento menos de inversión.
“Si se hubiera hablado de un gran concierto con otros talentos nos hubiéramos pasado de los mil millones de pesos, porque los artistas van subiendo el costo de su presentación según el año. Hay artistas que son aclamados por el público, pero lo que no sabe el público es que tienen un costo ciento cincuenta, doscientos, y hasta trescientos millones. Inclusive hasta el costo del equipo que se utiliza para las verbenas ha subido, lo que antes costaban cuarenta millones, hoy se consiguen en setenta millones”, explica Yurgaky.
De acuerdo con el alcalde, estos recursos que no se gastaron se verán reflejados en nuevas obras: un parque recreativo en Playa de Oro y un salón comunal en el barrio Caldas, que también beneficiaría a las comunidades de los barrios Esfuerzo y Reinaldo. “Por eso le digo a la comunidad tadoseña y al mundo entero: a nosotros no nos puede medir un concierto, a nosotros nos ha medido la Jotatón, que es conocida tanto a nivel nacional como internacional”, aseguró el mandatario.


Aunque la administración municipal destacó como un logro el apoyo a los artistas locales, lo cierto es que el valor de la bonificación que recibieron generó descontento entre el gremio. Muchos de ellos consideran que el pago no corresponde a la trayectoria que han construido con los años. Este es el caso de Esterlin Martínez, conocido en el mundo artístico como YZ Element, quien manifestó su inconformidad debido al “manejo que se les dio a los artistas locales”.
“Voy a ser sincero: el valor que se utilizó para el pago de los músicos el año pasado fue el mismo este año. Por eso no quería asistir, porque considero que un artista como yo, y otros más, merecemos algo más por el recorrido que ya tenemos y en el cual venimos trabajando. Además, hay jóvenes que apenas están comenzando y otros que tenemos tiempo en esto. Es bueno que se nos dé la oportunidad a todos, pero hay que diferenciar a los que vienen haciendo su trabajo serio. En esto se basa mi inconformidad”, aseguró YZ.
Con este balance agridulce, las festividades en honor a la Virgen de la Pobreza llegaron a su fin. Artistas como John Eduar ‘El Docente’ y José Emirson Perea Viveros, mejor conocido como “Míster Flaimar”, agradecieron al alcalde por brindarles la oportunidad de mostrar su talento en su tierra natal. Ambos artistas, invitaron a la comunidad tadoseña a apoyar más a los músicos locales, que tantas veces carecen de apoyos y espacio.
A pesar de esto, el concierto de cierre estuvo marcado por la lluvia y una baja asistencia de público. Incluso en redes sociales circuló un video en el que un hombre pedía a los presentes en el parque Rey Barule que se acercaran a escuchar la música y brindaran su apoyo a los artistas del municipio. El llamado parecía ser un intento de rescatar lo que pudo haber sido una celebración con mayor entusiasmo.


En San Vicente del Caguán, la temporada de lluvias anticipa las emergencias por inundaciones. El río Caguán se desborda, provoca deslizamientos de tierra y los habitantes reviven la misma pesadilla cada año: el agua entra a sus hogares, destruye sus viviendas y cultivos, y ahoga sus animales. Así ocurrió el pasado 12 y 13 de julio, cuando 635 familias y 65 locales comerciales amanecieron completamente inundados, según datos de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Caquetá.
Los barrios más afectados por los deslizamientos fueron El Campín, El Coliseo y La Paz, mientras que El Jardín y José María Camargo resultaron los más inundados, informó la Secretaría de Planeación Municipal. En los dos últimos episodios, el agua alcanzó hasta dos metros de altura, lo que obligó a evacuar a 40 personas hacia albergues temporales habilitados voluntariamente por la red hotelera del municipio. El resto de las familias se organizó para intentar salvar sus enseres y sacar el agua de sus casas, que en muchos casos les llegaba por encima de las rodillas.
“Hubo una oleada de lluvias bastante fuerte que hizo que aumentara el nivel del río Caguán y las fuentes hídricas dos metros más de lo normal en comparación con otros años”, explica el secretario de Gobierno de San Vicente del Caguán, César Monje. Antes, el agua alcanzaba apenas “uno o dos ladrillos” dentro las casas, recuerda Fabio Garzón, habitante del barrio El Jardín hace 12 años. Esta vez “faltaron tres ladrillos para llegar al techo, así que se perdió todo: camas, neveras, congeladores”, cuenta.
Por esta razón, algunos habitantes como Emidio Plaza Gutiérrez, residente del barrio hace ocho años, piden ser reubicados en otros sectores. “Perder las cosas así da ganas de irse para otro barrio”, asegura. Para él, esta creciente ha sido la más devastadora, pues “prácticamente” lo dejó sin nada.
En eso coincide Wilman Fierro, diputado del Caquetá y exconcejal de San Vicente del Caguán, quien reconoce que, aunque las crecientes son parte de la historia del municipio, “nunca se había visto un caudal tan alto”. La emergencia sorprendió a todos: “Ocurrió en la noche, cuando muchos estaban dormidos, por fuera de la casa o desprevenidos. No había equipos ni recursos suficientes, y el municipio no estaba preparado para atender una situación así”, lamenta.
Para otras familias fue la primera vez que el agua entró en sus casas. Elisenia Aguirre, profesora, madre de tres niños y habitante de El Jardín desde hace más de 30 años, cuenta que nunca había vivido una calamidad así. “Yo estaba tranquila. Ya muchas personas saben hasta dónde se les inunda la casa, entonces dejan todo organizado, buscan cómo proteger sus pertenencias y hasta abandonan la casa, porque al otro día la inundación ha bajado. Pero para nosotros fue la primera vez en todo el tiempo que llevo viviendo en el barrio”, cuenta. Según Aguirre, a eso de las tres de la mañana los vecinos empezaron a advertirles y “efectivamente, al bajar los pies al piso ya teníamos el agua en los tobillos”.


Además de San Vicente, otros ocho municipios del Caquetá resultaron afectados por las inundaciones: Curillo, Solano, Solita, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Albania, San José y Milán, según información de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En varios de ellos, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido desde junio de la probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Caguán y sus afluentes, en especial en San Vicente del Caguán y Puerto Betania. También había emitido alertas naranjas y amarillas debido al riesgo por deslizamientos de tierra, razón por la cual había recomendado realizar un plan de emergencia familiar, así como abrir zanjas, alcantarillas y cuencas firmes para permitir un adecuado desagüe de agua.
Sin embargo, el margen de acción para los municipios del Caquetá “es muy poco”, lamenta Wilson Silva, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en el Caquetá. “El presupuesto de gestión del riesgo no es suficiente, los municipios son de sexta categoría, son pobres, entonces no cuentan con suficientes recursos para atender emergencias, por eso siempre se solicita apoyo departamental y de la nación”, explica Ospina.
"El presupuesto de gestión del riesgo no es suficiente, los municipios son de sexta categoría, son pobres, entonces no cuentan con suficientes recursos para atender emergencias".
Sobre esto también se ha referido el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, quien advirtió desde junio sobre la falta de recursos del presupuesto nacional para hacerle frente a las emergencias en el país. En sus palabras, la entidad se quedaría sin financiación “en semanas o meses” de no recibir recursos adicionales, teniendo en cuenta el recorte de 2,1 billones de pesos en la disponibilidad presupuestal efectuado en 2024.

En medio de la emergencia en San Vicente del Caguán, organismos de socorro como bomberos, Defensa Civil, Ejército y Cruz Roja evacuaron a las personas afectadas. Al día siguiente, la Alcaldía declaró la situación de calamidad pública mediante el decreto 081 de 2025. A través de este recurso, la administración ordenó al Concejo Municipal elaborar un plan de acción y se comprometió a adelantar las gestiones necesarias para atender a las familias afectadas.
Por su parte, el gobernador del Caquetá Luis Francisco Ruiz visitó las zonas y prometió acciones una vez bajara el caudal del río. Mientras tanto, a través de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, se entregaron 600 kits de asistencia alimentaria y 250 paquetes con colchoneta, almohada y frazada, según información suministrada por la Gobernación del Caquetá.
Estas respuestas, sin embargo, son consideradas por muchos como insuficientes. En palabras del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en el Caquetá Wilson Silva, “en una emergencia nunca es suficiente la atención para los daños tan grandes que sufren las familias: económicos, psicológicos”, asegura. “A las familias se les dañaron los electrodomésticos, ni el municipio ni el departamento ni la nación tienen recursos para reemplazar todos sus electrodomésticos”, añade.
Para empezar a cambiar eso, desde la Asamblea Departamental se aprobó una adición presupuestal por 232 millones de pesos destinada a mejorar la prevención, atención y recuperación de emergencias. En palabras del gobernador, “este recurso permitirá financiar planes de contingencia, procesos de capacitación comunitaria y coordinación interinstitucional con los municipios”. Sin embargo, el diputado Wilman Fierro cuestiona su alcance: “no es mucho, pero se puede distribuir bien”, dice.
El plan está en proceso de elaboración por parte del Consejo, que ya ha realizado dos sesiones de trabajo, asegura el secretario de Gobierno César Monje. El documento debe ser una hoja de ruta que permita fortalecer los planes de contingencia municipales y departamentales, capacitar a las comunidades en gestión del riesgo, prevención y autoprotección, y gestionar recursos y cooperación interinstitucional para obras de mitigación. “Con estas medidas se busca garantizar una atención más eficiente y una reducción progresiva de la vulnerabilidad de las familias frente a futuras inundaciones y otros eventos naturales”, asegura el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz.
A nivel local, la Alcaldía de San Vicente del Caguán cuenta este año con un presupuesto de alrededor de 100 millones de pesos para atender este tipo de emergencias. De ese monto, la administración municipal destinó 25 millones de pesos para brindar ayudas a las familias damnificadas, precisó el secretario de Gobierno. Aunque considera estos recursos como “muy importantes” para responder a las afectaciones, Monje reconoce que el gran desafío está en establecer acciones de prevención y mitigación a largo plazo.
“Sabemos que el río Caguán es una fuente hídrica que abraza a San Vicente del Caguán, eso significa que siempre va a existir el riesgo de que haya inundaciones. Las instituciones debemos ser más estrictas con el PBOT, que identifica las zonas con mayor amenaza, para no permitir que se construyan viviendas en estas áreas”, asegura el secretario.


Una de las acciones urgentes es justamente la construcción de un sistema de contención para mitigar el impacto de las inundaciones, reconoce Monje. Sin embargo, “esas obras tendrían un costo muy alto que el municipio no puede asumir”, advierte. “Es ahí donde toca pedirle a la Gobernación y a la nación que nos apoyen, eso debe quedar en el plan que elabora el Concejo”, explica el secretario .
Sobre esa posibilidad, el diputado del Caquetá Wilman Fierro también es tajante. “No se pueden prometer obras tan grandes sin los recursos ni competencia directa. En municipios como Valparaíso, donde existe un riesgo aún mayor, llevan tres años esperando respuesta y nada sucede”, dice Fierro.
Mientras tanto, para las comunidades que habitan barrios como El Jardín, la solución no sólo está en las obras de contención, sino en la reubicación de las familias en otros sectores. “La gente ya no quiere vivir allí, pero el municipio tiene un déficit de más de ocho mil viviendas, entonces se necesita una gran inversión nacional y subsidios de vivienda para reubicar a las familias. Es algo difícil de lograr solo con fondos locales”, explica el diputado.
“La emergencia fue noticia unos días, pero luego pasó al olvido. Las familias limpiaron sus casas, sacaron el barro y siguieron adelante como pudieron. Muchos comerciantes perdieron sus herramientas de trabajo y no recibieron ningún apoyo real”, lamenta.
En medio de esa incertidumbre, las familias siguen trabajando como pueden. Emidio Plaza compró un motocarro para sostener a su esposa y tres hijos; Fabio Garzón, vendedor de helados, está en busca de un nuevo empleo tras perder su congelador; Lizeth Mejía intenta sacar adelante el negocio que salvó por poco.
En Sipí, alrededor de 285 familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y trasladarse hasta el municipio Istmina debido a la grave situación de seguridad que se vive en la cabecera municipal luego de los ataques de miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra la estación de Policía el pasado 8 de agosto.
Ese día, sobre las 11:30 p.m., alrededor de 40 hombres armados dispararon durante horas contra la estación. Los habitantes del sector escucharon las detonaciones y las ráfagas de fusil hasta casi la madrugada y, solo hasta que cesó aquella noche, pudieron salir de sus viviendas y ver los cientos de orificios que dejaron las balas en la fachada de la estación y de algunas casas cercanas. También se encontraron municiones sin explosionar, según un reporte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
Unas horas después, la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba confirmó que no había personas heridas. Aseguró que “todos los policías al servicio de la estación en Sipí se encuentran bien” y que “tampoco hubo reporte negativo para la comunidad hasta la verificación humanitaria”.
Ante los hostigamientos, varias unidades del Ejército y de la Policía fueron desplegadas para reforzar la seguridad en el municipio y se elevó una alerta tanto en la Alcaldía como en la Personería, según informó Córdoba a través de sus redes sociales. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en la comunidad, que teme quedar atrapada en nuevos enfrentamientos y no confía en las capacidades de la fuerza pública para contrarrestar a los grupos guerrilleros.

De hecho, como consecuencia del ataque a la estación de Policía, también permanecen confinadas las comunidades de otros cinco municipios de la subregión del San Juan: Tanando, Santa Rosa, La Marqueza, Teatino y Loma de Chupey, informó la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la entidad, no se sabe todavía cuántas familias podrían estar confinadas, puesto que ni los entes municipales ni las personerías de la zona han podido hacer los conteos.
Istmina acoge actualmente a cerca de 300 familias desplazadas en busca de ayuda humanitaria. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advirtió que es probable que más personas se trasladen hacia otros corregimientos de la subregión del San Juan, como San Miguel (Medio San Juan) y Noanamá (Istmina).
"Estos últimos dos años hemos estado recibiendo constantemente a familias desplazadas que vienen de las veredas de Sipí, pero el evento de ahora es el más grande porque la situación se presentó en la cabecera municipal, entonces vinieron muchísimas más personas. Hay mucha zozobra en Sipí, especialmente en las zonas cercanas al río porque en esas intercesiones es donde suelen haber enfrentamientos", contó el secretario de Gobierno de Istmina, Pedro Manuel Asprilla Prado,.
Por su parte, la personera de Istmina Liliana Díaz Lerma aseguró que, aunque las familias desplazadas se encuentran resguardadas en un albergue, el municipio "no cuenta con la capacidad de atender a tantas personas ni de garantizar los enfoques diferenciales". "Hay familias afro e indígenas en un espacio reducido y con una sola cocina, de todas formas, este es un espacio seguro. Vienen por eso, porque encuentran redes de apoyo y porque así evitan un doble desplazamiento", dijo Díaz.
El desplazamiento de los habitantes de Sipí no es un asunto aislado, sino que hace parte de un contexto que los mantiene en riesgo constante. El ataque a la estación ocurrió dos semanas después del paro armado ilegal decretado por el Eln en el Chocó, que se extendió durante 48 horas y mantuvo a varias comunidades confinadas, sin la posibilidad de transportarse o acceder a servicios de salud.
Luego de lo ocurrido el 8 de agosto, el comandante de la Policía del Chocó, coronel José Urrego, se refirió a las investigaciones en curso y afirmó que “tenemos conocimiento que en el sector delinque el frente de guerra Ernesto Che Guevara del Eln”. Este grupo se disputa el control territorial y las economías ilegales con el Egc, para quienes municipios de la subregión del San Juan, como Sipí, resultan clave, pues a través de ellos están estableciendo nuevos corredores que les permitan salir hacia Buenaventura, el norte del Valle del Cauca y Risaralda.
Esta situación ha sido advertida desde hace varios años por la Defensoría del Pueblo, que ha emitido alertas tempranas desde el 2022, cuando se elevó el riesgo para la comunidad debido a los constantes enfrentamientos entre ambos grupos. Desde noviembre de ese año se registraron avanzadas del Egc hacia la zona del Río Taparal, en Sipí, donde se encuentran comunidades de Barrancón, Barranconcito, Charco Largo y Charco Hondo, que por años habían sido controladas por el Eln.
Cada año, los habitantes de las veredas Guayabal y San Luis del Oso enfrentan el mismo problema. Durante la temporada invernal, las lluvias provocan derrumbes y deslizamientos de tierra que dañan su sistema de acueducto, lo que deja a más de 200 familias sin servicio de agua potable durante semanas e incluso meses. El 12 de julio la historia se repitió. Ese día llovió con tanta intensidad que una avalancha destruyó gran parte de la infraestructura, rompió tuberías y arrasó con el tanque desarenador, elementos necesarios para el funcionamiento del sistema. Desde entonces, las comunidades permanecen sin acceso a agua potable.
“Hace como diez años que tenemos ese acueducto y en cada invierno siempre se nos vienen derrumbes que se llevan parte de la tubería, pero este año el daño fue mucho más grande, porque fue desde la bocatoma, en la quebrada Los Negritos. Es la primera vez que se daña el acueducto de esta manera”, asegura la presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), Kelly Ramírez.
En medio de esa situación, las comunidades pidieron ayuda a la Alcaldía de San Vicente del Caguán para la reparación del sistema, pero hasta la publicación de esta noticia no han recibido nada. A través de la Junta de Acción Comunal, radicaron una solicitud formal ante el Comité de Gestión del Riesgo del municipio. En el oficio, enviado el 25 de julio, la presidenta de la JAC puso en conocimiento de “la grave situación que enfrentamos actualmente” y pidió “apoyo urgente con la entrega de materiales básicos” para habilitar nuevamente el servicio del acueducto veredal.
“Ante la falta de este servicio vital, las familias se están viendo forzadas a recolectar agua lluvia para su consumo, lo cual representa un riesgo serio para la salud pública, especialmente de los niños, adultos mayores y personas vulnerables”, advierte Ramírez.

Mientras llega una respuesta institucional, los habitantes de Guayabal se organizaron para restablecer el servicio temporalmente. Instalaron dos tanques comunitarios de dos mil litros, abastecidos con mangueras desde el antiguo acueducto. También gestionaron a través de una finca cercana el acceso a agua potable para la Institución Educativa Rural de Guayabal, pues los estudiantes llevaban dos semanas sin poder ir a clases.
“Todo este tiempo sin ese servicio ha sido una experiencia muy grande, porque todos debemos ser muy ordenados para poder tener algo de agua en la casa y nos turnamos para poder recoger y reutilizar lo más que se pueda”, cuenta Cecilia Mendoza, quien lleva más de 30 años viviendo en la vereda.
El problema es que los recursos de la comunidad son insuficientes, razón por la cual no han podido terminar sus propias labores. Por esto, la JAC solicitó materiales como pegamentos, tubos y llaves de paso de PVC, cuyos costos superan sus capacidades. Solamente en los trabajos que han realizado hasta el momento se han gastado alrededor de $4.500.000.
“Nosotros tenemos una cuota mensual para pagarle a una persona que trabaja como fontanero, que es el que hace toda la revisión del acueducto, pero cuando hay daños que no puede resolver, entonces la comunidad sale a trabajar para restablecer el servicio y comprar los materiales y los accesorios que haya que comprar”, cuenta Juli Castillo, habitante de Guayabal.
Geiner Bedoya, habitante de la misma inspección, reconoce que aunque las acciones comunitarias se realizan con una buena intención y son valiosas, las obras son artesanales, costosas e insostenibles en el tiempo. “Los tubos se han colocado de manera provisional amarrados con unas guayas para que pueda proveer un poco de agua al pueblo”, destaca. Sin embargo, “este arreglo no corresponde a uno efectivo porque en cualquier momento hace cualquier lloviznita y de una vez se daña, hace cualquier aguacerito y de una vez se llena rápido de barro y arena”, advierte.
En eso coincide Juli Castillo, habitante de Guayabal, a quien le preocupa que las ayudas de la Alcaldía no lleguen a tiempo. “No hemos recibido aún ninguna ayuda de parte del municipio ni la gobernación, pese a que ya se enviaron las solicitudes al Comité de Gestión del Riesgo de San Vicente”, dice Castillo.
"No hemos recibido aún ninguna ayuda de parte del municipio ni la gobernación, pese a que ya se enviaron las solicitudes al Comité de Gestión del Riesgo de San Vicente".
El 15 de julio, tres días después del colapso del sistema de acueducto en Guayabal, el gobernador del Caquetá Luis Francisco Ruiz anunció durante un evento público desarrollado en la biblioteca de San Vicente del Caguán que dispondrían materiales y enviarían maquinarias para reparar las tuberías. Sin embargo, esto todavía no ha ocurrido.

Las comunidades están a la espera de una respuesta oficial del Comité de Gestión del Riesgo de San Vicente del Caguán para contar con los materiales necesarios para continuar sus obras o, en el mejor de los casos, sean las autoridades quienes respondan y garanticen los trabajos de mejoras del sistema de acueducto veredal.
“Ya hemos visto que la comunidad se ha unido para trabajar en soluciones provisionales, pero necesitamos una solución a largo plazo para asegurar que el agua sea potable y constante para todas las familias. Confiamos en lograr contar con el apoyo institucional para superar esta crisis y mejorar la infraestructura del acueducto de forma óptima”, dice Kelly Ramírez, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Guayabal.
La desnutrición infantil mantiene en alerta a las autoridades de Tadó, especialmente por el riesgo que representa para la salud y la vida de los niños y niñas del pueblo Embera Katío, que habitan en la zona rural. En lo que va de 2025, se han registrado 36 casos y una muerte por desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 30 corresponden a comunidades indígenas, según datos del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. En 2024, la situación fue aún más crítica: se identificaron 94 casos y se reportaron dos muertes por las mismas causas.
Esta situación fue expuesta durante una sesión del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, realizada el pasado 29 de mayo en la Alcaldía de Tadó. Al encuentro asistieron líderes comunitarios, veedores ciudadanos y representantes de la Nueva EPS, el Hospital San José de Tadó, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Liga del Usuario y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata).
Durante la reunión, líderes y veedores coincidieron en que la presencia de actores armados agrava la situación, ya que obliga a las comunidades a permanecer confinadas. En palabras de Wilson Andrade, líder indígena Emberá Katío del resguardo de Bochoromá y concejal de Tadó, “los casos de desnutrición infantil son producto de la falta de alimento por causa del conflicto armado que nos mantiene confinados. Ya no podemos cazar animales, pescar en los ríos y menos ir a buscar el plátano porque no sabemos qué puede pasar en el monte”.
"Los casos de desnutrición infantil son producto de la falta de alimento por causa del conflicto armado que nos mantiene confinados. Ya no podemos cazar animales, pescar en los ríos y menos ir a buscar el plátano porque no sabemos qué puede pasar en el monte".
Los altos índices de desnutrición infantil en Tadó reflejan una problemática que afecta a todo el departamento. El Chocó es, junto con La Guajira y Antioquia, uno de los territorios más golpeados por la desnutrición infantil en Colombia. Solo en 2024, 149 niños y niñas menores de cinco años murieron en el departamento por causas asociadas a la falta de alimento y agua potable, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS).
De hecho, el 64,5 por ciento de los municipios del Chocó —es decir, 20 de los 31— presenta una razón de mortalidad por desnutrición infantil superior al promedio nacional, que ha estado entre 2,2 y 3,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, señala el INS en un boletín emitido en septiembre de 2024.
Estas cifras no son aisladas ni accidentales. Son el resultado de un conjunto de condiciones socioeconómicas precarias que dificultan el acceso a una alimentación completa y equilibrada, como lo son la falta de acceso a servicios básicos y la presencia permanente de actores armados, explica el INS.
En Tadó hay cinco resguardos indígenas: Silencio, Peñas del Olvido, Cañaveral de Bochoromá-Bochoromacito, Mondo-Mondocito y Tarena. En todos se han presentado casos de desnutrición infantil, especialmente en Tarena y Mondo, según la coordinadora de salud municipal de Tadó, Brenda Yuley Mosquera.
“En las visitas extramurales que hemos realizado en las comunidades, nos hemos dado cuenta de que los niños consumen arroz sin proteínas, sin verduras ni frutas. A veces también pasa que no se hace un uso adecuado de los medicamentos para que los niños puedan ganar peso. Cuando las EPS entregan suplementos y vitaminas, terminan consumiéndoselos personas que no cumplen con las condiciones”, dice Mosquera.
De acuerdo con Wilson Andrade, líder indígena Emberá Katío del resguardo de Bochoromá, esto ocurre porque no existen garantías de seguridad alimentaria para las comunidades. “El gobierno tiene algunos programas con el ICBF que brindan atención reducida, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los estudiantes es muy precario y los alimentos se cocinan al aire libre porque no tenemos comedor escolar”, cuestiona.
Por otra parte, cuando se presentan casos de desnutrición y enfermedades en general, a las familias se les dificulta llegar hasta el Hospital más cercano, que para algunos resguardos se encuentra a una hora a pie y luego otra media hora en carro. “En las comunidades de Mondo y Tarena se han presentado casos de desnutrición infantil, nuestro jaibaná atiende hasta donde puede y en ocasiones lleva a los niños al hospital, pero se nos dificulta con los medicamentos debido a que no los entregan completos y nuestra gente no tiene los recursos para comprarlos ni para bajar hacia el médico”, denuncia Andrade.
La situación se agrava cuando, tras un gran esfuerzo por llegar al Hospital San José de Tadó, las familias se encuentran con una atención médica limitada. Camila Franco, nutricionista del centro médico, explica que el hospital solo está en capacidad de brindar atención primaria y que, en casos de desnutrición crónica, los niños deben ser remitidos al Hospital San Francisco de Quibdó, ubicado a dos horas por carretera.
Aunque muchas familias cuentan con ayudas de organizaciones humanitarias, “estos son alivios temporales” y no resuelven realmente el problema estructural, cuestiona Andrade. “Necesitamos producir nuestros propios alimentos: tener gallinas, cerdos, pescado para tener proteínas”, dice.
En eso coincide Leidy Rentería, coordinadora del Centro Zonal de Tadó, el punto de atención del ICBF en el municipio. “A pesar de que hacemos presencia en las comunidades indígenas, los programas no son suficientes para mitigar la mortalidad por desnutrición infantil debido a que es una cadena de actores la que debe intervenir para ofrecer una solución”.
Rentería explica que, cuando se identifica a un niño con signos de desnutrición dentro de los programas del ICBF, se activa una ruta de atención prioritaria que incluye hacer una estabilización del menor y luego este debe ser remitido a un centro de recuperación nutricional. El problema es que Tadó no cuenta con este tipo de centros.
“Antes lo teníamos, pero por falta de cobertura fue trasladado al municipio de Istmina. Hoy, los niños que requieren este tipo de atención deben ser llevados a Istmina o, en algunos casos, a la ciudad de Quibdó”, precisa Rentería.
"Hoy, los niños que requieren este tipo de atención deben ser llevados a Istmina o, en algunos casos, a la ciudad de Quibdó".
A nivel local, el ICBF cuenta con dos hogares infantiles en el área urbana y con Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en las zonas rurales de El Tabor, Carmelo, Playa de Oro y Corcovado. Sin embargo, la infraestructura de estos centros está en regular estado, algo de lo cual es responsable la administración municipal, asegura Rentería.
Por otra parte, el instituto entrega a las familias paquetes alimentarios con productos como huevos, pasta, aceite, frijol y panela, para que sean consumidos por los niños beneficiarios o las mujeres gestantes o lactantes. Sin embargo, cuenta Rentería, estos terminan siendo compartidos con toda la familia, lo cual disminuye el aporte nutricional individual que se espera para la recuperación del niño.
La primera vez que Bienvenido Martínez vio a Berta Caldera fue durante una fiesta en Oreganal, un caserío del municipio de Barrancas. Ese mismo día se enamoró de ella: de su forma de coquetear, de sus caderas anchas y ojos grandes. Decidido, se acercó a Concepción, la madre de Berta, para pedirle permiso para bailar con su hija, pero ella lo rechazó rotundamente. Bienve era enamoradizo, pero también terco así que, sin importar la negativa, decidió que era ella la musa de su inspiración.
Para hacerle saber lo que sentía, Bienvenido le compuso unos versos que luego se convirtieron en una canción. Un paseo vallenato que empezó a cantar de pueblo en pueblo como forma de recado. El tema era una declaración de intenciones, decía que no la podía olvidar y que quería ofrecerle una casa en Fonseca. Pero Berta no le prestó atención y, dos años después, escogió el amor de otro hombre: Jaime Daza. Bienve vivió la historia de un amor no correspondido y, de paso, la convirtió en un clásico de la música vallenata con el nombre Berta Caldera.
Ay, si fueres a Oreganal
me saluda a Berta Caldera
que Bienve vive en La Sierra
y no la puede olvidar.
Los versos de ese amor fallido se volvieron célebres en las voces de reconocidos intérpretes del vallenato. El primero en grabarla fue su primo, Luis Enrique Martínez, conocido como El Pollo Vallenato. Sin embargo, quienes realmente la popularizaron fueron Los Hermanos López con Jorge Oñate, al incluirla en su disco Lo último en vallenato, lanzado en 1971. También fue interpretada por figuras como Nicolás ‘Colacho’ Mendoza, Poncho Zuleta, el Binomio de Oro y Jean Carlo Centeno. Además, quedó inmortalizada en canciones emblemáticas como El cantor de Fonseca, composición de Carlos Huertas que internacionalizó Carlos Vives.
“Esta canción es uno de los emblemas sonoros del periodo campesino juglaresco y un buen ejemplo del estilo de componer previo al periodo de las grabaciones. En el territorio local es un referente de identidad, se convierte en clásico no sólo por lo exitoso y las múltiples versiones, sino porque sirve de modelo para otras canciones, en especial la frase que dice ‘si fueres pa’ Oreganal’, que sirvió de réplica a muchas canciones como ‘si fueres para El Difícil’ o ‘si fueres para El Hatico’”, destaca Abel Medina, investigador musical.

Los hijos de Bienvenido Martínez recuerdan quién fue Berta Caldera para su padre. Aldemiro Martinez dice que “era una muchacha muy elegante que conoció en la fiesta de Monche Campuzano, uno de sus compadres”. Bienvenido Segundo Martínez relata que era tanto el enamoramiento de su padre que “una vez le regalaron una novilla a la que le puso el nombre de Berta y compró un gallo fino que también llamó Berta y que le hizo como 11 riñas”.
Jadith Martínez, por su parte, cuenta que cuando Bienvenido escuchó la canción en la radio por primera vez dijo: “Ah, pero si esa es la canción mía, voy a ver qué hago porque tienen que saber que es Bienvenido Martínez el compositor de Berta Caldera”. En palabras de Jadith, “esa canción le cambió la vida a mi papá en un momento en que no se daban a conocer los cantantes de la época que se dedicaban al campo, sino que los músicos que eran conocidos vivían en la ciudad”.
Bienvenido Martínez nació el 14 de julio de 1920 en el corregimiento El Hatico, municipio de Fonseca. Es hijo de Víctor Vicente Martínez Soto y Rafaela Gómez Mendoza, creció junto a sus cinco hermanos —Juanito, Víctor Manuel, Basilisa, Felicita y Tomasa "Macha"— siendo el menor de todos. Su infancia y juventud transcurrieron en la finca Faldioska, entre cultivos de cacao, yuca, maíz y guineo, así como entre las crías de ganado, gallos finos y caballos de paso. Allí, entre la tierra fértil de La Sierra y las notas del folclor vallenato, forjó su identidad.
Era una época en la que los juglares rurales eran invisibles frente al brillo de los artistas de la ciudad. Pero eso empezó a cambiar gracias al talento de compositores como Bienvenido, que se abrieron paso con canciones que hablaban sobre el amor, el dolor, la naturaleza y la vida cotidiana. Esos versos eran llevados a lomo de mula por todos los pueblos del Magdalena Grande y eran los que encendían las parrandas.
“Bienvenido Martínez tuvo el privilegio de que solo necesitó de una canción para insertarse en la historia del vallenato. No necesitó más. Él representa un periodo del músico campesino de cultura oral, que le cantaba a referentes concretos. Sus canciones son de estructura con estrofas de cuatro versos octosílabos como casi todas las del periodo de la juglaría”, explica Abel Medina, investigador musical.
Y aunque Berta Caldera fue la canción que posicionó el nombre de Bienvenido Martínez más allá de Fonseca y de La Guajira, su legado musical no se limita a ese único éxito. La fuerza y belleza de esa composición lo hicieron brillar como compositor, pero su pluma dejó muchas otras joyas que merecen ser recordadas. Algunas de ellas son Milagro, La Campanillita, El Boca pa’ Abajo, La Siática, El Recorrido, El Muerto Tendido, Mi Acordeón y El Gavilán Huraño.
Después de Berta Caldera, Bienvenido se enamoró muchas veces hasta quedarse con el amor de Carmen Dilia Rodríguez, su pareja desde 1952, cuando ella tenía 17 años y él 32. De esa unión nacieron siete hijos. Para sacarlos adelante, Bienvenido trabajaba en el campo y haciendo sus correrías musicales en las fiestas patronales, mientras Dilia hacía de todo para vender: bizcocho, merengue, arboleda, mazapán, pasteles.


Además de sus hijos, Carmen Dilia crió otros dos más de Bienvenido, a quienes recibió de 7 y 9 años y los trató siempre como si fueran suyos. Incluso, a veces ha llegado a decir que hubiese recibido con la misma generosidad a las hijas de Berta Caldera en caso de que ellas hubiesen sido hijas de su marido.
“Él vivía en su caballo, parrandeando y bebiendo, pero me quiso mucho, y me lo demostró con cariño. Hasta me compuso un cántico”, cuenta Carmen Dilia, quien recita de memoria uno de los versos que le dedicó, donde la compara con la campanilla, una flor morada que brota en enero.
Eres chiquita y bonita
así como yo te quiero,
pareces campanillita
nacida en el mes de enero.
A pesar de ser un artista admirado y querido por su pueblo, Bienvenido Martínez no fue ajeno a la violencia que marcó a muchas familias. A él también le tocó abandonar su tierra en el 2000. Junto a su esposa e hijos se desplazó a Venezuela, donde vivieron durante diez años. Allí tuvo que ganarse la vida trabajando en una parcela, sembrando yuca y criando pescados.
“Mi papá en ese país hizo buenas amistades, lo querían mucho”, dice su hijo Bienvenido Segundo. “Seguía haciendo sus parrandas igual que cuando estábamos en Colombia. Por eso lo siguen recordando con cariño, todavía nos llaman para preguntar por nosotros. Eso nos demuestra que su alegría y su música también dejaron huella en Venezuela”, celebra.
Hasta el día de hoy, los hijos de Bienvenido Martínez: Víctor Vicente, Bienvenido Segundo, Yaimis, Jadith, Euliris Manuel, Belisides Rafael y Aldemiro expresan con orgullo el legado que su padre les dejó. “Nosotros somos reconocidos en nuestro terruño, en nuestro pueblo, en Colombia y hasta en el exterior”, dice Aldemiro Martínez.
“Donde vamos y decimos que somos hijos del compositor de Berta Caldera, la gente nos brinda una atención especial, nos recibe con cariño. Solo con saber que somos hijos de Bienvenido, ya nos miran diferente. Eso nos llena de orgullo, porque sentimos que su legado sigue vivo a través de nosotros”, dice Jadith Martínez.
El domingo 13 de junio de 2010, mientras residía en Maracaibo, Estado del Zulia, falleció Bienvenido Martínez. Cuando murió su cuerpo fue trasladado a Fonseca, donde fue recibido con un sentido homenaje. En la plaza Simón Bolívar se reunieron para rendirle tributo y recordar su historia como juglar campesino, compositor y defensor del vallenato tradicional. Allí se contaron anécdotas, se escucharon sus canciones y se celebró su legado.
Sin embargo, sus hijos sienten que aún falta algo: un reconocimiento permanente que esté a la altura de su aporte a la música vallenata y a la identidad cultural del sur de La Guajira. “Queremos que a mi papá se le haga un monumento, así como el que tiene Luis Enrique Martínez y Carlos Huertas”, expresa su hija Jadith Martínez.
“Fonseca necesita recordar a Bienvenido como lo que fue: un gran fonsequero, compositor y acordeonero, que aunque vivió en el campo y no gozó de fama nacional en vida, dejó un legado inmenso que merece ser visibilizado y honrado”, dice.
Cada mañana, Rafael Mendoza se sienta bajo dos árboles frondosos de neem, donde estaciona su carro. Desde allí sale hacia su rosa de patilla —como le llama a su cosecha— mientras su esposa, María Elvira Mendoza, limpia la casa y se alista para ir a su trabajo como enfermera. La casa de los Mendoza está pintada de un color fucsia tan vivo y jugoso como una patilla madura. La entrada está adornada por macetas repletas de plantas, especialmente de curarina, millonaria y potus. Al cruzar la puerta, lo primero que se ve es la pintura de un bodegón de patillas que Mendoza ganó en 2008, cuando participó en el concurso "La Mejor Patilla" del Festival de la Patilla de La Peña.
La siembra de Mendoza se encuentra a unos 15 minutos del corregimiento, pasando por una trocha cubierta de árboles. Allí, en medio del revoloteo de pájaros y mariposas amarillas, crecen sus patillas: grandes, dulces y redondas. Son el orgullo de su trabajo, el resultado de 30 años de esfuerzo, dedicación y un profundo amor por la tierra que lo vio nacer. “Pero vea, hay años que salen malos, y ahí sí toca traer la patilla de otra parte. Yo soy agricultor, pero también soy comprador, entonces yo la busco donde la haya, así sea por camionadas. A veces me toca ir hasta El Paso, Cesar, y allá es que uno las consigue, así, por montón”, lamenta Mendoza.
Hace más de diez años, los agricultores podían aprovechar las patillas de su propia cosecha para participar en los concursos. Pero en los últimos años, este fruto comenzó a escasear. De acuerdo con Armando José Olmedo, ingeniero agrónomo, esto es consecuencia de la escasez de lluvias y el uso constante de agroquímicos que afectan la fertilidad de la tierra. “Sembrar sin riego es jugarse todo. Si no llueve, no hay producción. Y lo peor es que muchas veces el agricultor hace toda la inversión, y pierde”, cuenta Olmedo.


“Uno va caminando, analizando, mirando el cultivo en vivo. Y ya uno dice: ‘Bueno, esta puede ser la patilla ganadora’. Porque uno ya ve que esa patilla está prácticamente lista, casi que para el consumo”, dice Rafael Mendoza, reconocido por tener el ‘ojo de la patilla’. Con solo observar, es capaz de determinar si la fruta está en buen estado para el consumo y si cumple con las condiciones óptimas de madurez. Así escoge él las patillas ganadoras.
“Antes se sembraba la patilla criolla, una blanca, pero ahora se cultiva más la rayada que viene de los Llanos, porque tiene mejor salida comercial. La gente a veces guarda la semilla de la misma patilla o la compra en pote, que este año costó unos 120 mil pesos. La cosecha no fue muy buena porque faltó agua, y en la época en que la patilla está pariendo necesita aunque sea unos buenos aguaceros para crecer bien, explica Mendoza.
Como él, son muchos los habitantes de La Peña que dedican su vida a la agricultura. Antes, el clima era más predecible y cultivar patilla era seguro, pero hoy se ha vuelto una apuesta incierta. Aun así, muchos creen que la tierra peñera tiene una conexión especial con el cielo, y que la lluvia siempre llega justo cuando más se necesita.
“Cuando se comenzó a sembrar con fines comerciales, se producía más patilla, sobre todo la criolla, la blanca. Esa se enviaba a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Pero ahora la que más se siembra es la rayada, porque tiene mejor salida en el mercado. Lo que sí nos ha afectado bastante es la falta de lluvia. La patilla no necesita mucha agua, pero sí que le caiga en el momento justo. Si no llueve a tiempo, se arruga y no crece bien. Por ejemplo, anoche cayó una lluvia justo cuando la patilla la estaba necesitando, y eso ayuda mucho. Es como si la tierra agradeciera cuando el agua le llega a tiempo”, cuenta Enrique Luis Ariño Cuéllar, quien lleva más de 30 años dedicado a la agricultura en el corregimiento.

El Festival de la Patilla nació durante una conversación casual en un tertuliadero hace casi 40 años, en 1987. La idea la tuvo el profesor Juan Carlos Moscote, quien además presidió los dos primeros festivales, cuenta Lisandro Sierra, compositor, concursante, organizador y jurado en numerosos festivales de la región.
Desde entonces, el Festival de la Patilla se ha convertido en una festividad importante para La Guajira. Se celebra únicamente en La Peña, un corregimiento que llegó a estar entre los 30 principales productores de patilla del país. Inspirado en celebraciones similares en pueblos vecinos, el profesor Juan Carlos Moscote propuso la creación del festival como una forma de exaltar la labor del campesino, quien cultiva con esfuerzo y confianza en el agua que cae del cielo.
“Aquí se sobrevive con la voluntad del divino creador. Justo ahora, mientras te doy esta entrevista, los cultivos están agonizando, esperando que caiga un aguacero”, se lamenta Lisandro Sierra, quien durante décadas vio los frutos de la mejor bonanza de La Peña en su festival. “Allá se ven patillas inmensamente grandes, pero te lo digo de forma exagerada, porque a veces una más pequeña tiene mejor sabor, mejor color. La más grande no siempre es la mejor: puede ser biche, simple o tener la cáscara muy gruesa”.
"Aquí se sobrevive con la voluntad del divino creador. Justo ahora, mientras te doy esta entrevista, los cultivos están agonizando, esperando que caiga un aguacero".
Para los campesinos, lo más esperado del festival es el concurso “La Mejor Patilla”, en el que se evalúan aspectos como el color, el sabor, el grosor de la cáscara y la calidad del fruto, más allá de su tamaño. No se premia la patilla más grande, sino la más dulce y apta para el consumo. Es un concurso abierto que atrae participantes de distintas partes del municipio y también de otras regiones. Incluso, algunos sectores ya cuentan con cosechas listas para competir en esta temporada.
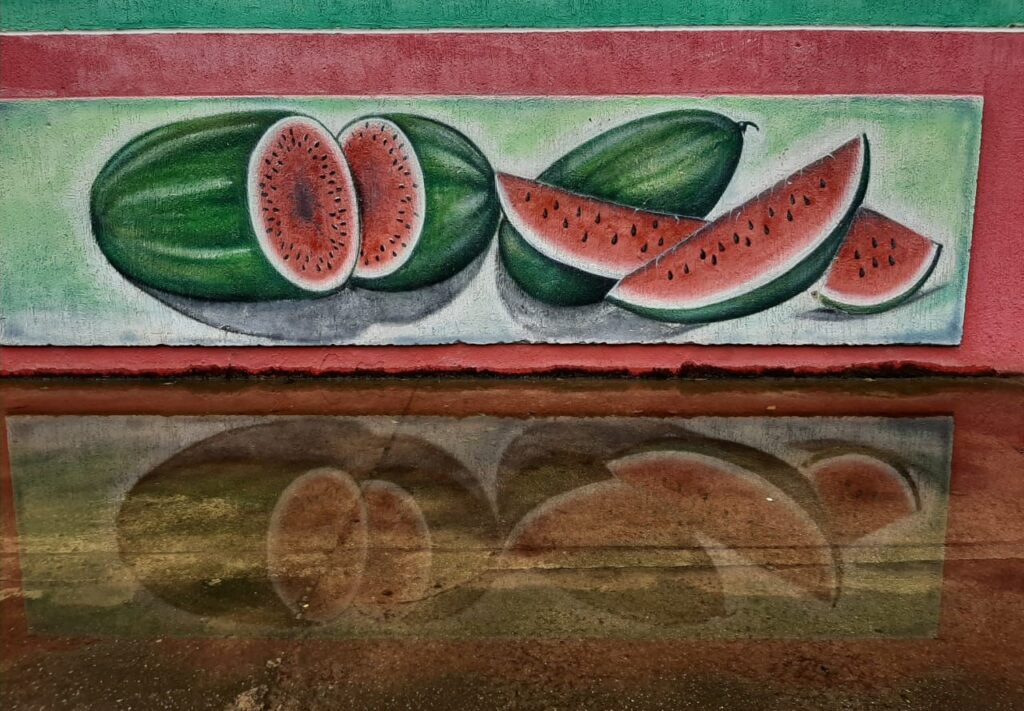

“El problema de nosotros es que escasea el agua, pero igual también hay patilla en la zona. Lo que te puedo decir es que en el momento no está la cosecha al 100 por ciento de plenitud por falta de lluvia, pero eso no indica que no haya patilla para los concursos, que no haya patilla para los visitantes, que no haya patilla para regalarles a ustedes que vienen a visitar los tres días, del 27 al 29 de junio, en nuestro terruño”, dice Sierra.
A pesar de esa escasez, los habitantes de La Peña se mantienen firmes en continuar con la celebración de su festival y la preservación de sus costumbres. “Cuando me hablas de la gente de La Peña, estás hablando de personas que se arriesgan a perderlo todo, porque allá no tienen riego, dependen únicamente del agua lluvia. Aun así, han tenido suerte porque logran cosechar, tal vez no en grandes cantidades, pero lo suficiente. De hecho, el festival se llama Festival de la Patilla por eso mismo porque hubo una época en que las lluvias eran constantes y podían sembrar con confianza”, explica.
Armando José Olmedo Larrazábal es ingeniero agrónomo con más de 40 años de experiencia en cultivos tropicales en la región Caribe. Con amplio conocimiento del terreno y sus particularidades climáticas, Olmedo ha sido testigo de los cambios en las dinámicas agrícolas de la zona.
“El tiempo de lluvia en La Peña hay que aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, si alguien está apenas preparando la tierra y le cae un aguacero, ese tipo casi que llora ese aguacero, porque lo ideal es que ya hubiera tenido la semilla sembrada. Lo que realmente le conviene al campesino es preparar la tierra y, enseguida, meter la semilla. Un aguacero en el momento justo es una bendición, y perderlo por no estar listo, duele”, explica.
Según Olmedo, en esta zona solo se cuenta con dos épocas de lluvia al año: la primera empieza alrededor del 22 de marzo y se extiende por unos dos meses, y la segunda va desde julio hasta mediados o finales de septiembre, pero cada vez llueve menos. Esto afecta la siembra de todo tipo, en especial de la patilla, que necesita condiciones específicas: climas cálidos entre 0 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, suelos francos —con proporciones balanceadas de arena, arcilla y limo— y, sobre todo, agua.
“Nuestro agricultor depende únicamente de estas lluvias. No hay riego, no hay ríos ni acequias. Sembrar sin agua es un riesgo enorme”, afirma Olmedo.
Además, la patilla necesita durante los 80 y 100 días del ciclo temperaturas entre los 21 y 29 °C. “La Peña se mantiene en ese rango, aunque el cambio climático ha provocado picos de hasta 40 °C en algunos días, lo que afecta la floración. Si sube mucho la temperatura justo cuando inicia esa etapa, la flor se cae y se pierde la cosecha”.
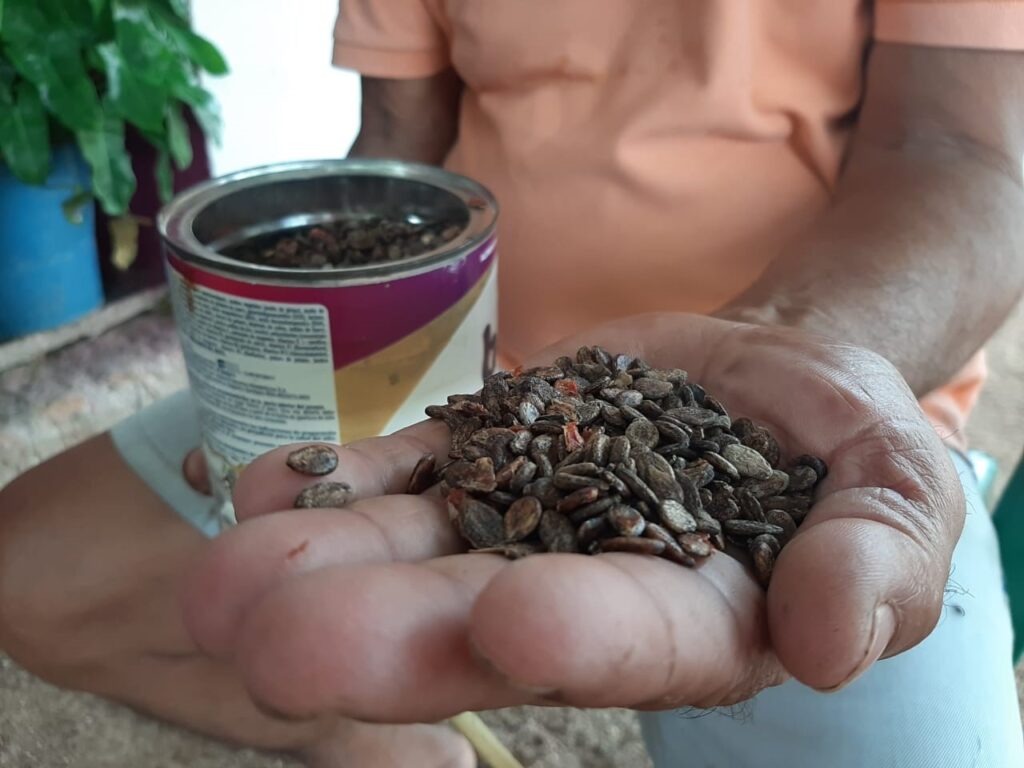

Para ayudarse, los agricultores hacen uso de las cabañuelas, una práctica tradicional que les permite prever el clima del año a través de la observación de los primeros días de enero y las fases de la luna. “Muchos siembran según la luna. Yo también creo que si se siembra en la fase equivocada, la planta crece pero no da fruto”, dice el ingeniero.
Aunque no hay registros exactos, Olmedo estima que, de 100 cosechas, apenas unas 35 son realmente exitosas. “A nivel económico, el campesino lo arriesga todo”.
El costo de sembrar una hectárea de patilla, sin contar con el riego, ronda el millón de pesos. Solo la semilla más económica cuesta cerca de $200 mil pesos, mientras que una certificada, como la variedad Charleston Grey o Santa Amelia, pueden costar entre hasta $1.500.000 y $2.100.000 por pote. Estas semillas provienen de empresas especializadas que controlan la producción global. En palabras de Olmedo, aunque “son de calidad, representan un costo muy alto para nuestros agricultores”.
"La de nosotros es la criolla, esa patilla redondita, verdecita, pequeña. Aquí sembramos mucho la Charleston Grey y algunos alcanzan a meter Santa Amelia, que es de mejor calidad, pero costosa. En cambio, la criolla casi no vale nada. Tú compras una patilla y de ahí mismo sacas la semilla. Una sola te da más de mil semillas", explica.

A estos gastos se le suma la preparación del terreno, que puede costar unos $400.000, la mano de obra y el trabajo diario de vigilancia para evitar que el ganado dañe el cultivo. “En 80 días, que es el tiempo promedio del cultivo, el agricultor debe estar ahí todos los días. Y si cada jornal cuesta $35.000, imagina la inversión que hace sin saber si va a llover”, concluye.
Por eso, para los agricultores de La Peña, sembrar patilla no es solo una actividad económica, sino que es un acto en la tierra para continuar con la siembra de patilla y la celebración del festival. “Ahí está, esa sí es la inversión real. Es lo que hace un campesino que muchas veces ni sabe de dónde saca la plata. Y todo apostando a que va a llover… ¿y si no llueve? Entonces el tipo se queda pensando y dice: “¡No joda, me gasté un montón de plata!”, dice el ingeniero.
Así como en la historia, en el cine los pueblos indígenas también han recorrido un largo camino en busca de reconocimiento y reivindicación de sus derechos. A sus comunidades han llegado productores y cineastas no indígenas para hacer películas sobre ellos sin cuidar ni respetar sus formas de vida. Desde los clásicos wéstern del cine estadounidense, en los años treinta, hasta las producciones actuales hechas en América Latina, han sido muchas las comunidades exotizadas, estereotipadas, domesticadas, idealizadas y masculinizadas en pantalla grande y chica.
En Colombia hay 115 pueblos indígenas y 65 lenguas distintas al español. Son casi dos millones de indígenas que ocupan el 30 por ciento del país, según el último censo del Dane del 2018. Para proteger sus derechos, abrir caminos y fortalecer su soberanía audiovisual, existe la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (Concip), creada en el 2012 con el propósito de velar porque el Estado implemente estrategias y programas para fortalecer los saberes de los pueblos indígenas en materia de comunicación propia.
En estos años se han dado pasos importantes, como la Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas formulada en 2013 y protocolizada en 2017, que incluye el Plan de Televisión Indígena Unificado, un marco legal para que las comunidades ejerzan su derecho a la televisión, al cine y a la comunicación audiovisual.
A pesar de los avances, todavía “hay extractivismo de conocimientos, precarización de los procesos comunitarios, falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico”, dice Olowaili Green, la única cineasta del pueblo Gunadule, líder del semillero Olodule y codirectora del Festival Miradas Propias de Medellín. Estos asuntos fueron abordados durante un encuentro en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) de este año, organizado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (Cnacc), en el que participaron más de 40 representantes de diferentes asociaciones y agremiaciones del sector.
También durante el Ficci, la Comisión Nacional de Comunicación Indígena y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentaron el documento 'Pautas y recomendaciones para el trabajo audiovisual y cinematográfico con pueblos indígenas', que ofrece herramientas para hacer producciones más respetuosas y participativas con los pueblos indígenas. En palabras de Gustavo Ulcué, líder indígena del pueblo Nasa e integrante de la Concip, este documento es clave “para la protección de los territorios, la garantía de los derechos de los pueblos y para que las producciones audiovisuales y cinematográficas se realicen en el marco de la armonía y el respeto espiritual con los territorios y los saberes”.
En eso coincide Olowaili Green, codirectora de obras como Mugan boe (El llanto de las abuelas) y Muu Palaa (La abuela Mar), y directora de Galu Dugbis (La memoria de las abuelas), que hace parte de la serie El Buen Vivir. Para Green, “lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu”.
En Consonante conversamos con Green sobre el panorama del cine actual para los pueblos indígenas y sobre su propia experiencia contando historias desde su territorio, lengua, cuerpo, saberes, sueños, porque esto “también es una forma de resistencia”.
“Sueño con que algún día podamos hacer una película con todo un equipo Guna, que las y los jóvenes lleguen aún más lejos, que puedan asistir a los espacios donde yo he tenido la oportunidad de estar, que participen en intercambios, hagan red, y amplíen ese tejido con otros pueblos hermanos. Porque el cine no es solo una herramienta para mostrar lo que somos, sino también para imaginar y construir lo que podemos llegar a ser, juntos”, dice Green.
Olowaili Green: Está en crecimiento y transformación. Durante mucho tiempo se produjeron películas que hablaban sobre los pueblos indígenas, pero no desde nosotras ni nosotros. Eran narrativas contadas por personas externas, que muchas veces reproducían estereotipos o miradas folclorizadas.
Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo diferentes colectivos, procesos formativos y escuelas de comunicación propias en los territorios han comenzado a apropiarse de las herramientas audiovisuales para contar nuestras propias historias desde adentro.
Hoy existe una mayor soberanía narrativa y técnica, gracias a que cada vez más realizadores indígenas se están formando y produciendo de forma autónoma o en colaboración horizontal.
Eso no significa que todo esté resuelto. Aún enfrentamos grandes desafíos, especialmente frente al extractivismo de conocimientos, la precarización de los procesos comunitarios, la falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y las tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico. Pese a esto, el cine indígena en Colombia no solo está vivo: está creciendo, dialogando entre territorios, expandiéndose a nivel internacional y, sobre todo, resistiendo y re-existiendo como una herramienta política, espiritual y pedagógica.
Aún enfrentamos grandes desafíos, especialmente frente al extractivismo de conocimientos, la precarización de los procesos comunitarios, la falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y las tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico.
OG: Se ha ido abriendo espacio poco a poco, pero el camino sigue lleno de desigualdades estructurales. El cine históricamente ha sido hegemónico por narrativas blancas, urbanas y occidentales. Contar nuestras propias historias desde los pueblos indígenas sigue siendo difícil, no solo por los recursos, sino por cómo están estructurados los sistemas de apoyo y legitimación.
Uno de los principales desafíos está en los fondos de financiación pública y privada: aunque existen líneas específicas para proyectos étnicos o comunitarios, la bolsa económica que se destina a estas convocatorias es considerablemente menor frente a los fondos “generales” o convencionales. Esto refleja una desigualdad estructural, en la que se siguen reproduciendo jerarquías dentro del mismo sistema audiovisual.
Desde mi experiencia personal, una ventaja que he tenido es que sé escribir bien en español, lo que me ha permitido acceder y entender los lenguajes técnicos de las convocatorias. Pero reconozco que muchos colectivos indígenas no tienen esa facilidad lingüística, no porque no tengan la capacidad de narrar, sino porque los formatos de postulación siguen estando pensados desde una lógica letrada, académica y occidental. Esa barrera excluye muchas voces valiosas. A pesar de eso he visto cómo algunas instituciones han empezado a escuchar nuestras sugerencias y han comenzado a abrir caminos más accesibles.
Otro gran reto es el de la visibilidad y circulación. En muchos festivales de cine, el cine indígena no es considerado lo suficientemente "atractivo" o “comercial”. Los espacios suelen ser los mismos, las personas que asistimos también. No hay una verdadera estrategia de divulgación o posicionamiento de nuestras historias, y eso también afecta el impacto que pueden tener nuestras obras en audiencias más amplias.
OG: Hoy contamos con fondos específicos para la realización de producciones audiovisuales indígenas, lo que representa un avance frente a décadas en las que nuestras historias eran contadas sin nuestra voz o eran completamente invisibilizadas. También hemos conseguido impulsar dos series financiadas desde políticas públicas, desde la Concip, que han sido el resultado de procesos de exigencia colectiva: Buen Vivir y Territorios y Voces Indígenas. Otro avance ha sido el reconocimiento de la necesidad de participación indígena en circuitos internacionales. Hoy ya existe un respaldo oficial que permite que delegaciones indígenas puedan asistir al ImagineNATIVE, el festival más importante para los pueblos indígenas de Abya Yala, que se realiza en Toronto, Canadá. Esto no solo nos posiciona a nivel internacional, sino que fortalece el intercambio con otros pueblos originarios que también están construyendo sus lenguajes audiovisuales.
OG: En mi caso, soy la única mujer comunicadora y cineasta del pueblo Guna en mi comunidad. Esa realidad, lejos de hacerme sentir sola, se convirtió en un motor para crear espacios que puedan abrir camino a otras y otros. Por eso fundé el Semillero Audiovisual Olodule, un espacio pensado para fortalecer en lxs jóvenes la posibilidad de ver el cine y el audiovisual como una herramienta de transformación social, cultural y política.
Además, creo firmemente que es necesario que seamos nosotros mismos, los realizadores indígenas, quienes compartamos lo que hemos aprendido. No solo por una cuestión técnica, sino porque nuestros saberes, nuestras formas de narrar y nuestros vínculos con el territorio no se aprenden en las escuelas convencionales.
Enseñar desde adentro, desde la comunidad, es una manera de cuidar nuestra soberanía narrativa.
OG: Profundamente valiosa, tanto a nivel personal como colectivo. Me ha ido muy bien, he tenido la oportunidad de facilitar procesos de formación con muchos jóvenes, siempre de forma respetuosa y en diálogo constante con las autoridades tradicionales de la comunidad, lo cual ha sido fundamental para enraizar este proceso en el marco de nuestros valores y autonomía cultural.
Este semillero es la primera experiencia de este tipo en nuestra comunidad, y por eso mismo ha generado mucha emoción, curiosidad y participación. Algo que destaco especialmente y que me llena de orgullo es que hay más mujeres que hombres participando activamente.
En un contexto donde históricamente el rol de las mujeres ha estado limitado a la cocina, al cuidado o a la maternidad, verlas hoy con cámaras, contando historias, proponiendo ideas, ha sido transformador.
El semillero no sólo está formando técnicamente, sino que ha ayudado a fortalecer la identidad de cada uno de las y los jóvenes participantes. Han comenzado a reconocerse como sujetos de memoria, de saber, de palabra y de imagen. Para mí, eso es lo más valioso: sembrar una semilla que no sólo forma cineastas, sino que reafirma el orgullo de ser Gunadule en este tiempo y para el futuro.
OG: Es un tejido con memoria, co-construcción, compañía y voces de nuestras abuelas. Es mi manera de aportar a mi pueblo, el pueblo Guna. Aunque no tejo molas en textil como muchas de las mujeres sabias de mi comunidad, descubrí que podía tejer desde mi quehacer audiovisual: tejo memoria, tejo sueños, tejo esperanza.
Desde el sonido y la imagen en movimiento, sigo transmitiendo los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas, de forma viva y sensible. La mola, como el cine, tiene capas. Y en el audiovisual, cada capa, el sonido, la imagen, el guion, la emoción, la intención también es importante. Sin ninguna de ellas se puede construir una verdadera mola audiovisual. Todo lo que vemos y escuchamos está unido, y eso mismo lo aprendí observando los tejidos de las mujeres de mi pueblo.
Este concepto nace hace más de cinco años, en un momento de mucha inseguridad personal. Me cuestionaba por no saber tejer la mola tradicional. Sentía que algo me faltaba como mujer Guna. Pero con el tiempo entendí que hay muchas formas de aportar, de ser, de cuidar y de crear comunidad. La mía es a través de la imagen, la escucha y el relato.
OG: Sí, ellas han sido, y siguen siendo, el corazón de nuestras familias y comunidades. Muu Palaa es, ante todo, una muestra de amor hacia mi abuela. Ella es todo para mí, para nosotras. Es el centro, la raíz, la sabiduría viva. Su existencia ha marcado mi vida, y también mis historias. Ella es mi asesora en todas las obras que he cocreado. Las abuelas en los pueblos indígenas, y en especial en el pueblo Gunadule, son portadoras del conocimiento ancestral. Son ellas quienes nos arrullan en las hamacas, quienes nos enseñan a tejer la mola, quienes nos dan consejos, nos enseñan a escuchar, a observar, a resistir. Son las que han sostenido la cultura, los cantos, la medicina, las palabras y los silencios sagrados.
OG: Esa historia ha estado marcada, muchas veces, por el irrespeto y el extractivismo. Es como si alguien llegara a tu casa, tomara fotos, grabara, y se fuera sin siquiera pedir permiso. Pero en este caso, no se trata solo de un permiso de palabra, sino también espiritual. La entrada a un territorio no es solo física: también debe ser energética, cultural, ética. Y cuando eso se rompe, el territorio mismo te lo hace saber. No es simbólico: es real.
Muchas personas no indígenas aún tienen dificultades para comprender esto. A veces llegan con la intención de ayudar o de visibilizar, pero sin entender que la representación tiene consecuencias y que trabajar con pueblos indígenas no es solo cuestión de contenidos, sino de relaciones. Por eso necesitamos transformar profundamente las prácticas audiovisuales: desde cómo se llega al territorio, cómo se conversa, cómo se acuerdan las historias, hasta cómo se construyen los créditos y la propiedad de las obras.
OG: Es una herramienta fundamental. No es una imposición, es una invitación a crear desde el respeto, la escucha y la participación real. Ofrece recomendaciones claras para que creadores y productores que deseen trabajar en territorios indígenas lo hagan de forma más consciente, dialogada y responsable. Ahí se plantean formas de concertar procesos, de reconocer las voces comunitarias en todas las etapas del proyecto, y de establecer relaciones menos asimétricas.
Para nosotras y nosotros, que hemos sido históricamente narrados por otros, es urgente que se respete nuestro derecho a la imagen, a la palabra, al consentimiento, y a la cocreación. Este documento es un paso importante hacia ese horizonte, pero aún hay mucho por caminar. Y lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu.
Y lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu.
Bartolomé Loperena Nieves aprendió de sus abuelos el arte de interpretar el canto de las aves. Dice que muchas de ellas envían mensajes a través de los sonidos. Algunas, como el toche, la guatapaná, el chiscoa y el guacao anuncian los malos tiempos. Cada vez que las oía cantar, algo malo sucedía al día siguiente en Potrerito, una vereda del corregimiento La Junta, en San Juan del Cesar. Sin embargo, en otras ocasiones “aquellos pájaros cantaban cosas muy lindas”, recuerda Loperena, quien pasaba sus días intentando imitar ese sonido con la flauta de carrizo, a la orilla de alguna quebrada.
Para perfeccionar su técnica, Loperena solía reunirse con los maestros de la gaita. Tenía 15 años y su mayor deseo era tocar junto a ellos, pero los maestros no lo dejaban; lo consideraban demasiado inexperto. Una vez, durante la fiesta de San José, los gaiteros se emborracharon tanto que no pudieron seguir tocando. Había una veintena de mujeres con ganas de bailar y Loperena vio una oportunidad. Tomó el carrizo y empezó a tocar. Las mujeres saltaron de alegría y comenzaron a preguntarse de dónde había salido aquel carricero. Loperena respondió con orgullo: “Yo soy el hijo de Evangelina”.
De Evangelina Nieves, una sabedora y partera de la región, Loperena heredó el don de curar con plantas medicinales. “Mi amá me dijo: ‘Hijo, el único que veo que puede aprender lo que yo sé es usted’”, recuerda. Nieves lo enviaba a buscar las plantas y a preparar los brebajes para atender a los enfermos. Loperena le obedecía y la observaba con admiración. Su madre, además de ayudar a sanar, realizaba rituales sagrados junto al mamo para asegurar buenas cosechas y pedir la lluvia en tiempos de sequía.
Quizás por eso decidió estudiar enfermería en Atánquez, Cesar. Loperena quería poner sus conocimientos al servicio del puesto de salud de Potrerito, recorriendo casa por casa a lomo de su mula. Todo sin dejar de lado la música tradicional. Hoy Bartolomé sigue siendo el carricero que encanta con su música y que construye sus propios instrumentos. Su carrizo está hecho con planta de pitahayo, tiene una cabeza de cera y un pitillo de pluma de pisco. Sus maracas son de totumo de cáscara gruesa y semillas de lenguaevaca.
En Consonante conversamos con Loperena para conocer su vida y su obra, pues es el único músico tradicional de la etnia Wiwa que produce música y que enseña a tocar en San Juan del Cesar. Muchos de los maestros de la gaita ya han fallecido, y él es de los pocos que aún siguen de pie, llevando el sonido de su carrizo de pueblo en pueblo.
Bartolomé Loperena: Un día empecé y lo terminé. Me dio lucha hacerlo, pero lo trabajé hasta que le saqué música, porque un carrizo se hace pero hay que sacarle la música. El otro día hice uno y no salía nada, no salía música. Después me acordé de que al carrizo hay que echarle un chorrito de chirrinchi en la boquilla para que suelte la voz. Oiga yo duré un rato, como dos horas, y no me salía nada. Me compré una botellita de chirrinchi y apenas le eché soltó el pitillo. Ese es el secreto.
BL: Antes hacían el carrizo de tubo de manguera, pero a mí me gusta hacerlo de pitahayo. El pitahayo es una planta, una mata con un cardón que está aquí en La Sierra. Se hace una marquilla, ella echa espina como un cardón, pero tiene un corazón. Hay que buscar que esté derechita para que se pueda hacer el carrizo, se le quita lo de adentro y queda el tubo. Hay que dejarlo como unos 20 para que madure y cuando ya usted lo coge, ese corazón está maduro y sale de una vez suavecito.
BL: A Potrerito llegó la violencia en 1987. Empezaron a presentarse personas que uno no conocía, decían que venían ayudar al pueblo, buscando quien se uniera a la guerrilla. Yo trataba de no tener cuento con ellos, pero eso fue duro. Una vez se adueñaron del puesto de salud unos 15 días y cuando se fueron me golpearon duro.
En Potrerito se escucharon bombas, granadas, de todo. Un día estaba todo en silencio, el sol radiante como dice la canción, el cielo azulito, pero a las 7 de la mañana soltaron el primer bombazo y eso estremeció la tierra. Salimos corriendo hacia una finca como a media hora del pueblo. Era un arroyo con cuevas de piedra, un buen escondite, y ahí nos refugiamos. El que se dejó agarrar lo mataron.
BL: Me afectó bastante. Duré meses sin agarrar el carrizo pensando en cómo iba a resolver mi vida en San Juan del Cesar, porque yo no vivía en el pueblo, sino en el monte. Me enfermé, estuve hospitalizado, casi me muero. Me enfermé de los riñones, me enfermé de la cabeza, casi me da una isquemia. Yo pensaba que me iba a morir y le pedí a Dios que me salvara.
Después fui reponiéndome poco a poco, pero estuve como un año más o menos mal, mal, mal. Tres veces me dijeron que me estaban buscando para matarme. Había una equivocación conmigo, me involucraron en algo que yo no era. Yo únicamente era enfermero del pueblo, no estaba en ningún grupo, pero esa acusación casi me lleva a la muerte.
BL: Fue un momento difícil, no volví a tocar música, estaba desecho, no agarraba el carrizo, no agarraba la caja, no agarraba nada. Me ponía a cantar solo para que no se me olvidaran las canciones. Así hago todavía; en cualquier momento saco los instrumentos y me pongo a cantar allá afuera.
Y así mantengo yo viva la música, empiezo a coger carrizo, hacerle nota y a tocar todo: la caja, la maraca, todo.
BL: Yo pensaba "si canto de pronto alegro a la gente”. Todo lo que quería decir lo hacía a través del canto. La gente se alegraba y yo me iba desahogando de lo vivido sin ofender a nadie, porque al decir “Potrerito tierra amable, potrerito tierra mía, pero sufrimos un gran susto que nos hizo perder el equilibrio. Unos corrimos para arriba, otros corrimos para abajo, otros corrían a los lados buscando salvar su vida”, yo me desahogaba.
BL: La gaita es todo. Los casamientos en las comunidades duran dos noches o tres noches y eso mismo puede durar un poporeo. Ahí es donde suena la gaita para la pareja que se está casando. Cantamos y damos consejos para que el padre Serankua se sienta bien complacido. También cuando van a hacer una casa y la bautizan, se hace un ritual. Los mamos necesitan que se toque la gaita porque es muy importante en la tradición de nosotros. Si no hay gaita, la cosa no está bien.
Cantamos nuestra música porque es lo que pide el padre Serankua, que traduce dios en lengua wiwa. Esa música nos la mandó él para que se la toquemos y se sienta contento. También se le canta a los niños en el bautismo, a la tierra, a las cosechas de todo, de maíz, ahuyama, malanga, para que salgan buenas.
BL: Bueno, la gaita tiene varios ritmos: el merengue, que es un tipo de gaita paseadita que se baila suavecito. Hay otra que se toca en forma de puya alegre, que tiene un ritmo bastante jocoso para las personas que quieren bailar rápido. También está la marimba, que es una forma de son. Nuestra música es como la música vallenata; tiene son, puya y merengue.
BL: Nunca he dejado de tocar. Para donde sea, siempre voy con mi gaita, mi caja y mi maraca. Uno se enamora de ella como una esposa, como una mujer. Cuando uno se enamora de una mujer no la puede dejar. Si hay una fiesta, yo me voy para la Sierrita, para el Machipa, para esos pueblos en La Loma y me llevo mi gaita. La gente dice: ahí viene Bartolo con su gaita y se alegran. Ellos saben lo que toco y por eso dicen que el carricero que toca de verdad verdad.
Otra cosa que hago es enseñar. Allá en Potrerito hay unos muchachos que están aprendiendo. Yo les digo “si no estoy yo, ustedes están aquí ya”. Yo les canto y les toco y les gusta mucho. Ya les hice los instrumentos, son bastante tradicionales. Lo que más me gusta es que ellos usan sus mantas, sus sombreros y saben su lengua. Aquí en San Juan tengo un grupito del colegio José Eduardo que también está aprendiendo a tocar la gaita. Son de Surimena y se bajaron a un pueblo que se llama Mamayan Rivadillo para participar y tocar juntos.
BL: La gente dice que en el carrizo mío hay una una nota muy viva. Un día alguien dijo que mi carrizo es grande, que tiene el hueco más ancho de todos. Por eso cuando alguien intenta tocarlo no puede, no tiene la fuerza. Dicen que tiene mucho aire y que no se hallan. Eso es lo distinto que ven en el carrizo mío. Y bueno, mi carrizo es sagrado. Cuando me muera, no sé si tendrá que quedarse aquí o deberé llevarmelo.
BL: Tengo planes de grabar todas las gaitas y dejarlas en una memoria para que los muchachos las escuchen. Quiero dejarles ese legado junto a Juan Gil, uno de los maestros de los que aprendí que todavía está vivo. Vive en Mamayán, que queda arriba de Potrerito subiendo como dos horas. Con él vamos a grabar todas esas cosas para dejar ese legado a las nuevas generaciones. Eso me dijeron: tiene que dejar eso para que los jóvenes recuerden las gaitas que no han escuchado.
BL: Quiero transmitirles alegría, que sepan quién fue Bartolo, un músico que tuvo un conocimiento en la gaita bastante excelente luego de que todos los maestros murieron. Como no quedó nada grabado, nadie los recuerda hoy pero yo sí. Usted no escuchó a Nazario, a Genaro Mentha, a Andrés Montaño; de Alfonso tampoco se oye nada. Ellos no dejaron algo grabado, pero ellos cantaban. Yo no quiero que me pase eso, quiero que escuchen mi música. Quiero que me recuerden.
Cada noche, después de salir de la Universidad de La Guajira, Carol Niño debe caminar a oscuras durante 20 minutos para regresar a su casa, en el barrio 20 de Julio. Aunque hay tres postes con luminarias, ninguno ilumina lo suficiente el camino. Como Niño, los habitantes y transeúntes se preguntan por qué pagan un impuesto de alumbrado público si no cuentan con un buen servicio.
“La iluminación es pésima, pésima. Es bastante grave no tener un buen alumbrado público en esta zona que es muy transitada porque aquí hay un instituto educativo privado, así que pasan muchos estudiantes siempre”, comenta.
Para Niño, la falta de iluminación representa un problema de seguridad para los estudiantes que diariamente deben atravesar este sector. “Hay estudiantes que salen muy tarde y esta zona, al lado del Infotep [Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional], es muy oscura. Hay un callejón que es muy peligroso; se han visto muchos hurtos e intentos de otras cosas. Conozco varias personas a las que les han robado. No ven por dónde van cuando les aparece un desconocido que les quita sus pertenencias.”
Así como la vía hacia el Infotep, hay otros sectores del municipio en los que tampoco hay buena iluminación. Ese es el caso del parque de Las Delicias, la glorieta del monumento La Luna Sanjuanera y la glorieta de La Virgencita, donde hay postes, pero ninguna de las luminarias sirve. Tampoco hay en las calles de la Terminal y del Terminalito, que conducen hasta la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ni en las vías de las instituciones educativas El Carmelo y Manuel Antonio Dávila, donde hay lámparas sin bombillos, postes oxidados y otros en mal estado.
Desde el 2007, el alumbrado público de San Juan del Cesar es operado por la empresa AGM Desarrollos, que tiene una concesión por 22 años, es decir hasta septiembre de 2029. De acuerdo con la interventoría de la empresa, el sistema está compuesto por 3.890 luminarias, de las cuales cerca del 64 por ciento corresponden a la tecnología LED y un 36 por ciento a luminarias de otras tecnologías más antiguas, “que son poco eficientes y no iluminan con la intensidad que lo hacen luminarias más modernas”, dice Hamilton Cardoso, el agente interventor.
“Muchas de las luminarias que hay actualmente en el municipio ya han cumplido con su vida útil y requieren ser modernizadas. Pues, aunque en muchos puntos existen luminarias, es claro que 1 de cada 3 luminarias que hay en el municipio son de tecnologías antiguas y por más mantenimientos que se les realicen, su flujo lumínico ya no va a ser el mismo al de hace algunos años, dado que ya han cumplido con su vida útil”, explica Cardoso.
Por otra parte, la última vez que AGM hizo obras para hacer mejoras significativas en el servicio fue hace 11 años, en el 2014, cuando modernizó gran parte de la infraestructura, algo para lo cual invirtió 2.765 millones de pesos. Desde entonces los trabajos se han limitado a actividades de operación y mantenimiento. En los últimos dos años, por ejemplo, la empresa instaló 26 puntos lumínicos nuevos que, en palabras de Alexandra López, jefe de canales de relación, “obedecen a solicitudes de la comunidad, a puntos que estaban sin luminarias y nuevos puntos validados por la concesión que son requeridos en el municipio”.

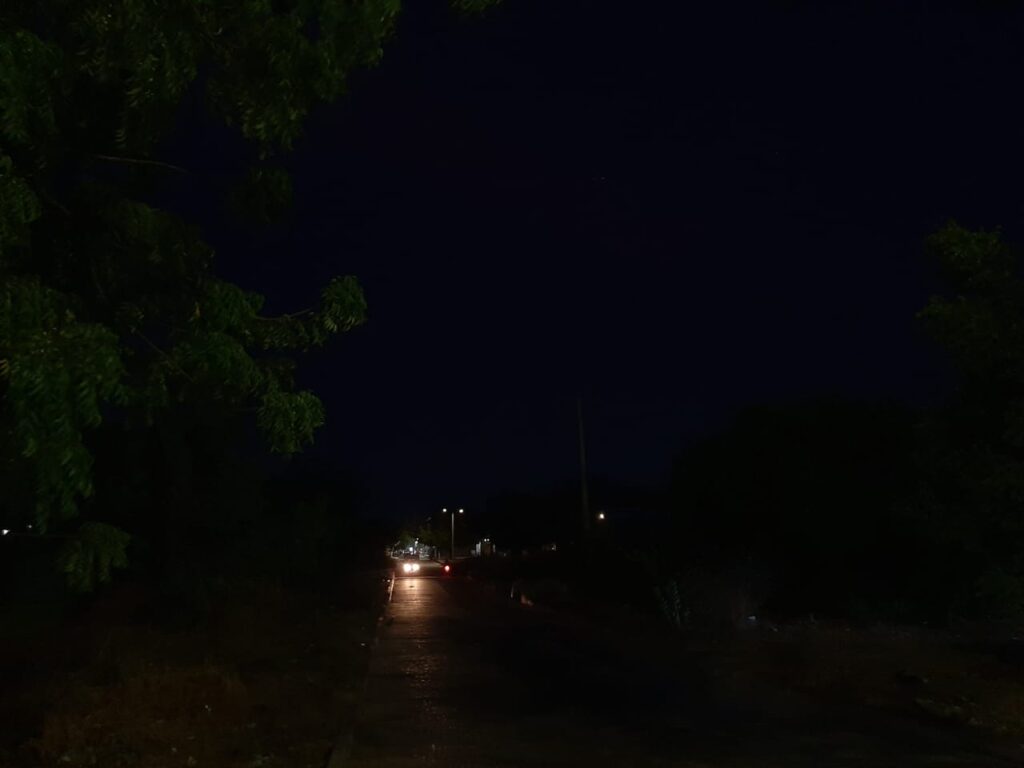
Wilmer Jiménez Plata, habitante del barrio La Victoria y vendedor informal en el centro, no entiende porqué hay tantos postes y luminarias led sin alumbrar . “En el barrio mío hay muchas pantallas que no están alumbrando y hacen falta también postes para poder alumbrar las casas donde habita la gente porque han atracado mucho por allá.”
Jiménez cuenta que no puede aprovechar el espacio público para poder seguir con su venta durante la noche debido a la falta de iluminación. “En el lugar donde trabajo me encuentro bien porque están las pantallas de uno y el reflejo de las otras pantallas. Después de las cinco de la tarde ya me dirijo hacia la casa porque es muy oscuro aquí, entonces hay poca luz para que la gente me vea”.
José Juan Mindiola, habitante del barrio El Centro, comenta que muchas de las bombillas de los postes “están dañadas” y que “hay pantallas que no sirven".
Por otra parte, Carmen Elena Mendoza, habitante del barrio 20 de Julio, cuenta que vive en alerta debido al mal estado del poste de luz que queda al lado de su casa, pues cree que en cualquier momento se puede venir abajo. “Mire el poste ese del alumbrado público, míralo, míralo, que ya nos va caer encima”, dice asustada.

A través de un oficio enviado a Consonante, la empresa AGM reconoció que muchas de las quejas recibidas por los usuarios se deben a que las luminarias tienen baja iluminación. De hecho, la empresa señaló que entre las zonas que más requieren la modernización de las luminarias están los parques La Peña, Diomedes Díaz, Zambrano, Las Delicias, Los Haticos y Cañaverales.
De acuerdo con Alexandra López, jefe de canales de relación, en estos casos se debe “intervenir la luminaria, realizando la reparación del panel para devolverlo a su condición de iluminación óptima y, en otros casos, reemplazar la luminaria por la culminación de su vida útil”.
Por otra parte, hay sectores que requieren una expansión. Esta es la situación de los parques Lagunita, Corralejas, Simón Bolívar, Las Tunas, Echeverry, La Normal y Las Margaritas. También de las canchas Los Tunales, Pondorito, Guayacanal, Guamachal y Las Margaritas.
El problema, asegura, es que de momento no existe un proyecto de expansión, modernización y/o repotenciación del alumbrado público en el municipio. Sin embargo, “presentamos una propuesta técnico económica para el ajuste presupuestal del 2025”, lo que le permitiría a AGM hacer algunas mejoras.
Para Fidel Pitre, inspector de Servicios Públicos, uno de los obstáculos en la prestación del servicio son los robos constantes de la infraestructura de alumbrado público. En sus palabras, “se ha venido trabajando en la modernización del alumbrado público en el municipio, pero por ejemplo, en la zona de Los Tanques, a la salida de Pondores, las personas han robado tanto luminario como cableado y solamente dejaron los postes”. Este asunto también ha sido documentado por la interventoría, para la cual el hurto tiene afectaciones muy graves porque “deja sin servicio a algunos circuitos de la red de alumbrado público”.
Por otra parte, de acuerdo con el agente interventor Hamilton Cardoso, otro de los problemas es la falta de recaudo. “No se está logrando recaudar ni el 50 por ciento del total del impuesto, lo que deja en evidencia que actualmente gran parte de la población no está realizando el pago correspondiente”.

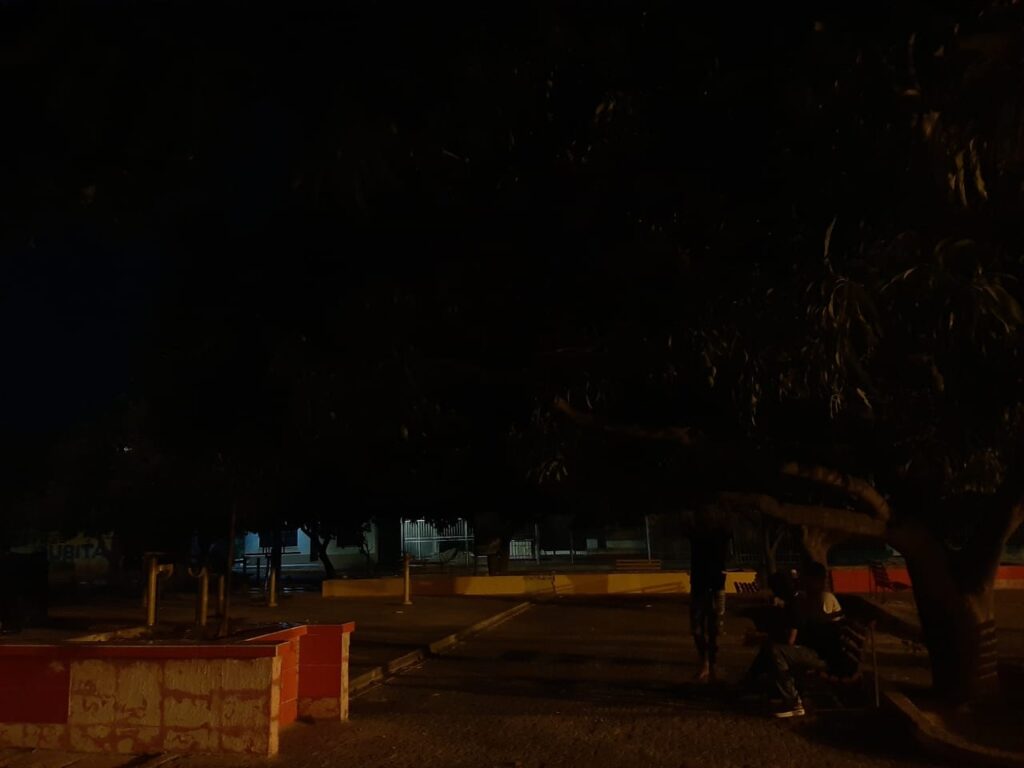
San Juan del Cesar cuenta con un canal de WhatsApp a través del cual la Inspección de Servicios Públicos recibe las quejas y peticiones de la comunidad. Las personas pueden escribir al número +57 3203712986 sus informes y también pueden acercarse a las oficinas de AGM Desarrollos, ubicadas en calle 2 sur 5-47, en el barrio Regional.
“Una vez que el usuario hace su reporte, la empresa tiene 72 horas para reponer la luminaria. Es importante que el usuario genere una PQR por escrito para que le quede un recibo de la solicitud o en su defecto mande una imagen al WhatsApp con la dirección y el número de la luminaria”, explica Fidel Pitre, inspector de Servicios Públicos.
Nohelia Mosquera creció escuchando cuentos cada luna llena. En esas noches, cuando la luna parecía una moneda gigante, su madre, abuelos y vecinos se reunían para contar historias bajo la luz de las estrellas. Nohelia abría los ojos y se ponía las manos en la boca, a veces sorprendida, a veces asustada, por las cosas que se imaginaba podían ocurrir en Jurubirá, un corregimiento a 40 minutos en lancha de Nuquí, Chocó. En uno de los cuentos, una joven terminaba casada con el mismísimo diablo y veía morir uno por uno a sus hermanos, que intentaban defenderla. Nohelia memorizaba las historias y hoy varias de ellas están recopiladas en su libro Mis noches negras, publicado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y presentado esta semana en la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó (Flecho), que se celebra del 26 de febrero hasta el 23 de marzo.
En el libro, que ha circulado por las calles de Jurubirá, Nohelia Mosquera recoge también muchos de los adagios y versos olvidados en su comunidad. Durante uno de los eventos del festival en Bahía Solano, conversó sobre cómo la defensa de la oralidad es un acto de rebeldía y de resistencia. En Consonante hablamos con ella sobre su obra y rol como lideresa y maestra, pues Mosquera ha dedicado más de treinta años a dar clases a niños y niñas en el Centro Educativo Pascual Santander de Jurubirá, pero también a alzar la voz por los derechos de su comunidad.
Nohelia Mosquera: Yo llegué a ser maestra por casualidad, por decisión de mi mamá, porque en esa época solo se ofrecía bachillerato académico en Nuquí y bachillerato pedagógico para ser maestra en el Valle. Mi mamá dijo: usted se va para allá para tener una profesión y un trabajo cuando termine. Y como lo que decían los papás eso era, hice caso y me gustó. En noveno y décimo me mandaron a hacer prácticas en la primaria. Era la forma de mostrar si íbamos a ser buenos maestros o no. Mi maestra, que era mi pedagoga orientadora, me estuvo observando durante toda la primera clase y cuando terminé me dijo: venga, Nohelia, estudie magisterio porque usted va a ser muy buena maestra. Eso me motivó mucho para encaminarme en mi profesión. También tuve en bachillerato una maestra que me inspiró mucho: Amalia Lemus. Ella era una maestra muy elegante y sofisticada, siempre iba muy bien vestida y maquillada. Yo pensaba: uy, cuando sea maestra voy a vivir así. Era muy diferente a mis maestros de primaria. Esos sí nos daban látigos y reglazos, nos castigaban, nos arrodillaban. Yo no me siento resentida ni frustrada por eso, la verdad. Entiendo que hacía parte del sistema educativo de ese momento, aunque no comparto esa violencia. Para ser una buena maestra hay que enseñar con amor y con entrega.

N.M: Sí. Antes todo era muy sano, nadie veía a ningún policía ni a ninguna persona armada. Las mamás se iban a trabajar a las fincas y el adulto que se quedaba en el pueblo cuidaba a los hijos de todo el mundo. Los niños corrían con libertad en medio de la selva y el mar. Yo conocí la violencia ya siendo maestra.
Nosotros no estábamos acostumbrados a los actores armados ni a la guerra que nos impusieron. Así que cuando empezaron a hacer presencia los primeros miembros del Eln en Jurubirá, hace como 30 años, fue muy duro. Empezamos a ver que muchos de nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, no tenían ninguna otra opción después de la primaria. Fue ahí que nació el bachillerato como una estrategia para evitar que los menores se fueran a los grupos armados.
N.M: Sí, hacíamos reuniones en el pueblo y yo decía lo que pensaba sobre la violencia. Para mí la guerra es un sistema que lleva a los pobres a ser más pobres. ¿Quiénes son los que van a combatir? los hijos de los pobres, de los campesinos, de las madres solteras. Los hijos de los ricos están estudiando en el exterior y nuestros hijos no pueden muchas veces acceder a la educación, no ven más opciones y terminan en los grupos armados.
Yo decía: nosotros no queremos hacer parte de esta guerra, ni ser víctimas de una violencia que no hemos buscado. Queremos hijos pescadores, agricultores, no que vayan a la guerra. Claro, decir eso me trajo problemas.
N.M: Unos diez hombres armados con fusiles vinieron a buscarme, a tocar la puerta de mi casa. Yo tenía una casa grande, con una cerca de flores, al frente de la playa, y estaba con mi hija de ocho añitos. Alcancé a reconocer a dos de los hombres, porque había compartido con ellos las noches de cuentos.
Pero ahora ellos eran guerrilleros. Me pidieron conversar, pero que fuéramos a otra parte, y yo dije no, si me van a matar mátenme aquí. Pero me dijeron que no venían para eso, sino que les habían contado que yo estaba formando grupos anti revolucionarios en el pueblo. Que yo estaba mandando una carta al Ejército y a la Policía para demandarlos.
Mientras ellos hablaban yo le pedí a mi Dios que me diera fuerza y que pusiera en mis labios las palabras que necesitaba para ese momento. Cuando terminaron de hablar, yo les dije: mira, es mentira, aquí tengo el borrador de la carta y se las leí. Decía, en nombre de la comunidad, que nosotros queríamos mantenernos al margen del conflicto armado. Que así como ellos llegaban, iban a llegar otros y que no queríamos ser víctimas ni ser desplazados de nuestra isla. También que toda esa violencia era para los pobres y que la carnada eran siempre los hijos de los pobres.
Ellos me escucharon y con el tiempo la gente me protegió y los adultos mayores, las matronas, me ayudaron espiritualmente. Pero fueron los años más duros. Cuando llegaron los paramilitares se acomodaron en mi casa, porque yo tenía un hotel que era la única casa desocupada en el pueblo. Me tocó ver cómo la desbarataban y se paseaban por mi patio. No podíamos hacer nada, pero la comunidad simplemente se arraigó más a su tierra, aquí nadie quería irse. La gente decía "nosotros aquí no nos vamos, profe, mientras usted esté aquí con nosotros, nosotros no nos vamos”.

N.M: La presencia de ellos rompió nuestro tejido social. La gente dejó de reunirse para contar las historias durante las noches de luna llena, dejó de hacer arrullos en diciembre y los niños ya no salían a jugar. En Navidad la gente ya no quería reunirse para cantar ni hacer pesebres en la calle porque les daba miedo. Los bailes de cumbanchas también se perdieron porque ellos [los actores armados] llegaban a sacarnos a bailar y nosotras sentíamos mucho miedo, entonces dejábamos de hacer ese tipo de cosas. Son tradiciones que, hasta hoy, no han regresado del todo.
N.M: Los adagios aquí eran usados por las mamás para fortalecer los valores de sus hijos. Por ejemplo, si te querían enseñar sobre la perseverancia, te decían: “el que no alcanza pone banco”. O si te querían inculcar la prudencia, decían: "mira, oído que tales oyen, corazón cogé y guardá”. Había unos versos muy bonitos también. Cuando yo andaba floja en la casa, que no quería astillar la leña sino que mi hermano lo hiciera, mi mamá me decía: “mija, yo sola hice mi casa, sola cogí mi gotera. La mujer que se atiene a un hombre, muere con la nalga afuera”.
Cuando tuve mi primer hijo andaba mucho tiempo triste por todo lo que debía hacer y mi mamá se reía y me decía: “lo que con gusto se hace, ni rabia te da”. Todas esas cosas son muy especiales e importantes para nosotros porque la oralidad es una forma de expresión, pero también de rebeldía que tuvo el negro esclavizado para defender su cultura. Para poder seguir hablando y pensando como éramos. Eso fue algo que jamás nos pudieron quitar: la cultura, el baile, el canto, la oralidad.
N.M: Mira, yo pienso que si los negros no tuviéramos esta forma de ser, nuestros antepasados no hubieran sobrevivido a tantas cosas. A nosotros nos permitió sobrevivir por la capacidad de ser, de expresarse, de reírse hasta del dolor. Eso fue una herramienta de libertad.
Es como decir: no me vas a quitar todo, hay una parte de mí que no te puedes llevar. La cultura es algo que llevamos dentro. Hemos sobrevivido entre versos, adagios, risas y muecas. Tú lees el libro y quizás no alcances a conectar con las historias como si alguien te la contara, porque nuestros gestos, la manera en la que ponemos la cara, las muecas que hacemos, es tan propia del negro que es muy difícil que otro lo haga.
N.M: Sí, hay versos para que los hombres y las mujeres se coqueteen y otros para pelearse entre contrarios. Si tú y yo teníamos el mismo novio, cosa que acá era normal y lo sigue siendo, la que fue novia primero decía: "zabaleta, zabaleta que a mi orilla ya te rimaste. Tú fuiste la más ganosa, que mi amor te lo llevaste. Y entonces la otra contestaba, "yo fui quien te lo quitó para que tú te enojaras, allá en la playa te espero con mi pullita molada". Ese es un verso de pleito, de rivalidad.
Otro ejemplo: “preguntarle al sacamuela cuál es el mayor dolor: que le saquen una muela o que le quiten su amor”. Y el otro contestaba: “al que le sacan la muela, le duele y descansa, pero al que le quitan su amor se queda sin la esperanza”. Para enamorarte te podían decir: “caldo en la tapera, amor, flor morada en la loma, ¿dónde tienes tu nido? Dime, divina paloma”. Y la mujer: "anda que no has de buscar el nido que te interesa, otro más noble que vos lo escondió con su nobleza".
Todo eso se ha ido perdiendo a pasos agigantados. Antes se decían en las noches de luna, porque todas eran para jugar y contar historias. Se usaban en los arrullos para competir, en los chigualos durante los velorios de los niños y en las nueve noches de novena cuando moría un adulto. Pero ya no hay ni novenas, la última que se hizo en mi pueblo fue hace más de 20 años durante el velorio de mi mamá. En las escuelas sí abrimos espacios para enseñar algunos de los versos y adagios.
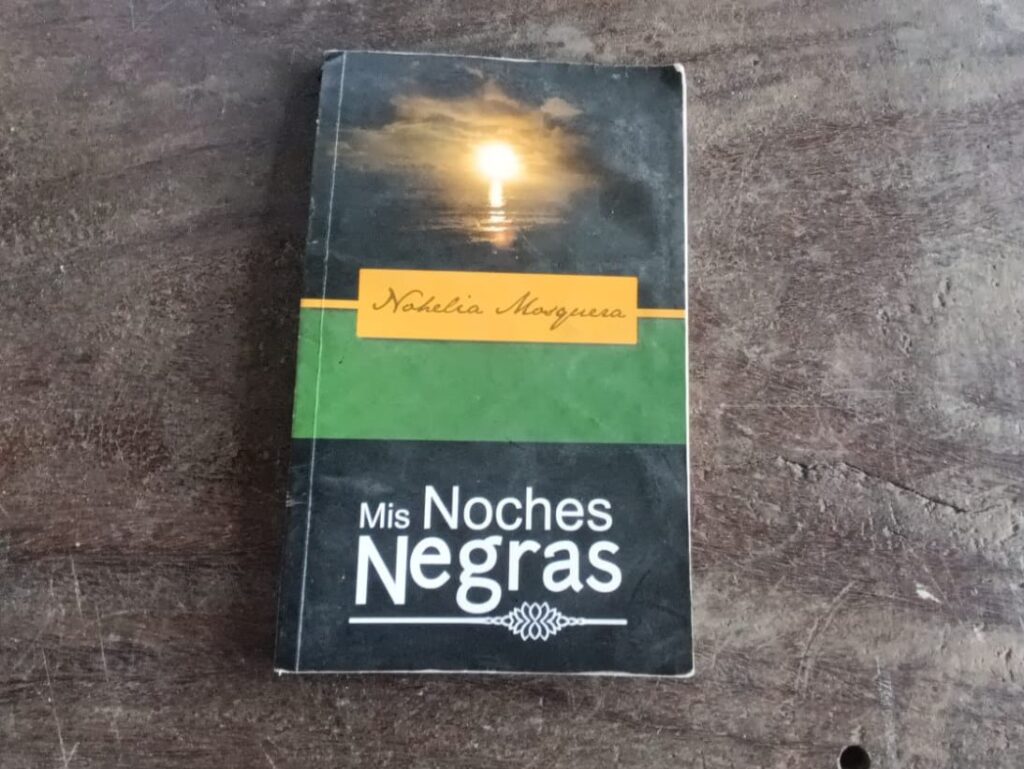
N.M: El libro es una recopilación de unos 15 cuentos. Todos son producto de la oralidad, alguien se los inventaba, la gente los empezaba a contar en las noches de luna y yo los iba escribiendo. Estuve recopilando historias por ahí dos años y a veces iba hasta donde las personas que contaban historias para volverlas a escuchar. Me di cuenta de que tenían algo en común: casi todas las historias tratan sobre la relación de las personas con la naturaleza. En algunas hay mucha ficción y magia. Hablan de cómo nos relacionamos con los animales, los espíritus, el diablo o los duendes.
Todos los cuentos son el reflejo de un vínculo directo con el mundo espiritual. Le conté del proyecto al director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico porque ellos le han abierto las puertas a la cultura, y se interesó de inmediato. Hicimos la publicación a través del instituto, pero lo malo es que el libro salió exactamente como yo lo escribí, está sin editar, simplemente así lo copié. Se hizo una primera edición y eso voló, todo el mundo lo quería. Yo apenas conservo dos libros.