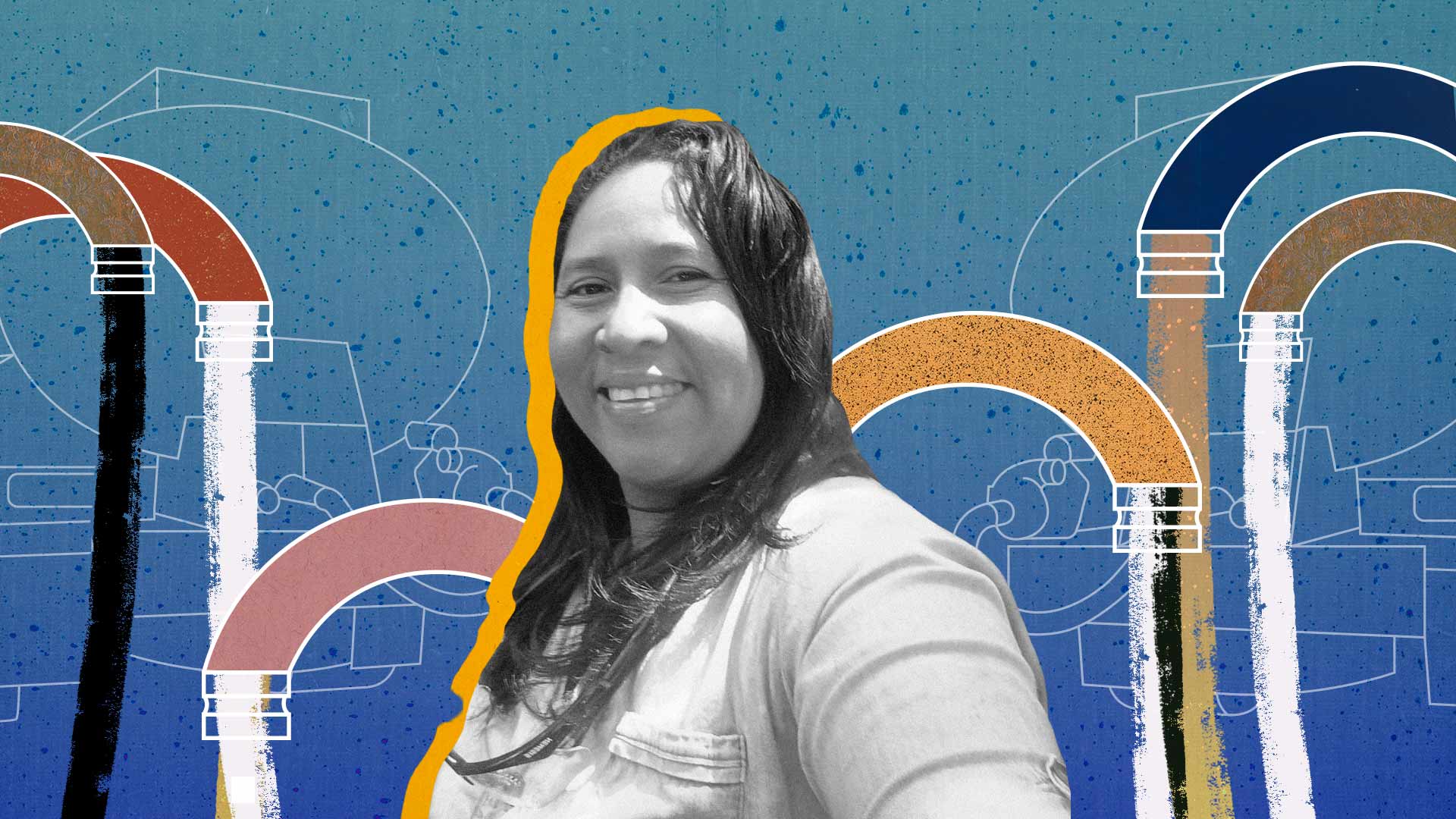A comienzos de este año, un grupo de indígenas arhuacos registraron el renacimiento del río Aracataca desde una cumbre de la Sierra Nevada de Santa Marta. En su toma, brota un remolino desde una orilla rocosa hasta crear un fino pero vertiginoso hilo de agua.
Aunque hubo gente que especuló sobre el surgimiento de un nuevo cuerpo de agua en Colombia, el río Aracataca existe desde la época precolombina e, incluso, recibió desde entonces su nombre, un término de la etnia indígena Kogui que traduce «río de hamacas».
El Aracataca recorre los departamentos de Magdalena y Cesar, humedeciendo la despensa de alimento de las comunidades ribereñas como la de los pueblos Arhuacos, Wiwa, Kogui, Kankuamo y campesinos de la Sierra. Con la colonización, el río se convirtió en una autopista para mover esmeraldas, oro y otros recursos naturales.
En palabras de Maku Duran, mamo del territorio asentado en las cercanías del nacimiento del Aracataca, “el río siempre ha permanecido en el territorio, nunca se ha ido”. Nace en las lagunas de lo alto de la Sierra y desemboca en la Ciénaga Grande de Santa Marta, aunque a veces sin la fuerza suficiente de la corriente.
“El río está dividido por distintos trechos pero también por formas de pensar de sus beneficiarios”, advierte Durán.
Además de alimentar un sinnúmero de ecosistemas con su agua, como los manglares, el río Aracataca fecunda arrecifes de coral con una variedad de especies acuáticas. En sus orillas se posan aves migratorias y endémicas, así como sigilosos felinos que beben en su tránsito por las montañas.
Sin embargo, existen otros depredadores que se acercan con intereses extractivos. Empresas bananeras de la región han creado trincheras para desviar el río a pesar de las denuncias de organismos ambientales, periodistas, políticos y líderes indígenas.
Como si fueran puestos militares, algunas familias de terratenientes han dado la orden de arrojar costales llenos de arena, buscando así conducir el débil torrente hacia unas pocas, pero extensas fincas productivas del Magdalena.
Hasta Corpoguajira ha asistido con las comunidades ribereñas para levantar los diques artificiales, sin embargo, el río sigue siendo disputado entre quienes quieren su tránsito libre y entre quienes necesitan del recurso hídrico para sus negocios.
Consonante entrevistó al mamo Maku Duran, uno de los responsables de grabar el video viral, y al líder wiwa Albeiro Armenta Villazón, quienes defienden su protección ancestral.

Consonante: ¿Cuál es la historia del río Aracataca según el pueblo Arhuaco?
Maku Durán (M.D.): El río Aracataca es para nosotros un ser viviente, como los otros ríos. Ellos sufren y tienen sentimientos, por eso la conexión tan profunda que tenemos, porque son seres sagrados. Aunque haya nacido nuevamente, el río Aracataca no ha cambiado en su ser. La historia de los abuelos es que este río siempre ha permanecido en el territorio pero ha tenido muchos percances, como cualquier otro río, sea por el cambio climático, la contaminación en las partes bajas o por la desviación de sus riegos. Ha perdido su cauce y se ha ido secando.
Esto ha pasado por la intervención del hombre pero, para nosotros y como dicen los abuelos, está mal, porque al ser sagrado no debería recibir ese trato. Pero así ha pasado, sin dolor, sin remordimiento y sin nadie que vele por el agua en beneficio de las comunidades humanas, vegetales y animales. Entonces, de este sitio sagrado, solo se benefician ahora pequeños grupos de empresarios como bananeros, arroceros y ganaderos, que se lucran sin un solo aporte a la protección del río.
Consonante: ¿Cómo entiende el pueblo Wiwa la relación entre el agua, la tierra y los seres vivos? ¿Cómo se refleja esta comprensión en sus prácticas y tradiciones?
Albeiro Armenta Villazón (A.A.V.): El agua para nosotros es nuestra madre, es muy bendita, es sagrada, así la tenemos demarcada. Así me lo han enseñado mis padres espirituales y es como nosotros nos comunicamos con los demás seres, por intermedio de ella. Las lagunas, las quebradas, los ríos, los lagos, todo alrededor de la vida cotidiana son seres vivos y el agua es la sangre que corre por la tierra.
Consonante: Varias generaciones han sido guardianas de esta y otras cuencas, ¿cuáles han sido los desafíos para quienes han hecho parte de su protección?
M.D.: Hay muchas acciones en el papel y así en palabras suena muy bonito ser protector del río, de los páramos, del territorio, de la naturaleza, de la montaña pero, en realidad y en medio de nuestro país, Colombia, creo que todos debemos tener muy claro que las personas que nos dedicamos a ser guardianes estamos día a día expuestos a grupos al margen de la ley y somos declarados objetivo militar. Esto porque se cree que somos “personas obstáculos” y los grupos indígenas hemos sido considerados como tal para el desarrollo de un territorio. Y aunque es bonito proteger, se siente miedo al afrontar los peligros que esto representa y además solos, sin apoyo del gobierno.
No hemos hecho reclamaciones, pero sí llamados de atención al gobierno local. La negativa siempre ha estado presente, ya que las leyes que nosotros tenemos como pueblos indígenas no existen para otros civiles y, lo que nosotros proponemos, siempre se queda solamente en nuestro territorio. Así es muy difícil llegar a las personas y explicarles la importancia de los ríos, cuando no entienden la diferencia ni son sagrados para ellas. Entonces cuando uno se opone a la utilidad que le dan al agua –como para la extracción minera o del carbón (que se utiliza muchísima agua para lavarlo)–, pasa lo mismo: nos convierten en objetivo militar, eso es buscarse usted el cajón. Ni siquiera el Estado ha podido hacerlo, ahora imagínese una persona por su cuenta.
A.A.V.: Nosotros pertenecemos a tres organizaciones, la Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), la Golkushe Tayrona y el resguardo indígena Campo Alegre con diferentes autoridades encargadas de la protección del agua. Por eso nos dicen los guardianes de la Sierra, pero para nadie es un secreto que el pueblo Wiwa ha sido afectado hace más de 500 años por defender su tierra ante la Conquista.
Luego, con la explotación de la tierra tan visible en los años 60, 70 y 80 en La Guajira, con el manejo de contrabando o de cultivo ilícito hubo violencia y todavía hay una gran mirada en nuestros territorios por los páramos, donde nacen los ríos, y nosotros somos esos páramos.
Pero también tenemos los tres pisos térmicos y se viene la arremetida de paramilitares en la década desde el 2000 hasta el momento y nuestra seguridad sigue siendo una situación […] A mí me privaron la libertad casi cinco años por defender estas tierras, porque nunca hemos estado de acuerdo con esos mega proyectos, como el de la represa El Cercado. A otros compañeros lamentablemente los mataron, pero a mí no, y por eso puedo contar la historia de sangre y fuego que hemos vivido por cuidar nuestros territorios. Y ahí estamos y vamos a seguir en la lucha.

Consonante: Ustedes protegen en la cima, donde nace el río, pero en su desembocadura han denunciado que está moribundo...
M.D.: En el nacimiento del río Aracataca está solo el pueblo Arhuaco, sin embargo, el río está bajo la protección de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra (Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo). El río, al menos dentro de nuestro territorio, está muy reconfortado y saludable. Hay muchos animales alrededor, especies acuáticas, es muy pura el agua y muy fría. Pero, al bajar, cuando ya el río pasa por lo que no hace parte de nuestros territorios, se puede ver cómo cambia drásticamente, cómo lo manipulan y cómo acaban sus arterias. Eso es muy doloroso, entonces el trabajo de protección no debería ser solamente de los pueblos indígenas, sino también un compromiso de todo colombiano y del Estado.
Consonante: El río desemboca en la Ciénaga Grande y, desde donde nace hasta su desembocadura, hay una gran biodiversidad. Cuando enseñaron el video, dijeron que pasó un oso. ¿Cuántas especies, incluida la humana, se están viendo afectadas por la privatización del recurso?
M.D.: El vídeo que se subió, por el cual me conocen muchas personas, fue tendencia por un tiempo. Hay quienes dicen que el animal que pasó (ante cámara) era un oso, no lo puedo asegurar al cien por ciento, pero en caso de que haya sido un oso o cualquier otro animal, sabemos que es un grito de auxilio sumado a la presencia nuestra.
En el momento en el que yo estoy grabando, aparece un ser para decirle al mundo «aquí estamos también nosotros en este territorio y queremos vivir». Ese momento me marcó mucho, porque era la idea del trabajo que estábamos haciendo: dar a conocer el río Aracataca y darle la importancia que merece. Que saliera este animal tiene para nosotros un significado grande, porque sabemos que es una forma de hablar de la naturaleza misma y defender la vida.
Además, alrededor del río hay infinitas especies. Si empezamos desde las cuencas bajas, podemos encontrar la famosa danta de la Sierra; un búho que es endémico (de hecho la Universidad del Magdalena lo descubrió) llamado Austillo de Santa Marta y otros búhos comunes; también hay zorros, armadillos e incluso el jaguar, que merodea mucho en la parte baja y media en las orillas del Aracataca. El río es fuente de vida para todos los seres que vivimos alrededor, no solo para los privados.
Consonante: ¿Cuál ha sido la mayor consecuencia de su privatización para beneficio de tierras productivas de grandes hacendados? De hecho, ese es un gran tema en Colombia: ¿de quiénes son los ríos?
M.D.: No es la primera vez y no es el único río que está privatizado en la Sierra ni en Colombia. Hay un caso específico con Aguas de Manizales, una empresa que privatizó el río Ariguaní en el municipio de Pueblo Bello, y privatizan solamente hacia abajo, a lo que entra en jurisdicción de municipios, porque en lo que hace parte de territorio indígena no pueden. Por eso digo, la lucha no debería ser solo de los pueblos indígenas, debería ser amplia de todos y todas en el país. De nada sirve proteger los nacimientos si solo se pueden proteger en un territorio limitado, porque abajo la población permite que empresas o grupos de personas que se apoderan contaminen y hagan y deshagan con los ríos.
Por ejemplo, el río Guatapurí que pasa por Valledupar con el agua pura y buena, apenas sale de la comunidad indígena, después de pasar el puente Hurtado, se vuelve una cloaca. Entonces digamos que el problema no somos nosotros, el problema hay que buscarlo por otro lado. (Aunque siempre señalan a los pueblos indígenas como responsables de estos problemas). Si yo hablo de mi territorio, el río no está enfermo. Es por causa del calentamiento global que se ha reducido su cauce y por las problemáticas que están allí abajo, donde ocurre la privatización de los ríos, porque dentro de nuestro territorio eso no existe.
Consonante: ¿Tienen alguna práctica ancestral o cómo consideran ustedes, desde sus etnias, que debería seguir siendo la defensa de este y otros ríos ante el silencio institucional?
M.D.: La educación del ser humano. Todos nacimos de una madre y de un padre y para los pueblos indígenas debemos hacer una contribución, un pagamento, al agua, al viento, al fuego. Son seres espirituales y debemos hacer una retribución en agradecimiento por lo que ellos nos dan. En las ciudades se está muy acostumbrado a pagar el recibo de la luz, del gas, del agua.¿Pero sinceramente pagar por ese recurso va a contribuir con el mejoramiento del río o a su protección? Se hace esto para beneficio de unas cuantas personas y lo que nosotros debemos cuidar es a la madre del río, que es la naturaleza, que nos brinda un beneficio fundamental para estar aquí.
A.A.V.: Hasta ahora la guerra ha sido por la explotación de recursos, en un mediano plazo la guerra será por el agua. ¿Cuántos caudales tiene la Sierra que surten de agua al país? Pero hoy los megaproyectos se llevan ese 90% del cauce y nos dejan un 10% para la población civil y para los ecosistemas: eso es una catástrofe en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y en el resto de Colombia. La madre tierra ya hizo lo suyo, los elementos naturales ya están dados… ¿Qué vamos a seguir haciendo nosotros?