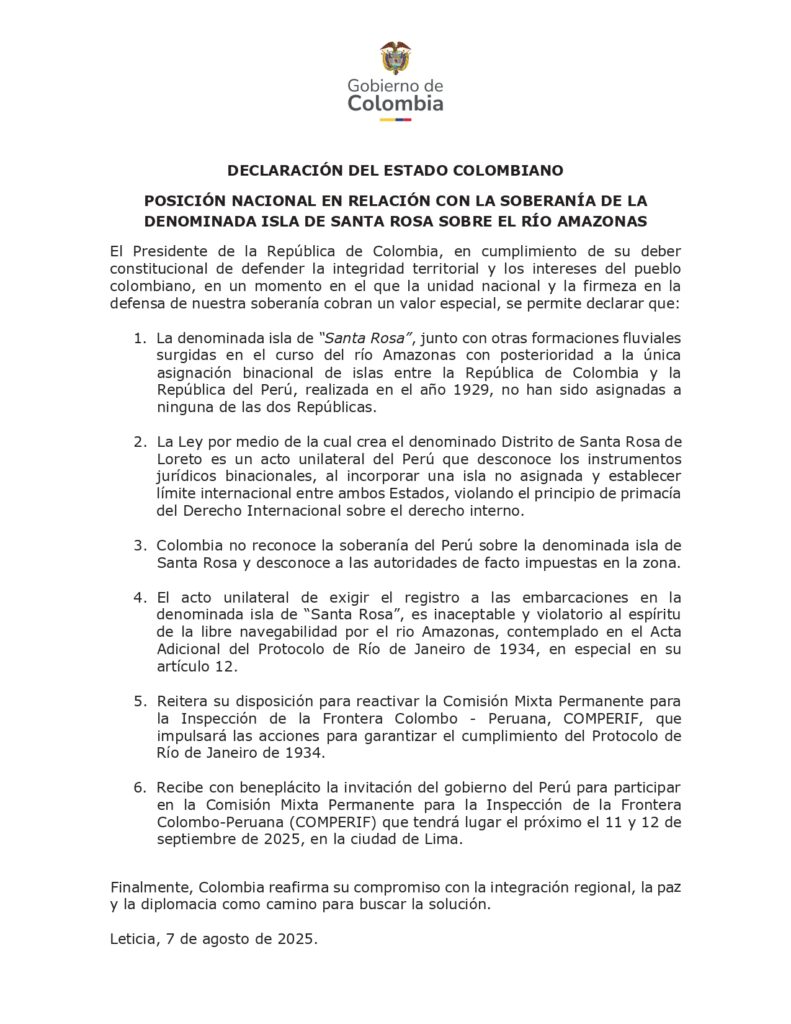Allí donde Colombia, Perú y Brasil se dan la mano, la línea que los separa no es una muralla ni un muro: es agua. El Amazonas —majestuoso, movedizo, impredecible— ha sido por siglos más que un límite natural; es una arteria vital que une a los pueblos que habitan sus orillas. Pero este río no obedece a mapas: cambia de rumbo, arrastra sedimentos, crea islas nuevas y borra otras. En su vaivén, ha transformado la geografía pactada hace un siglo por los Estados, desdibujando las fronteras políticas y desafiando las reglas que intentan fijarlo en papel.
Una de las islas surgidas de ese vaivén es Santa Rosa, un pedazo de tierra moldeado por la corriente, que emergió —según los registros locales— hacia finales de la década de 1960. Hoy, este pequeño territorio, habitado por unas 3.000 personas, se ha convertido en un punto neurálgico entre Colombia y Perú. Su existencia plantea preguntas de fondo sobre el ejercicio de la soberanía estatal en un escenario donde la geografía no es estática, y donde las decisiones de la naturaleza obligan a los países a renegociar, una y otra vez, los límites que creían definidos.
Desde la década de los años 70, el gobierno de Perú empezó a tomar acciones para reclamar la isla, incentivando a sus ciudadanos a la colonización, desarrollando infraestructura básica para educación y salud, y buscando consolidar una colonia agrícola. Más de medio siglo después, esas acciones se consolidaron oficialmente con la expedición de la Ley 32403, firmada en julio de este año, con la que se creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. La decisión, tomada de forma unilateral por Perú, formaliza la incorporación de la isla a su territorio y ha generado molestia en el gobierno colombiano, que la interpreta como una violación de su soberanía. Como acto simbólico y de afirmación, ayer el Ejército peruano desplegó decenas de banderas nacionales sobre la isla.
En un comunicado, la Cancillería de Colombia afirmó que con Santa Rosa y las demás islas que surgieron con posterioridad a 1929 “se debe surtir un proceso de asignación de común acuerdo entre Cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países”. Por esta razón ha manifestado su inconformidad al gobierno peruano y para resolver esta situación por vías diplomáticas ha solicitado que se active la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana -COMPERIF-, creada en 1986 por ambos países.
Hasta el momento la respuesta de Perú no ha sido positiva. En declaraciones públicas, su canciller Elmer Schialer afirmó que: “Perú no cederá ni un milímetro de su territorio”, además de reafirmar que la isla de Santa Rosa pertenece a este país y que la posición de Colombia frente a esta situación es errada. En un comunicado, la Cancillería peruana precisó que Santa Rosa hace parte de la isla Chinería, esta última asignada a Perú en 1929. No obstante, este punto ha sido cuestionado por Colombia, ya que Santa Rosa no existía como formación insular en aquel entonces: surgió recién hacia la segunda mitad del siglo XX, producto de los cambios naturales del río.
Esta tensión surge en un territorio de relaciones transfronterizas que, como lo señala Santiago Duque, profesor de la Universidad Nacional sede Amazonía, pueden ser catalogadas como armónicas. “Somos amazónicos, amazonenses y nos movemos indistintamente entre los tres países”, señala.
Ir y venir de tensiones
Desde el siglo XIX, ambas naciones llevaron un pugna por el territorio y solo fue hasta marzo de 1922 que suscribieron el Tratado Salomón-Lozano, mediante el cual fijaron bilateralmente la frontera y lo hicieron por la línea más profunda del río Amazonas, los canales más navegables del afluente, conocidos como talweg, que demarcaron una frontera de aproximadamente 116 kilómetros entre ambos países.
Pero ni siquiera un tratado logró poner fin definitivo a las tensiones. Entre 1932 y 1933, una guerra estalló en la frontera, y no fue sino hasta mayo de 1934, con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, que se resolvió el diferendo limítrofe y se ratificó el tratado firmado 12 años antes. Por un tiempo, la controversia pareció apagarse. Sin embargo, el Amazonas, con su fuerza impredecible, volvió a encenderla. Los aluviones —esas corrientes cargadas de sedimentos— cambian constantemente la dinámica y la velocidad del río. Cuando un canal reduce su flujo, los sedimentos se acumulan, nacen playas, y con el tiempo, crece la vegetación. Así, lo que alguna vez fue agua se convierte en tierra firme, y con ello, en disputa.
“Cuando se firmó el tratado, existían dos islas: la isla Ronda, colombiana, y la isla Chinería, peruana, y el canal profundo —o talweg— pasaba junto a la ribera de Colombia. Pero hoy, tras más de 50 años de transformaciones en la dinámica del río, ese canal corre por detrás de las islas peruanas, del lado del hermano país de Perú”, explicó el profesor Santiago Duque. Tal como han advertido varios académicos, este no será un caso aislado: la deforestación, el cambio climático y la creciente sedimentación del Amazonas podrían dar lugar a la aparición de nuevas islas, reconfigurando una vez más el mapa de la región y tensando los acuerdos de soberanía.
Walter Arévalo, docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, precisó que las islas que se consolidan como territorio habitable y que son susceptibles de apropiación deben delimitarse en común acuerdo, donde los Estados pongan sobre la mesa criterios como la población, la actividad económica, la seguridad o migración.
“Más allá de estos tratados y siendo posteriores a ellos, deben ser adjudicadas soberanamente en un proceso que ya existe y que los Estados han sostenido en otras ocasiones y es la comisión bilateral fronteriza”, precisó el académico. “Una situación similar ocurre, por ejemplo, entre Bélgica y el Reino de los Países Bajos en el río Meuse. Cada par de años se reúnen para revisar por dónde está fijada la línea de limitación fluvial y establecer cuáles son los límites de cada ribera”, agregó.
Para el profesor Santiago Duque, la realidad del río Amazonas hoy es muy distinta a la de principios del siglo XX. Por eso, plantea que Colombia y Perú deben revisar conjuntamente la información técnica producida por académicos e instituciones especializadas, con el fin de tomar decisiones políticas y diplomáticas que se ajusten a las transformaciones del territorio. Redefinir la frontera, dice, implica también aprender a convivir con un río distinto: “Y hay que hacerlo entre los dos, porque es un río binacional, es decir, un río de ambos países”.
El riesgo de perder el Amazonas
Esta discusión sobre la frontera tiene de fondo una preocupación mayor y es el riesgo de que Colombia pierda el acceso al río Amazonas. En los últimos años investigadores de la Universidad Nacional han advertido cambios en las dinámicas del río que generan que este se aleje cada vez más de Leticia. Desde 1993 el Laboratorio de Estudios Hidráulicos, sede Bogotá, señaló que el 70% del caudal fluye por territorio peruano, y solo el 30% pasa dentro de la frontera colombiana.
Así lo confirma el profesor Santiago Duque, quien dice que desde hace 50 años el Amazonas está fluyendo de manera más lenta. Esto hace que el río deje sedimentos que se acumulan, crean playas, barreras de arena y poco a poco forman islas. Es una situación que siempre ha ocurrido, “el Amazonas construye, amplía, modifica, mueve y destruye islas”, afirma Duque.
La isla de Santa Rosa es resultado de este proceso de sedimentación. Los movimientos del río la formaron y continúan transformando sus alrededores. Según la Universidad Nacional, en un estudio realizado en 2025 por el profesor Juan Gabriel León de la sede Palmira, de un caudal de 55.900 metros cúbicos que corren en la sección que marca el límite entre Colombia y Perú, solo el 19% fluye dentro de la frontera colombiana.
La lectura sobre esta situación no es nueva. De hecho, se afirma que la Armada Nacional desde hace varios años anticipó la posibilidad de que Leticia pierda totalmente la salida al río en el 2030. Este cambio en la delimitación territorial tendría un impacto directo en la dinámica de municipios aislados por la espesa selva amazónica, donde el río no sólo es paisaje, sino también eje de movilidad, economía y vida cotidiana. “Ciudades como Iquitos, en Perú, y Leticia, en Colombia, son las que tienen mayor conexión con el río. En el caso de Leticia, por ser fronteriza, el Amazonas funciona como su principal vía de acceso”, señala un comunicado de la Universidad Nacional.
Para habitantes de Leticia como la normalista Sofía Castillo, el hecho de perder la salida al río puede tener varias consecuencias, principalmente en términos económicos y culturales. Considera que temas como la navegabilidad, el transporte de alimentos y el trabajo de los pescadores se verían afectados. “Perderíamos una gran parte de nuestro territorio y eso es lamentable”, dice.
Sin embargo, no todos comparten esa visión. Para Charles Brito, rector del colegio Selva Alegre de Leticia, el municipio ha perdido su vínculo directo con el Amazonas. “El río se fue del lado de Leticia hace rato”, afirma. Según él, la ciudad ya no tiene contacto permanente con el cauce principal del Amazonas, y durante buena parte del año, la conexión se da únicamente a través de la quebrada Yahuarcaca, un afluente sobre el cual están ubicados el malecón y el embarcadero. Esta percepción evidencia que, incluso en el nivel local, la relación con el río ha cambiado, y no siempre de forma evidente.
La profesora de la Universidad Nacional, Lilian Posada, afirma que “si no se actúa de inmediato, Leticia dejará de ser una ciudad ribereña. Las implicaciones van más allá de lo simbólico, son culturales, económicas y territoriales”. Por esta razón, en un estudio realizado en 2006 planteó que la solución para evitar que el Amazonas se aleje es realizar un dragado entre las islas Rondiña y Ronda, además de construir espolones en el canal peruano para dirigir el flujo del agua hacia Colombia. Sin embargo, estas medidas nunca se ejecutaron.
Para Posada, el verdadero problema radica en la ausencia de respuestas institucionales frente a un fenómeno que ya está alterando el territorio. “La Armada debe encender las alarmas. Las decisiones políticas y diplomáticas han estado ausentes (...). Y las consecuencias ambientales también son severas”, advierte. Una de las más críticas, dice, podría ser la desaparición del sistema de lagos de Yahuarcaca, un ecosistema clave para la biodiversidad y el equilibrio hídrico del planeta, que depende directamente del caudal del Amazonas. Si el río deja de alimentarlo, este conjunto de cuerpos de agua podría secarse.
Mientras el río Amazonas sigue moviéndose, formando nuevas islas y cambiando el mapa, la pregunta no es solo de a quién pertenece un pedazo de tierra, sino si los Estados están dispuestos a adaptar sus fronteras —y su política— a un río vivo que no reconoce líneas trazadas en papel.
Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre Santa Rosa
Este 7 de agosto el presidente de Colombia Gustavo Petro, decidió trasladar la conmemoración de la Batalla de Boyacá al municipio de Leticia. En su discurso leyó una declaración del Estado colombiano en la que "no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona", por lo que la ley expedida hace unas semanas por ese país se considera un acto que no toma en cuenta los instrumentos jurídicos binacionales.
Además, señala que esta isla, junto con otras que surgieron posterior a 1929, no han sido asignadas a ninguno de los países en la frontera, por lo que el Gobierno considera necesario impulsar acciones que garanticen el cumplimiento del protocolo de Río Janeiro para resolver los problemas limítrofes. Por último, el presidente Petro confirmó que recibió la invitación del gobierno de Perú para activar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, la cual se realizará el 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Lima y donde tendrá lugar el primer acercamiento para buscar una salida a esta controversia sobre la frontera.