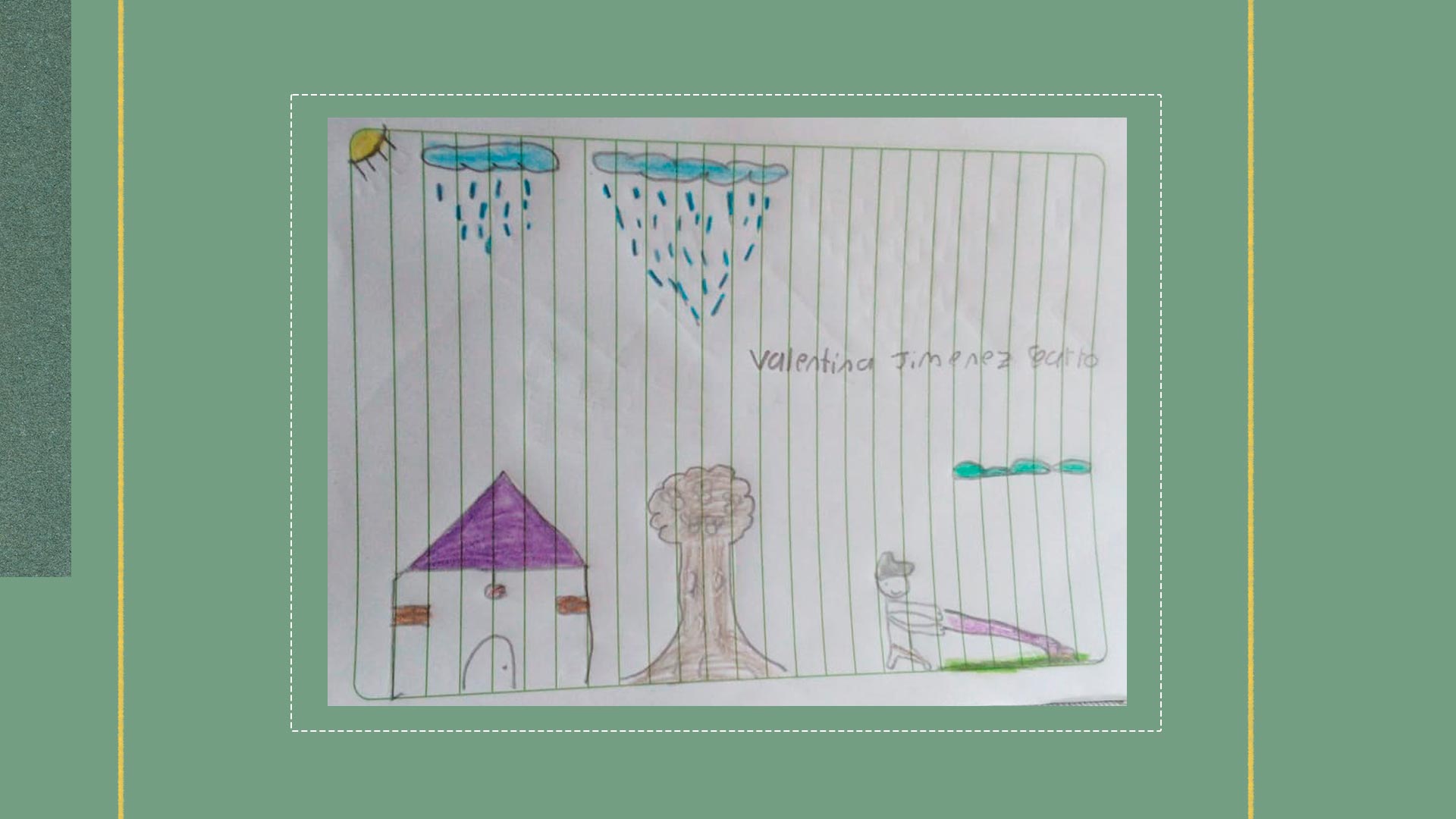Después de varios meses de silencio, la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes –Embf– volvió a abrirse paso en un escenario inesperado. No fue en una sala cerrada ni entre micrófonos oficiales, sino en medio de las sabanas del Yarí. Allí, en agosto, los delegados de ambos equipos se reencontraron frente a un público multitudinario: unas 25.000 personas que viajaron desde 17 departamentos hasta la vereda El Triunfo, en la frontera entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta), para participar en el “Encuentro por la paz con justicia social”.
El encuentro fue convocado por la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas) con un propósito doble: reactivar unas negociaciones que se habían estancado en los últimos meses y, al mismo tiempo, enviar un mensaje firme a la mesa. En la invitación al espacio, la organización fue contundente: se trataba de “exigir el cumplimiento de los acuerdos y protocolos firmados hasta la fecha y los que a partir de esta fecha se firmen, que se dé cumplimiento a lo acordado en la mesa de transformaciones territoriales y que se inicien las actividades en los proyectos que beneficien nuestras comunidades”.
Además, el encuentro tenía un propósito concreto: marcar el inicio del séptimo ciclo de conversaciones, tras varios altibajos que han puesto a prueba la continuidad de este proceso. El 2025 ha estado atravesado por momentos decisivos. En abril llegó a su fin el cese al fuego que había estado vigente desde octubre de 2023; poco después, el presidente de la República firmó la resolución 161 de 2025, que contempla la creación de una Zona de Ubicación Temporal para la concentración de combatientes del Frente 33 en Tibú, Norte de Santander. Sin embargo, la iniciativa —que buscaba enviar una señal de confianza— arrastra ya cuatro meses de retrasos y aún no se ha concretado.
A pesar de que el encuentro buscaba dar inicio al séptimo ciclo, lo cierto es que aún no existe una fecha definida para su instalación. La incertidumbre se suma a los retrasos que ya arrastra el proceso y deja más preguntas que respuestas. De hecho, aunque intentamos conocer la posición de Gloria Quiceno, jefa negociadora del Gobierno, sobre el balance de lo ocurrido en el Yarí y el futuro inmediato de las conversaciones, no fue posible obtener respuesta.
El balance de las comunidades

Durante el encuentro, la sociedad civil tomó la palabra para evaluar lo pactado en los seis ciclos de negociación anteriores. No fue un ejercicio menor: las comunidades organizaron diez mesas de trabajo en torno a los temas centrales, con la intención de revisar avances, señalar incumplimientos y proponer rutas claras.
“En esta reunión lo que se pudo mirar es que, como pueblo, estamos hablando a una sola voz; y a una sola voz estamos exigiendo la paz y las necesidades del campesinado”, resumió Pedro Juan Suárez, vocero de Coscopaas.
Consonante tuvo acceso al documento final con las conclusiones de esas mesas. Allí se identifican cerca de doce acuerdos previos entre el Gobierno y el Embf que contienen compromisos específicos, pero cuyo cumplimiento sigue en entredicho. El balance, según las organizaciones sociales, está lejos de ser positivo.
El 62 por ciento de las acciones está en una etapa de ejecución nula, el 20 por ciento se califica como insuficiente, el ocho por ciento como regular, el cuatro por ciento como aceptable y sólo el dos por ciento como bueno. Esto en un proceso que está cerca de cumplir dos años desde la instalación de la mesa de negociación.
“La población civil y las comunidades campesinas, vemos con gran preocupación el poco avance que ha tenido esta mesa de diálogo por parte del Gobierno Nacional. Creemos que es evidente que no ha existido un compromiso real por parte del Gobierno para darle cumplimiento a los acuerdos a los que se ha llegado”, señala Lina Dahian Hincapié, profesora de la Escuela de Formación de Guardias Ambientales Campesinas Jainover Collazos del Sur Oriente Colombiano.

Para Hincapié, uno de los temas que más preocupa a las comunidades es la seguridad en los territorios. En el momento no hay un cese al fuego vigente y señala que en los territorios se vive una calma que no es una paz real, y en la que se destaca la falta de compromiso del Gobierno.
Uno de los ejes más sensibles de la mesa de negociaciones ha sido el de las transformaciones territoriales, una apuesta del Gobierno en el marco de la política de Paz Total que busca abrir camino a cambios sociales, económicos, institucionales y ambientales en las regiones más golpeadas por el conflicto. La premisa es clara: sin transformar el territorio, no habrá paz posible.
En marzo de 2024, durante el cuarto ciclo de diálogos, se firmó un “Acuerdo Especial sobre Transformaciones Territoriales en Caquetá, Meta y Guaviare”, que contemplaba un plan piloto en los llanos del Yarí para mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas. Pero en el balance presentado por las organizaciones sociales durante el encuentro de agosto, la conclusión fue contundente: los avances son escasos y las promesas siguen sin materializarse.
Un proceso con luces y sombras
La implementación de la Paz Total no ha sido un camino lineal. Desde su arranque, la estrategia ha atravesado giros y reajustes que, en palabras de Camilo González Posso, presidente de Indepaz y exjefe negociador del Gobierno en la mesa con la disidencia Embf, pueden leerse en tres fases. La primera, que él llama “tirar la red”, se extendió entre 2022 y 2023, cuando el Gobierno abrió conversaciones simultáneas con distintos grupos armados. La segunda, “cerrar la red”, entre 2023 y 2024, estuvo marcada por la crisis con las estructuras más grandes y por el fraccionamiento de las disidencias. Y la tercera, en la que se encuentra el proceso hoy, es la de “dejar la red”: un momento en el que la prioridad ya no son múltiples frentes abiertos, sino la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y las negociaciones puntuales con facciones locales.
En este punto, una de las demandas que surge por parte de la sociedad civil es llegar a acuerdos sobre los cronogramas de trabajo con el Gobierno Nacional y así desarrollar los temas pendientes, según lo manifestó el líder de Coscopaas, Pedro Juan Suárez, al terminar el encuentro en la vereda El Triunfo.

Además, las organizaciones manifestaron la necesidad de que se considere su participación en la mesa de negociaciones. “Las comunidades campesinas siempre estamos como invitadas a estos escenarios, pero como siempre le hemos exigido también al Gobierno Nacional que nos haga partícipes directos, porque además nosotros somos quienes habitamos los territorios”, afirmó la profesora Lina Hincapié.
Días después del evento, en un comunicado el Embf señaló estar de acuerdo con la solicitud de las organizaciones sociales para tener participación en la mesa. Por su parte, el Gobierno no ha publicado todavía información sobre este encuentro y sobre el futuro de las negociaciones, particularmente del inicio del séptimo ciclo.
“Es de vital importancia como comunidades campesinas, como población civil, hacerle entender al Gobierno Nacional que la paz con justicia social no es el desarme de un actor armado. La paz que buscamos nosotros es la dignificación de nuestros territorios”, señala Lina Hincapié.
Frente al silencio que prima en esta etapa de las negociaciones, las organizaciones sociales y las comunidades que participaron en el encuentro en el Yarí siguen a la espera de las conclusiones y compromisos y de que se defina con claridad cómo se avanzará en los próximos meses.