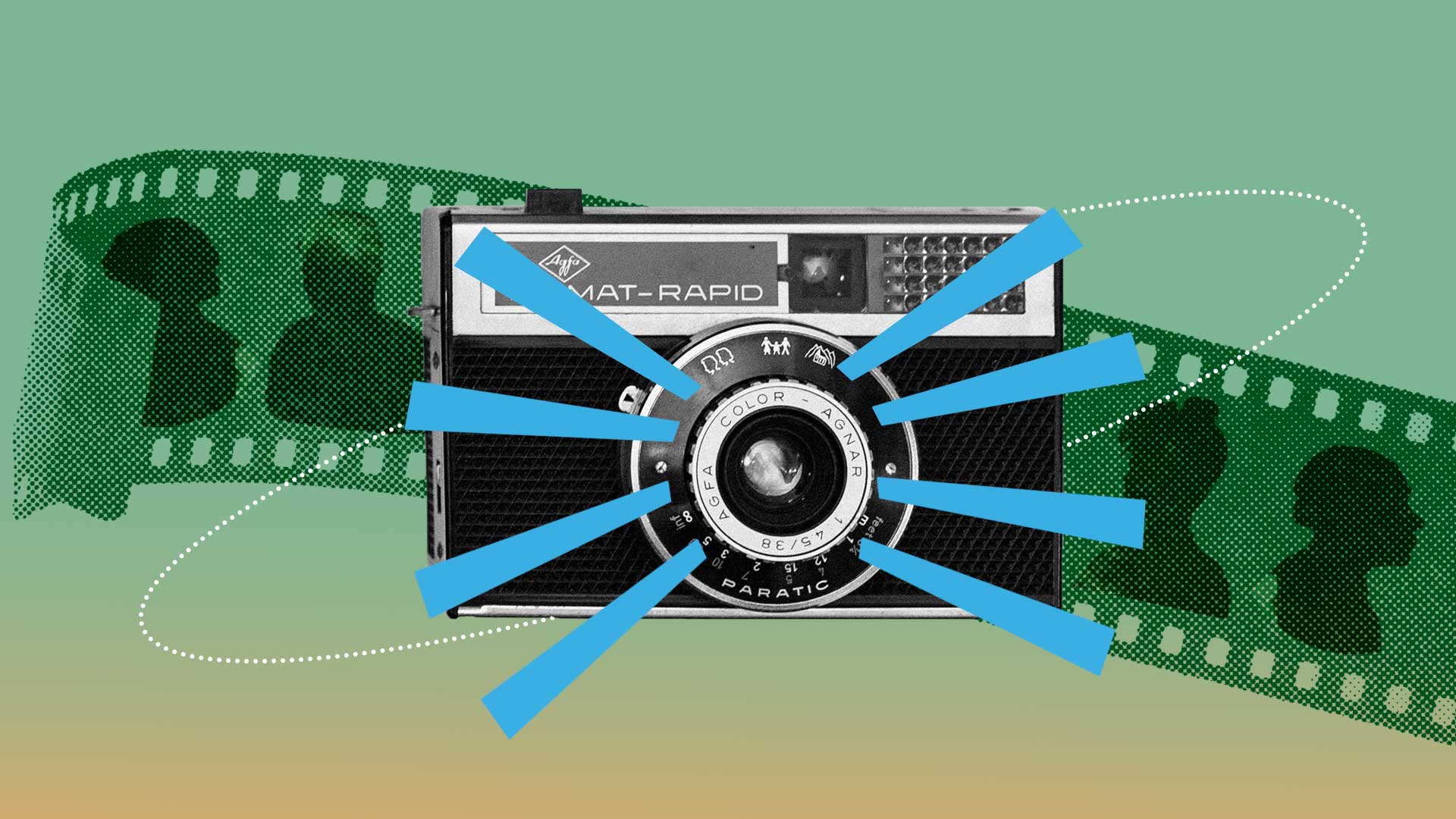Recuerdo el miedo de aquella vez como si lo estuviera viviendo ahora. El rumor de un brote de paludismo se extendió rápido en la comunidad y, en cuestión de días, ya teníamos vecinos trasladados al hospital de la ciudad por la gravedad de su estado. Preocupado, busqué al sabedor y le pregunté qué podíamos hacer. Con una calma que me tranquilizó en medio de la incertidumbre, me dijo: “Cuando sientas los primeros escalofríos, avísame. Yo preparo el remedio”.
No pasó mucho tiempo antes de que sus palabras se hicieran realidad. Una madrugada el frío me atravesó los huesos, los temblores no me dejaban sostenerme en pie y un dolor punzante me desgastaba por dentro. Lo mandé a llamar de inmediato. Llegó con un brebaje de color rojizo, preparado con la corteza de un árbol que conocemos como cabo de hacha. “Esto debe llegar hasta tu estómago”, me indicó mientras me acomodaba en la hamaca. Lo tomé sin dudar, aunque el sabor amargo me obligó a vomitar casi de inmediato. Él me tranquilizó: “Déjalo salir, así trabaja el remedio”. Y tenía razón: al día siguiente, me sentía mucho mejor.
Ese día entendí que la medicina de los abuelos no son sólo plantas, sino un conocimiento profundo que protege la vida desde hace generaciones. Fue esa misma sabiduría la que también nos cuidó durante la pandemia del COVID-19, cuando en nuestra comunidad, gracias a las plantas, no lloramos ninguna pérdida.
En Guainía, esa certeza atraviesa nuestra existencia: la selva cura. Antes de hospitales, decretos o médicos con sus jeringas, fue la selva la que nos dio respuestas. Sus cortezas, raíces y hojas han sido el primer remedio, no solo para aliviar el cuerpo, sino también para mantener el espíritu en equilibrio. Pero ese conocimiento que me salvó la vida hoy corre peligro: cada vez menos jóvenes quieren aprender lo que los mayores guardan en la memoria, y lo que antes se transmitía de voz a voz empieza a desvanecerse, justo cuando el sistema de salud oficial aún no logra atender nuestras necesidades más básicas.
Un hospital intercultural en medio de la selva
En Guainía, hablar de salud es hablar también de medicina ancestral. Así lo explica Mauricio Hernández, subgerente de servicios del Hospital Renacer: “Desde 2014 contamos con el Decreto 2561, que reglamenta el Modelo Integral de Atención en Salud, el MIAS. Este modelo busca la articulación entre la medicina tradicional y la occidental. Más del 80 por ciento de la población es indígena, por eso esta interculturalidad no es un lujo, sino una necesidad”.
Ese enfoque ha marcado la ruta del Hospital Departamental Intercultural Renacer, que en 2023 sustituyó al antiguo Manuel Elkin Patarroyo y pasó a ser administrado directamente por la Gobernación. El cambio de nombre no fue solo simbólico: abrió el camino para pensar la atención en salud desde el territorio y con la participación de los pueblos indígenas.
El hospital cuenta hoy con una Oficina de Asuntos Indígenas y 23 gestores comunitarios que hablan las lenguas locales, viven en los puestos de salud rurales y actúan como puentes entre los médicos y las comunidades. “Son quienes conocen a cada familia, saben cuántos niños y cuántas gestantes hay en la comunidad, y alertan cuando aparece un problema de salud”, explica Hernández. Esa red se complementa con parteras contratadas: una en la comunidad de Remanso y otra en la sede principal de Inírida. Esta última participa en partos humanizados, acompañando a las mujeres durante todo el proceso, mientras en las zonas rurales siguen siendo las parteras tradicionales la primera referencia de las gestantes.
La apuesta intercultural también se refleja en la conformación de equipos básicos de atención primaria que recorren los ríos. En cada brigada viajan un médico, una enfermera, un psicólogo y un odontólogo, pero también un sabedor ancestral. “Cuando llegamos a una comunidad, tanto el médico ancestral como el occidental revisan a los pacientes y dan su punto de vista. Es ahí donde logramos ese engranaje”, señala Hernández. Uno de esos sabedores es conocido como Chavalivali, quien trabaja con el hospital como médico ancestral. “A veces es complicado contratar a más personas de la medicina tradicional por los trámites de la administración pública, pero con ellos vamos avanzando en esa articulación”, reconoce.
Sin embargo, el proceso no está libre de tensiones. La única EPS que opera en el departamento es la Nueva EPS, antes Coosalud, y en 2023 la falta de un convenio vigente impidió que muchos usuarios reclamaran sus medicamentos directamente en la farmacia del hospital, pese a que el MIAS establece la atención integral como prioridad. Tampoco existe aún un reconocimiento laboral formal para la mayoría de sabedores y parteras, que siguen dependiendo de contratos temporales o de la voluntad de los programas en curso.
En paralelo, el gobierno nacional ha anunciado inversiones millonarias para mejorar la infraestructura y los servicios de salud en comunidades indígenas, pero en el día a día la interculturalidad se sostiene sobre la experiencia de quienes, como los gestores comunitarios, las parteras y Chavalivali, encarnan el diálogo entre dos formas de entender la vida y la enfermedad.
Chavalivali: la palabra como medicina
En Cucurital, Chavalivali camina entre árboles que parecen hablarle en silencio. Señala con la mano: la caraña, que previene, cura y sana; la estrella, que combate la tos; la guaba, antibiótico natural para heridas y dolores; el cabo de hacha, cuyo cocimiento se bebe para curar el paludismo; el palo Brasil, útil contra la diabetes y la debilidad sexual.
Pero más allá de la lista de plantas, lo que le preocupa es el futuro del conocimiento. “Esto se transmite con diálogo y práctica. Los ancestros dejaron la regla: se enseña solo a quien tiene verdadero interés y buenas intenciones. Para curar hay que conocer el bien y el mal. Hoy la juventud casi no se interesa, por eso insisto en que el conocimiento y la lengua son nuestra arma de defensa. Si los jóvenes no lo aprenden, perdemos nuestra forma de vivir”.
Reconoce también que no todas las enfermedades pueden tratarse con plantas o rezos. “Cuando aparecen enfermedades nuevas, que no conocemos, remitimos a los hospitales. La idea es que ambos sistemas se complementen. Si un médico occidental no puede curar un mal postizo, causado por brujería, debe remitirlo al sabedor. Y si nosotros no podemos, lo remitimos al hospital. Pero lo que pedimos es reconocimiento: nunca hemos recibido un pago o un beneficio del Estado. Esto no es un juego: nuestra medicina también sana”.
En el pueblo Yeral, Nonato Pereira da Silva repite con sencillez el nombre de dos plantas: la hoja de colombiana y la hoja de raya. “Son las principales que usamos para prevenir enfermedades”, explica.
El problema más grande, asegura, no es la falta de plantas sino la pérdida de la lengua. “Transmitir este conocimiento es tarea de abuelos y abuelas. Pero nuestros jóvenes están perdiendo el idioma, y sin idioma no hay manera de enseñar la medicina. El conocimiento está en las palabras de la lengua y si eso se rompe, se pierde todo”.
Para los Yeral, la espiritualidad también forma parte del cuidado. “Usamos el rezo, somos espirituales. Tenemos santos devotos y también plantas. Ambas cosas se unen. Y cuando ya no podemos combatir una enfermedad, remitimos al hospital”.
La interculturalidad se vive en la piel de los pacientes. Rubén García, del pueblo Curripaco, convive con ambas medicinas. “Mi esposa está embarazada. Los médicos tradicionales dicen que tiene complicaciones que solo ellos entienden. Los médicos occidentales también identificaron un problema. Entonces acudimos a los dos. En mi comunidad el médico tradicional sí funciona, porque es conocimiento vital”.
Sin embargo, Rubén reclama que en el hospital no se ve un espacio que pertenezca al médico tradicional para que atienda a sus pacientes. “Sí hay parteras, pero yo sugiero que exista un sabedor con un espacio propio, que tenga salario y atienda a la gente. Es importante”.
Susana Pérez, de la etnia Piaroa, también se ayuda de ambas medicinas. “Cuando los niños están enfermos, uso hoja de ratón, hoja de guayabo o de mango, que desinflaman. Pero si el caso es grave, voy primero al hospital y después preparo la medicina tradicional”.
Del pueblo Puinave, Juan Medina señala que la caraña da fuerza y limpia, que las pusanas curan el espíritu y que el cabo de hacha es poderoso contra el paludismo. “La naturaleza siempre nos da una respuesta si sabemos buscarla”, afirma.
La enseñanza, explica, se hace con la palabra y la práctica. “Le muestro a mi hijo el árbol y le digo: este sirve para esto, porque ya vimos cómo alguien sanó con él. Así se aprende: viendo, escuchando y practicando. Pero los jóvenes ya no quieren, están atentos a los teléfonos y a la ciudad. El interés se pierde poco a poco”.
También reconoce los límites. “Nuestros abuelos decían que algunas enfermedades eran de los blancos, de los que llegaron de afuera. Cuando no podemos curar, acudimos al hospital. Pero no olvidemos: la primera medicina siempre está en el monte y en la palabra de los abuelos”.
Las plantas y la palabra
El Hospital Renacer ha hecho esfuerzos: gestores comunitarios, parteras contratadas, médicos ancestrales incluidos en brigadas. Pero todavía queda pendiente un reconocimiento más formal, con contratos, salarios y espacios propios para los sabedores. “El reto es lograr un verdadero diálogo de saberes”, admite el doctor Hernández. “Que no sea sólo simbólico, sino una política sostenible”.
La tensión que señala no es nueva. Durante décadas, la medicina occidental ha ocupado una posición dominante en el sistema de salud colombiano, mientras que la medicina indígena ha sido relegada a un lugar de subalternidad. Investigaciones etnográficas en Guainía y Vaupés muestran que, aunque el Estado ha reconocido en el papel la interculturalidad, en la práctica persiste la hegemonía biomédica. La médica Carmen Raquel Clavijo Úsuga acompañó entre 1997 y 2009 a comunidades puinave, curripaco, piapoco, guahibo y tucanas orientales. Su conclusión es que el sistema médico indígena no puede entenderse solo como un conjunto de prácticas de curación, porque cumple funciones sociales, políticas, ecológicas y de identidad colectiva.
El payé, por ejemplo, no solo atiende enfermedades del cuerpo. También regula conflictos familiares, interviene en disputas comunitarias y preserva el equilibrio con el territorio. Un mal manejo del monte, como la tala excesiva o la pesca en tiempos prohibidos, puede ser sancionado con enfermedades que solo él puede tratar. En ese sentido, la salud no se separa de la ética ni de la ecología: sanar implica también restaurar vínculos sociales y ambientales. “La medicina indígena está ligada a la vida misma”, explica Clavijo en su investigación, “y por eso pone en entredicho el reduccionismo biologicista de la biomedicina oficial”.
En el hospital, ese cruce se siente todos los días. Mientras un médico occidental mide la presión o revisa la temperatura, los sabedores evalúan si la enfermedad proviene de un desequilibrio espiritual, de una trasgresión social o de un descuido en el manejo del territorio. Allí donde la biomedicina ofrece diagnósticos estandarizados, los sabedores recuerdan que cada persona es un universo en relación con su comunidad y con la selva.
Para los funcionarios como Hernández, el desafío es cómo traducir esas lógicas en una política pública que no se quede en lo simbólico. Para los sabedores, en cambio, es una cuestión de supervivencia cultural. Como dice Chawariwari: “Este conocimiento es nuestra arma de defensa. Si se pierde, no solo perdemos la medicina, perdemos la forma de ser como pueblos”.
En Guainía, la salud se juega en dos escenarios. Uno está en los hospitales y puestos de salud, con médicos formados en universidades, protocolos y medicamentos. El otro está en la selva, en los rezos y en las palabras de los abuelos.
Los pacientes navegan entre ambos, buscando en cada lado lo que el otro no puede ofrecerles. El futuro de la medicina ancestral dependerá de que los jóvenes la reclamen, de que el Estado la reconozca y de que la interculturalidad deje de ser un ideal para convertirse en práctica cotidiana.
Mientras tanto, los sabedores siguen enseñando que la primera respuesta está en la selva, que la primera medicina está en el espíritu, y que —como repiten los Puinave— la primera cura siempre se encuentra en la palabra de los abuelos.