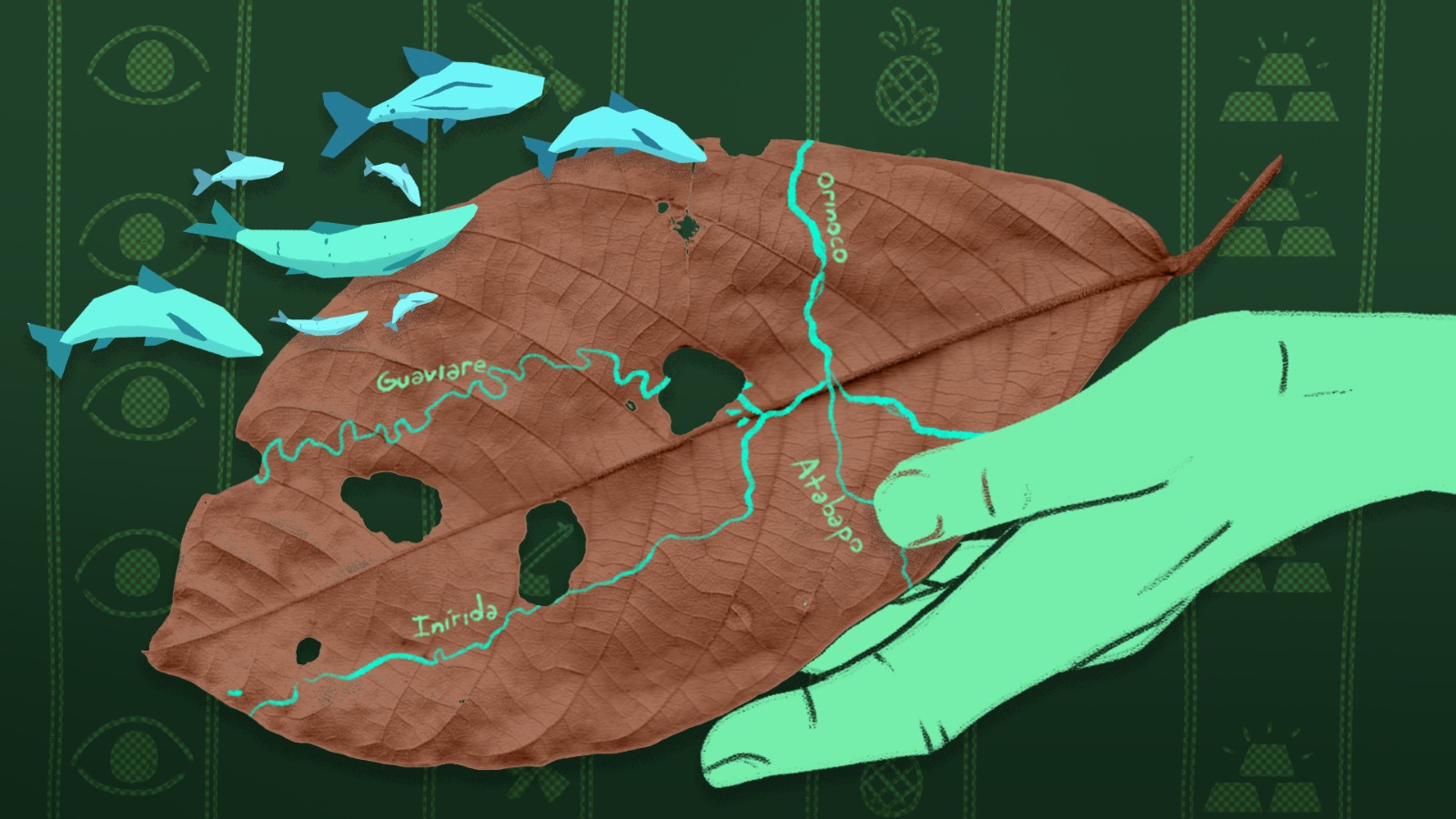En la vereda Piscinas, el aire huele a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. El verde del Yarí se extiende como un mar sin orillas. Desde temprano, por los caminos de barro, comenzaron a llegar los primeros niños y niñas: traían en la espalda maletas cargadas con hamacas, toldillos y carpas. Venían desde El Recreo, Alto Morrocoy, La Sombra, Playa Rica. Algunos habían viajado toda la noche.
Cuando el bus o la canoa se detenían, las risas rompían el silencio del monte. Se oían saludos, gritos, abrazos que parecían no terminar nunca. Era como si cada llegada confirmara algo más grande que una simple reunión. El Festival del Jaguar había comenzado.
Durante dos días —el 5 y 6 de noviembre— este pequeño centro poblado de San Vicente del Caguán se convirtió en un territorio de música, juegos y colores. Pero bajo la alegría se movía también una memoria compartida: la de un pacto hecho seis años atrás, cuando las comunidades del Yarí decidieron cuidar al jaguar y al bosque que lo abriga. Lo llamaron el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar. Desde entonces, cada fiesta no solo celebra al felino más grande de América, sino la promesa de proteger el lugar donde aún camina.
Al amanecer, el campamento despertó con el sonido del agua cayendo en las duchas y el murmullo de los niños preparándose. A las diez de la mañana comenzó el gran desfile: los estudiantes, disfrazados de chigüiros, dantas, venados, paujiles y jaguares, avanzaron por la calle principal del centro poblado mientras las familias los aplaudían desde los costados.
“El festival es un espacio lleno de emociones, conciencia y esperanza”, cuenta Juan Esteban Zamora, de la Asociación Empresarial Campesinos del Yarí (Asecady), organización que lidera el evento junto a las instituciones educativas rurales.
“Para nosotros es una conmemoración a la majestuosidad del jaguar, pero también una reafirmación del compromiso con nuestro territorio”
Juan Esteban Zamora, Asecady
El Festival del Jaguar ya suma cuatro ediciones desde aquel primer encuentro en 2019. Nació como una promesa: recordar que en las sabanas del Yarí la vida humana y la del bosque son una sola. Por eso, cada noviembre, el canto de los niños se mezcla con el rumor del viento y el rugido lejano del felino que da nombre a la fiesta.

En la tarde, el escenario comenzó a latir. Sobre una tarima improvisada, entre banderas y hojas secas, las delegaciones presentaron danzas, poemas y pequeñas obras inspiradas en la selva. Una de las más esperadas fue la danza del jaguar y la danta. Los niños aparecieron con máscaras de cartón pintadas a mano y trajes que imitaban el pelaje dorado del felino. Se movían despacio, marcando el suelo con los pies descalzos, girando con una mezcla de fuerza y delicadeza. En cada gesto parecía repetirse una vieja historia: la del jaguar que cuida el bosque y del hombre que intenta arrebatárselo.
El segundo día, el bullicio cambió de ritmo. Llegó la Copa Deportiva Jaguar: torneos de microfútbol, partidas de ajedrez bajo los árboles, carreras que levantaban polvo en el aire caliente del mediodía. Entre juego y juego, las comunidades recorrían las rutas de aprendizaje en las fincas demostrativas. Allí, campesinos, maestros y estudiantes compartían un mismo propósito: descubrir cómo sembrar, cazar y vivir sin miedo al jaguar. Cómo convivir con él sin poner en riesgo ni los cultivos ni la vida.
Un acuerdo que une generaciones
En las sabanas del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá, el jaguar no solo es un símbolo de poder, sino también de resistencia. Su presencia recuerda que la selva sigue viva, aunque amenazada por la caza, la deforestación y la expansión agrícola.
Por eso, desde hace seis años, campesinos, maestros, niños y jóvenes impulsan el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar, una apuesta colectiva que busca conciliar la protección ambiental con la producción rural. El acuerdo incluye ocho compromisos entre los que se resalta la importancia de dejar corredores biológicos, organizar las áreas de cultivo, fortalecer la educación rural y garantizar que los niños permanezcan en el territorio aprendiendo a cuidarlo.
“El festival es un espacio donde los adultos dan cuenta de sus avances y los niños homenajean al gran felino con sus bailes y cuentos”, explica Viviana Robayo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que ha acompañado el proceso desde el inicio. “Hoy abrazamos este proceso y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando estas comunidades y continuar el proceso de conservación del jaguar en el país”.
A la sombra de un árbol, mientras los niños jugaban con máscaras de cartón, Edwin Guzmán, director rural del Centro Educativo Las Brisas, observaba en silencio el movimiento del festival. Dijo que estos encuentros son algo más que una fiesta: “Nos garantizan la posibilidad de tener espacios de acercamiento y de concientización para las futuras generaciones”, explicó, mirando cómo los pequeños corrían detrás de una pelota que llevaba dibujado un jaguar.

Para él, ese es el verdadero sentido del festival: no solo enseñar a convivir con la naturaleza, sino recordar que la vida en el Yarí depende de mantener el bosque en pie. Cada canto, cada baile, cada actividad se convierte en una lección sobre cómo cuidar el territorio y convivir con quienes lo habitan, humanos o no.
Como en años anteriores, la jornada sirvió también para hacer cuentas de lo logrado. En esta edición participaron delegados de Corpoamazonia, los ministerios de Ambiente, Educación y Agricultura, la Gobernación del Caquetá, el PNUD y la Embajada de Noruega. Todos reafirmaron su apoyo al proceso, conscientes de que en estos parajes alejados la conservación se sostiene más con voluntad que con presupuesto.
Raúl Ávila, de Corpoayarí, lo resumió de manera sencilla: “El evento permite a los jóvenes comprender la importancia del territorio y la biodiversidad, fomentando la unión y la conciencia ambiental”.Y luego, como si respondiera a una pregunta que nadie hizo, Guzmán agregó: “No se trata de temerle al jaguar, sino de verlo como un símbolo de fuerza y esperanza”.
Al caer la tarde, entre música, bailes y risas, el jaguar volvió a rugir en el Yarí. No como una sombra perdida en la selva, sino como una voz que une a quienes aprendieron a vivir con el bosque y a cuidarlo.
El festival termina, pero deja su huella: los niños que hoy danzan con máscaras de cartón serán mañana los guardianes del territorio. Así, generación tras generación, el jaguar sigue caminando, no solo entre los árboles, sino en la memoria de quienes lo celebran.