Cada mañana, Rafael Mendoza se sienta bajo dos árboles frondosos de neem, donde estaciona su carro. Desde allí sale hacia su rosa de patilla —como le llama a su cosecha— mientras su esposa, María Elvira Mendoza, limpia la casa y se alista para ir a su trabajo como enfermera. La casa de los Mendoza está pintada de un color fucsia tan vivo y jugoso como una patilla madura. La entrada está adornada por macetas repletas de plantas, especialmente de curarina, millonaria y potus. Al cruzar la puerta, lo primero que se ve es la pintura de un bodegón de patillas que Mendoza ganó en 2008, cuando participó en el concurso "La Mejor Patilla" del Festival de la Patilla de La Peña.
La siembra de Mendoza se encuentra a unos 15 minutos del corregimiento, pasando por una trocha cubierta de árboles. Allí, en medio del revoloteo de pájaros y mariposas amarillas, crecen sus patillas: grandes, dulces y redondas. Son el orgullo de su trabajo, el resultado de 30 años de esfuerzo, dedicación y un profundo amor por la tierra que lo vio nacer. “Pero vea, hay años que salen malos, y ahí sí toca traer la patilla de otra parte. Yo soy agricultor, pero también soy comprador, entonces yo la busco donde la haya, así sea por camionadas. A veces me toca ir hasta El Paso, Cesar, y allá es que uno las consigue, así, por montón”, lamenta Mendoza.
Hace más de diez años, los agricultores podían aprovechar las patillas de su propia cosecha para participar en los concursos. Pero en los últimos años, este fruto comenzó a escasear. De acuerdo con Armando José Olmedo, ingeniero agrónomo, esto es consecuencia de la escasez de lluvias y el uso constante de agroquímicos que afectan la fertilidad de la tierra. “Sembrar sin riego es jugarse todo. Si no llueve, no hay producción. Y lo peor es que muchas veces el agricultor hace toda la inversión, y pierde”, cuenta Olmedo.


“Uno va caminando, analizando, mirando el cultivo en vivo. Y ya uno dice: ‘Bueno, esta puede ser la patilla ganadora’. Porque uno ya ve que esa patilla está prácticamente lista, casi que para el consumo”, dice Rafael Mendoza, reconocido por tener el ‘ojo de la patilla’. Con solo observar, es capaz de determinar si la fruta está en buen estado para el consumo y si cumple con las condiciones óptimas de madurez. Así escoge él las patillas ganadoras.
“Antes se sembraba la patilla criolla, una blanca, pero ahora se cultiva más la rayada que viene de los Llanos, porque tiene mejor salida comercial. La gente a veces guarda la semilla de la misma patilla o la compra en pote, que este año costó unos 120 mil pesos. La cosecha no fue muy buena porque faltó agua, y en la época en que la patilla está pariendo necesita aunque sea unos buenos aguaceros para crecer bien, explica Mendoza.
Como él, son muchos los habitantes de La Peña que dedican su vida a la agricultura. Antes, el clima era más predecible y cultivar patilla era seguro, pero hoy se ha vuelto una apuesta incierta. Aun así, muchos creen que la tierra peñera tiene una conexión especial con el cielo, y que la lluvia siempre llega justo cuando más se necesita.
“Cuando se comenzó a sembrar con fines comerciales, se producía más patilla, sobre todo la criolla, la blanca. Esa se enviaba a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Pero ahora la que más se siembra es la rayada, porque tiene mejor salida en el mercado. Lo que sí nos ha afectado bastante es la falta de lluvia. La patilla no necesita mucha agua, pero sí que le caiga en el momento justo. Si no llueve a tiempo, se arruga y no crece bien. Por ejemplo, anoche cayó una lluvia justo cuando la patilla la estaba necesitando, y eso ayuda mucho. Es como si la tierra agradeciera cuando el agua le llega a tiempo”, cuenta Enrique Luis Ariño Cuéllar, quien lleva más de 30 años dedicado a la agricultura en el corregimiento.

El Festival de la Patilla nació durante una conversación casual en un tertuliadero hace casi 40 años, en 1987. La idea la tuvo el profesor Juan Carlos Moscote, quien además presidió los dos primeros festivales, cuenta Lisandro Sierra, compositor, concursante, organizador y jurado en numerosos festivales de la región.
Desde entonces, el Festival de la Patilla se ha convertido en una festividad importante para La Guajira. Se celebra únicamente en La Peña, un corregimiento que llegó a estar entre los 30 principales productores de patilla del país. Inspirado en celebraciones similares en pueblos vecinos, el profesor Juan Carlos Moscote propuso la creación del festival como una forma de exaltar la labor del campesino, quien cultiva con esfuerzo y confianza en el agua que cae del cielo.
“Aquí se sobrevive con la voluntad del divino creador. Justo ahora, mientras te doy esta entrevista, los cultivos están agonizando, esperando que caiga un aguacero”, se lamenta Lisandro Sierra, quien durante décadas vio los frutos de la mejor bonanza de La Peña en su festival. “Allá se ven patillas inmensamente grandes, pero te lo digo de forma exagerada, porque a veces una más pequeña tiene mejor sabor, mejor color. La más grande no siempre es la mejor: puede ser biche, simple o tener la cáscara muy gruesa”.
"Aquí se sobrevive con la voluntad del divino creador. Justo ahora, mientras te doy esta entrevista, los cultivos están agonizando, esperando que caiga un aguacero".
Para los campesinos, lo más esperado del festival es el concurso “La Mejor Patilla”, en el que se evalúan aspectos como el color, el sabor, el grosor de la cáscara y la calidad del fruto, más allá de su tamaño. No se premia la patilla más grande, sino la más dulce y apta para el consumo. Es un concurso abierto que atrae participantes de distintas partes del municipio y también de otras regiones. Incluso, algunos sectores ya cuentan con cosechas listas para competir en esta temporada.
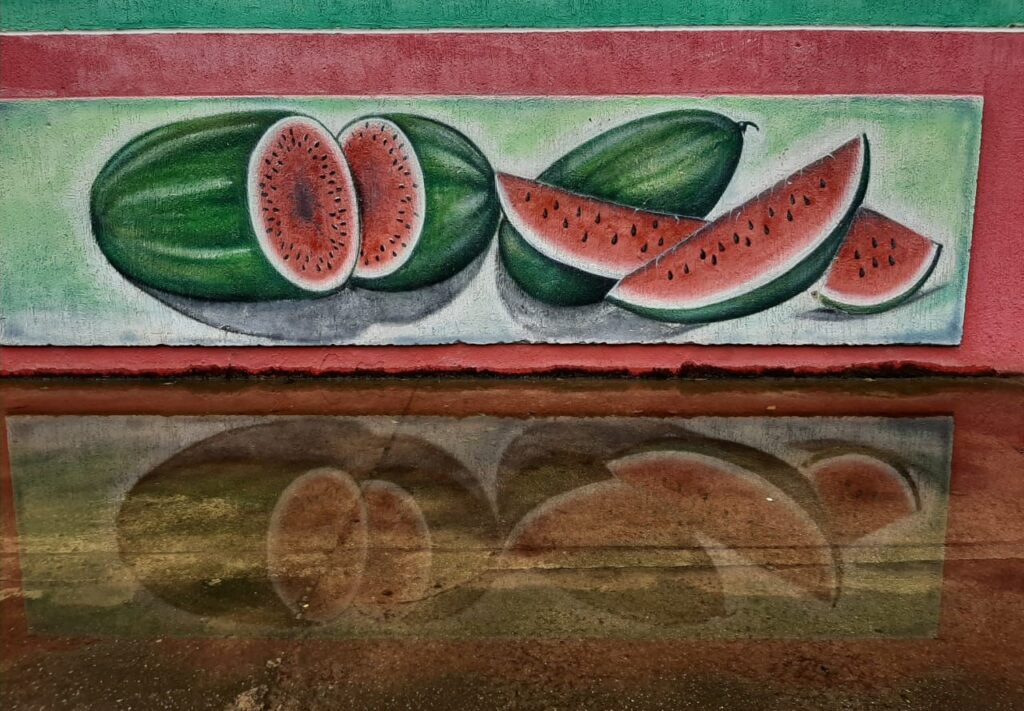

“El problema de nosotros es que escasea el agua, pero igual también hay patilla en la zona. Lo que te puedo decir es que en el momento no está la cosecha al 100 por ciento de plenitud por falta de lluvia, pero eso no indica que no haya patilla para los concursos, que no haya patilla para los visitantes, que no haya patilla para regalarles a ustedes que vienen a visitar los tres días, del 27 al 29 de junio, en nuestro terruño”, dice Sierra.
A pesar de esa escasez, los habitantes de La Peña se mantienen firmes en continuar con la celebración de su festival y la preservación de sus costumbres. “Cuando me hablas de la gente de La Peña, estás hablando de personas que se arriesgan a perderlo todo, porque allá no tienen riego, dependen únicamente del agua lluvia. Aun así, han tenido suerte porque logran cosechar, tal vez no en grandes cantidades, pero lo suficiente. De hecho, el festival se llama Festival de la Patilla por eso mismo porque hubo una época en que las lluvias eran constantes y podían sembrar con confianza”, explica.
Armando José Olmedo Larrazábal es ingeniero agrónomo con más de 40 años de experiencia en cultivos tropicales en la región Caribe. Con amplio conocimiento del terreno y sus particularidades climáticas, Olmedo ha sido testigo de los cambios en las dinámicas agrícolas de la zona.
“El tiempo de lluvia en La Peña hay que aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, si alguien está apenas preparando la tierra y le cae un aguacero, ese tipo casi que llora ese aguacero, porque lo ideal es que ya hubiera tenido la semilla sembrada. Lo que realmente le conviene al campesino es preparar la tierra y, enseguida, meter la semilla. Un aguacero en el momento justo es una bendición, y perderlo por no estar listo, duele”, explica.
Según Olmedo, en esta zona solo se cuenta con dos épocas de lluvia al año: la primera empieza alrededor del 22 de marzo y se extiende por unos dos meses, y la segunda va desde julio hasta mediados o finales de septiembre, pero cada vez llueve menos. Esto afecta la siembra de todo tipo, en especial de la patilla, que necesita condiciones específicas: climas cálidos entre 0 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, suelos francos —con proporciones balanceadas de arena, arcilla y limo— y, sobre todo, agua.
“Nuestro agricultor depende únicamente de estas lluvias. No hay riego, no hay ríos ni acequias. Sembrar sin agua es un riesgo enorme”, afirma Olmedo.
Además, la patilla necesita durante los 80 y 100 días del ciclo temperaturas entre los 21 y 29 °C. “La Peña se mantiene en ese rango, aunque el cambio climático ha provocado picos de hasta 40 °C en algunos días, lo que afecta la floración. Si sube mucho la temperatura justo cuando inicia esa etapa, la flor se cae y se pierde la cosecha”.
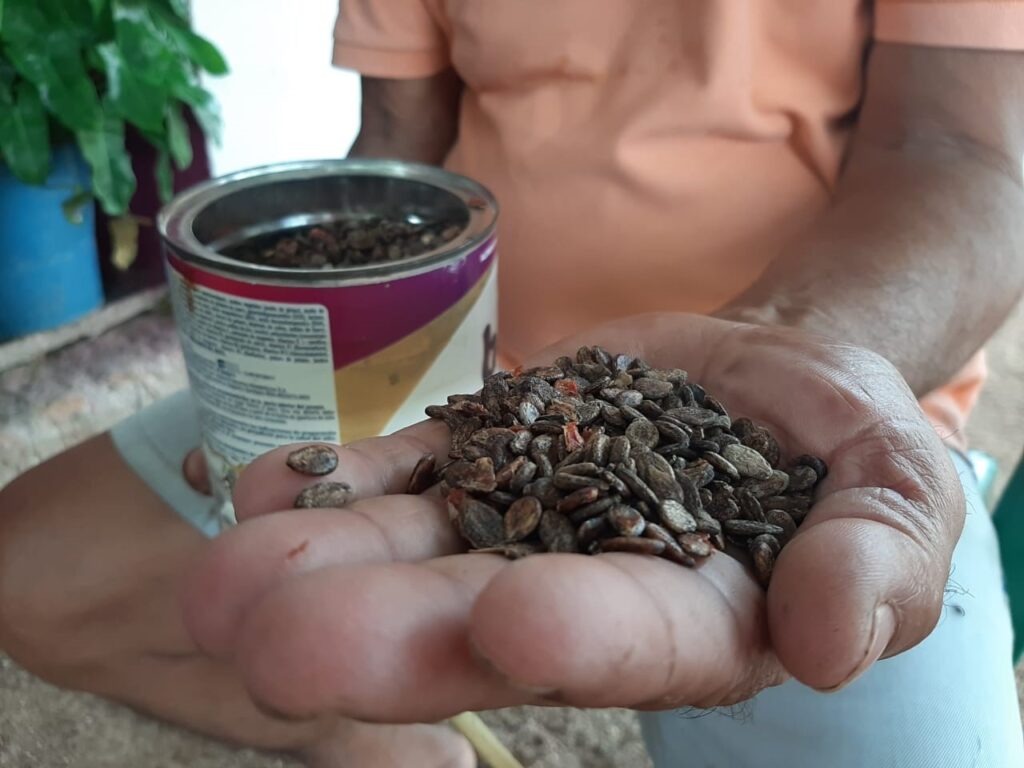

Para ayudarse, los agricultores hacen uso de las cabañuelas, una práctica tradicional que les permite prever el clima del año a través de la observación de los primeros días de enero y las fases de la luna. “Muchos siembran según la luna. Yo también creo que si se siembra en la fase equivocada, la planta crece pero no da fruto”, dice el ingeniero.
Aunque no hay registros exactos, Olmedo estima que, de 100 cosechas, apenas unas 35 son realmente exitosas. “A nivel económico, el campesino lo arriesga todo”.
El costo de sembrar una hectárea de patilla, sin contar con el riego, ronda el millón de pesos. Solo la semilla más económica cuesta cerca de $200 mil pesos, mientras que una certificada, como la variedad Charleston Grey o Santa Amelia, pueden costar entre hasta $1.500.000 y $2.100.000 por pote. Estas semillas provienen de empresas especializadas que controlan la producción global. En palabras de Olmedo, aunque “son de calidad, representan un costo muy alto para nuestros agricultores”.
"La de nosotros es la criolla, esa patilla redondita, verdecita, pequeña. Aquí sembramos mucho la Charleston Grey y algunos alcanzan a meter Santa Amelia, que es de mejor calidad, pero costosa. En cambio, la criolla casi no vale nada. Tú compras una patilla y de ahí mismo sacas la semilla. Una sola te da más de mil semillas", explica.

A estos gastos se le suma la preparación del terreno, que puede costar unos $400.000, la mano de obra y el trabajo diario de vigilancia para evitar que el ganado dañe el cultivo. “En 80 días, que es el tiempo promedio del cultivo, el agricultor debe estar ahí todos los días. Y si cada jornal cuesta $35.000, imagina la inversión que hace sin saber si va a llover”, concluye.
Por eso, para los agricultores de La Peña, sembrar patilla no es solo una actividad económica, sino que es un acto en la tierra para continuar con la siembra de patilla y la celebración del festival. “Ahí está, esa sí es la inversión real. Es lo que hace un campesino que muchas veces ni sabe de dónde saca la plata. Y todo apostando a que va a llover… ¿y si no llueve? Entonces el tipo se queda pensando y dice: “¡No joda, me gasté un montón de plata!”, dice el ingeniero.
Así como en la historia, en el cine los pueblos indígenas también han recorrido un largo camino en busca de reconocimiento y reivindicación de sus derechos. A sus comunidades han llegado productores y cineastas no indígenas para hacer películas sobre ellos sin cuidar ni respetar sus formas de vida. Desde los clásicos wéstern del cine estadounidense, en los años treinta, hasta las producciones actuales hechas en América Latina, han sido muchas las comunidades exotizadas, estereotipadas, domesticadas, idealizadas y masculinizadas en pantalla grande y chica.
En Colombia hay 115 pueblos indígenas y 65 lenguas distintas al español. Son casi dos millones de indígenas que ocupan el 30 por ciento del país, según el último censo del Dane del 2018. Para proteger sus derechos, abrir caminos y fortalecer su soberanía audiovisual, existe la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (Concip), creada en el 2012 con el propósito de velar porque el Estado implemente estrategias y programas para fortalecer los saberes de los pueblos indígenas en materia de comunicación propia.
En estos años se han dado pasos importantes, como la Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas formulada en 2013 y protocolizada en 2017, que incluye el Plan de Televisión Indígena Unificado, un marco legal para que las comunidades ejerzan su derecho a la televisión, al cine y a la comunicación audiovisual.
A pesar de los avances, todavía “hay extractivismo de conocimientos, precarización de los procesos comunitarios, falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico”, dice Olowaili Green, la única cineasta del pueblo Gunadule, líder del semillero Olodule y codirectora del Festival Miradas Propias de Medellín. Estos asuntos fueron abordados durante un encuentro en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) de este año, organizado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (Cnacc), en el que participaron más de 40 representantes de diferentes asociaciones y agremiaciones del sector.
También durante el Ficci, la Comisión Nacional de Comunicación Indígena y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentaron el documento 'Pautas y recomendaciones para el trabajo audiovisual y cinematográfico con pueblos indígenas', que ofrece herramientas para hacer producciones más respetuosas y participativas con los pueblos indígenas. En palabras de Gustavo Ulcué, líder indígena del pueblo Nasa e integrante de la Concip, este documento es clave “para la protección de los territorios, la garantía de los derechos de los pueblos y para que las producciones audiovisuales y cinematográficas se realicen en el marco de la armonía y el respeto espiritual con los territorios y los saberes”.
En eso coincide Olowaili Green, codirectora de obras como Mugan boe (El llanto de las abuelas) y Muu Palaa (La abuela Mar), y directora de Galu Dugbis (La memoria de las abuelas), que hace parte de la serie El Buen Vivir. Para Green, “lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu”.
En Consonante conversamos con Green sobre el panorama del cine actual para los pueblos indígenas y sobre su propia experiencia contando historias desde su territorio, lengua, cuerpo, saberes, sueños, porque esto “también es una forma de resistencia”.
“Sueño con que algún día podamos hacer una película con todo un equipo Guna, que las y los jóvenes lleguen aún más lejos, que puedan asistir a los espacios donde yo he tenido la oportunidad de estar, que participen en intercambios, hagan red, y amplíen ese tejido con otros pueblos hermanos. Porque el cine no es solo una herramienta para mostrar lo que somos, sino también para imaginar y construir lo que podemos llegar a ser, juntos”, dice Green.
Olowaili Green: Está en crecimiento y transformación. Durante mucho tiempo se produjeron películas que hablaban sobre los pueblos indígenas, pero no desde nosotras ni nosotros. Eran narrativas contadas por personas externas, que muchas veces reproducían estereotipos o miradas folclorizadas.
Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo diferentes colectivos, procesos formativos y escuelas de comunicación propias en los territorios han comenzado a apropiarse de las herramientas audiovisuales para contar nuestras propias historias desde adentro.
Hoy existe una mayor soberanía narrativa y técnica, gracias a que cada vez más realizadores indígenas se están formando y produciendo de forma autónoma o en colaboración horizontal.
Eso no significa que todo esté resuelto. Aún enfrentamos grandes desafíos, especialmente frente al extractivismo de conocimientos, la precarización de los procesos comunitarios, la falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y las tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico. Pese a esto, el cine indígena en Colombia no solo está vivo: está creciendo, dialogando entre territorios, expandiéndose a nivel internacional y, sobre todo, resistiendo y re-existiendo como una herramienta política, espiritual y pedagógica.
Aún enfrentamos grandes desafíos, especialmente frente al extractivismo de conocimientos, la precarización de los procesos comunitarios, la falta de acceso a recursos justos y sostenidos, y las tensiones con el sistema de producción cultural hegemónico.
OG: Se ha ido abriendo espacio poco a poco, pero el camino sigue lleno de desigualdades estructurales. El cine históricamente ha sido hegemónico por narrativas blancas, urbanas y occidentales. Contar nuestras propias historias desde los pueblos indígenas sigue siendo difícil, no solo por los recursos, sino por cómo están estructurados los sistemas de apoyo y legitimación.
Uno de los principales desafíos está en los fondos de financiación pública y privada: aunque existen líneas específicas para proyectos étnicos o comunitarios, la bolsa económica que se destina a estas convocatorias es considerablemente menor frente a los fondos “generales” o convencionales. Esto refleja una desigualdad estructural, en la que se siguen reproduciendo jerarquías dentro del mismo sistema audiovisual.
Desde mi experiencia personal, una ventaja que he tenido es que sé escribir bien en español, lo que me ha permitido acceder y entender los lenguajes técnicos de las convocatorias. Pero reconozco que muchos colectivos indígenas no tienen esa facilidad lingüística, no porque no tengan la capacidad de narrar, sino porque los formatos de postulación siguen estando pensados desde una lógica letrada, académica y occidental. Esa barrera excluye muchas voces valiosas. A pesar de eso he visto cómo algunas instituciones han empezado a escuchar nuestras sugerencias y han comenzado a abrir caminos más accesibles.
Otro gran reto es el de la visibilidad y circulación. En muchos festivales de cine, el cine indígena no es considerado lo suficientemente "atractivo" o “comercial”. Los espacios suelen ser los mismos, las personas que asistimos también. No hay una verdadera estrategia de divulgación o posicionamiento de nuestras historias, y eso también afecta el impacto que pueden tener nuestras obras en audiencias más amplias.
OG: Hoy contamos con fondos específicos para la realización de producciones audiovisuales indígenas, lo que representa un avance frente a décadas en las que nuestras historias eran contadas sin nuestra voz o eran completamente invisibilizadas. También hemos conseguido impulsar dos series financiadas desde políticas públicas, desde la Concip, que han sido el resultado de procesos de exigencia colectiva: Buen Vivir y Territorios y Voces Indígenas. Otro avance ha sido el reconocimiento de la necesidad de participación indígena en circuitos internacionales. Hoy ya existe un respaldo oficial que permite que delegaciones indígenas puedan asistir al ImagineNATIVE, el festival más importante para los pueblos indígenas de Abya Yala, que se realiza en Toronto, Canadá. Esto no solo nos posiciona a nivel internacional, sino que fortalece el intercambio con otros pueblos originarios que también están construyendo sus lenguajes audiovisuales.
OG: En mi caso, soy la única mujer comunicadora y cineasta del pueblo Guna en mi comunidad. Esa realidad, lejos de hacerme sentir sola, se convirtió en un motor para crear espacios que puedan abrir camino a otras y otros. Por eso fundé el Semillero Audiovisual Olodule, un espacio pensado para fortalecer en lxs jóvenes la posibilidad de ver el cine y el audiovisual como una herramienta de transformación social, cultural y política.
Además, creo firmemente que es necesario que seamos nosotros mismos, los realizadores indígenas, quienes compartamos lo que hemos aprendido. No solo por una cuestión técnica, sino porque nuestros saberes, nuestras formas de narrar y nuestros vínculos con el territorio no se aprenden en las escuelas convencionales.
Enseñar desde adentro, desde la comunidad, es una manera de cuidar nuestra soberanía narrativa.
OG: Profundamente valiosa, tanto a nivel personal como colectivo. Me ha ido muy bien, he tenido la oportunidad de facilitar procesos de formación con muchos jóvenes, siempre de forma respetuosa y en diálogo constante con las autoridades tradicionales de la comunidad, lo cual ha sido fundamental para enraizar este proceso en el marco de nuestros valores y autonomía cultural.
Este semillero es la primera experiencia de este tipo en nuestra comunidad, y por eso mismo ha generado mucha emoción, curiosidad y participación. Algo que destaco especialmente y que me llena de orgullo es que hay más mujeres que hombres participando activamente.
En un contexto donde históricamente el rol de las mujeres ha estado limitado a la cocina, al cuidado o a la maternidad, verlas hoy con cámaras, contando historias, proponiendo ideas, ha sido transformador.
El semillero no sólo está formando técnicamente, sino que ha ayudado a fortalecer la identidad de cada uno de las y los jóvenes participantes. Han comenzado a reconocerse como sujetos de memoria, de saber, de palabra y de imagen. Para mí, eso es lo más valioso: sembrar una semilla que no sólo forma cineastas, sino que reafirma el orgullo de ser Gunadule en este tiempo y para el futuro.
OG: Es un tejido con memoria, co-construcción, compañía y voces de nuestras abuelas. Es mi manera de aportar a mi pueblo, el pueblo Guna. Aunque no tejo molas en textil como muchas de las mujeres sabias de mi comunidad, descubrí que podía tejer desde mi quehacer audiovisual: tejo memoria, tejo sueños, tejo esperanza.
Desde el sonido y la imagen en movimiento, sigo transmitiendo los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas, de forma viva y sensible. La mola, como el cine, tiene capas. Y en el audiovisual, cada capa, el sonido, la imagen, el guion, la emoción, la intención también es importante. Sin ninguna de ellas se puede construir una verdadera mola audiovisual. Todo lo que vemos y escuchamos está unido, y eso mismo lo aprendí observando los tejidos de las mujeres de mi pueblo.
Este concepto nace hace más de cinco años, en un momento de mucha inseguridad personal. Me cuestionaba por no saber tejer la mola tradicional. Sentía que algo me faltaba como mujer Guna. Pero con el tiempo entendí que hay muchas formas de aportar, de ser, de cuidar y de crear comunidad. La mía es a través de la imagen, la escucha y el relato.
OG: Sí, ellas han sido, y siguen siendo, el corazón de nuestras familias y comunidades. Muu Palaa es, ante todo, una muestra de amor hacia mi abuela. Ella es todo para mí, para nosotras. Es el centro, la raíz, la sabiduría viva. Su existencia ha marcado mi vida, y también mis historias. Ella es mi asesora en todas las obras que he cocreado. Las abuelas en los pueblos indígenas, y en especial en el pueblo Gunadule, son portadoras del conocimiento ancestral. Son ellas quienes nos arrullan en las hamacas, quienes nos enseñan a tejer la mola, quienes nos dan consejos, nos enseñan a escuchar, a observar, a resistir. Son las que han sostenido la cultura, los cantos, la medicina, las palabras y los silencios sagrados.
OG: Esa historia ha estado marcada, muchas veces, por el irrespeto y el extractivismo. Es como si alguien llegara a tu casa, tomara fotos, grabara, y se fuera sin siquiera pedir permiso. Pero en este caso, no se trata solo de un permiso de palabra, sino también espiritual. La entrada a un territorio no es solo física: también debe ser energética, cultural, ética. Y cuando eso se rompe, el territorio mismo te lo hace saber. No es simbólico: es real.
Muchas personas no indígenas aún tienen dificultades para comprender esto. A veces llegan con la intención de ayudar o de visibilizar, pero sin entender que la representación tiene consecuencias y que trabajar con pueblos indígenas no es solo cuestión de contenidos, sino de relaciones. Por eso necesitamos transformar profundamente las prácticas audiovisuales: desde cómo se llega al territorio, cómo se conversa, cómo se acuerdan las historias, hasta cómo se construyen los créditos y la propiedad de las obras.
OG: Es una herramienta fundamental. No es una imposición, es una invitación a crear desde el respeto, la escucha y la participación real. Ofrece recomendaciones claras para que creadores y productores que deseen trabajar en territorios indígenas lo hagan de forma más consciente, dialogada y responsable. Ahí se plantean formas de concertar procesos, de reconocer las voces comunitarias en todas las etapas del proyecto, y de establecer relaciones menos asimétricas.
Para nosotras y nosotros, que hemos sido históricamente narrados por otros, es urgente que se respete nuestro derecho a la imagen, a la palabra, al consentimiento, y a la cocreación. Este documento es un paso importante hacia ese horizonte, pero aún hay mucho por caminar. Y lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu.
Y lo primero que se necesita para avanzar es algo tan básico como fundamental: escuchar y pedir permiso, con el corazón y con el espíritu.
Bartolomé Loperena Nieves aprendió de sus abuelos el arte de interpretar el canto de las aves. Dice que muchas de ellas envían mensajes a través de los sonidos. Algunas, como el toche, la guatapaná, el chiscoa y el guacao anuncian los malos tiempos. Cada vez que las oía cantar, algo malo sucedía al día siguiente en Potrerito, una vereda del corregimiento La Junta, en San Juan del Cesar. Sin embargo, en otras ocasiones “aquellos pájaros cantaban cosas muy lindas”, recuerda Loperena, quien pasaba sus días intentando imitar ese sonido con la flauta de carrizo, a la orilla de alguna quebrada.
Para perfeccionar su técnica, Loperena solía reunirse con los maestros de la gaita. Tenía 15 años y su mayor deseo era tocar junto a ellos, pero los maestros no lo dejaban; lo consideraban demasiado inexperto. Una vez, durante la fiesta de San José, los gaiteros se emborracharon tanto que no pudieron seguir tocando. Había una veintena de mujeres con ganas de bailar y Loperena vio una oportunidad. Tomó el carrizo y empezó a tocar. Las mujeres saltaron de alegría y comenzaron a preguntarse de dónde había salido aquel carricero. Loperena respondió con orgullo: “Yo soy el hijo de Evangelina”.
De Evangelina Nieves, una sabedora y partera de la región, Loperena heredó el don de curar con plantas medicinales. “Mi amá me dijo: ‘Hijo, el único que veo que puede aprender lo que yo sé es usted’”, recuerda. Nieves lo enviaba a buscar las plantas y a preparar los brebajes para atender a los enfermos. Loperena le obedecía y la observaba con admiración. Su madre, además de ayudar a sanar, realizaba rituales sagrados junto al mamo para asegurar buenas cosechas y pedir la lluvia en tiempos de sequía.
Quizás por eso decidió estudiar enfermería en Atánquez, Cesar. Loperena quería poner sus conocimientos al servicio del puesto de salud de Potrerito, recorriendo casa por casa a lomo de su mula. Todo sin dejar de lado la música tradicional. Hoy Bartolomé sigue siendo el carricero que encanta con su música y que construye sus propios instrumentos. Su carrizo está hecho con planta de pitahayo, tiene una cabeza de cera y un pitillo de pluma de pisco. Sus maracas son de totumo de cáscara gruesa y semillas de lenguaevaca.
En Consonante conversamos con Loperena para conocer su vida y su obra, pues es el único músico tradicional de la etnia Wiwa que produce música y que enseña a tocar en San Juan del Cesar. Muchos de los maestros de la gaita ya han fallecido, y él es de los pocos que aún siguen de pie, llevando el sonido de su carrizo de pueblo en pueblo.
Bartolomé Loperena: Un día empecé y lo terminé. Me dio lucha hacerlo, pero lo trabajé hasta que le saqué música, porque un carrizo se hace pero hay que sacarle la música. El otro día hice uno y no salía nada, no salía música. Después me acordé de que al carrizo hay que echarle un chorrito de chirrinchi en la boquilla para que suelte la voz. Oiga yo duré un rato, como dos horas, y no me salía nada. Me compré una botellita de chirrinchi y apenas le eché soltó el pitillo. Ese es el secreto.
BL: Antes hacían el carrizo de tubo de manguera, pero a mí me gusta hacerlo de pitahayo. El pitahayo es una planta, una mata con un cardón que está aquí en La Sierra. Se hace una marquilla, ella echa espina como un cardón, pero tiene un corazón. Hay que buscar que esté derechita para que se pueda hacer el carrizo, se le quita lo de adentro y queda el tubo. Hay que dejarlo como unos 20 para que madure y cuando ya usted lo coge, ese corazón está maduro y sale de una vez suavecito.
BL: A Potrerito llegó la violencia en 1987. Empezaron a presentarse personas que uno no conocía, decían que venían ayudar al pueblo, buscando quien se uniera a la guerrilla. Yo trataba de no tener cuento con ellos, pero eso fue duro. Una vez se adueñaron del puesto de salud unos 15 días y cuando se fueron me golpearon duro.
En Potrerito se escucharon bombas, granadas, de todo. Un día estaba todo en silencio, el sol radiante como dice la canción, el cielo azulito, pero a las 7 de la mañana soltaron el primer bombazo y eso estremeció la tierra. Salimos corriendo hacia una finca como a media hora del pueblo. Era un arroyo con cuevas de piedra, un buen escondite, y ahí nos refugiamos. El que se dejó agarrar lo mataron.
BL: Me afectó bastante. Duré meses sin agarrar el carrizo pensando en cómo iba a resolver mi vida en San Juan del Cesar, porque yo no vivía en el pueblo, sino en el monte. Me enfermé, estuve hospitalizado, casi me muero. Me enfermé de los riñones, me enfermé de la cabeza, casi me da una isquemia. Yo pensaba que me iba a morir y le pedí a Dios que me salvara.
Después fui reponiéndome poco a poco, pero estuve como un año más o menos mal, mal, mal. Tres veces me dijeron que me estaban buscando para matarme. Había una equivocación conmigo, me involucraron en algo que yo no era. Yo únicamente era enfermero del pueblo, no estaba en ningún grupo, pero esa acusación casi me lleva a la muerte.
BL: Fue un momento difícil, no volví a tocar música, estaba desecho, no agarraba el carrizo, no agarraba la caja, no agarraba nada. Me ponía a cantar solo para que no se me olvidaran las canciones. Así hago todavía; en cualquier momento saco los instrumentos y me pongo a cantar allá afuera.
Y así mantengo yo viva la música, empiezo a coger carrizo, hacerle nota y a tocar todo: la caja, la maraca, todo.
BL: Yo pensaba "si canto de pronto alegro a la gente”. Todo lo que quería decir lo hacía a través del canto. La gente se alegraba y yo me iba desahogando de lo vivido sin ofender a nadie, porque al decir “Potrerito tierra amable, potrerito tierra mía, pero sufrimos un gran susto que nos hizo perder el equilibrio. Unos corrimos para arriba, otros corrimos para abajo, otros corrían a los lados buscando salvar su vida”, yo me desahogaba.
BL: La gaita es todo. Los casamientos en las comunidades duran dos noches o tres noches y eso mismo puede durar un poporeo. Ahí es donde suena la gaita para la pareja que se está casando. Cantamos y damos consejos para que el padre Serankua se sienta bien complacido. También cuando van a hacer una casa y la bautizan, se hace un ritual. Los mamos necesitan que se toque la gaita porque es muy importante en la tradición de nosotros. Si no hay gaita, la cosa no está bien.
Cantamos nuestra música porque es lo que pide el padre Serankua, que traduce dios en lengua wiwa. Esa música nos la mandó él para que se la toquemos y se sienta contento. También se le canta a los niños en el bautismo, a la tierra, a las cosechas de todo, de maíz, ahuyama, malanga, para que salgan buenas.
BL: Bueno, la gaita tiene varios ritmos: el merengue, que es un tipo de gaita paseadita que se baila suavecito. Hay otra que se toca en forma de puya alegre, que tiene un ritmo bastante jocoso para las personas que quieren bailar rápido. También está la marimba, que es una forma de son. Nuestra música es como la música vallenata; tiene son, puya y merengue.
BL: Nunca he dejado de tocar. Para donde sea, siempre voy con mi gaita, mi caja y mi maraca. Uno se enamora de ella como una esposa, como una mujer. Cuando uno se enamora de una mujer no la puede dejar. Si hay una fiesta, yo me voy para la Sierrita, para el Machipa, para esos pueblos en La Loma y me llevo mi gaita. La gente dice: ahí viene Bartolo con su gaita y se alegran. Ellos saben lo que toco y por eso dicen que el carricero que toca de verdad verdad.
Otra cosa que hago es enseñar. Allá en Potrerito hay unos muchachos que están aprendiendo. Yo les digo “si no estoy yo, ustedes están aquí ya”. Yo les canto y les toco y les gusta mucho. Ya les hice los instrumentos, son bastante tradicionales. Lo que más me gusta es que ellos usan sus mantas, sus sombreros y saben su lengua. Aquí en San Juan tengo un grupito del colegio José Eduardo que también está aprendiendo a tocar la gaita. Son de Surimena y se bajaron a un pueblo que se llama Mamayan Rivadillo para participar y tocar juntos.
BL: La gente dice que en el carrizo mío hay una una nota muy viva. Un día alguien dijo que mi carrizo es grande, que tiene el hueco más ancho de todos. Por eso cuando alguien intenta tocarlo no puede, no tiene la fuerza. Dicen que tiene mucho aire y que no se hallan. Eso es lo distinto que ven en el carrizo mío. Y bueno, mi carrizo es sagrado. Cuando me muera, no sé si tendrá que quedarse aquí o deberé llevarmelo.
BL: Tengo planes de grabar todas las gaitas y dejarlas en una memoria para que los muchachos las escuchen. Quiero dejarles ese legado junto a Juan Gil, uno de los maestros de los que aprendí que todavía está vivo. Vive en Mamayán, que queda arriba de Potrerito subiendo como dos horas. Con él vamos a grabar todas esas cosas para dejar ese legado a las nuevas generaciones. Eso me dijeron: tiene que dejar eso para que los jóvenes recuerden las gaitas que no han escuchado.
BL: Quiero transmitirles alegría, que sepan quién fue Bartolo, un músico que tuvo un conocimiento en la gaita bastante excelente luego de que todos los maestros murieron. Como no quedó nada grabado, nadie los recuerda hoy pero yo sí. Usted no escuchó a Nazario, a Genaro Mentha, a Andrés Montaño; de Alfonso tampoco se oye nada. Ellos no dejaron algo grabado, pero ellos cantaban. Yo no quiero que me pase eso, quiero que escuchen mi música. Quiero que me recuerden.
Cada noche, después de salir de la Universidad de La Guajira, Carol Niño debe caminar a oscuras durante 20 minutos para regresar a su casa, en el barrio 20 de Julio. Aunque hay tres postes con luminarias, ninguno ilumina lo suficiente el camino. Como Niño, los habitantes y transeúntes se preguntan por qué pagan un impuesto de alumbrado público si no cuentan con un buen servicio.
“La iluminación es pésima, pésima. Es bastante grave no tener un buen alumbrado público en esta zona que es muy transitada porque aquí hay un instituto educativo privado, así que pasan muchos estudiantes siempre”, comenta.
Para Niño, la falta de iluminación representa un problema de seguridad para los estudiantes que diariamente deben atravesar este sector. “Hay estudiantes que salen muy tarde y esta zona, al lado del Infotep [Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional], es muy oscura. Hay un callejón que es muy peligroso; se han visto muchos hurtos e intentos de otras cosas. Conozco varias personas a las que les han robado. No ven por dónde van cuando les aparece un desconocido que les quita sus pertenencias.”
Así como la vía hacia el Infotep, hay otros sectores del municipio en los que tampoco hay buena iluminación. Ese es el caso del parque de Las Delicias, la glorieta del monumento La Luna Sanjuanera y la glorieta de La Virgencita, donde hay postes, pero ninguna de las luminarias sirve. Tampoco hay en las calles de la Terminal y del Terminalito, que conducen hasta la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ni en las vías de las instituciones educativas El Carmelo y Manuel Antonio Dávila, donde hay lámparas sin bombillos, postes oxidados y otros en mal estado.
Desde el 2007, el alumbrado público de San Juan del Cesar es operado por la empresa AGM Desarrollos, que tiene una concesión por 22 años, es decir hasta septiembre de 2029. De acuerdo con la interventoría de la empresa, el sistema está compuesto por 3.890 luminarias, de las cuales cerca del 64 por ciento corresponden a la tecnología LED y un 36 por ciento a luminarias de otras tecnologías más antiguas, “que son poco eficientes y no iluminan con la intensidad que lo hacen luminarias más modernas”, dice Hamilton Cardoso, el agente interventor.
“Muchas de las luminarias que hay actualmente en el municipio ya han cumplido con su vida útil y requieren ser modernizadas. Pues, aunque en muchos puntos existen luminarias, es claro que 1 de cada 3 luminarias que hay en el municipio son de tecnologías antiguas y por más mantenimientos que se les realicen, su flujo lumínico ya no va a ser el mismo al de hace algunos años, dado que ya han cumplido con su vida útil”, explica Cardoso.
Por otra parte, la última vez que AGM hizo obras para hacer mejoras significativas en el servicio fue hace 11 años, en el 2014, cuando modernizó gran parte de la infraestructura, algo para lo cual invirtió 2.765 millones de pesos. Desde entonces los trabajos se han limitado a actividades de operación y mantenimiento. En los últimos dos años, por ejemplo, la empresa instaló 26 puntos lumínicos nuevos que, en palabras de Alexandra López, jefe de canales de relación, “obedecen a solicitudes de la comunidad, a puntos que estaban sin luminarias y nuevos puntos validados por la concesión que son requeridos en el municipio”.

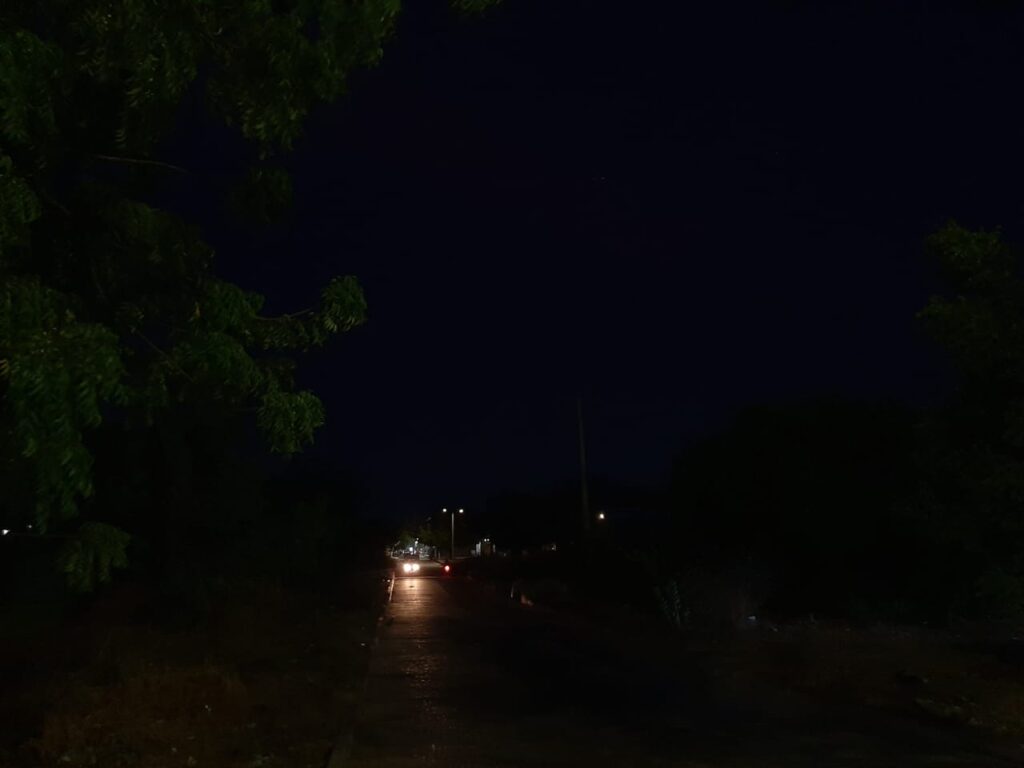
Wilmer Jiménez Plata, habitante del barrio La Victoria y vendedor informal en el centro, no entiende porqué hay tantos postes y luminarias led sin alumbrar . “En el barrio mío hay muchas pantallas que no están alumbrando y hacen falta también postes para poder alumbrar las casas donde habita la gente porque han atracado mucho por allá.”
Jiménez cuenta que no puede aprovechar el espacio público para poder seguir con su venta durante la noche debido a la falta de iluminación. “En el lugar donde trabajo me encuentro bien porque están las pantallas de uno y el reflejo de las otras pantallas. Después de las cinco de la tarde ya me dirijo hacia la casa porque es muy oscuro aquí, entonces hay poca luz para que la gente me vea”.
José Juan Mindiola, habitante del barrio El Centro, comenta que muchas de las bombillas de los postes “están dañadas” y que “hay pantallas que no sirven".
Por otra parte, Carmen Elena Mendoza, habitante del barrio 20 de Julio, cuenta que vive en alerta debido al mal estado del poste de luz que queda al lado de su casa, pues cree que en cualquier momento se puede venir abajo. “Mire el poste ese del alumbrado público, míralo, míralo, que ya nos va caer encima”, dice asustada.

A través de un oficio enviado a Consonante, la empresa AGM reconoció que muchas de las quejas recibidas por los usuarios se deben a que las luminarias tienen baja iluminación. De hecho, la empresa señaló que entre las zonas que más requieren la modernización de las luminarias están los parques La Peña, Diomedes Díaz, Zambrano, Las Delicias, Los Haticos y Cañaverales.
De acuerdo con Alexandra López, jefe de canales de relación, en estos casos se debe “intervenir la luminaria, realizando la reparación del panel para devolverlo a su condición de iluminación óptima y, en otros casos, reemplazar la luminaria por la culminación de su vida útil”.
Por otra parte, hay sectores que requieren una expansión. Esta es la situación de los parques Lagunita, Corralejas, Simón Bolívar, Las Tunas, Echeverry, La Normal y Las Margaritas. También de las canchas Los Tunales, Pondorito, Guayacanal, Guamachal y Las Margaritas.
El problema, asegura, es que de momento no existe un proyecto de expansión, modernización y/o repotenciación del alumbrado público en el municipio. Sin embargo, “presentamos una propuesta técnico económica para el ajuste presupuestal del 2025”, lo que le permitiría a AGM hacer algunas mejoras.
Para Fidel Pitre, inspector de Servicios Públicos, uno de los obstáculos en la prestación del servicio son los robos constantes de la infraestructura de alumbrado público. En sus palabras, “se ha venido trabajando en la modernización del alumbrado público en el municipio, pero por ejemplo, en la zona de Los Tanques, a la salida de Pondores, las personas han robado tanto luminario como cableado y solamente dejaron los postes”. Este asunto también ha sido documentado por la interventoría, para la cual el hurto tiene afectaciones muy graves porque “deja sin servicio a algunos circuitos de la red de alumbrado público”.
Por otra parte, de acuerdo con el agente interventor Hamilton Cardoso, otro de los problemas es la falta de recaudo. “No se está logrando recaudar ni el 50 por ciento del total del impuesto, lo que deja en evidencia que actualmente gran parte de la población no está realizando el pago correspondiente”.

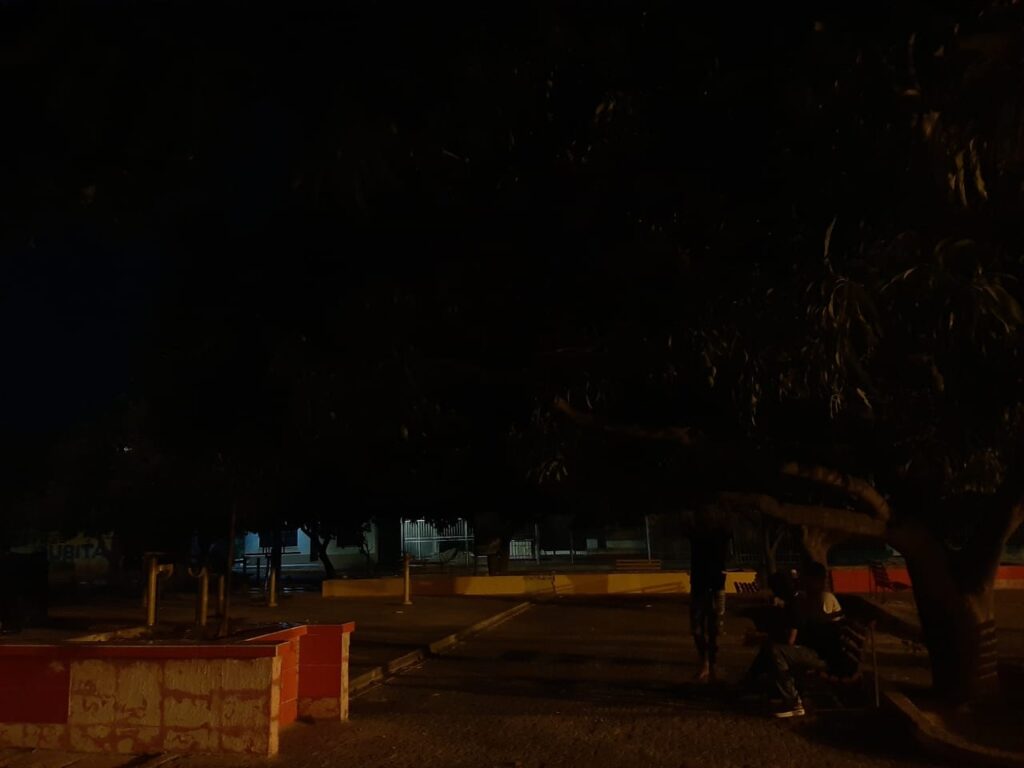
San Juan del Cesar cuenta con un canal de WhatsApp a través del cual la Inspección de Servicios Públicos recibe las quejas y peticiones de la comunidad. Las personas pueden escribir al número +57 3203712986 sus informes y también pueden acercarse a las oficinas de AGM Desarrollos, ubicadas en calle 2 sur 5-47, en el barrio Regional.
“Una vez que el usuario hace su reporte, la empresa tiene 72 horas para reponer la luminaria. Es importante que el usuario genere una PQR por escrito para que le quede un recibo de la solicitud o en su defecto mande una imagen al WhatsApp con la dirección y el número de la luminaria”, explica Fidel Pitre, inspector de Servicios Públicos.
Nohelia Mosquera creció escuchando cuentos cada luna llena. En esas noches, cuando la luna parecía una moneda gigante, su madre, abuelos y vecinos se reunían para contar historias bajo la luz de las estrellas. Nohelia abría los ojos y se ponía las manos en la boca, a veces sorprendida, a veces asustada, por las cosas que se imaginaba podían ocurrir en Jurubirá, un corregimiento a 40 minutos en lancha de Nuquí, Chocó. En uno de los cuentos, una joven terminaba casada con el mismísimo diablo y veía morir uno por uno a sus hermanos, que intentaban defenderla. Nohelia memorizaba las historias y hoy varias de ellas están recopiladas en su libro Mis noches negras, publicado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y presentado esta semana en la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó (Flecho), que se celebra del 26 de febrero hasta el 23 de marzo.
En el libro, que ha circulado por las calles de Jurubirá, Nohelia Mosquera recoge también muchos de los adagios y versos olvidados en su comunidad. Durante uno de los eventos del festival en Bahía Solano, conversó sobre cómo la defensa de la oralidad es un acto de rebeldía y de resistencia. En Consonante hablamos con ella sobre su obra y rol como lideresa y maestra, pues Mosquera ha dedicado más de treinta años a dar clases a niños y niñas en el Centro Educativo Pascual Santander de Jurubirá, pero también a alzar la voz por los derechos de su comunidad.
Nohelia Mosquera: Yo llegué a ser maestra por casualidad, por decisión de mi mamá, porque en esa época solo se ofrecía bachillerato académico en Nuquí y bachillerato pedagógico para ser maestra en el Valle. Mi mamá dijo: usted se va para allá para tener una profesión y un trabajo cuando termine. Y como lo que decían los papás eso era, hice caso y me gustó. En noveno y décimo me mandaron a hacer prácticas en la primaria. Era la forma de mostrar si íbamos a ser buenos maestros o no. Mi maestra, que era mi pedagoga orientadora, me estuvo observando durante toda la primera clase y cuando terminé me dijo: venga, Nohelia, estudie magisterio porque usted va a ser muy buena maestra. Eso me motivó mucho para encaminarme en mi profesión. También tuve en bachillerato una maestra que me inspiró mucho: Amalia Lemus. Ella era una maestra muy elegante y sofisticada, siempre iba muy bien vestida y maquillada. Yo pensaba: uy, cuando sea maestra voy a vivir así. Era muy diferente a mis maestros de primaria. Esos sí nos daban látigos y reglazos, nos castigaban, nos arrodillaban. Yo no me siento resentida ni frustrada por eso, la verdad. Entiendo que hacía parte del sistema educativo de ese momento, aunque no comparto esa violencia. Para ser una buena maestra hay que enseñar con amor y con entrega.

N.M: Sí. Antes todo era muy sano, nadie veía a ningún policía ni a ninguna persona armada. Las mamás se iban a trabajar a las fincas y el adulto que se quedaba en el pueblo cuidaba a los hijos de todo el mundo. Los niños corrían con libertad en medio de la selva y el mar. Yo conocí la violencia ya siendo maestra.
Nosotros no estábamos acostumbrados a los actores armados ni a la guerra que nos impusieron. Así que cuando empezaron a hacer presencia los primeros miembros del Eln en Jurubirá, hace como 30 años, fue muy duro. Empezamos a ver que muchos de nuestros jóvenes, tanto hombres como mujeres, no tenían ninguna otra opción después de la primaria. Fue ahí que nació el bachillerato como una estrategia para evitar que los menores se fueran a los grupos armados.
N.M: Sí, hacíamos reuniones en el pueblo y yo decía lo que pensaba sobre la violencia. Para mí la guerra es un sistema que lleva a los pobres a ser más pobres. ¿Quiénes son los que van a combatir? los hijos de los pobres, de los campesinos, de las madres solteras. Los hijos de los ricos están estudiando en el exterior y nuestros hijos no pueden muchas veces acceder a la educación, no ven más opciones y terminan en los grupos armados.
Yo decía: nosotros no queremos hacer parte de esta guerra, ni ser víctimas de una violencia que no hemos buscado. Queremos hijos pescadores, agricultores, no que vayan a la guerra. Claro, decir eso me trajo problemas.
N.M: Unos diez hombres armados con fusiles vinieron a buscarme, a tocar la puerta de mi casa. Yo tenía una casa grande, con una cerca de flores, al frente de la playa, y estaba con mi hija de ocho añitos. Alcancé a reconocer a dos de los hombres, porque había compartido con ellos las noches de cuentos.
Pero ahora ellos eran guerrilleros. Me pidieron conversar, pero que fuéramos a otra parte, y yo dije no, si me van a matar mátenme aquí. Pero me dijeron que no venían para eso, sino que les habían contado que yo estaba formando grupos anti revolucionarios en el pueblo. Que yo estaba mandando una carta al Ejército y a la Policía para demandarlos.
Mientras ellos hablaban yo le pedí a mi Dios que me diera fuerza y que pusiera en mis labios las palabras que necesitaba para ese momento. Cuando terminaron de hablar, yo les dije: mira, es mentira, aquí tengo el borrador de la carta y se las leí. Decía, en nombre de la comunidad, que nosotros queríamos mantenernos al margen del conflicto armado. Que así como ellos llegaban, iban a llegar otros y que no queríamos ser víctimas ni ser desplazados de nuestra isla. También que toda esa violencia era para los pobres y que la carnada eran siempre los hijos de los pobres.
Ellos me escucharon y con el tiempo la gente me protegió y los adultos mayores, las matronas, me ayudaron espiritualmente. Pero fueron los años más duros. Cuando llegaron los paramilitares se acomodaron en mi casa, porque yo tenía un hotel que era la única casa desocupada en el pueblo. Me tocó ver cómo la desbarataban y se paseaban por mi patio. No podíamos hacer nada, pero la comunidad simplemente se arraigó más a su tierra, aquí nadie quería irse. La gente decía "nosotros aquí no nos vamos, profe, mientras usted esté aquí con nosotros, nosotros no nos vamos”.

N.M: La presencia de ellos rompió nuestro tejido social. La gente dejó de reunirse para contar las historias durante las noches de luna llena, dejó de hacer arrullos en diciembre y los niños ya no salían a jugar. En Navidad la gente ya no quería reunirse para cantar ni hacer pesebres en la calle porque les daba miedo. Los bailes de cumbanchas también se perdieron porque ellos [los actores armados] llegaban a sacarnos a bailar y nosotras sentíamos mucho miedo, entonces dejábamos de hacer ese tipo de cosas. Son tradiciones que, hasta hoy, no han regresado del todo.
N.M: Los adagios aquí eran usados por las mamás para fortalecer los valores de sus hijos. Por ejemplo, si te querían enseñar sobre la perseverancia, te decían: “el que no alcanza pone banco”. O si te querían inculcar la prudencia, decían: "mira, oído que tales oyen, corazón cogé y guardá”. Había unos versos muy bonitos también. Cuando yo andaba floja en la casa, que no quería astillar la leña sino que mi hermano lo hiciera, mi mamá me decía: “mija, yo sola hice mi casa, sola cogí mi gotera. La mujer que se atiene a un hombre, muere con la nalga afuera”.
Cuando tuve mi primer hijo andaba mucho tiempo triste por todo lo que debía hacer y mi mamá se reía y me decía: “lo que con gusto se hace, ni rabia te da”. Todas esas cosas son muy especiales e importantes para nosotros porque la oralidad es una forma de expresión, pero también de rebeldía que tuvo el negro esclavizado para defender su cultura. Para poder seguir hablando y pensando como éramos. Eso fue algo que jamás nos pudieron quitar: la cultura, el baile, el canto, la oralidad.
N.M: Mira, yo pienso que si los negros no tuviéramos esta forma de ser, nuestros antepasados no hubieran sobrevivido a tantas cosas. A nosotros nos permitió sobrevivir por la capacidad de ser, de expresarse, de reírse hasta del dolor. Eso fue una herramienta de libertad.
Es como decir: no me vas a quitar todo, hay una parte de mí que no te puedes llevar. La cultura es algo que llevamos dentro. Hemos sobrevivido entre versos, adagios, risas y muecas. Tú lees el libro y quizás no alcances a conectar con las historias como si alguien te la contara, porque nuestros gestos, la manera en la que ponemos la cara, las muecas que hacemos, es tan propia del negro que es muy difícil que otro lo haga.
N.M: Sí, hay versos para que los hombres y las mujeres se coqueteen y otros para pelearse entre contrarios. Si tú y yo teníamos el mismo novio, cosa que acá era normal y lo sigue siendo, la que fue novia primero decía: "zabaleta, zabaleta que a mi orilla ya te rimaste. Tú fuiste la más ganosa, que mi amor te lo llevaste. Y entonces la otra contestaba, "yo fui quien te lo quitó para que tú te enojaras, allá en la playa te espero con mi pullita molada". Ese es un verso de pleito, de rivalidad.
Otro ejemplo: “preguntarle al sacamuela cuál es el mayor dolor: que le saquen una muela o que le quiten su amor”. Y el otro contestaba: “al que le sacan la muela, le duele y descansa, pero al que le quitan su amor se queda sin la esperanza”. Para enamorarte te podían decir: “caldo en la tapera, amor, flor morada en la loma, ¿dónde tienes tu nido? Dime, divina paloma”. Y la mujer: "anda que no has de buscar el nido que te interesa, otro más noble que vos lo escondió con su nobleza".
Todo eso se ha ido perdiendo a pasos agigantados. Antes se decían en las noches de luna, porque todas eran para jugar y contar historias. Se usaban en los arrullos para competir, en los chigualos durante los velorios de los niños y en las nueve noches de novena cuando moría un adulto. Pero ya no hay ni novenas, la última que se hizo en mi pueblo fue hace más de 20 años durante el velorio de mi mamá. En las escuelas sí abrimos espacios para enseñar algunos de los versos y adagios.
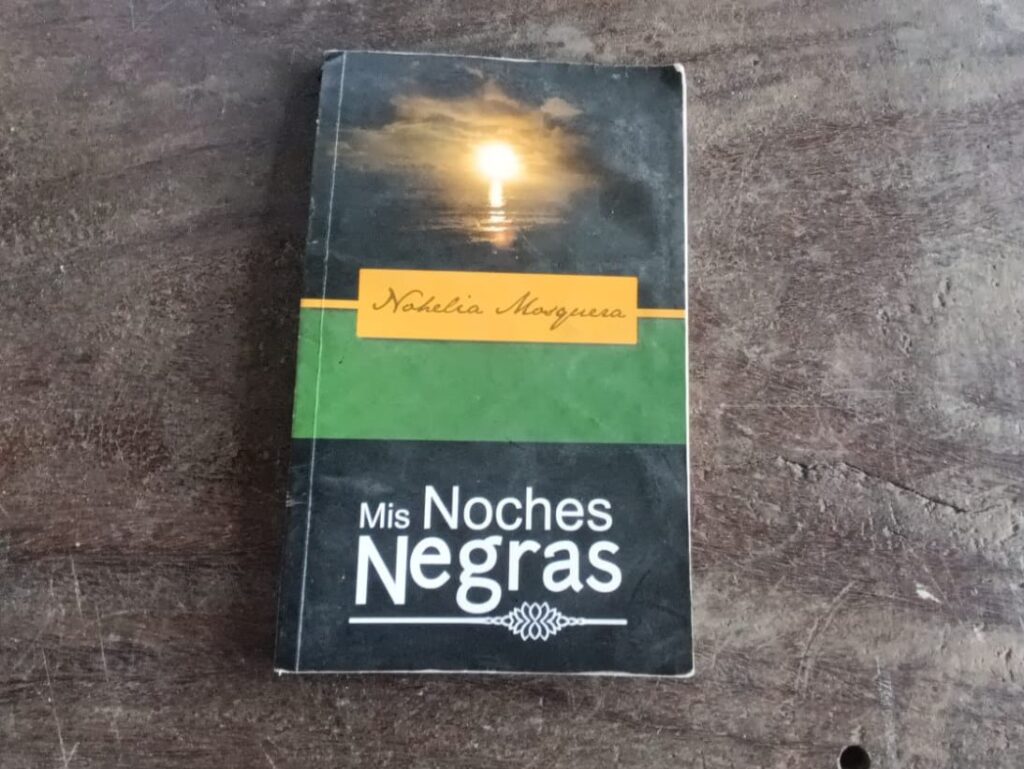
N.M: El libro es una recopilación de unos 15 cuentos. Todos son producto de la oralidad, alguien se los inventaba, la gente los empezaba a contar en las noches de luna y yo los iba escribiendo. Estuve recopilando historias por ahí dos años y a veces iba hasta donde las personas que contaban historias para volverlas a escuchar. Me di cuenta de que tenían algo en común: casi todas las historias tratan sobre la relación de las personas con la naturaleza. En algunas hay mucha ficción y magia. Hablan de cómo nos relacionamos con los animales, los espíritus, el diablo o los duendes.
Todos los cuentos son el reflejo de un vínculo directo con el mundo espiritual. Le conté del proyecto al director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico porque ellos le han abierto las puertas a la cultura, y se interesó de inmediato. Hicimos la publicación a través del instituto, pero lo malo es que el libro salió exactamente como yo lo escribí, está sin editar, simplemente así lo copié. Se hizo una primera edición y eso voló, todo el mundo lo quería. Yo apenas conservo dos libros.
Les voy a cantar este verso
se los voy a hacer saber
que Fonseca necesita la Casa de la Mujer
En un centro como este
lo digo con sentimiento
se pueden reforzar cualidades y talentos.
En los primeros dos meses del año, 12 mujeres denunciaron violencia intrafamiliar en Fonseca. En el mismo periodo del año pasado, se registraron 23 casos y, a lo largo de todo el año, más de 102, según datos de la Comisaría de Familia. Aunque la comisaría cuenta con una oficina en la Alcaldía para atender a las mujeres que sufren este tipo de violencias, muchas no la perciben como un espacio seguro ni suficiente para brindarles el acompañamiento necesario a todas. Además, advierten que el subregistro es alto, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo.
De acuerdo con Carlos Mario Cabana, comisario de familia del municipio, muchas mujeres que acuden a la entidad enfrentan problemas de confidencialidad. “La comisaría se encuentra dentro de la administración municipal, así que no se le puede brindar el acompañamiento a la víctima con esa confidencialidad que necesita, pues la infraestructura no se presta para eso”. En varias ocasiones, señala el comisario, “nos han manifestado que no es un espacio seguro para ellas”.
Por eso, a comienzos de este año, un grupo de mujeres víctimas de violencia se unió para conformar una fundación y pedirle a las autoridades la creación de la Casa de la Mujer, un espacio que esperan funcione como un refugio seguro, educativo y de apoyo para todas aquellas que atraviesan por situaciones de violencia de género. Con esta propuesta buscan abrir las puertas de nuevas iniciativas de orientación psicosocial y apoyo emocional para las mujeres, así como de formación y de generación de oportunidades.
Para Virginia Pedrozo, especialista en salud mental, una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres en el municipio es justamente la falta de un espacio confiable para acudir en casos de violencia. “En muchas ocasiones no sabemos qué hacer en una situación así y no tenemos un lugar que nos brinde esas orientaciones”.
“Los servicios de apoyo son muy limitados en Fonseca. Las mujeres que sufren maltrato muchas veces no denuncian por temor a enfrentar a sus victimarios. La Casa de la Mujer podría ser un lugar para brindar apoyo psicológico a esas mujeres y que puedan salir del círculo de violencias en el que se encuentran”, dice Emi Luz Corzo, ama de casa y activista del proyecto.
De acuerdo con el comisario de familia, Carlos Mario Cabana, la Casa de la Mujer “no puede ser únicamente cuatro paredes para pasar el rato”, sino que debe ser un espacio donde se brinde realmente acompañamiento psicosocial y legal a las víctimas.
“La casa debería contar con psicólogos, trabajadores sociales y abogados que presten asistencia legal. Es decir, todo un acompañamiento integral para atender esa vulneración del derecho, porque a veces vemos que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son también víctimas de violencia sexual, económica de cualquier tipo de negligencia por parte del Estado. Debería ser el lugar para todas, las que están en riesgo y las que están en calidad de víctimas, porque también es importante prevenir la configuración del delito”, dice Cabana.
La Casa de la Mujer sería, además, un espacio ideal para ofrecer cursos de formación y así crear un centro de oportunidades. Aquí, las mujeres podrían adquirir herramientas para impulsar su empoderamiento económico, así como para participar activamente en ámbitos como el laboral, educativo y político. Esto teniendo en cuenta que “tampoco existe un lugar específico donde podamos capacitarnos y aprender nuevas habilidades”, reclama Virginia Pedrozo. “La idea de la Casa de la Mujer es poder ayudar a todas aquellas que no saben a dónde acudir y necesitan un espacio donde poder recibir apoyo y formación, por ejemplo, en trabajos manuales”, dice.
En esto coincide Emi Luz Corzo, quien destaca la importancia de crear un lugar para encontrarse, capacitarse y crecer. “Las mujeres cabeza de familia necesitamos herramientas que nos permitan salir adelante. Una Casa de la Mujer podría ofrecer cursos de formación, desde belleza hasta trabajo social, para que nosotras las mujeres no solo podamos mejorar nuestra situación laboral, sino también sentirnos más seguras y romper con el ciclo de violencia que muchas enfrentamos”, dice.
Las mujeres que apoyan esta iniciativa reconocen que las oportunidades de capacitación en Fonseca son limitadas. Aunque el Sena ofrece cursos de emprendimiento, informática, administración, entre otros, los cupos disponibles no son suficientes para cubrir la demanda de las mujeres que desean mejorar su educación.
“Sin un lugar fijo, nuestras reuniones y capacitaciones se pierden. Hemos tenido que pedir prestadas las instalaciones a colegios y otros lugares para poder compartir nuestros conocimientos. Si conseguimos la Casa de la Mujer, no solo se beneficiarán nuestras mujeres, sino que también podremos ofrecer más oportunidades de formación a otras personas del municipio”, concluye Diana Mendoza.
Sin embargo, la creación de la Casa de la Mujer es apenas un sueño. Las mujeres que lideran la iniciativa se han encontrado con falta de respuesta por parte de las autoridades locales, a quienes les han enviado solicitudes a través de cartas para coordinar reuniones como las que han sostenido con la gestora social, Yenis Gámez.
"Estamos a la espera de que las instituciones gubernamentales y territoriales nos brinden apoyo para contar con un espacio físico, ya sea una oficina o, idealmente, una casa. Creemos que es prácticamente un hecho que Fonseca tendrá su Casa de la Mujer, un espacio seguro y necesario. El señor alcalde y otros miembros de la administración municipal ya están al tanto de este proyecto que tenemos en marcha", cuenta Diana Mendoza, licenciada en educación especial.
Mientras tanto, las mujeres que atraviesen por situaciones de violencia de género, pueden acudir a las instalaciones de la Comisaría de Familia, ubicada en la Alcaldía Municipal. También pueden llamar al número 3185234964.
Si Colombia fuera una finca, una tercera parte de esa tierra sería ideal para ser cultivada y producir una lista larguísima de alimentos. En total, son cerca de 43 millones de hectáreas con vocación agrícola, lo que equivale al 37 por ciento del territorio nacional, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Sin embargo, a ese enorme potencial se le antepone otra cifra: más del 40 por ciento de esos suelos productivos está en situación de degradación. Así lo advirtió en diciembre la entonces ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, durante un foro dedicado al cuidado del suelo rural.
Para proteger los suelos más valiosos para la agricultura y evitar su pérdida, en 2023 se creó una figura especial: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). A través de esta medida se busca otorgar garantías para que las comunidades de zonas con ese tipo de características continúen con sus actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras forestales y agroindustriales de manera sostenible.
La iniciativa ha sido celebrada por comunidades campesinas del sur de La Guajira, donde se realizaron las primeras declaratorias en el país. Desde julio de 2024, ocho municipios de este departamento—San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita y Barrancas—cuentan con zonas rurales dentro de las APPA. En total son 79.961 hectáreas destinadas exclusivamente al uso agropecuario.
“Fue un reconocimiento histórico para nosotros como comunidades campesinas y productoras de alimentos. Nos dieron la formalidad que necesitaba este territorio, que es apto para sembrar de todo. En las resoluciones quedaron incluidos un montón de compromisos y beneficios que esperamos aprovechar, como asistencia técnica, banco de maquinaria y acceso a la tierra”, cuenta Óscar Gámez Ariza, presidente del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Desde hace años, las comunidades intentaban detener a la empresa minera Best Coal Company (BCC), que insistía en ejecutar un proyecto de explotación de carbón a cielo abierto a pesar de no ser bienvenida en su territorio. Por eso, la declaratoria de la APPA fue considerada “un triunfo” para el consejo comunitario.
Sin embargo, las APPA no son bien recibidas en todas las regiones ni por todos los gremios. A comienzos de febrero, la Gobernación de Antioquia presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución 000377 del 26 de diciembre de 2024, que busca proteger la producción de alimentos en 268 mil hectáreas al suroeste del departamento. Días después, en una audiencia pública en el municipio de Támesis, alcaldes, congresistas y líderes políticos cuestionaron la figura, argumentando que limita la autonomía territorial y restringe actividades económicas clave, como la minería.
Para profundizar en este debate, centrado en el para qué de la tierra, esta entrega de El Explicador resuelve las principales dudas sobre las APPA: qué son realmente, qué implicaciones pueden tener en las zonas rurales declaradas protegidas y qué hay detrás de las discusiones.
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son zonas con vocación agropecuaria que el Estado protege con el propósito de garantizar que las comunidades campesinas desarrollen sus actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras forestales y agroindustriales de manera sostenible. Estas zonas son declaradas oficialmente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria.
De acuerdo con Jose Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, las APPA “son una determinante del ordenamiento territorial que busca proteger el suelo rural con aptitudes agropecuarias frente a otras actividades que puedan cambiar sus condiciones”. Para Quiroga, son también una forma de “conservar el suelo como recurso natural, garantizar la producción de alimentos y el derecho humano a la alimentación”.
Muchos conflictos sobre el uso del suelo surgen de la diferencia entre cómo la población aprovecha un territorio y cómo debería utilizarlo según su potencial, teniendo en cuenta las restricciones ambientales. En Colombia hay 13 millones de hectáreas de tierras subutilizadas, es decir, un 7,5 por ciento de los suelos a nivel nacional, según datos del MinAgricultura.
Un suelo subutilizado es aquel que tiene la capacidad de producir lo que las comunidades siembran sin mayor esfuerzo, pero que “en la actualidad se encuentra con pastos o casas de veraneo”, señala Leidy Bernal, asesora en temas de ordenamiento. Esto es problemático porque “el suelo es un recurso natural no renovable, si se agota no hay forma de recuperarlo, por lo que no se podrían producir alimentos y se incrementaría las consecuencias del cambio climático”, explica. Por otra parte, un 9 por ciento de los suelos del territorio nacional están sobreutilizados, o sea que superan su capacidad productiva, algo que ocurre, por ejemplo, con la ganadería en la Amazonía, que tiene mayor potencial agroforestal, dice Bernal.
A través de las declaratorias de la APPA no solo se busca proteger los suelos rurales y la producción de alimentos, sino también la seguridad alimentaria. Según cifras del Ministerio de Agricultura, el 70 por ciento de los alimentos que produce el país provienen de sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. De esta forma, dijo la entonces ministra Martha Carvajalino, “lo que hacemos es determinar que esas comunidades que hoy producen alimentos tengan, además, la garantía de que no habrá otros usos que ejerzan presión y terminan modificando el uso del suelo ante lógicas económicas que desatienden la importancia de la producción de alimentos”.
"Lo que hacemos es determinar que esas comunidades que hoy producen alimentos tengan, además, la garantía de que no habrá otros usos que ejerzan presión y terminan modificando el uso del suelo ante lógicas económicas que desatienden la importancia de la producción de alimentos".
A través de las declaratorias se concede un poder especial para la protección de los suelos rurales, pues las APPA son determinantes de ordenamiento territorial y norma de superior jerarquía. Esto quiere decir que tienen un efecto directo en la planeación o actualización de los planes de ordenamiento territorial.
Esto quiere decir que, al estar dentro de las APPA, el propietario de un predio puede solicitar a la Secretaría de Planeación Municipal que tenga en cuenta esa figura en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para que su zona de producción de alimentos sea protegida. “Esto blinda su predio y evita que se desarrollen allí otras actividades que pongan en riesgo los suelos productivos, como la expansión urbana desordenada”, explica Leidy Bernal, asesora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo.

Las ZPPA son el primer paso para la constitución de las APPA. Antes de cualquier declaratoria, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria identifica la zona de protección y traza un polígono indicativo para que el Ministerio de Agricultura continúe con la ruta y, finalmente, declare una zona específica como área de protección para la producción de alimentos. Dicho de otra forma, las APPA se oficializan a partir de las ZPPA y la gran diferencia es que esas últimas no tienen ningún efecto jurídico.
Actualmente hay tres zonas consideradas ZPPA. Son más de 50 mil hectáreas en la Sabana Centro en Cundinamarca, 249 mil hectáreas al sur de Antioquia y 102 mil en el Tolima. Estas fueron identificadas gracias a la información provista por actores territoriales y nacionales en un ejercicio de socialización y participación.
Las ZPPA son identificadas dependiendo de las características del suelo, los usos y el ordenamiento territorial. Esto, sin embargo, debe estar sujeto a las solicitudes de las organizaciones campesinas locales y regionales que buscan proteger sus suelos para el desarrollo rural, así como su identidad campesina, la producción agropecuaria y el territorio. Luego, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) entra a revisar que cumplan realmente con unos requisitos mínimos.
De acuerdo con Claudia Cortés, directora de esta entidad, lo primero es que la zona esté dentro de la frontera agrícola nacional, es decir, que sea utilizada para la producción de alimentos. Otro de los requerimientos es que tenga aptitudes agropecuarias para los alimentos prioritarios definidos por la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), así como por las comunidades, teniendo en cuenta sus costumbres locales. Las zonas deben, además, tener una predominancia de agricultura campesina, familiar y comunitaria y, finalmente, corresponder a los instrumentos del ordenamiento productivo y social. Por ejemplo, las zonas de reserva campesina, las zonas de reserva agrícola, las zonas exclusivas de pesca artesanal, las zonas especiales de manejo pesquero y otras territorialidades campesinas.
Durante la audiencia pública en Támesis, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su oposición a las APPA, argumentando que esta figura limita actividades económicas clave para la región, como la ganadería, la minería y el turismo. Según el mandatario, estas restricciones podrían afectar la competitividad y el desarrollo económico del departamento.
“Nos encontramos aquí reunidos no porque estemos defendiendo una actividad económica u otra. Nos encontramos aquí porque estamos defendiendo algo más caro, más importante, que es la autonomía de las regiones y la libertad de los propietarios para decidir el desarrollo de actividades económicas en sus tierras”, dijo Rendón durante su intervención.
En eso coincidieron alcaldes, concejales, líderes políticos e intergremiales antioqueños, quienes manifestaron su preocupación por la incertidumbre que, según ellos, pueden generar las APPA en los procesos de planificación y en el desarrollo de actividades apalancadas en usos mineros comerciales e industriales.
No. Según el Ministerio de Agricultura, las resoluciones que crean las zonas de protección para la producción de alimentos no vulneran la autonomía territorial. Por el contrario, fomentan “la coordinación entre la Nación y las entidades locales”. A través de un comunicado, el Ministerio explicó que los gobiernos territoriales pueden presentar sus apreciaciones a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) antes de que se emitan los actos administrativos que formalizan las declaratorias de las APPA.
Así lo sostuvo también la entonces ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien reafirmó que tampoco las APPA afectarán las actividades económicas ya existentes en los territorios, ya que se respetarán los derechos adquiridos.
“Las APPA no están imponiendo ni restringiendo actividades en curso que cuenten con respaldo de las entidades territoriales, como la expansión urbana, la parcelación, las actividades industriales e incluso la minería. Todos esos derechos adquiridos se respetan y no serán limitados”, señaló Jose Luis Quiroga, director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo. Esto implica también, de acuerdo con Quiroga, que “se pueda construir infraestructura para satisfacer el derecho fundamental de la vivienda del campesinado”.
Los habitantes de Tadó comenzaron este año en medio de un ambiente enrarecido por el ataque con minas antipersonal en el corregimiento El Tabor, la instalación de banderas y la demarcación de viviendas y carros por parte de los frentes de guerra Occidental y Cacique Calarcá del Eln, que se disputan el control territorial con los paramilitares del Egc. Ambos frentes intensificaron su presencia con nuevos actos violentos en la zona rural, lo que ha obligado a las comunidades a mantenerse confinadas y ha despertado en ellas, nuevamente, el temor a ser desplazadas.
El episodio más reciente ocurrió el 20 de enero, cuando las tropas del Ejército fueron atacadas con un artefacto explosivo instalado como campo minado por miembros del Eln en el corregimiento El Tabor, a 35 minutos del casco urbano de Tadó. Ese día murió el soldado Willinton Mosquera Solano y otros tres más resultaron heridos. Según el Ejército Nacional, los militares fueron sorprendidos mientras realizaban operaciones de control en una zona que no es únicamente frecuentada por las tropas, sino también por las comunidades.
“Este comando rechaza este cobarde ataque y condena vehementemente la práctica de instalación de artefactos explosivos en zonas por donde habitualmente también transita la población civil”, dijo la institución en un comunicado.
Desde entonces, el miedo se ha instalado entre los habitantes de El Tabor, quienes temen que la tierra que pisan esté sembrada con más minas antipersonal. Por esta razón, al menos 190 familias permanecen en confinamiento, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Una mujer que pidió reservar su identidad contó que la gente evita a toda costa bajar hasta el río, cruzar los puentes e ir en busca de sus cultivos. “Estos días no ha llovido y aunque tenemos sí o sí que lavar e ir por agua al río, muchas preferimos no hacerlo porque nos da temor de que algo nos pueda pasar”, dijo.
Ese temor no surgió de la nada. Desde finales del año pasado, la gente ya sentía cómo se rompía la tranquilidad que se respiraba en Tadó. En septiembre varias de sus viviendas fueron pintadas con mensajes alusivos a los grupos armados. Un mes después, en octubre, vieron a un grupo de hombres con armas, que se identificaron como miembros del Eln, salir hacia la vía que comunica a Tadó con Pereira y marcar con sus siglas carros particulares y transportes del servicio público.
“Hay un ambiente de mucha zozobra en las calles, yo tengo más de 30 años viviendo aquí y no había visto que las casas cerraran sus puertas a las siete de la noche. A esa hora ya no hay nadie afuera porque se siente el temor”, contó un habitante de Tadó. Esta semana, nuevamente, encontraron una bandera del Eln colgada en la vía entre El Tabor y Playa de Oro, en un sector conocido como El Churimó.

En rechazo a la escalada de violencia que marcó el comienzo de año, más de 300 personas marcharon ayer por las calles principales de Tadó en una manifestación pacífica liderada por las instituciones educativas y la Alcaldía Municipal. La marcha por la paz comenzó y terminó en el parque Rey Barule. La gente se vistió de blanco y recorrió los barrios Caldas, El Esfuerzo, Reinaldo, Escolar, Popular, Carmelita, San Francisco y Apolo.
“Hicimos una manifestación para rechazar todos los actos de violencia y de inseguridad que estamos padeciendo en nuestro territorio y elevamos nuestra voz para que no se sigan presentando. Nosotros nos caracterizamos por ser un municipio tranquilo y hoy nos están robando la tranquilidad”, dijo un miembro del Consejo de Juventudes, cuyo nombre no se revela por seguridad.
En otros municipios como Río Iró, a una hora en carretera de Tadó, las comunidades atraviesan por la misma situación. En la madrugada del 25 de enero hallaron una bandera del Eln y un artefacto, aparentemente explosivo, instalado en el parque principal, justo al frente de la Iglesia Santa Rita. Mientras las autoridades hacían el acordonamiento de la zona, un francotirador disparó contra el patrullero Jeyson Jair Parra Vera, quien resultó herido y murió horas más tarde. Once días después, el artefacto sigue ahí, a la vista de la gente, pues nadie se ha atrevido a desinstalarlo.
Estos ataques, que se extienden por toda la subregión del San Juan, se enmarcan en un contexto de persistencia del conflicto armado en varias regiones del país. Mientras el Catatumbo vive una crisis humanitaria debido a las disputas entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, en zonas como el sur de Bolívar, Arauca y Chocó la violencia también se ha intensificado. Los departamentos del Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca también se encuentran en riesgo luego de la fragmentación del Estado Mayor Central (Emc), de acuerdo con la primera alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en este 2025.
La subregión del San Juan es la que más está sufriendo por el fortalecimiento de los grupos armados en el Chocó. A nivel departamental, el Eln hace presencia permanente en 30 de los 31 municipios, mientras que el Egc está en todos. Recientemente se estableció en Unión Panamericana, Alto Baudó, Santa Rita y Tadó, según un análisis de la Fundación Paz y Reconciliación.
En Tadó, el Eln tiene mayor control sobre la vía hacia Pereira y el Egc tiene una presencia más marcada en la cabecera municipal, según información de la Defensoría del Pueblo. “El Egc está en fase de expansión y ocupa territorio que antes ocupaba el Eln, que está intentando impedir ese avance. Esa ha sido la dinámica de los últimos años. Sin embargo, luego del rompimiento de los diálogos entre el gobierno y el Eln, este grupo ha buscado tener más visibilidad a partir de acciones armadas que pretenden mandar un mensaje de fortaleza”, dijo la Defensoría.
En medio de la crisis del Catatumbo y ante la escalada de violencia en el Chocó, la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba le pidió al presidente Gustavo Petro incluir al departamento en el estado de conmoción interior decretado por el Gobierno, para así también atender la situación de este territorio, que “está asediado, minado y diezmado”.
“Nos solidarizamos con la situación del Catatumbo. Como chocoanos conocemos el dolor de la guerra. Sin embargo, la escalada del Eln es nacional y seguirá recrudeciéndose en el Chocó (...) En el último año el Chocó ha vivido ocho paros armados impetrados por el Eln, confinado a más de 50 mil personas. La subregión San Juan lleva meses en crisis humanitaria. La situación de la población es crítica y requiere medidas extraordinarias que podemos accionar en este momento”, dijo Córdoba a través de su cuenta en X.
Hay una imagen que solo recuerdan quienes navegaron el río Amazonas y el lago Tarapoto hace 30 años. Dicen que veían nubes de murciélagos y de mariposas cruzar el río. En el agua, los ojos encendidos de los caimanes y los saltos de los peces que, atraídos por las luces de las linternas, caían dentro de las canoas de los pescadores. En ese entonces, el Amazonas tenía una magia espesa y densa, recuerda Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, dedicada a salvaguardar esta especie. Cualquiera que le abriera su corazón al río podía recibir el regalo de ver a un delfín rosado saltar y perderse entre la niebla.
Pero, como los murciélagos, las mariposas, los caimanes, los manatíes y los peces, los delfines rosados (Inia geoffrensis) y grises (Sotalia fluviatilis) se ven cada vez menos. En los últimos 30 años, su población ha disminuido un 52 por ciento en la Amazonía colombiana, según datos de la Comisión Ballenera Internacional. Esto se debe a la degradación de su propio hábitat: principalmente por causa de la deforestación, las sequías extremas, la contaminación por hidrocarburos y mercurio y la sobrepesca.
Fernando Trujillo ha dedicado esos mismos años al estudio y protección de los delfines de agua dulce, clasificados como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A través de la Fundación Omacha, creada por Trujillo en 1996, un grupo de especialistas investiga, monitorea y trabaja con las comunidades ribereñas en la conservación de ecosistemas, así como de especies acuáticas y terrestres del Orinoco y la Amazonía. En especial de los delfines. Omacha, de hecho, significa “delfín que se convirtió en persona” en lengua ticuna.
“Es que estamos degradando y deforestando en todas las orillas. Estamos contaminando con mercurio. Estamos generando asentamientos humanos grandísimos sin ningún tipo de tratamiento de aguas servidas, generando tráfico por las embarcaciones, ruido en la pulsión acústica. Todo sobre un mismo corredor y no podemos sacar a los delfines para llevarlos a otro lado, así que aquí los procesos de extinción son mucho más rápidos y más difíciles de revertir”, advierte Trujillo, director científico de Omacha, que tiene su sede en Puerto Nariño.
Trujillo recuerda que antes, cuando la selva se inundaba, los delfines terminaban nadando entre las ramas de los árboles como si volaran en medio del bosque para buscar y capturar peces. Ahora, cuando el río crece, el alimento queda mucho más disperso en los brazos del Amazonas y es mucho más difícil que lo encuentren. A veces, las comunidades pueden ver las costillas de algunos delfines delgados que se asoman a la superficie.


“En períodos de aguas bajas hay ecosistemas que quedan aislados transitoriamente, pero en septiembre observamos que grandes ríos, como el Loretoyacu y el lago Yahuarcaca, quedaron completamente desconectados del Amazonas. Esto provoca que los peces no encuentren sitios para reproducirse, desovar o alimentarse, y que no puedan realizar sus migraciones naturales, algo que también afecta a los delfines. Todos los animales que habitan este ecosistema y se desplazan por el río, las lagunas y las quebradas resultan gravemente afectados”, dice Clara Peña, coordinadora del Instituto Colombiano de Investigaciones Científicas, SINCHI, en Leticia.
La temporada de sequías también es cada vez peor. En septiembre de 2024, el Amazonas se secó como nunca en 40 años: en solo cinco meses, la lámina de agua del río se redujo en un 82 por ciento, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La Fundación Omacha reportó que, como consecuencia de la sequía extrema, al menos ocho delfines rosados murieron porque quedaron enredados en redes de pesca o porque fueron golpeados por embarcaciones. Aunque la sequía es un momento de abundancia de alimento, pues los peces están concentrados en los canales principales, muchas veces el nivel del río es tan bajo que los delfines no logran desplazarse hacia ellos, quedando en medio de desiertos de agua.
“Los delfines son súper inteligentes y a veces rompen las redes llenas de peces para sacarlos. Aunque también ocurre que las mallas son tan delgadas que no logran verlas. Y, claro, en épocas de aguas bajas se ponen muchas mallas, por lo que estos delfines quedan atrapados con facilidad. Las redes se enredan rápidamente, los delfines se cansan de luchar y terminan muriendo”, explica Angélica Torres Bejarano, licenciada en biología, doctora por la Universidad Nacional y experta en ecosistemas acuáticos.
Para evaluar el estado de salud de los delfines durante la sequía, el equipo de Omacha y Dolphin Quest realizó entre agosto y septiembre exámenes clínicos a nueve delfines en el lago Tarapoto, en la frontera entre Colombia y Perú. El resultado: aunque algunos delfines están bien, otros presentan evidencias de enfermedades respiratorias. Y, como ocurre en otros países de la cuenca amazónica, los delfines registran altos niveles de mercurio.
Aunque el mercurio existe de forma orgánica en la Amazonía, su presencia se ha incrementado debido al aumento de la minería ilegal, que utiliza este metal pesado para el proceso de amalgamiento del oro. La triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú se ha convertido en un epicentro del tráfico ilegal, que ha ocasionado el vertimiento de miles de toneladas de mercurio en el agua.
En Perú, solo en el mes de junio del 2024, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) destruyó 12 dragas de minería ilegal en el río Nanay. “En el alto Nanay hay mucha minería ilegal que se ha incrementado en los últimos años y un agravante es que el agua del río tiene un uso potable, hay un centro de tratamiento para la ciudad, así que hay personas que se levantan con la falta de acción por parte del gobierno regional y nacional”, cuenta Cedric Guillman, fundador de la Asociación Solinia, que tiene sede en Iquitos, región de Loreto (Perú).
Una vez que el mercurio llega al río, es indestructible.Tiene la capacidad de persistir en los ecosistemas y transportarse a largas distancias. Es ingerido por los delfines, los peces y, por supuesto, las comunidades que luego consumen a estos peces. Ya en el cuerpo, puede afectar al tejido nervioso y renal, así como causar problemas de desarrollo gestacional.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una especie puede tener un máximo de 1 microgramo de mercurio en el cuerpo. Sin embargo, los análisis de Omacha han revelado niveles alarmantes de hasta 10 microgramos en los delfines. Trujillo incluso monitorea su propio nivel de mercurio, que actualmente está en 16 microgramos, pero que en 2023 llegó hasta 36,4 debido a todo el tiempo que pasa en expediciones acuáticas en Sudamérica.
“La presencia de mercurio es un tema que está todavía bajo el tapete, no lo queremos ver pero está en todas partes. Si los delfines y los peces tienen mercurio, los seres humanos también tenemos mercurio. Lo que le pasa a los delfines está conectado con lo que le pasa a la gente, con lo que le pasa a los peces, a los caimanes, a los manatíes. Es un termómetro de la situación que están experimentando los ríos”, señala Trujillo.
"Si los delfines y los peces tienen mercurio, los seres humanos también tenemos mercurio. Lo que le pasa a los delfines está conectado con lo que le pasa a la gente, con lo que le pasa a los peces, a los caimanes, a los manatíes. Es un termómetro de la situación que están experimentando los ríos".

Para los pueblos indígenas amazónicos, los delfines son seres sagrados. Muje o muñé en lengua piaroa, muña o muñap en lengua puinave, panábë en lengua guahibo, jamana o pirarihuara en lengua yucuna, jíamana en lengua murui, wi?wi en lengua siona, panabü en lengua sikuani y omacha en lengua ticuna.
En los relatos indígenas, los delfines rosados se convierten en hombres de tez sonrosada. Para camuflarse entre la gente, se ponen una mantarraya como sombrero, un cangrejo como reloj y un par de cuchas como zapatos. Cuentan que los han visto caminar por la orilla del río, saltar al agua y reaparecer en su forma natural. En otras historias, aprovechan las noches para seducir a las mujeres indígenas y llevarlas a su mundo acuático.
También son, en su cosmogonía, un dios que por curiosidad bajó a la tierra. Un día creó un torrente de agua lluvia que lo llevó hasta el río más caudaloso del mundo. Desde allí utiliza sus poderes con los pescadores y las comunidades cercanas, ayudándoles a encontrar hijos desaparecidos o a mejorar sus procesos de pesca.
“Los delfines son protagonistas de nuestras historias, danzas, creencias y secretos contados por nuestros abuelos. Para nosotros es un ser misterioso que nos trae cosas buenas y malas: los pescadores le piden ayuda cuando no logran capturar a los peces porque se cree que los delfines tienen poderes en sus dientes y pueden atraerlos”, cuenta Marelvis Laureano, mujer ticuna y coordinadora de educación ambiental de la Fundación Natutama en Puerto Nariño, Amazonas.
Para proteger y conservar a ese ser de agua sagrado, varias organizaciones se han agrupado a través de la Iniciativa de Delfines de río de Suramérica (Sardi, por sus siglas en inglés), conformada por la Fundación Omacha en Colombia, Faunagua en Bolivia, Mamirauá en Brasil, Solinia en Perú y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Además, los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú están implementando acciones del Plan de Gestión para la Conservación del Delfín de Río Sudamericano, adoptado por la Comisión Ballenera Internacional en 2021.
“Hay que trabajar articuladamente entre países para proponer soluciones y ver cómo las implementamos porque la inacción es lo peor que podemos hacer. Para conservar al jaguar, por ejemplo, se crean corredores biológicos y se construyen bosques o se realizan procesos de reforestación para proteger a esta especie y su ecosistema, pero en un río cómo lo haces. No se puede construir más río”, dice Trujillo.


Quería una muñeca
que fuera como yo:
con ojos de chocolate
y la piel como un carbón.
Y cuando le dije a mi taita
lo que estaba pidiendo yo
me dijo que muñeca negra
del cielo no manda Dios.
Una niña juega con las panchas de los plátanos porque no tiene muñecas. Mary Grueso Romero la describe como una “hija muy linda, de piel negra, tan brillante, que el sol salía para verla y la luna para saludarla”. Un día, la niña le pide a su madre una muñeca de verdad, con una condición: que sea negra. La madre, desesperada porque nunca había visto una muñeca de ese color, buscó trapos cafés en un baúl para coser una muñeca ella misma. La historia, escrita por Grueso, se titula La Muñeca Negra. La autora, al igual que la madre de su cuento, confecciona muñecas negras para que las niñas puedan verse realmente representadas. Su literatura es justamente eso: una celebración de la negritud y un retrato hecho con profunda belleza de las tradiciones del litoral Pacífico.
En su obra, compuesta por una docena de libros ilustrados y poemarios, la poeta, escritora y narradora oral nacida en Guapi, Cauca, reivindica la memoria y cultura de las comunidades afrodescendientes a través de los relatos inspirados en los recuerdos de su infancia, las canciones y las décimas que recitaba su madre, Eustaquia Romero; las historias que heredó de su abuelo, Martín Romero, así como de sus tíos y su padre, Wilfredo Grueso, y los arrullos y alabaos tradicionales que acompañan a los muertos.
Sus primeros cuentos nacieron luego de cuestionar la falta de personajes negros en los libros infantiles, al igual que en las jugueterías. Grueso era maestra en una escuela de Buenaventura y, cansada de esa segregación racial, empezó a escribir sus propios cuentos. Sus creaciones tuvieron tanto éxito que la Secretaría de Educación del Valle del Cauca le entregó el premio a la Mejor Maestra y la Universidad Santiago de Cali le otorgó el premio a la Mujer del Año en 2007. Desde entonces, Grueso se ha convertido en un referente de la literatura afrocolombiana contemporánea, con cuentos como La niña en el espejo, El gran susto de Petronila, La cucarachita mendiga y Agüela, se fue la nuna. También ha sido reconocida nacional e internacionalmente y ha despertado los elogios de autores como el Nobel de literatura Derek Walcott o la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.
A comienzos de diciembre, Grueso fue anunciada, junto con la profesora Bárbara Muelas del pueblo misak, como nueva integrante de la Academia Colombiana de la Lengua. Ambas son las primeras académicas de pueblos étnicos en hacer parte de esta institución fundada en 1871, destacó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Aunque no tendrán voz ni voto en las discusiones, sino que cumplirán la función de asesorar e informar sobre las variantes dialectales, esta inclusión tardía es histórica para el reconocimiento de la tradición oral del país, considera Grueso.
En Consonante conversamos con la escritora sobre la tradición oral y la literatura en el Pacífico, y sobre cómo abrazar la memoria y la identidad afro a través de narraciones dignas, lejos de la folclorización y el exotismo.
Mary Grueso: Para mí fue una sorpresa. No pensé en ningún momento que una mujer como yo podía acceder a un espacio tan cerrado para las comunidades étnicas como la Academia Colombiana de la Lengua. Luego sentí mucha felicidad de poder hacer parte y de ayudar a derribar esas barreras. Yo creo que es un logro no solamente para mí sino para mi comunidad negra, porque estamos abriendo caminos y rompiendo paradigmas. Es un logro de muchos: de los que han trabajado tiempo atrás y de los que están trabajando ahora para que nos vean.
MC: Bueno, hay que llegar primero y ver cómo se mueve el asunto dentro de la academia. Luego sí vamos a ver cómo podemos aportar, cuáles son los elementos que trataremos de introducir utilizando argumentos convincentes para que los otros puedan escuchar, analizar y concluir si tenemos las bases para incluir nuestras variantes en el diccionario. Hay muchas palabras que no están, lo nuestro casi no aparece.
Nosotros tenemos una forma de expresión diferente y hay términos que no se conocen, pero que utilizamos nosotros. Por ejemplo, la tradiciones de los chigualos en el sur y los gualíes en norte del Pacífico y las connotaciones que tienen para las comunidades negras. Muchos no saben lo que significa, entonces habrá que argumentar y mostrar la importancia histórica que han tenido y siguen teniendo, porque no hemos dejado que se mueran.
Son tradiciones muy importantes que consisten en cantos, danzas y juegos realizados por las comunidades negras a los niños cuando mueren antes de los siete años. Es poesía que se vuelve canción y que nos permite expresar nuestros sentimientos, así como con los alabaos.
MC: Tenemos muchas particularidades. Nosotros acá en el Pacífico incluimos nuevos acentos, convertimos algunas palabras graves en agudas porque omitimos la D, la S o la R al final. Yo no digo “navidad”, sino que digo “navidá”, “ay, ya llegó la Navidá y yo no tengo nada listo”. Yo no digo “voy a ir a bailar” con R, sino “voy a ir a bailá”. También tenemos una cantidad de modismos. Hay palabras con significados diferentes que uno usa en el diario vivir. Uno dice “chapenve” para decir “mirá vé”.
MC: Bueno, eso fue cuando trabajaba en el salón de clases. Una empieza a cuestionarse, nosotros somos expertos en la oralidad pero no aparecíamos en ningún cuento escrito ¿Por qué nos borraban? porque no éramos los que escribíamos, ahora escribimos y reparamos esa falta.
Desde el aula comencé incluyendo a mis alumnos como protagonistas de las historias que escribía y así empecé en la literatura infantil. Los niños eran felices de la vida y se convertían en los mejores estudiantes porque sabían que el que sacaba las mejores notas sería el protagonista de mi cuento. Ese año me dieron el premio a la Mejor Maestra, porque nadie sacaba menos nota de lo que tenía que sacar.
Ahora las niñas y los niños se sienten identificados con los cuentos que leen porque se autoreconocen en ellos. Los que no son negros también los leen, conocen nuestra historia, nuestra cultura y encuentran términos que no son usuales. Para mí ha sido un paso bastante importante en mi vida y que ha trascendido las vidas de otras mujeres y niñas, hombres y niños del Pacífico.
MC: Quienes han leído a escritores negros pueden darse cuenta que, aunque no descuidamos nuestro folclor ni nuestras tradiciones, también hablamos de tantas otras cosas: política, poesía, problemas sociales, amor, erotismo, en fin. Yo escribo también literatura erótica, pero la gente cree que solamente hablo del Pacífico. Voy a decirle a este pequeño poema erótico que escribí:
Volví a estar en ti como en los tiempos idos
cuando tu piel olía a marisco y sabía a sol y a sal
cuando yo enamorada me bebía tu sabia
y el mástil del velero naufraga en el mar.
Si usted lo analiza no encontrará vulgaridad ni folclorismo. Es un poema que puede ingresar al núcleo de la poesía universal, pero tienen que leerme. La escritura de las mujeres negras del Pacífico también es universal.
La escritura de las mujeres negras del Pacífico también es universal.
MC: Para mí es una relación de vida. Si usted lee cualquiera de mis libros, en todos ellos voy a incluir poemas con variantes dialectales y algunas palabras que no son las del común. En los primeros libros yo ponía pie de páginas para que el lector supiera qué significaba cada cosa, pero un profesor de la Universidad del Quindío me dijo “no, no explique nada y que la gente investigue”. Y así lo hice, porque eso permite que el lector averigüe por sus propios medios las diferentes acepciones de una palabra y la puede usar también en diferentes contextos. Y sobre la música, ésta acompaña la vida en el Pacífico y aquí cualquier cosa la volvemos música, entonces está inherente en nuestra narrativa la marimba, el currulao, el bombo, el guasá.
MC: Bueno, es que necesitamos que las editoriales nos publiquen y que la gente nos lea. Las editoriales tienen forma de publicitar nuestra escritura, pero hemos encontrado una gran barrera: las editoriales no nos publican. Una vez tuve una reunión en Bogotá con varias editoriales y cuando les hablé de que a los negros nos toca costear todo o prestar en los bancos para publicar algo, porque las editoriales no nos gastan tiempo ni recursos en nosotros, me dijeron que era porque a los negros no nos gustaba leer, entonces quién nos iba a comprar. Si los negros no nos compraban entonces los otros tampoco. Lo veían como una inversión que se iba a perder. Este año la editorial Panamericana me publicó un libro de literatura infantil que se llama Agüela, se fue la nuna. Estuvo muy bien y le han gastado dedicación a ese libro, que ahora fue incluido en la selección de los mejores libros de literatura infantil de la Biblioteca Pública de Nueva York.
Esto lo cuento porque nos ha tocado muy duro para que ustedes puedan llegar a esos textos, pero yo creo que he plantado una semillita para abonar el camino de otros.
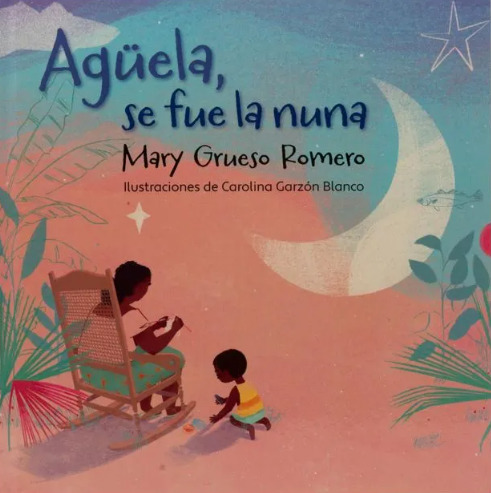
MC: Es muy complicado. Bueno, hay que empezar desde el aula de clases, incentivando a los estudiantes para que lean, para que escriban, para que sean creativos, para que se empoderen y tengan fe en lo que hacen. A partir de ahí, ellos pueden buscar los medios para abrirse caminos, crear sus propias editoriales, buscar padrinos.
Cuando empecé a escribir encontré una brecha grande, pero creo que voy dejando junto a otros un camino que yo digo que es una carretera más despejada. Sin tanto tropiezo y sin tanto hueco para las nuevas generaciones, que podrán construir una autopista con varios carriles donde la gente negra pueda transitar sin ninguna dificultad.
Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones? y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?
Las familias campesinas de El Carmen de Atrato celebran la época decembrina en medio de cocinadas comunitarias entre amigos y vecinos. En el centro de estos encuentros casi siempre hay una enorme paila sobre un fogón de leña y, como ingrediente principal, el maíz. Esta es la base de preparaciones que no pueden faltar en las mesas de las comunidades, como los buñuelos y la natilla de maíz trillado.
Otra de las tradiciones más entrañables es la visita de los aguinalderos de la vereda La Linda, quienes encienden la fiesta en el municipio a través de sus cantos. Cada diciembre, un grupo de músicos conocidos como los aguinalderos tocan las puertas de las casas para llevar la música popular de la región a las familias. Cantan carrangas y parrandas alrededor del pesebre para celebrar la llegada del Niño Dios.
En esta entrega del Especial de Navidad de Consonante acompañamos a los aguinalderos en un recorrido musical por varias veredas, que podrás escuchar a través de este pódcast y, además, compartimos la receta de los buñuelos y la natilla de maíz que son protagonistas de la gastronomía chocoana.


Este año y por primera vez en su vida, Tonfy Andoque, un cantador tradicional de Leticia, fue a una escuela de artes. Junto a 15 artistas locales, Andoque recorrió la selva, atravesó ríos y visitó malocas para aprender de los sabedores y las sabedoras del trapecio amazónico, especialmente de Leticia, Puerto Nariño, Canaán, Nuevo Jardín y San Francisco. Para Andoque, de 38 años, este proceso de formación significó ser “uno” con el territorio, con los compañeros, con el arte, con los mayores y con la cultura.
La Escuela Itinerante de Artes Plásticas y Visuales hace parte de un proyecto del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes que se desarrolla en siete municipios PDET del Cauca, el Chocó, Putumayo, Amazonas, Atlántico y Buenaventura. A través de esta iniciativa se crean espacios estratégicos de formación no estructurada, situada, de construcción colectiva y descentralizada.
El primer municipio que conformó su escuela fue Leticia. Para su creación participaron diez artistas, dos gestores culturales y dos metodólogas del Ministerio de las Culturas, quienes se encargaron de consolidar el plan de estudio, al que llamaron “la receta”, porque, para ellos, aprender artes es un mezcla de diálogos de la cual resulta una obra con sabor amazónico. De esta forma, entre el diálogo y la escucha, surgió la idea de transformar las malocas en universidades, puesto que no se puede enseñar en el Amazonas sin los abuelos ni las abuelas y tampoco sin los sabedores del territorio.
Para Cristina Ramírez, metodóloga y productora territorial de la escuela, aprender del trapecio amazónico en las comunidades es fundamental porque “el territorio debe verse como escuela, hay que caminarlo, sentirlo y leerlo de diversas formas artísticas”.
"El territorio debe verse como escuela, hay que caminarlo, sentirlo y leerlo de diversas formas artísticas".
Cristina Ramírez

Antes de conformar la escuela se abrió una convocatoria para seleccionar a los 15 artistas locales. El 18 de octubre comenzaron los recorridos por el territorio desde el río para convivir, observar, trabajar, pero sobre todo escuchar.
La travesía comenzó en la comunidad de Mocagua con el sabedor Abel Santos, lingüista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien explicó a los participantes la importancia del Näe, la energía, un espíritu de cada partícula que habita en la Tierra. Es decir que todo lo que existe entre los tres mundos, el mundo de arriba, de la mitad y el de abajo, tiene un Näe.
Luego llegaron a Canaán, municipio ubicado a una hora en bote de Leticia. Allí los recibió el sabedor Jovino Mozambite, quien les propuso un ejercicio especial: ir a la orilla del río Amazonas para recoger pedazos o restos de madera, semillas y rocas para realizar un trabajo de transformación y aprovechamiento de materias cargadas de historias.
También visitaron Nuevo Jardín, una comunidad de la ribera a media hora de Canaán, donde la madera fue la protagonista. Los sabedores Víctor Vento y James Marín enseñaron técnicas para tallar, extraer, cortar, cargar y trabajar con balso. Mientras cortaban con hacha un árbol, recordaron que al estar en la selva, río o chagra, se debe llegar con respeto y pedir permiso. Esto, entendiendo que la naturaleza parte de su vida, de sus ancestros, del legado cultural y de su relación con el entorno.
El recorrido continuó por San Francisco, a diez minutos en bote de Puerto Nariño, donde los participantes sintieron no solo alegría, sino también tristeza y miedo, debido a las historias de violencia por el conflicto armado del que hablaron los habitantes. Durante la visita, los artistas trabajaron con la yanchama, una fibra natural sacada del árbol ojé con la cual se cubrían los dioses, se vistieron los primeros hombres y se visten actualmente los ticuna en las ceremonias, razón por la cual tiene mucho significado dentro de su cosmovisión y espiritualidad.
Para cerrar el viaje por el río, llegaron a Puerto Nariño, donde las mujeres sabedoras contaron sus historias sobre el origen de los dioses y su relación con la naturaleza. También compartieron sus conocimientos sobre tejer con chambira, que para ellas es una forma de cuidar, enredar y conectar el pensamiento, con el sentir en la tierra. Este trabajo fue clave para comprender que cada material se va transformando en relato vivo de una cultura.

De acuerdo con Lluvia Pórtela, diseñadora en gestión de la moda y habitante de Leticia, la escuela itinerante ha sido ese lugar para reconocer otros artistas, aprender de ellos, pero sobre todo para verse “como iguales pues compartimos esa conexión con la Madre Tierra”.
Por otro lado, este espacio también ha permitido generar grandes lazos de amistad, destaca Joma Ramirez, artista de Leticia. Para él, el gremio de artistas del trapecio amazónico no se había podido integrar debido a la falta de comunicación, largas distancias, poca interacción y colaboración entre artistas. Por eso, la escuela se ha vuelto una “manta que abraza”, ya que “al sentirme rodeado de personas que tienen arte, he podido sentirme acompañado”, cuenta Ramírez en medio de una sonrisa.
También se ha convertido en un “canal de artistas de la zona”, considera David Bolívar, artista plástico de Macedonia, pues los recorridos les han permitido “identificar y descubrir otras culturas que habitan en el territorio, como los andoque, kokama y murui”, agrega Nilsa Matapi, directora del grupo de danza tradicional de adultos mayores de Leticia.
De esta manera se generan redes de conocimiento donde los artistas locales tienen la “oportunidad de fortalecer lo que sabemos y seguir aprendiendo”, resalta Laura Estrella, docente de primaria y participante de la escuela.
Se trata, entonces, de una integración de saberes pero también de “almas sintientes, pensantes, creadoras, tejiendo una conciencia para crear revolución”, dice Lluvia Pórtela con emoción, pues al momento de crear en conjunto se pueden construir esculturas, murales, tallados y tejidos que entrelazan un solo sentir.
Milena Vento, artesana y participante, destaca cómo la experiencia en la escuela la conectó con la ancestralidad de sus abuelos. A través de la escucha, el compartir y observar a los sabedores, Milena reconoció la sabiduría que ellos transmiten al trabajar con materiales como semillas, madera, hojas, cortezas y hongos, utilizándolos para crear sus obras. Por eso estos procesos “se convierten en memoria viva” pues no mueren, “se comparten con las palabras desde la escuela”, concluye Milena.


Los sabedores y sabedoras del trapecio amazónico son personas que, de acuerdo con James Marín, sabedor y artista tradicional de Nuevo Jardín, “han vivido muchas experiencias” que han derivado en conocimientos muy específicos sobre la selva, la pesca, la caza, el uso de la chambira y el balso. Estos saberes deben “resaltar para ser compartidos”, pero pueden venir de personas de cualquier edad, pues “se puede llegar a ser un sabedor con los dones o con el aprendizaje que he hecho con mi vida cotidiana a temprana edad”, agrega Marín.
“Los sabedores quieren compartir la palabra para comprender que la naturaleza habla, que somos la voz de la naturaleza”, explica Tonfy Andoque. De allí radica la importancia de este proceso, pues al llegar a los territorios de los sabedores, la “escuela se convierte en una parte viva, en ese encuentro de sentires y energías”, dice Ana Meudy Lara, docente y mediadora pedagógica de la escuela , pues en conjunto, se espera que este proceso continúe. Sin embargo, se debe esperar “evaluar y decir que las escuelas itinerantes de artes plásticas y visuales continuarán”, finaliza Cristina Ramírez, metodóloga y productora territorial de la escuela.
Desde que el río Amazonas enfermó, los abuelos del pueblo ticuna perdieron el poder de leerlo. Leer al río era señalar con el dedo el calendario ecológico y decir, sin margen de error, cuándo iba a inundarse y cuándo iba a recogerse. Cuándo y dónde sembrar, recoger, pescar y cultivar sus chagras. Matilde Fernández impresionaba a su comunidad de San Pedro de los Lagos con su sabiduría, como si el río obedeciera a su palabra. Pero ya nadie, dice Gentil Gómez, curaca de la comunidad Santa Clara en Tarapoto, se atreve a decir con exactitud qué ocurrirá hoy ni mañana.
En septiembre de este año, el Amazonas se secó como nunca en 40 años. En solo cinco meses, la lámina de agua del río pasó de tener 44,711 a 8,428 metros cúbicos por segundo, lo que representó una reducción del 82 por ciento de su caudal, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El río Loretoyacu, uno de sus brazos, perdió su conexión con el lago Tarapoto, los pueblos indígenas se vieron en problemas por la falta de agua, las canoas y los botes se encallaron, los peces no pudieron migrar, y al menos ocho delfines rosados murieron porque se quedaron atrapados en las redes o porque fueron golpeados por alguna embarcación, según la Fundación Omacha. El río más caudaloso del mundo se quedó pequeño para toda la vida que habita dentro y fuera de él.


Aunque la sequía hace parte de la naturaleza de los ríos, lo de septiembre fue histórico. Una advertencia: cada vez, las temporadas de inundaciones y sequías serán más drásticas. Esto debido a las alteraciones que sufre el bioma, que es la Amazonía, por actividades como la minería de oro y la tala indiscriminada, así como la agricultura y la ganadería. También por los incendios forestales, muchos de ellos provocados, y por los cultivos ilícitos de coca y el narcotráfico. Todo enferma a la selva y altera el comportamiento del río de los mil ríos.
De hecho, cuatro de los países que hacen parte de la cuenca del Amazonas –Brasil, Bolivia, Perú y Colombia– están en el top diez de los que más bosques tropicales primarios perdieron en el mundo durante 2022, según el reporte anual de Global Forest Watch y la Universidad de Maryland. Colombia está en el quinto lugar, con 128.455 hectáreas pérdidas, lo que equivale aproximadamente a 1.400 estadios de fútbol. En las próximas dos décadas podría perder un aproximado de 2.1 millones de hectáreas de bosque si no se implementa una política de control de la deforestación, advierte una investigación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI.
“Pensábamos en la Amazonía como regulador del clima y creíamos que tenía una capacidad para aguantar cambios a lo largo del tiempo. Esto lo que nos está demostrando es que su resiliencia no es tan grande y que las afectaciones pueden realmente desembocar en eventos de una magnitud grande. Lo que nos estamos jugando es la sostenibilidad de este ecosistema que comienza a verse muy frágil”, dice Clara Peña, coordinadora del Instituto Colombiano de Investigaciones Científicas, SINCHI, en Leticia.
Lo que ocurre en el río Amazonas nos recuerda que todo está interconectado. Un río no es un cuerpo de agua individual que fluye solo. Las mismas comunidades indígenas que habitan la cuenca nos han enseñado que es una especie de vía láctea o de sistema circulatorio con arterias y vasos que nos conectan. Si alguien tala un árbol gigante amazónico, mueren también los mil litros diarios de agua que recargan una nube que, a su vez, dejaría de precipitar en la región andina de Sudamérica, explica Angélica Torres Bejarano, licenciada en biología, doctora de la Universidad Nacional, experta en ecosistemas acuáticos e investigadora de las conexiones entre los arroyos amazónicos y los bosques de ribera.
“El Amazonas no solo está conectado con otros ecosistemas, con lagos, arroyos y ríos a donde lleva sus nutrientes, sino con todo el bosque. Si le quitas el bosque inundable, entonces dejas sin alimento a todas las especies y a los organismos del agua. El río también conecta a las comunidades, es su autopista para intercambiar productos y para transportarte. Conecta todo con todo. Si cortas una cosa alteras otra”, dice Torres Bejarano.


El Amazonas es un ser con múltiples estados de ánimo y, como todos los ríos, decide su propio camino. Serpentea por el territorio y va esculpiendo la geografía y el paisaje. La ruta que ha tomado en estas últimas cinco décadas, sin embargo, muestra una tendencia que preocupa a las comunidades de la ribera: el río se está alejando de la orilla de Colombia y está ganando profundidad en la orilla de Perú.
Antes, para navegar por el río Amazonas desde Leticia, solo había que tomar un bote en el malecón del municipio. Ahora, primero hay que caminar alrededor de 15 minutos para atravesar la Isla de la Fantasía, formada por los sedimentos del río hace más de 40 años. Luego de cruzar la isla, está el puerto desde donde salen las embarcaciones y desde donde se avistan los lomos de los delfines rosados y grises que salen tímidamente a tomar aire en la superficie.
“Los ríos son elementos vivos de la geografía, es decir que no son estáticos sino móviles. El río sedimenta cuando el flujo de agua va más lento, así que arrastra todo material que trae la Cordillera de los Andes y forma barras de arena, la vegetación las coloniza y se crea una isla de cauce. Como en los brazos colombianos el río va más lento, en los últimos 25 años se han formado siete islas. Esto hace que el flujo de agua que pase por los brazos colombianos sea menor mientras que en los brazos peruanos va más rápido, erosionando la ribera”, explica Santiago Duque, director del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales de la Universidad Nacional sede Amazonía, quien lleva más de 30 años investigando la salud ambiental de los ecosistemas acuáticos.

Estas dos dinámicas, la sedimentación y la erosión aceleradas, están empujando al río Amazonas a moverse hacia los brazos peruanos, especialmente detrás de las islas Rondiña o Chinería y Santa Rosa, en Perú. Esa tendencia ha sido documentada desde los años 90 por estudios del Laboratorio de Hidráulica de la UNAL, que muestran cómo ha cambiado la trayectoria del río. En ese entonces, alrededor del 30 por ciento del caudal fluía por los brazos colombianos, pero actualmente solo el 13 por ciento permanece en esa zona. Si esta tendencia continúa, Leticia podría perder su acceso al río Amazonas hacia 2030, alerta Duque.
“Ya nosotros no vamos a poder llegar al río Amazonas sin pasar por Perú, nos va a tocar pedir permiso a las comunidades para tomar el bote y navegar hasta otro lugar. Por eso hay propuestas para construir otros muelles, pero es solo una conversación que se ha dado”, cuenta Angélica Torres Bejarano, experta en ecosistemas acuáticos.
Ese rumbo que está tomando el río reaviva una vieja disputa entre Colombia y Perú por la Isla Santa Rosa, ubicada justo en la frontera entre ambos países. A pesar de que la isla está rodeada de banderas y funcionarios peruanos, lo cierto es que no existe un acuerdo formal sobre su soberanía. Esto se debe a que, cuando se estableció el ‘Tratado de límites y navegación fluvial entre Colombia y Perú’ o ‘Tratado Lozano-Salomón’, en 1922, esta isla no existía.
Si el río se sigue enfermando, se sigue corriendo. Y un río enfermo es, para el pueblo ticuna que habita en la cuenca, un castigo de los dueños espirituales por el daño que le han hecho a esa enorme serpiente que nace humilde en los Andes peruanos, se extiende por 6,9 millones de kilómetros cuadrados y muere explosivo en el Océano Atlántico.


Darwin Reinel Quintero tiene 12 años y cursa cuarto de primaria en el Centro Educativo Las Brisas, sede El Recreo, en las Sabanas del Yarí. Cada día, Darwin y su primo Rainiero salen de su casa a las 6:20 de la madrugada para ir a estudiar. Si cuentan con suerte, algún vecino los lleva en su moto, pero la mayoría de veces no encuentran ningún transporte a esa hora, así que caminan por una hora en medio de la selva. Atraviesan potreros, trochas y humedales.
El recorrido lo conocen de memoria. Primero caminan entre matorrales hasta adentrarse en un pequeño bosque. Ahí cruzan por un caño sin puente, porque la creciente se lo llevó hace seis años y nunca nadie lo reparó. Solo hay un tronco por el que ambos caminan con cuidado de no caerse. Al final, por fin, la carretera central. Algunas veces, los vecinos los acercan hasta su destino, pero otras deben seguir caminando hasta el colegio, donde llegan casi siempre con los zapatos sucios de barro y mojados.
Ese tipo de travesías son una de las dificultades que enfrentan los estudiantes del Yarí, zona rural de San Vicente del Caguán. De los 53 mil alumnos matriculados en 2022 en el Caquetá, el 53 por ciento están en la zona rural. Sin embargo, ninguno de los 37 colegios que hay cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica ni buena conectividad. De hecho, el 87 por ciento de las instituciones educativas del departamento no tienen internet, según datos de la Fundación Empresarios por la Educación de 2022.
Tampoco hay una planta de docentes suficiente para atender la demanda estudiantil. A nivel departamental, hay 17 alumnos por cada docente orientador, pero en la ruralidad hay más dificultades para que estos perduren. A comienzos de este año, el Centro Educativo Las Brisas, sede El Recreo, contaba únicamente con tres profesores para enseñar de preescolar a noveno. Un mes después del inicio de clases, uno de ellos decidió irse del territorio. Luego desistieron los demás y, en total, han renunciado y reingresado cuatro profesores distintos. Actualmente solo quedan dos para 55 estudiantes. Uno enseña de preescolar a quinto y el otro de sexto a noveno.
Para intentar frenar la deserción docente, los rectores “generamos espacios desde lo emocional, porque estar aquí implica meterle el corazón para conservarlos en el territorio”, dice Edwin Guzmán, rector del Centro Educativo Las Brisas. Los profesores, además, reciben constantemente capacitaciones gracias a la alianza con la organización Fe y Alegría Colombia, destaca Guzmán.

Cuando los estudiantes terminan el grado noveno, deben salir del colegio y de su territorio, porque ninguna escuela rural cuenta con décimo y undécimo debido a la falta de infraestructura y de docentes. Por eso, los jóvenes se ven obligados a abandonar las Sabanas del Yarí para trasladarse a las zonas urbanas. Sin embargo, muy pocos logran terminar su bachillerato, ya sea porque sus padres no cuentan con los recursos económicos o porque les cuesta distanciarse de sus familias. En todo el Caquetá, un 72 por ciento de la población en la edad de estudio no cuenta con acceso a la educación media, según el Observatorio a la Gestión Educativa ExE.
Ese es el caso de Maria Cecilia Ayala Valencia, de 17 años. La joven terminó noveno el año pasado en el Centro Educativo Las Brisas. A comienzos del 2024 comenzó clases en el Caserío de Cristalina del Losada, que incluye el servicio de residencia y alimentación escolar. Cada 15 días, Maria recorría una hora y media en moto de su casa hasta el internado. Luego de unos meses, decidió abandonar el colegio porque sentía que pasaba mucho tiempo lejos de su familia.
“Después de salir de Cristalina comencé a estudiar los sábados en Playa Rica la Ye. Al comienzo pagué la matrícula de 150 mil pesos y todos los meses tenía que pagar otros 120 mil. Los sábados salía en moto a las 6:20 de la madrugada con el almuerzo empacado. Me demoraba media hora en moto. Después de tres meses comenzaron a disminuir la frecuencia de clases, ya no era todos los sábados si no que cada 15 días. Entonces decidí retirarme en el primer semestre”, cuenta Ayala, quien todavía tiene el propósito de seguir estudiando.
Los colegios alejados del casco urbano también enfrentan problemas debido al deterioro de su infraestructura y la falta de espacios recreativos y deportivos. La escuela rural de Potras Quebradon, por ejemplo, cuenta únicamente con dos salones de clase. Uno de ellos tiene baldosas en el piso, pero el otro solo tiene gravilla. En el primero están los alumnos de preescolar a cuarto y en el segundo de quinto a noveno.
Como no hay escenarios deportivos, los estudiantes se han acostumbrado a pasar los recreos jugando descalzos en el barro, imaginando que existe una cancha en la tierra. Y para calmar la sed, tanto alumnos como docentes deben extraer el agua de aljibes y caños con electrobombas. Cuando los equipos fallan, aprovechan las aguas lluvias para abastecer de agua al colegio.
“Es muy difícil para nuestros hijos tener que estudiar en colegios con tan pocos profesores y con la infraestructura en tan mal estado, sin agua, sin servicios. Todo esto afecta la salud y la calidad de la educación que reciben los estudiantes”, dice Jael Karina Itacue, madre de familia de una niña de seis años.

Para afrontar la carencia, las comunidades rurales se involucran activamente en la mejora de las condiciones educativas. Como los presupuestos destinados a la educación en estas zonas son limitados y no cubren todas las necesidades, la comunidad misma se organiza para gestionar recursos adicionales.
De acuerdo con Amelia Cuéllar Gómez, rectora del Centro Educativo Cristo Rey Antonio Nariño de la inspección de Puerto Betania, muchas veces “solucionamos haciendo actividades, como ventas de comidas rápidas o rifas, y así generamos recursos desde otras instancias”.
Para llevar a cabo las labores de limpieza, las comunidades organizan y participan en jornadas de trabajo. Los padres de familia llevan sus propias herramientas, como machetes, palas y guadañas, para quitar la maleza de los sectores aledaños a las escuelas.
La comunidad también fue la encargada de gestionar ante la Alcaldía los servicios de transporte y alimentación escolar en algunas sedes. Para Edwin Guzmán, rector del Centro Educativo Las Brisas, se trata de “conocer las realidades y actuar con base en lo que nos ofrece el contexto”.
En el Centro Educativo Las Brisas, solo dos de las 18 sedes prestan el servicio de residencia y alimentación escolar: una en la vereda El Recreo y la otra en la vereda de Alto Morrocoy. Ambas ofrecen ración industrializada a estudiantes externos y ración preparada en el lugar a los estudiantes residentes, un servicio que se garantiza gracias al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por su parte, la comunidad de Playa Rica gestionó ante la Alcaldía de La Macarena, en el Meta, la implementación de un servicio de transporte escolar. Este servicio cuenta con dos vehículos, operados por miembros de la misma comunidad, que realizan la ruta a las siete de la mañana. Los estudiantes deben estar listos en las carreteras a esa hora para ser recogidos y, al final del día, la misma ruta los lleva de regreso a sus casas.
“La educación rural podría mejorar con profesores para cada área, profesores con diversidad de conocimientos y con mejoras en la infraestructura de cada colegio”, dice Arnulfo Mendoza, uno de los líderes sociales de las Sabanas del Yarí, para quien la calidad es uno de los principales desafíos. En el 2022, el promedio del puntaje global del ICFES en el Caquetá fue de 230.5, lo que representa una brecha de 20.9 puntos con respecto al promedio nacional, que fue de 251.4.
En Chato y Tadocito, las comunidades se quedaron esperando en marzo la siembra de más de tres mil árboles que les habían prometido como parte de un proyecto de recuperación de áreas degradadas. La iniciativa de la Alcaldía de Tadó, financiada con recursos de regalías, contemplaba la recuperación y el mantenimiento de 9,5 hectáreas de bosque afectado por la deforestación y la minería en el municipio. Sin embargo, a la gente solo le quedó ver cómo Corpissa, la empresa que debía ejecutar los trabajos, se llevaba el proyecto para otros corregimientos.
“El proyecto era para Tadocito y Chato, pero como no encontraron todo el personal beneficiario porque ahí no viven todas las familias de la zona, entonces fue repartido en otras comunidades como El Tapón”, explicó Jorge Betín, coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata.
Esta es solo una de las inconformidades y sospechas que despertó Corpissa tanto en los habitantes como en varios funcionarios públicos de Tadó. Con un costo de $903 millones, el proyecto tenía como objeto la “prestación de servicios para la recuperación de áreas degradadas por actividad antrópica” en el municipio, especialmente en Campo Alegre y Chato. Eso implicaba, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios, “desarrollar procesos de recuperación de las coberturas vegetales” y “realizar procesos de mantenimiento” de las mismas. También contemplaba un acompañamiento técnico de la comunidad en temas ambientales y la realización de seis talleres de sensibilización ambiental.
Sin embargo, de acuerdo con José Armando Perea, presidente del Concejo de El Tapón, “lo que hicieron fue deforestar para sembrar árboles donde no había necesidad”. Según Perea, “sembraron árboles de cedro, guayacán, matarratón y guama donde hoy la maleza los mata y nadie les hace trabajo al cultivo”.
Ni siquiera los habitantes de El Tapón, donde se desarrollaron los trabajos de siembra, fueron beneficiarios del proyecto de restauración porque este no incluyó ningún mantenimiento a las coberturas vegetales, cuestionó Perea. “Solo trabajamos en actividades de rocería y siembra de árboles. A la gente le pagaron entre 60 y 70 mil pesos por jornales, pero no supimos más nada porque eso no era para nuestro corregimiento”.

Corpissa es la abreviatura de la Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones. Esta organización, que tiene como representante legal a Mary del Carmen Urrutia Murillo, opera principalmente en los departamentos del Chocó y el Cauca, donde tiene contratos de todo tipo: desde la interventoría a la restauración de áreas degradadas en Consejos comunitarios en el Carmen del Darién hasta el seguimiento de ingresos de vehículos a revisión técnico mecánica en Popayán o la instalación de estufas ecoeficientes en Quibdó.
En Tadó, además de contratar y prestar servicios para la recuperación de áreas degradadas, también lidera proyectos de producción agropecuaria inteligente en la línea avícola y la construcción de un parque en la urbanización Villas del Remolino II.
En la mayoría de los casos, Corpissa adjudica contratos a un mismo proveedor: la Corporación Prosperar Social de Colombia, una entidad con sede en Quibdó que, al igual que Corpissa, tiene un amplio abanico de proyectos en campos diversos.
Otro de los proyectos recientes que generó inquietud entre los tadoseños estaba enfocado en fortalecer la producción agropecuaria inteligente en el sector avícola. Con un presupuesto de $1.432 millones, financiado a través del Sistema General de Regalías, la iniciativa tenía como objetivo no solo dotar a 55 familias de suministros y herramientas para la construcción de galpones, sino también ayudarlas a crear espacios adecuados para la producción de aves de postura.
De acuerdo con el contrato entre Corpissa y Prosperar, se debían beneficiar 55 productores pecuarios de las veredas Aguas Clara, Angostura, Bochoroma, Brisas, Brubata, Carmelo, Corcobado, El Churimo, Gingarabá, Guaráto, Santa Bárbara y Tabor.
“Nos entregaron 30 gallinas ponedoras, 10 bultos de cuido, un tanque de 500 litros, dos comederos, dos bebederos, cinco tejas de zinc, una malla para cercar el galpón, un recogedor, y nos dieron 500 mil pesos para construir”, contó un habitante de la vereda Corcobado.
A pesar de que el proyecto cumplió con la entrega de insumos, el beneficiario cuestionó que “solo da para sostenerse”. En sus palabras, “con la venta de los huevos se sostiene el proyecto porque se compra el cuido y cuando sea necesario renovar las gallinas uno las compra con lo que ha guardado de los huevos vendidos, pero ese proyecto solo da para sostenerse y no para mejorar la vida de la gente”.
Por estas razones, las comunidades piden que los proyectos venideros tengan en cuenta las necesidades de la gente para que se generen impactos positivos y no queden con la sensación de que participan en iniciativas improvisadas que se llevan los recursos públicos.
“Para que nuestros campesinos queden conformes en la ejecución de un proyecto se debe visitar a cada uno de los productores de las comunidades indígenas y negras para saber cuáles son los fuertes de cada uno de los pueblos y así poder fortalecer las actividades”, dijo Jorge Betín, coordinador de la Umata.

Para Juan Carlos Palacios, alcalde municipal de Tadó, lo “sospechoso” de los trabajos ejecutados por Prosperar y contratados por Corpissa es que “no presentaron un empalme a feliz término sobre la forma de ejecución de esos proyectos”. De acuerdo con el mandatario local, “el panorama no es alentador porque tenemos información limitada en la Alcaldía frente a esos dos proyectos”.
Para lograr tener información sobre los trabajos de estas organizaciones, el excoordinador de la Umata, Francisco Marcelo Perea, interpuso una acción de tutela en contra de Corpissa, pues tenía la sospecha de que la corporación usaba información falsa.
“En el proyecto de reforestación utilizaron documentación de un ingeniero amigo mío que nunca trabajó en el proyecto. Nadie sabía sobre el plan de manejo ambiental y el amigo que aparecía firmando al parecer le falsificaron la firma. Él hace mucho tiempo que no está en el Chocó y ni siquiera estaba enterado de ese proyectó porque él vive en Antioquia”, contó Perea.
Según José Armando Perea, presidente del Concejo de El Tapón, los ingenieros ambientales contratados por Corpissa nunca les quisieron dar información sobre los costos del proyecto, lo que también generó suspicacia entre la gente del corregimiento.
Este año, al menos 15 personas han intentado quitarse la vida en San Juan del Cesar, una cifra cercana a los 17 casos registrados en el mismo periodo del año anterior. Para prevenir el suicidio y brindar apoyo en salud mental a la comunidad, se inauguró el 19 de septiembre de 2023 la primera sala de escucha del municipio, que también es la primera en todo el departamento de La Guajira.
Este nuevo espacio ofrece atención gratuita a las personas que requieran orientación para tratar la depresión, la ansiedad, el insomnio, el duelo y las conductas adictivas, explica Olga Molina, psicóloga del equipo de convivencia social y salud mental de la Secretaría de Salud.
Para Molina, la sala "representa un avance grandísimo” en el cuidado de la salud mental en la región, en un contexto en el que todavía persisten los estigmas sobre los trastornos mentales. “Nos sentimos orgullosos de ser pioneros y poder brindarle a la comunidad sanjuanera este apoyo tan grande”, destaca ce Molina.
La apertura de la sala es el resultado de una iniciativa ciudadana liderada por Bertha Orozco Daza, docente de trabajo social de la Universidad de La Guajira, y fue aprobada por el Consejo de Políticas Públicas liderado por el ex alcalde Álvaro Díaz Guerra. De acuerdo con Orozco, este era un proyecto necesario y urgente. “La ayuda en salud mental en San Juan del Cesar no solo la necesitan los niños y los jóvenes, también los adultos y las personas mayores. En la pandemia nadie estaba preparado y eso nos generó angustia a todos", dice.
Para acceder a la sala de escucha, las personas interesadas deben dirigirse a las instalaciones de la alcaldía, más específicamente a la oficina de la Secretaría de Salud. Allí son direccionadas al equipo de salud mental que atiende de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y de 2 a 3 de la tarde. En ese horario prestan los servicios dos psicólogas y una trabajadora social.
Se trata de un espacio de puertas abiertas, destaca Olga Molina, para quien "no hay limitaciones por estrato socioeconómico ni de género”. En sus palabras, la sala de escucha “está abierta a todo el público sanjuanero, incluyendo inmigrantes". Actualmente son 47 familias las beneficiadas de ese acompañamiento integral.
"Hemos atendido casos de personas que se sienten abrumadas por alguna situación familiar o económica. Nosotros les atendemos y escuchamos, y en el caso de personas que consumen sustancias psicoactivas y que necesiten una especialidad, las remitimos a la Eps", explica la trabajadora social Lilibeth Mendoza.
Aunque la Secretaría de Salud ofrece atención principalmente en el casco urbano, también cuenta con el apoyo de talento humano en la zona rural. "Realizamos visitas domiciliarias y recorridos por algunas instituciones educativas priorizadas tanto de la zona rural como la zona urbana, acompañados por los docentes y estudiantes de la Universidad de La Guajira", comenta Angy Rodríguez, una de las psicólogas.
En cuanto a las dificultades que se presentan en la zona rural, la psicóloga Olga Molina señala, "hay lugares dispersos, de difícil acceso y es complicado que reciban una atención inmediata, pero eso no impide que sus necesidades en la salud mental sean atendidas". Jaime Rodríguez*, un habitante del corregimiento de Guayacanal, destaca que a través de la teleconsulta “el especialista me da buenos consejos y eso me ayuda a estar más tranquilo".
“La sala de escucha ha sido excelente, muy buena y profesional. Uno siente el cambio, siente la recuperación poco a poco”, dice Edgardo Castro*, habitante de San Juan del Cesar y beneficiario de la sala de escucha.
San Juan del Cesar es uno de los municipios con las tasas más altas de suicidio de La Guajira. Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, solo 2023 la tasa de intento de suicidio fue de 36,5 por cada 100 mil habitantes y la de suicidio 5,76 por cada 100 mil habitantes. Actualmente, La Guajira registra una tasa de suicidio de 27,8 casos por cada 100 mil habitantes.
Aunque la sala de escucha es una de las respuestas para hacer frente a este panorama, lo cierto es que la atención en salud mental en el departamento todavía es escasa. De acuerdo con Lilibeth Mendoza, hay una falta de personal médico para brindar estos servicios: “hay muy pocos especialistas en el departamento y esto hace que las citas se demoren uno o dos meses para autorizarlas y esto retrasa los procesos”, dice.
Desde su creación, la sala de escucha se ha mantenido gracias a la alianza de la Universidad de La Guajira, la Alcaldía de San Juan del Cesar, y el apoyo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) junto al Plan de Intervenciones Colectivas tanto del Hospital San Rafael como la Eps Dusakawi. A pesar de que cuentan con recursos humanos, "se necesita más inversión en salud mental en nuestro departamento y a nivel nacional", dice Olga Molina.
*Los nombres de los pacientes de la sala de esucha fueron cambiados para proteger su identidad.
“Aquí estoy, nojoñe, en esta revolución. Esto es lo que a mí me gusta y me vo’ a morí en la revolución”, le promete 'La Mocha' a su hijo menor mientras atiza el fogón para la sopa de costilla que venderá en el Festival de Los Laureles en el municipio de Distracción, al sur de La Guajira. “Vamo a pelá yuca, ponela a cociná”, le ordena.
Es el primer día de las fiestas que celebran la música vallenata y las bandas marciales. Son las 11:30 de la mañana. Todo lo que escucha 'La Mocha' es el sonido de los calderos y las voces de sus clientes. Muy al fondo, una canción de Poncho Zuleta. “Mocha”, dame una sopa ahí. “Mocha”, echale bastante presa. Así le dicen a Ermelinda Cecilia Daza Arias, una de las cocineras con mejor sazón de la región. 'La Mocha' sonríe y responde a gritos, casi siempre con algún chiste vulgar. Es alta y tiene unas manos grandes con las que manipula un cuchillo filoso para despresar la costilla y cortar las verduras. 'La Mocha' agarra unos plátanos con su mano izquierda y con la derecha empuña la cacha del cuchillo. La maniobra deja ver su dedo índice, al que le hacen falta dos falanges.
—¿Por qué todos te dicen 'La Mocha'? —le pregunto.
—Me lo mocharon cuando pequeña. El deo, no otra cosa. Tenía tres años cuando sucedió en un sitio que se llama San Luis, que pertenece al caserío de Los Hornitos en el balneario El Silencio, cuando Distra pertenecía a Fonseca. Bueno, allá me lo mocharon y desde entonces soy alias 'La Mocha' —cuenta en medio de una carcajada.
Está al mando de una de las diez carpas de gastronomía local del festival. La estructura metálica la protege del sol y de las lluvias que suelen caer en esta temporada. Su puesto de comida está en uno de los puntos más estratégicos, en toda la plaza principal, diagonal a la Casa Cural. Allí, entre mesas, sillas, ollas, platos y cucharas, termina de cocinar el menú del día.
—“Mocha”, ¿y qué tienes para hoy? —le pregunto sin poder terminar la frase.
—Tengo de todo pa todos esos muérganos: carne asada, pechuga a la plancha, cerdo guisado, chivo guisado, iguana en coco y sopa de costilla y de mondongo levanta muerto. Menos el muerto de abajo, a ese tienen que comprarle es una lápida y de esa vaina yo no vendo —dice en medio de una risotada.
Son 40 años los que esta mujer ha dedicado a la venta de comida ambulante en La Guajira. 'La Mocha' empezó ofreciendo sus platos en un restaurante en Fonseca, pero luego le apostó a cocinar para cada uno de los festivales del sur del departamento. Su tour comienza en febrero en las fiestas del Carnaval de Fonseca y termina en diciembre en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar.
Sin embargo, 'La Mocha' y los más de 50 vendedores ambulantes de los festivales se enfrentan constantemente a varios obstáculos que afectan su rentabilidad y su seguridad: la persecución de los organizadores, los cortes de energía, las riñas, los robos y las lluvias, ya que cuando llueve baja la asistencia de personas a la plaza y, con ello, también las ventas.
“Últimamente esto está fregado, los organizadores no nos quieren dejar trabajar a nosotros, los vendedores, salchipaperos, chuzeros y caveros. Y un festival sin vendedores no es festival”, dice 'La Mocha'. Antes, recuerda, eran varias las mujeres que se dedicaban a este oficio: “estaban las Peñaranda, las Pitre, las Idalide y una señora de Distracción que no recuerdo el nombre”. Ahora ella es la única representante de la culinaria en los festivales del sur.
“Recuerdo que a mí no me daban ni carpa para trabajar porque no me conocían. Estos bellacos, los que organizan, no nos dan importancia. Ahora es que más o menos me paran bolas porque yo peleo y peleo con ellos. Les digo sus cuatro y al final me atienden, y después se ríen cuando vienen a comer. Me dicen que yo soy tesa y les respondo: ‘Pendeja es que no soy, huevo muerto, ¿qué queréis?’. Y hasta ahí llega la pelea, muerto de la risa todo el mundo”, cuenta.
'La Mocha' defiende lo suyo porque es gracias a esas ventas en los puestos de comida itinerante que ha podido sacar adelante a ‘El Mono’ y ‘El Indio’, sus dos hijos. También apoya económicamente a sus 15 nietos y 10 bisnietos. Según ella, “todos han comido de este trabajo, hasta las yernas y los hijos adoptivos”.

A unos 20 metros de la carpa de 'La Mocha', exactamente frente a la Casa Cural, hay tres comisarios de la organización del festival cobrando el impuesto de $100.000 a cada uno de los vendedores. Luego del pago, los comisarios entregan una escarapela que los oficializa como vendedores en las fiestas. Una vendedora de comida rápida les dice que no puede pagar el impuesto en ese momento.
—Entiendan que nosotros tenemos que organizar esto y el que no esté a paz y salvo lo sacamos de la plaza; esa es la orden —les explican los comisarios.
—¿Cuál orden? Ya yo hablé con el presidente del festival y acordamos que más tarde le pagaría y me dijo que sí —responde la mujer con calma.
—Nosotros no sabemos nada de esa orden, y aquí la ley es para todos.
—Oye, pero escúchame. Cálmense. Mira a la señora de allá de la esquina; se colocó ahí y nadie le dice nada, y se supone que ahí está prohibido colocar venta. Yo, que estoy en el sitio que me asignaron, ¿a mí es que me la van a montar? —les reprocha.
—Comadre, pague para darle la escarapela. Pilas, que nos está haciendo perder el tiempo. A esa señora ya la vamos a quitar de ahí con la policía; de eso nos encargamos nosotros.
—Pero hijo, entiende que yo vine a trabajar y todo lo tengo invertido aquí. Deja que venda algo y pasa en la tardecita y te pago.
La vendedora es Ingrid Mercado, una mujer procedente de San Juan del Cesar. Al igual que 'La Mocha', viaja de pueblo en pueblo buscando el sustento para ella y su familia en las diferentes fiestas guajiras. Pasan por el Festival Francisco el Hombre, en Riohacha; el Festival de la Cultura Wayuu, en Uribia; el Festival de la Integración Minera, en Albania; el Festival de la Amistad Leandro Diaz, en Hatonuevo; el Festival del Carbón, en Barrancas; el Festival del Retorno, en Fonseca; el Festival de los Laureles, en Distracción; el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en San Juan y el Festival Cuna de Acordeones, en Villanueva, entre otros.
Ingrid Mercado atraviesa todo el sur del departamento vendiendo salchipapas, perros calientes, pollo frito, arepas rellenas y orejita de puerco. Es una mujer morena de 40 años y 1.75 metros de estatura. Viste una blusa de tiritas y una licra ajustada, con una pañoleta en la cabeza.
Para trabajar durante las celebraciones, Mercado debe pasar la noche en la calle y buscar algún lugar donde hacer sus necesidades básicas: “Me tocó buscar un baño alquilado en una casa y me cobran $3.000 por cada vez que lo usemos [...] Cuando traemos a los niños es más difícil, porque aunque tenemos familia no nos gusta dejarlos al cuidado de otras personas. Dormimos aquí mismo en el sitio de trabajo, encerramos esto con polisombra y nos acomodamos”, cuenta.
Mercado cuenta que quería ser enfermera, pero dejó sus estudios para dedicarse a cuidar a su primera hija. Hoy tiene tres hijos, la mayor terminó el colegio y quiere ingresar a la Policía, el hijo del medio tiene ocho años y está en tercer grado, y la menor tiene cinco años y está en primero de primaria.
“La verdad me gustaría cambiar de vida. A veces lo tratan mal a uno en los pueblos, la gente cree que uno no tiene casa, que uno anda así en esta vida y que no tiene ni familia y están equivocados. Toca aguantar de todo un poco porque no hay oportunidades de trabajo, esto es lo que hay y tocó enfrentarlo con berraquera”, dice Mercado. Mientras tanto, su compañero lava los utensilios de cocina y empieza a acomodar todo para la llegada de la noche.
Cuando oscurece, Mercado acomoda una colchoneta debajo de la mesa donde se exhiben los alimentos. Unos canastos de cervezas vacíos hacen las veces de cama. Sobre ellos, una colchoneta pequeña cubierta con una sábana y una almohada. Ahí dormirán dos de sus hijos mientras ambos atienden a los clientes.
En esa misma carpa, Julia*, una niña de 14 años, trabaja pelando cientos de papas. Ella es una de los tantos menores de edad que aprovechan las fiestas para llevar dinero a sus hogares. “Esto lo hago para poder comprar mis cosas personales y ayudar a mi mamá, me tuve que salir del colegio porque es muy difícil para mí estudiar y trabajar. Si estudio, no como y si trabajo, no estudio. Preferí trabajar y ahorrar para volver el otro año”, cuenta la joven, que cursaba séptimo grado.
En sus primeros festivales, Julia sentía pena porque la vieran trabajar, pero ahora, dice, “ya no, no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para salir adelante, yo quiero regresar a estudiar”, cuenta la joven mientras pela las papas sentada sobre una silla plástica con los codos apoyados en sus piernas.
Hay otro grupo de vendedores que reportan el mayor movimiento en ventas. Se trata de los vendedores de bebidas alcohólicas, principalmente de cervezas, a los que se le conoce como ‘caveros’. Estos resultan afectados cuando los derechos a espectáculos nocturnos o conciertos musicales se negocian con terceros y se establecen tarifas muy altas en impuestos por las ventas.
“¿Cómo va a ser que aquí, en el Festival del Retorno en Fonseca, va a venir alguien de afuera a apoderarse del festival y hacer lo que le da la gana? Tenemos cuatro días de estar aquí apartando un puesto y ahora nos quieren cobrar $150.000 por cavero. Nunca se había visto esto y, para rematar, nos quieren obligar a venderles el producto a ellos. O sea, no nos lo pueden poner las empresas que los distribuyen, sino venderles a ellos y darnos a ganar $500 por producto. Vamos a trabajar para ellos”, dice Gladis Torres, vendedora de cerveza.
Así como 'La Mocha', Ingrid Mercado y Gladis Torres, son más de 50 personas entre hombres, mujeres, adultos mayores, adolescentes y hasta niños y niñas que trabajan en ventas durante el jolgorio propio de las fiestas en La Guajira.
A las 10 de la mañana del lunes, los vendedores empiezan a abandonar la plaza principal. El Festival de Los Laureles ya acabó, pero 'La Mocha' aún está sirviendo comida en los platos, porque sus comensales son los mismos vendedores y trabajadores de las fiestas. Mientras tanto, su hijo ‘El Mono’ recoge y organiza los chécheres que ya no utilizarán.
—Vengan a comer, nojoda, que ya me voy de esta jodía —grita 'La Mocha' frente a su carpa. Cuando venda todo, regresará a su casa en el barrio San Agustín de Fonseca y, dentro de unos días, comenzará su trajín de nuevo. Se irá para el Festival Nacional del Carbón en el municipio de Barrancas. Allí se volverá a escuchar la frase que grita con alegría cada vez que llega a una nueva fiesta: “¡Llegué yo, 'La Mocha', así que atesense nomejoñe!”.
En la casa de Mary Sijona y Antonio Jiménez no hay luz eléctrica desde febrero. El único abanico que tienen permanece apagado y la nevera está desconectada. Los alimentos se refrigeran en la casa del vecino y, en las noches, duermen con las ventanas abiertas para que entre la brisa. Aunque no cuentan con el servicio de energía, cada mes reciben una factura cuyo costo sube, a veces se estabiliza y luego vuelve a subir. Ha llegado en 84, 176, 179, 180, 204 y 211 mil pesos.
A finales del año pasado, María Micaela Jiménez, la hija responsable de pagar el servicio, se quedó sin trabajo y no pudo cumplir con el pago de las facturas de diciembre y enero. El 15 de febrero, un funcionario de la empresa Air-e llegó para cortar el suministro, recuerda. Su madre se quedó incluso con el pedazo de un cable cortado. “¿Cómo es posible que nos sigan cobrando un servicio que no tenemos?”, se pregunta María Micaela Jiménez mientras rebusca entre la casa de sus padres, en el barrio Las Tunas, todos los recibos de este año. La deuda suma un total de $1.578.770.
Aunque el caso de la familia Jiménez Sijona parece excepcional, en la oficina de la Personería de Riohacha, La Guajira, están acostumbrados a recibir este tipo de denuncias. De hecho, el 60 por ciento de quejas presentadas son en contra de Air-e, dice el personero municipal Yeison Deluque. “Toda la ciudadanía está cansada de los abusos y de las imposiciones de la empresa, el alza en las facturas, las fluctuaciones y el mal servicio que se presta en la región Caribe. La gente deja de comer o de hacer mercado para pagar las altas tarifas de energía”, cuenta.
Un informe de la agencia S&P Global Ratings lo ratifica: el precio de la energía en Colombia es el más alto de América Latina. En septiembre, el costo alcanzó un máximo de $932,5 por kilovatio-hora, según la firma XM, que administra el mercado eléctrico mayorista en el país. La situación es más crítica en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde opera Air-e. Y en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, donde opera Afinia. Ambas empresas llegaron hace cuatro años como una solución ante la liquidación de Electricaribe.
Desde entonces, las tarifas han seguido subiendo. A pesar de los esfuerzos para que sean más justas para la ciudadanía, lo cierto es que ni la intervención del Gobierno a la empresa Air-e, ni la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas, ni los descuentos de algunas generadoras, son una verdadera solución. En este reportaje, Consonante explica las razones por las cuales persisten los altos costos y un posible camino para empezar a regularlos.
Uno de los mayores problemas encontrados durante la intervención a Air-e es que los contratos actuales solo aseguran el 50 por ciento de la energía que requiere la región, según lo reconoció el agente interventor, Carlos Diago, en una entrevista publicada en El Heraldo. Esto significa que el 50 por ciento restante deberá cubrirse a través de la compra de energía en bolsa y al precio más caro del mercado.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”, explicó Diago. Según sus cálculos, esto significa comprar la energía a 900 pesos el kilovatio-hora, aún cuando el precio estaba en 120 pesos a comienzos de julio. Al final, ese costo se traslada al usuario y hace, en palabras de Diago, “que las tarifas definitivamente sean impagables”.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”
Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, ese método de compra de energía es “perverso” y debería reducirse al máximo. “La compra en bolsa permite la especulación, porque el precio se va formando en el transcurso del día y dependiendo de los oferentes, entonces es el más volátil. Por lo mismo, la energía se compra generalmente en un 80 por ciento a través de contratos bilaterales y solo un 20 por ciento en bolsa”, explica Alarcón.
“Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”.
En esto coincide Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe ya, quien considera un “problema” la falta de regulación que favorece a las generadoras de energía. “Hay un oligopolio en la generación de energía que nos somete a un precio de mercado que hoy nos tiene en una crisis”, advierte.
El 16 de septiembre, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas de los hogares en La Guajira, Atlántico y Magdalena. Este componente es una especie de deuda, principalmente de los estratos 1 y 2, que empezó a crecer durante la pandemia luego de que el Gobierno de Iván Duque congelara una parte de las tarifas de energía para aliviar, en su momento, el bolsillo de los usuarios.
Con el tiempo, ese dinero se convirtió en un déficit de $4,9 billones, de los cuales $987.520 millones correspondían a Air-e y $1.507.566 millones a Afinia, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Para recuperarlos, ambas empresas comenzaron a cobrarlos en las facturas.
El problema es que “los dueños de Air-e tomaron la decisión malévola de cobrar esos dineros precipitadamente”, señala Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. “Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”. Por esta razón, la opción tarifaria representaba un 24 por ciento de la tarifa total.
Con la suspensión de ese cobro, que empezó a regir el primero de octubre, el Gobierno busca aliviar la situación de más de 5 millones de usuarios. Pero la realidad, advierte Alarcón, es que “ya nosotros lo pagamos en su mayoría”, pues se han cobrado 10 de las 12 cuotas. En otras ciudades, ese pago se difirió a diez años. Por eso, dice Alarcón, la propuesta es que el Gobierno asuma esas pérdidas y regrese el dinero a los usuarios de Air-e.
Además de la tarifa de energía, en las facturas de la región Caribe se cobran otros servicios. En La Guajira se incluyen tarifas de aseo, alumbrado público y se cargan las pérdidas técnicas y las pérdidas por robo a los usuarios. En el Atlántico se cobra, además, una tasa de seguridad. Estas adiciones, aunque no impactan el precio de la energía, suben el valor de la factura hasta un 30 por ciento.
“Lo que hacen es amarrar otros servicios en la factura de energía e inflarla. Esto obliga al usuario a pagar esos rubros adicionales por temor a que le corten la luz. Es un modelo perverso porque la gente está pagando un servicio de aseo que debería existir y ser óptimo, pero eso no ocurre. Lo mismo pasa con el alumbrado público; tú pasas por muchas calles y no hay”, cuestiona Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
En el caso de los cobros por pérdidas técnicas y pérdidas por robo, opina Yeison Deluque, personero de Riohacha, “al ciudadano le están cobrando algo que ni siquiera consume, entonces ahí no hay justicia tarifaria”. Para Deluque, “esa responsabilidad la debe asumir el Estado o el ente territorial, pero no el usuario, porque le incrementan el valor de la facturación”.
Este 2 de septiembre, el agente interventor Carlos Diago anunció que Air-e dejará de recaudar la tasa de seguridad, alumbrado público y aseo para los usuarios, al considerar estos cobros "anticonstitucionales".
Una de las razones más evidentes por las cuales las facturas de energía son más costosas en el Caribe son las altas temperaturas, que exigen un mayor gasto energético. “El calor hace que necesitemos climatización de una manera distinta”, dice Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe Ya. “Nosotros necesitamos abanicos y aires acondicionados. A los aires y las neveras les cuesta más encontrar una temperatura para enfriar. Eso hace que, obviamente, consumamos más energía”, explica.
De las diez regiones del país medidas por XM, es el Caribe la que registra el mayor consumo de energía, con 2.001,58 gigavatio-hora, según cifras de agosto de este año. Le siguen los departamentos del centro, con 1.600,14 gigavatio-hora, y oriente, con 979,18 gigavatio-hora.
Ahora, con el fenómeno de El Niño, los niveles de los embalses bajan debido a la reducción de las lluvias, lo que podría impactar los precios de la energía en bolsa y generar una presión al alza en la tarifa de energía. El panorama es tan desalentador que las condiciones hidrológicas de agosto y septiembre han sido las más desfavorables de los últimos 40 años. Esto podría afectar la operación del sistema eléctrico hacia finales de 2024, advirtió XM.
Debido a lo anterior, la Creg y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que el sistema eléctrico nacional pasa de estado de vigilancia a estado de riesgo, por lo que se activarán las generadoras térmicas de energía para permitir que los sistemas de embalses descansen y recuperen sus niveles de agua.
Para exigir tarifas más justas, los personeros de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla presentaron una acción popular en contra del Gobierno nacional. El 26 de agosto, el Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de la ciudadanía y le ordenó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar y ajustar los componentes de la fórmula tarifaria.
En cumplimiento de este fallo, el 16 de septiembre se llevó a cabo una audiencia pública de la Creg en Barranquilla. Allí, el gobernador del Atlántico y exdirector general de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Eduardo Verano, solicitó al Gobierno Nacional que asuma los costos de las pérdidas en vez de trasladar esos rubros a la ciudadanía. "La solicitud que estamos haciendo es que a los usuarios de la región Caribe se nos compense; puede ser con una obra que el sector eléctrico debe hacer en la región para mejorar la calidad, las condiciones, las mediciones y la eficiencia del servicio”, dijo Verano.
Dos semanas después de este encuentro, la Creg expidió los autos 354 y 355 de 2024, que buscan ajustar varios de los componentes de la fórmula tarifaria. En total son 13 resoluciones que contemplan regular los precios de la energía que se compra en bolsa y reducir esa práctica al máximo. Además, la entidad propone dejar de trasladar al usuario los cobros por fraudes, inversiones futuras y la tasa de comercialización.
Para Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Creg, estas medidas “deben ser la solución a un modelo que es perverso para el usuario y que enriquece a un empresario en detrimento de toda una población”.
Es 31 de marzo, diez y media de la mañana. Una de las cámaras trampa de la vereda Pueblitos, en la zona de reserva campesina El Pato-Balsillas, en San Vicente del Caguán, registra a un oso de anteojos jugando con el dispositivo. La cámara solo enfoca las patas delanteras del oso hasta que él mismo la acomoda. Por unos segundos se le va la cara. Tiene un hocico blanco y una mancha en la frente que se extiende hasta el pecho.
Dos meses después, el 2 de mayo a las tres de la tarde, se ve salir entre los matorrales del bosque a un oso de anteojos que desfila ante la cámara de la vereda Toscana. El oso comienza a acercarse curiosamente y la olfatea con su hocico pálido. En el video se ven sus dos orejas pequeñas y varias líneas blancas que rodean sus ojos redondos y cafés.
Desde enero de este año, las comunidades campesinas han podido seguir de cerca las huellas de esta especie que está en situación de vulnerabilidad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). A través de las cámaras trampa pueden monitorear también a otras especies sin necesidad de una intervención directa. Esto les ayuda, por ejemplo, a poner en práctica varias estrategias para evitar que el ganado deambule por las mismas zonas que el oso.
Son seis cámaras ubicadas a lo largo del corredor biológico del oso de anteojos, un proyecto que busca conservar más de 12 mil hectáreas de bosque andino. Desde su instalación se han logrado hacer más de 20 avistamientos de al menos nueve especies. Solo entre abril y junio se vieron cuatro osos andinos (Tremarctos ornatus), un venado (Mazama), un puma (Puma concolor), una tayra (Eira barbara), dos tigrillos (Leopardus tigrinus), dos guaras (Agouti paca), tres borugas (Cuniculus paca), dos zorros (Vulpes vulpes) y tres ardillas (Sciurus granatensis).
Las cámaras están ubicadas en puntos estratégicos y a distintas alturas en las veredas Balsillas, Toscana, Libertadores y Pueblitos. El objetivo: tener una visión integral de la fauna de la región, explica Alfonso Tovar, coordinador del proyecto. “Estas cámaras se instalan en lugares que son pasos obligatorios para los animales y que resultan lejanas para la población civil. Cuentan con una vegetación amplia, están cerca a una fuente hídrica y son caminos para llegar a un lugar específico”, dice Tovar. Cuando un animal pasa frente a ellas, las cámaras se activan a través de sensores de movimiento y detección de calor. Así graban los videos y toman las fotografías.
De las especies registradas este año por las cámaras trampa, hay seis que resultan clave, destaca Wilmar Sánchez. El puma (Puma concolor) y el tigrillo (Leopardus tigrinus) juegan un rol crucial en el control de las poblaciones de presas como ciervos y roedores. Su presencia, explica, ayuda a mantener el equilibrio en la cadena alimentaria y promueve la salud de los ecosistemas al prevenir el sobrepastoreo de vegetación.
La tayra (Eira barbara), por su parte, actúa como un depredador. Esta especie de mamífero carnívoro regula las poblaciones de animales pequeños y la dispersión de semillas. Algo parecido ocurre con el zorro (Vulpes vulpes), que tiene un rol de depredador y carroñero, con lo cual influye en la estructura de la comunidad de especies.
El venado (Mazama temama) también es una especie importante para el corredor biológico del oso andino. Su papel como herbívoro ayuda a moldear la estructura de la vegetación y mantener el equilibrio en los ecosistemas forestales. También sirve como presa para grandes depredadores, lo que es fundamental para la dinámica de las cadenas alimentarias.
Finalmente, el oso andino (Tremarctos ornatus), el único úrsido que habita en América del Sur. Es especial porque es un guardián de su propio ecosistema y, al protegerlo, se protegen también otras especies y sus hábitats. El oso de anteojos también es considerado el jardinero del bosque, pues al moverse abre claraboyas que permiten el paso de la luz a través de los árboles. Además, como consume una variedad de frutas y hojas, contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración del bosque.
”El oso andino es una especie sombrilla que desempeña un rol fundamental en la conservación del ecosistema al mantener el equilibrio ecológico en este corredor vital”, agrega Alfonso Tovar, coordinador del proyecto.
Su presencia en lugares que no frecuenta, lejos de significar que sus poblaciones están aumentando, es una alerta de que su hábitat natural ha sido ocupado, lo que los obliga a buscar el alimento en otras áreas más cercanas a las zonas pobladas. Por eso, registrarlos en las cámaras trampa es clave, coinciden los expertos.
Para Carolina Murcia, integrante del Club de Monitoreo Huellas del Oso, “las cámaras trampas han sido esenciales para conocer mejor la fauna presente en las cuatro veredas”. Gracias a esa tecnología, “hemos logrado identificar y documentar una variedad de especies que habitan en estas zonas, lo cual es crucial para desarrollar estrategias de conservación efectivas y para entender el impacto del proyecto en la biodiversidad local”.
Junto a Murcia, un grupo de 25 personas se encargan de los monitoreos de las cámaras trampa. Del Club de Monitoreo Huellas del Oso hacen parte distintas familias de la zona rural, así como estudiantes y egresados de la Institución Educativa Guillermo Ríos Mejía y miembros de la Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria Zona Balsillas (Coopabi).
“Este Club de Monitoreo Huellas del Oso trabaja en conjunto para llevar a cabo el monitoreo de las cámaras trampas, asegurando que se obtengan datos precisos y representativos sobre la fauna en las veredas”, destaca Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas y licenciado en educación ambiental.
Al conocer las especies que coexisten en el sendero del oso andino, las comunidades pueden entender mejor la red de relaciones y dependencias en su territorio. Es decir, pueden identificar posibles competidores, presas y otras especies con las que el oso de anteojos podría interactuar. El registro de distintas especies también les permite evaluar la salud general del ecosistema y la eficacia de las estrategias de conservación.
“Registrar una mayor variedad de especies en el área de estudio es crucial para comprender mejor el ecosistema en el que el oso andino vive. Identificar y documentar otras especies que comparten el mismo hábitat proporciona una visión integral de las interacciones ecológicas y las dinámicas del ecosistema”, dice Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas,
Es así cómo, en sus palabras, “hemos podido ajustar nuestras prácticas y garantizar la protección de los ecosistemas y especies que dependen de ellos”.
Para lograr esa conciencia, los miembros de Coopabi han realizado jornadas de capacitaciones y acompañamientos a la comunidad para mostrarles la biología de la fauna, las épocas en las que transitan ciertas especies y los alimentos que consumen. De esta manera, cada fincario tiene más herramientas para planificar el diseño de su finca respetando el corredor biológico del oso andino.
“Esto ha permitido que las comunidades mitiguen la cacería y el conflicto con la fauna. Por ejemplo, los campesinos aíslan sus potreros para que los felinos y osos no puedan atacar a los animales vacunos o simplemente sacan sus animales del potrero para que los osos se alimentan de las cosechas de los árboles, como el roble”, dice Alfonso Tovar.

El corredor biológico del oso de anteojos de la reserva El Pato-Balsillas conecta el Parque Regional Siberia—Ceibas, el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y el Parque Regional Miraflores—Picachos. La ruta busca proteger la vida de esta especie y su ecosistema, garantizando el tránsito de los animales y la provisión de sus alimentos, explica Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas y licenciado en educación ambiental.
“Con el proyecto se ha buscado no solo mejorar las condiciones en la frontera agropecuaria, sino también enriquecer los bosques circundantes, fortaleciendo así la conectividad ecológica y promoviendo la sostenibilidad ambiental en la región", destaca Sánchez.
Para eso, se han establecido 50 acuerdos prediales y cuatro acuerdos veredales de conservación entre las familias y las Juntas de Acción Comunal. Estos acuerdos incluyen la reforestación. En la reserva, por ejemplo, se han sembrado 25 mil plántulas de arrayán, pino, arboloco, nacedero, guayabo, roble, entre otros, que proporcionan alimento a los osos.
El proyecto ha sido financiado por USAID de la mano de la Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria Zona Balsillas (Coopabi), las Juntas de Acción Comunal y la Institución Educativa Guillermo Ríos Mejía.
El viaducto de Tadó, que abastece de agua a más de tres mil familias, está al borde del colapso debido a la erosión del río Mungarrá. La estructura se encuentra deteriorada y con tuberías que rozan peligrosamente el agua. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, quienes temen quedarse sin suministro de agua de manera indefinida.
En el municipio, este viaducto es la principal fuente de captación de agua de la quebrada Santa Catalina, a la altura del barrio El Esfuerzo. La otra alternativa es un sistema de bombeo que traslada el agua hacia la planta de tratamiento, lo que podría encarecer el servicio debido al elevado consumo de energía.
Desde el año pasado, varios líderes comunales han solicitado a la alcaldía y a la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó (ESPAT) una intervención urgente en el viaducto para evitar un posible desabastecimiento. Actualmente, alrededor del 75 por ciento de la población cuenta con el servicio de agua, pero quienes lo tienen aseguran que es intermitente y poco confiable. En el mejor de los casos, pueden abastecerse de agua durante una o dos horas seguidas, sin saber cuándo volverán a tener acceso.
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano, lamenta la falta de respuesta de las autoridades ante la solicitud de la comunidad de intervenir el viaducto. Para él, “si el viaducto se cae será responsabilidad únicamente de las autoridades, quienes deberán atender la situación”.
“Nosotros sabemos que el suministro de agua por bombeo genera unos costos elevados a la empresa y por ende a la comunidad. También sabemos que el sistema de bombeo presenta problemas en su operación debido a que tiene una de sus bombas en mal estado, así que no hay garantías de una operación en óptimas condiciones”, cuenta Asprilla.
"Sabemos que el sistema de bombeo presenta problemas en su operación debido a que tiene una de sus bombas en mal estado, así que no hay garantías de una operación en óptimas condiciones”
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano
De acuerdo con un ciudadano que pidió proteger su identidad por temor, “la alcaldía no ha realizado los trabajos y esto va generar un inconveniente grande para el pueblo”. Para él, las comunidades acuden a los líderes “para que ellos hablen con el gerente y el alcalde sobre la situación, porque nosotros somos escuchados. Además, nos da miedo hablar por la situación de violencia y los actores armados que hacen presencia en el municipio”, cuenta.

Francisco Valderrama, gerente de la ESPAT, explica que el viaducto “está en riesgo de caerse desde hace tiempo, no solo desde esta administración, sino desde muchas anteriores”. Advierte que “ahora el río golpea con más fuerza y podría colapsar en cualquier momento por una creciente”.
De acuerdo con Valderrama, en los últimos diez años se han realizado operaciones “muy mínimas” en la reparación de las tuberías del viaducto. “Hoy nos encontramos funcionando con un solo motor de bombeo, el cual no es suficiente”, cuenta. Sin embargo, asegura que la alcaldía municipal ya tomó cartas en el asunto y está realizando los respectivos trámites.
Según Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, “se están realizando gestiones con el batallón de ingenieros del Ejército Nacional para ver cómo se aborda el problema”. El mandatario reconoce que “la situación del viaducto no se resuelve con pañitos de agua tibia”, sino que requiere una “gran inversión”.
“Por el momento se están realizando estudios para obras de mitigación, pero aún no se ha definido el plan de acción. Podría hacerse un reforzamiento o construir un muro de contención para estabilizar el talud. Ya hicimos visitas técnicas al sitio y estamos elaborando un plan para que, cuando se atienda la situación, no se afecte la prestación del servicio del acueducto”, explica Eduar Andrés Moreno Sánchez, de la Secretaría de Planeación.
Sin embargo, el municipio no cuenta con un presupuesto para la gestión de riesgos, ya que “no existe ningún fondo municipal", advierte Leison Agualimpia Gutiérrez, coordinador de Gestión del Riesgo. Esta situación, explica, “lleva a que, cuando se presenta una calamidad, se afecten otros rubros”.
Para poder actuar con urgencia, el secretario de Planeación, Deiner Adolfo Mosquera, sugiere que se decrete una emergencia, pues “esto permitirá tomar recursos de otros rubros”.
“Las autoridades de varios gobiernos han omitido diferentes actividades en el río, como dragados y el uso de maquinaria pesada. Desde entonces, el río comenzó a buscar su cauce, pero ninguna autoridad ha podido controlar esa situación”, explica Mosquera.
"Las autoridades de varios gobiernos han omitido diferentes actividades en el río, como dragados y el uso de maquinaria pesada. Desde entonces, el río comenzó a buscar su cauce, pero ninguna autoridad ha podido controlar esa situación".
Deiner Adolfo Mosquera, secretario de Planeación