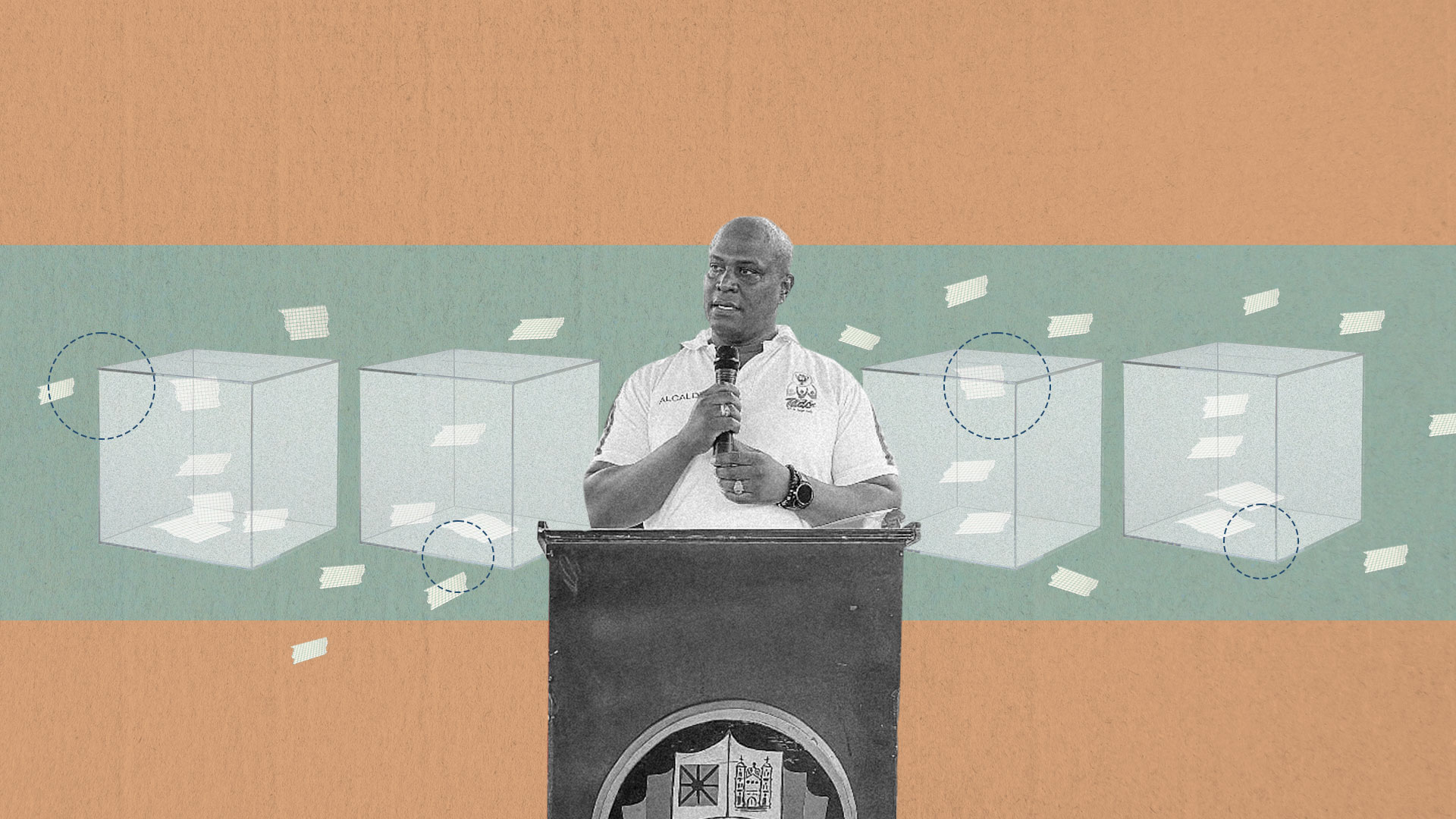En la Amazonía, la selva no es un paisaje: es un archivo. Los ríos cargan historias que no están escritas en ningún papel y los árboles sostienen nombres que sobreviven al paso del tiempo. En lugares como La Chorrera, en el Amazonas colombiano —territorio marcado por la explotación cauchera y por la casi desaparición de pueblos como los murui-muina, muinane, bora, ocaina, andoque, carijona, miraña, yucuna, cabiyari, inga, siona y letuama—, un grupo de mujeres decidió no aceptar el destino del silencio.
Aprendieron a leer y a escribir cuando la palabra todavía era un privilegio ajeno. Convirtieron los cuadernos en trincheras discretas. Se reunieron en cocinas y malocas, tomaron notas, organizaron a sus comunidades, reclamaron espacio. No levantaron la voz de golpe: la fueron entrenando. Primero para nombrar la pérdida, después para defender el territorio, más tarde para exigir un lugar en la historia.
Hoy, esas hijas de linajes ancestrales —que saben reconocer la respiración del monte y medir el valor de la vida en gestos mínimos— ocupan sillas en mesas de decisión, participan en la formulación de políticas públicas y llevan la Amazonía a foros nacionales e internacionales. No hablan solo por sí mismas: hablan desde una memoria que se niega a desaparecer y desde un futuro que todavía está en disputa.
Los números explican parte de esa urgencia. Según organizaciones internacionales como Global Witness, América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente, y Colombia encabeza esa estadística. En 2023, más del 60 por ciento de las víctimas fueron personas indígenas. Muchas de ellas, mujeres.
A pesar de las amenazas, su liderazgo no se ha detenido. Crece en dos direcciones a la vez: en el trabajo paciente dentro de las comunidades y en la presión política que hoy se ejerce en escenarios internacionales.
Lena Estrada Añokasi lo dice sin levantar la voz, como quien enuncia algo aprendido desde antes de saber que eso tenía un nombre.
—Nosotros los pueblos indígenas defendemos los derechos de los pueblos, los derechos de la naturaleza y, por supuesto, los derechos de toda nuestra gran región amazónica. Para nosotros, el camino del liderazgo se da desde el vientre.
Lena es indígena uitoto Munuca, nació en La Chorrera, Amazonas, y empezó a hablar de territorio cuando todavía era una niña. “Desde muy pequeña me formaron para ejercer un liderazgo, una representación con diversos temas que son importantes para los pueblos indígenas”, recuerda. Su primer trabajo comunitario no tuvo micrófonos ni auditorios: fue una investigación sobre plantas medicinales, un conocimiento heredado de los abuelos y puesto por escrito en cuadernos escolares.
No es una excepción. Aunque los registros estadísticos siguen siendo escasos cuando se trata de medir con precisión la desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas, distintos estudios coinciden en que, por su origen étnico y por las condiciones históricas de pobreza en muchos territorios, están expuestas a formas múltiples de discriminación. Al mismo tiempo —y en una tensión constante— son una fuerza social decisiva: han incrementado su participación política, ocupan cargos de responsabilidad y lideran organizaciones locales, nacionales y regionales. Sostienen procesos de resistencia, impulsan mejoras para sus comunidades y cumplen un papel central en la transmisión y revitalización de las culturas.
La academia también ha puesto la lupa sobre estos movimientos. Investigaciones en América Latina subrayan que las organizaciones de mujeres indígenas no solo buscan reducir brechas, sino ampliar el reconocimiento de derechos y disputar las agendas públicas desde sus propios términos. Muchas de ellas, sin embargo, desconfían del feminismo occidental cuando este intenta representarlas sin atender a sus contextos. Plantean la necesidad de revisar las categorías con las que se habla de género, de despojar los enfoques de miradas eurocéntricas y de reconocer experiencias situadas, atravesadas por la historia, la identidad cultural y el territorio.
En esa discusión hay algo que se repite: la idea de que no existe una única forma de ser mujer indígena, ni una sola manera de nombrar la opresión. La pertenencia étnica, la memoria colectiva, la geografía y las trayectorias comunitarias producen liderazgos distintos, estrategias propias, lenguajes que no siempre caben en los marcos impuestos desde afuera.
Lena, sentada en medio de esa conversación continental, vuelve a lo concreto: al monte, a los abuelos, a las plantas.
Desde ahí empezó todo. Desde ahí —dice— se sigue defendiendo la Amazonía.
A los dieciséis años Lena llegó sola a Bogotá. Cambió el rumor del río por el tráfico, la maloca por los salones de clase, la humedad espesa por los pasillos de la Universidad Nacional. Estudió allí, pero se apura en aclarar que su paso por la academia nunca fue una ruptura con el territorio.
—Ha sido muy ligado también a los territorios, a la filosofía que es de los pueblos indígenas, a las historias de origen que marcan cómo se deben administrar los territorios.
Desde entonces, su trayectoria se fue armando como un puente: entre el conocimiento heredado y el mundo universitario, entre la selva y los escenarios donde se negocia el futuro ambiental del planeta.
Lena Estrada ha representado a los pueblos amazónicos en espacios como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Desde allí participó en discusiones globales, como la Conferencia de las Partes sobre biodiversidad realizada en Montreal, donde empujó uno de los cambios más significativos.
—Conseguimos que se incluyeran los territorios indígenas en el Convenio de Diversidad Biológica como una categoría diferente y especial a las áreas protegidas.
Ese recorrido internacional convive con un diagnóstico más áspero, que aparece una y otra vez en las investigaciones sobre liderazgo femenino indígena en América Latina. La tesis Retos para la formación de mujeres líderes indígenas, de Weise Crista, recoge testimonios que describen la violencia no como episodios aislados, sino como una estructura que atraviesa la vida cotidiana: una enfermedad social que se reproduce dentro y fuera de las comunidades, alimentada por la pobreza, el conflicto armado y la falta de opciones para los jóvenes.
En Colombia —señalan varias de esas voces— esa violencia se incrustó en el tejido social. Algunos hombres indígenas terminaron enrolados en grupos armados; otros volvieron convertidos en victimarios dentro de sus propios territorios. La posibilidad de restituir el diálogo, dicen las mujeres entrevistadas, pasa por procesos de sanación colectiva y por alternativas reales de sustento.
La violencia sexual aparece como una de las heridas más persistentes. En distintos países del continente es una experiencia compartida y, muchas veces, naturalizada. Denunciarla suele abrir un segundo frente: la revictimización en los sistemas judiciales y en las propias comunidades. En Colombia, recoge el estudio, el cuerpo de la mujer ha sido utilizado como botín de guerra por actores armados de todos los signos, mientras los pueblos indígenas quedan atrapados en medio del territorio en disputa.
Algunas mujeres relatan que la justicia comunal no siempre las ampara.
—No se hace justicia frente a la violencia sexual, por eso al final acudimos a la justicia ordinaria que nos proteja. Nuestra justicia comunal no nos protege frente a estas situaciones, y luego nos juzgan por acudir a la justicia regular.
Otras hablan de silencios impuestos, de dirigentes que prefieren el arreglo privado, de una protección casi automática al agresor.
—Siempre es al hombre al que se protege —dicen—, porque se justifican sus acciones como algo normal.
Es en ese paisaje —hecho de formación académica, negociación internacional y violencias enquistadas— donde se forjan liderazgos como el de Lena. Mujeres que aprendieron a moverse entre idiomas, sistemas jurídicos y geografías opuestas; que cargan la memoria del territorio mientras se sientan en mesas globales; que entienden que defender la Amazonía no es solo hablar de árboles y ríos, sino también de cuerpos, de justicia y de futuro.
Desde esos mismos espacios internacionales, Lena también incomoda.
Habla de conservación, pero no en los términos habituales. Denuncia que muchas de las políticas impulsadas desde el norte global repiten lógicas coloniales: protegen el territorio como si fuera un museo vacío.
—Es una visión que intenta cuidar los territorios sin personas, sin humanidad. Nos vienen desplazando para crear áreas protegidas que entran a ser parte de consorcios privados.
Su intervención en Montreal fue decisiva para que en el Convenio sobre Diversidad Biológica se incorporaran nociones como ecosistemas bioculturales y sistemas de conocimiento indígena: una manera de decir que la selva no es solo un conjunto de especies, sino una trama de relaciones donde los seres humanos también cuentan.
—Antes de Montreal, el mundo entendía la naturaleza solo como flora y fauna. Nosotros mostramos que también la humanidad hace parte de esa naturaleza.
El diagnóstico que hace sobre la Amazonía es directo. Habla de un colapso en marcha, acelerado por prácticas extractivas diseñadas lejos del bosque.
—Las técnicas que se utilizan son externas, no corresponden a las necesidades de los suelos y de los ecosistemas amazónicos. Al ser un bioma tan frágil, lo que estamos haciendo es acabar con la Amazonía.
A ese deterioro ambiental se superpone otro mapa: el de la violencia. Amenazas contra líderes, desplazamientos forzados, procesos judiciales usados como intimidación, asesinatos.
—Tenemos una enorme cantidad de casos de violación de derechos humanos. Corremos riesgos cada día de nuestra vida, pero la voz que tenemos debe ser cada día más fuerte.
La frase queda flotando como una consigna y, al mismo tiempo, como un cálculo. En el mundo que describe Lena, defender la selva es también aprender a sobrevivir. Y a seguir hablando.
Estrada también pone el dedo en otro punto sensible: el dinero.
Exige financiación directa para los pueblos indígenas y cuestiona que buena parte de los recursos internacionales destinados a la conservación sigan pasando por entidades privadas antes de tocar suelo comunitario.
—No puede ser que los recursos sigan canalizados por entidades privadas. Los pueblos indígenas ya tenemos la madurez para manejar nuestros recursos. No podemos seguir en el pasado.
No habla solo por ella. Su mensaje apunta a quienes vienen detrás: mujeres jóvenes que crecen a orillas de los ríos, en comunidades donde la defensa del territorio empieza temprano y rara vez se nombra como activismo.
—A todas las mujeres, decirles que tenemos mucho trabajo que hacer. Que nada nos apague la voz, que nada nos amedrente. La sociedad mayoritaria no ha logrado acabarnos en más de quinientos años. Seguimos siendo naciones independientes, naciones autónomas.
En un escenario atravesado por la violencia y el extractivismo, su liderazgo —como el de tantas otras mujeres amazónicas— se parece menos a un gesto heroico que a una forma persistente de cuidado. No solo protegen la selva. Custodian la memoria, los saberes y una idea de futuro que desborda las fronteras de sus territorios.
Defender la Amazonía, dicen sin decirlo, también es defender la vida que todavía es posible.
La educación del monte
Clemencia Herrera es mujer indígena del pueblo Huitoto, del clan Garza Blanca. Su historia se ha ido tejiendo entre dos mundos que durante mucho tiempo parecieron irreconciliables: el conocimiento heredado de los mayores y la educación formal. Desde allí impulsa una idea que la acompaña desde hace años: la creación de una universidad indígena amazónica que reconozca los saberes propios y fortalezca el papel de las mujeres en la defensa de los territorios.
Su territorio es La Chorrera, al sur del país, en el Alto Amazonas, a orillas del río Igaraparaná. Hace parte del gran resguardo Predio Putumayo, una extensión de más de seis millones de hectáreas donde la selva no se mide en kilómetros sino en días de viaje. Llegar hasta allí exige paciencia.
—Desde Bogotá hay unas tres horas de vuelo, y por el río hay que navegar entre quince días y un mes, dependiendo de cómo esté el río.
Clemencia creció escuchando a los abuelos. La historia no venía en libros, sino en relatos repetidos alrededor del fuego: la época de las caucherías, los abusos de la Casa Arana, el genocidio amazónico que marcó generaciones enteras.
—Conocí la historia de parte de mis abuelos… fui la cuarta generación que recibió ese mensaje y que vivió todavía los temores de los abuelos y las abuelas en esos tiempos.
Aquella memoria no quedó encerrada en la familia. Se convirtió en una forma de estar en el mundo. Su abuelo —dice— fue siempre un hombre tradicional: no iba a misa, usaba guayuco, dormía junto a la candela.
—De él aprendí la lengua, los conocimientos espirituales y la curación de muchas cosas. Con mi abuelo alcancé a conocer cómo se llamaba cada uno de los árboles en el territorio y para qué servían.
A esa formación la llama la educación del monte. Fue su primera escuela.
—Aprendí más de quinientos nombres de árboles y hojas diferentes en lengua, y para qué servían. Nunca pensé que a futuro iba a ser una gran líder o defensora del territorio.
La trayectoria de Clemencia dialoga con lo que revelan distintos estudios sobre mujeres indígenas en América Latina: que el acceso a la formación académica sigue siendo una de las barreras más fuertes para ejercer liderazgo. La falta de escolarización, las dificultades para expresarse en español cuando la lengua materna es otra, el miedo a hablar en público, la imposibilidad de leer leyes o comprender debates políticos nacionales, aparecen como obstáculos cotidianos. Muchas mujeres —recogen esos trabajos— prefieren no asumir cargos por temor a la burla, a la descalificación o a quedar expuestas.
A esa fragilidad se suma la estigmatización. Las líderes son observadas con lupa: se juzga su vida personal, su estado civil, su forma de vestir, sus decisiones. Se las acusa de abandonar a la familia, de provocar conflictos, de romper equilibrios. Algunas reciben insultos, otras acoso. Quienes defienden perspectivas de género suelen ser señaladas como una amenaza para la comunidad.
También pesa la herencia de modelos de liderazgo autoritarios, caudillistas, que dificultan el relevo generacional y debilitan las dinámicas colectivas. Frente a eso, muchas mujeres plantean la necesidad de recuperar principios de reciprocidad y complementariedad, de pensar el poder no como una posesión individual sino como una práctica comunitaria.
Desde ahí surge otra exigencia: la de narrarse a sí mismas. No quieren ser vistas solo como víctimas. Se definen como seres relacionales, atravesados por múltiples roles —madres, cuidadoras, estudiantes, dirigentes—, agentes políticos activos en luchas que son históricas. Mujeres cuya identidad no es fija, sino cambiante, moldeada por la cultura, el territorio y las relaciones de poder, y también por los espacios que empiezan a ocupar en organizaciones, asambleas y foros.
Clemencia, que aprendió primero a leer la selva antes que los libros, encarna esa superposición de mundos. La niña que memorizó nombres de árboles es hoy una mujer que piensa en aulas futuras, en universidades propias, en formas de educación donde el conocimiento no venga de afuera a imponer categorías, sino de adentro a dialogar con otros lenguajes.
La educación del monte —parece decir— no fue el comienzo. Fue el cimiento.
En Clemencia, el liderazgo no nació en la política. Empezó mucho antes, en la resistencia diaria, en gestos pequeños que todavía no tenían nombre.
—Mis primeros pasos de liderazgo nacen en La Chorrera, en el internado —dice.
Tenía doce años cuando comenzó a discutir con curas y monjas durante la educación misionera. No lo recuerda como un acto heroico, sino como una reacción instintiva.
—En mi inocencia lideré muchos procesos, enfrentándome a los curas y a las monjas, diciéndoles que no trataran de esa manera a nosotros, a las personas.
En ese tiempo, cuenta, no sabía muy bien quién era.
—No sabía si era indígena o no.
La escuela estaba hecha para borrar marcas: la lengua, los gestos, la historia. Ella hablaba poco castellano. No había maestros indígenas. La sensación de desarraigo se volvió persistente y dejó una certeza que tardaría años en formularse: educar no podía seguir siendo sinónimo de domesticar.
Más tarde, esa experiencia se convirtió en causa. Desde el trabajo comunitario empezó a hablar de una educación propia amazónica, de currículos que nacieran del territorio y no de oficinas lejanas, de clases dictadas en lengua, atravesadas por los saberes espirituales y medicinales.
—Nosotros necesitamos una educación desde nuestros principios, desde nuestros clanes, desde nuestros conocimientos medicinales, desde nuestra relación con la selva.
Cuando habla de universidad, no imagina edificios de concreto ni bibliotecas importadas. Piensa en un entramado colectivo: oralidad, medicina ancestral, espiritualidad, chagras, gobierno propio.
—Queremos formar jóvenes con identidad, con amor por su territorio, que no tengan que salir para aprender, sino que aprendan desde su selva, desde su historia y desde sus abuelos.
En ese proyecto, el liderazgo femenino ocupa un lugar central. No como consigna, sino como práctica antigua.
Clemencia vuelve a la infancia.
—Yo aprendí todo de mi abuela: cómo preparar las plantas, cómo curar, cómo cuidar la chagra y cómo hablar con los espíritus del monte.
Hace una pausa.
—Las mujeres somos la raíz del territorio, las que mantenemos viva la lengua y la historia.
Dicho así, sin énfasis, suena menos a proclama que a descripción. En la selva donde se formó, el poder no siempre se grita. A veces se transmite.
El papel de Clemencia como educadora y lideresa no ha estado exento de fricciones. En territorios donde la violencia, el abandono estatal y las presiones extractivas forman parte del paisaje cotidiano, su voz se volvió una referencia incómoda y, al mismo tiempo, necesaria.
—Seguimos siendo poquitos, pero seguimos siendo fuertes —dice—. Nuestro territorio se fortalece cada vez más, porque el conocimiento que dejaron los abuelos no se acaba.
Hoy impulsa procesos de formación con mujeres jóvenes de distintas zonas de la Amazonía. Las reúne para hablar de lengua, de medicina tradicional, de historia, de gobierno propio. Quiere que sean ellas quienes continúen la defensa del territorio desde la educación y la autonomía.
—Queremos que nuestras niñas y jóvenes aprendan quiénes son, de dónde vienen, qué lengua hablan, qué medicina las cura.
La universidad indígena amazónica que imagina no es solo un proyecto académico. Es, sobre todo, una apuesta espiritual y política: sanar la memoria, reforzar la identidad, garantizar que la vida siga teniendo raíces en la selva.
Ese sueño choca con una estructura estatal que todavía no termina de abrir espacio. Investigaciones sobre educación intercultural en Colombia advierten que no existe un estándar jurídico claro para la educación superior indígena. Aunque la Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural del país, los marcos legales para universidades propias siguen siendo difusos y la resistencia institucional persiste. La autonomía aparece en los discursos; en la práctica, los caminos son lentos.
A finales de los años noventa, después de décadas de exclusión, la gestión de la educación básica comenzó a regresar a manos de las comunidades. La Ley General de Educación de 1994, en su artículo 55, definió la educación para pueblos indígenas como un proceso ligado al ambiente, a la producción y a la vida social y cultural, con respeto por las creencias y tradiciones. La reforma educativa incorporó ejes como la formación de docentes indígenas, la investigación participativa, los currículos diseñados desde los planes de vida y la producción de materiales propios.
- Pero el salto hacia la educación superior intercultural sigue incompleto.
Clemencia se mueve dentro de esa grieta: entre lo que la ley promete y lo que el territorio exige. Desde fogones comunitarios y chagras convertidas en aulas, empuja una idea que parece simple y es profundamente política: que aprender no implique irse, que estudiar no sea sinónimo de olvidar, que la universidad —si llega— tenga olor a monte y memoria de río.
En esa insistencia se juega algo más que un proyecto educativo. Se juega la continuidad de un modo de habitar la Amazonía.
Raíces que viajan
“La Chorrera ha sido históricamente un lugar de mucha resistencia y de mucha memoria; fue uno de los epicentros de la época del caucho”, dice Daniela mientras traza líneas sobre el papel. En el dibujo, los cuerpos de las mujeres se mezclan con tallos y raíces, como si pertenecieran a una misma anatomía. Habla sin apuro.
—Somos los nietos e hijos de la resistencia.
Su tránsito entre el territorio ancestral y la ciudad estuvo marcado por la figura de su madre, una lideresa indígena con más de tres décadas de trabajo en el movimiento amazónico. Desde niña la acompañó a reuniones, asambleas, encuentros donde se discutía el futuro del bosque.
—Mi madre es una líder indígena de hace más de treinta y cinco años y esto me llevó a acompañarla en muchos espacios de liderazgo y de participación.
Ese aprendizaje temprano se volvió dirección. Daniela estudió artes plásticas convencida de que el arte también puede ser una forma de intervención política, una manera de sostener la memoria cuando las palabras se gastan.
Para ella, dibujar no es solo una técnica: es un idioma espiritual. Un modo de traducir la relación entre las mujeres y el territorio.
—Parte de mi inspiración es mi territorio, pero mucho más allá de eso son las mujeres que me han rodeado y que me han enseñado a arraigarme al territorio, no solo físico, sino también espiritual, que va conmigo en tránsito, en mi cuerpo, dondequiera que esté.
Mientras habla, la mano no se detiene. Las plantas siguen creciendo en el papel. Las mujeres también.
En los dibujos de Daniela no hay escenas grandilocuentes ni gestos épicos. Hay mujeres que se inclinan sobre la tierra, manos que cargan canastos, cuerpos que caminan hacia la chagra bajo un sol que no se ve pero se intuye, abuelas que rodean con los brazos a hijas y nietas en una quietud que parece cotidiana y, sin embargo, sostiene algo más hondo. La pesca, el cuidado de los hijos, la conversación al borde del sembrado: acciones mínimas que, en sus papeles, adquieren el peso de lo imprescindible. “Se ve la cotidianidad de las mujeres, desde el abrazo fraternal hasta los lugares donde participamos, la chacra, la pesca, el cuidar de nuestros hijos y de nuestra comunidad. Eso es lo que represento en mis dibujos”, dice.
En esas escenas aparecen objetos que no son decorado. El canasto —símbolo de la fuerza femenina—, las plantas medicinales, las semillas, los frutos del monte: cada uno ocupa un lugar preciso, como si hubiera sido depositado allí después de una larga deliberación. Daniela los nombra con respeto. “Cada elemento tiene su propio espíritu, su propia historia”, explica, y la frase no suena metafórica sino literal: en sus obras, las cosas parecen mirar de vuelta.
No dibuja para producir imágenes cerradas, concluidas. Dibuja para abrir conversaciones. Antes del lápiz hay palabras: charlas con abuelas, recuerdos de la vida en la chagra, relatos sobre cómo era el territorio y cómo empezó a cambiar. “No quiero que la imagen sea el fin de una obra, sino que cada una sea un proceso de diálogo, de reconocimiento y de sanación”, dice. Lo repite casi como una consigna íntima. Representar —insiste— no es fijar algo en el papel sino acompañarlo mientras se mueve. “Cada obra tiene más valor por el proceso que por el resultado final”. Y en ese desvío de la obra hacia la conversación, del trazo hacia la memoria compartida, se juega buena parte de lo que hace: un arte que no clausura, que no encierra, que se queda escuchando.
El trabajo de Daniela no se detiene en su propio pueblo. Se expande. Circula. Busca a otras mujeres. Uitoto, Ticuna, Yagua, Cocama: los nombres aparecen en su voz como una enumeración sin jerarquías, un mapa tejido a fuerza de encuentros. “He trabajado con mujeres de muchos pueblos del trapecio amazónico; ellas son mi fuerza y mi inspiración para autorrepresentarme y seguir creando”, dice. Cada conversación suma una línea invisible a esa pintura extensa —dispersa y persistente— que podría llamarse la Amazonía femenina.
Cuando se le pregunta qué les diría a las mujeres más jóvenes, no responde con consignas sino con escenas. Habla de prácticas. De gestos que se repiten y, por repetirse, sostienen. “Hay mil formas de dialogar nuestros lugares de resistencia y de fortaleza. Al ser mujeres fuertes, lo representamos a través de nuestras prácticas: el estar en la chagra, el cuidar la familia, el resistir también en otros territorios”. La fuerza, en su relato, no es un relámpago: es una rutina.
Para Daniela, la memoria no funciona como un archivo clausurado ni como un depósito de heridas. Es algo que germina. “No es omitir la historia, sino transformarla en espacios de fuerza, de reconciliación y de reciprocidad. La representación de cada una de nosotras es lo que le da valor a la historia que queremos contar”. Dice representación y habla, en realidad, de presencia.
Así, entre papeles extendidos sobre una mesa, lápices que avanzan y colores que se superponen, Daniela Peña convierte el dibujo en una pedagogía silenciosa. Su obra no proclama: transmite. No ilustra: conversa. Es una carta abierta escrita a mano alzada para la memoria de la Amazonía, firmada por una mujer que sabe que trazar una línea también puede ser una forma de resistir, de sanar y de enseñar.
Cuando la educación se vuelve territorio
En la Amazonía, la memoria no se archiva: se pronuncia. Circula de boca en boca, se cuida como una planta frágil, se hereda. En ese territorio donde la palabra funciona como una semilla, se inscribe la historia de Gilma Román, mujer Uitoto, defensora de derechos humanos, educadora, protectora de pueblos en aislamiento. Su voz —grave, firme, sin alardes— ha cruzado malocas, despachos judiciales y asambleas indígenas con la misma persistencia: la de quien habla desde una genealogía.
“Yo nací en Cuemarí, en el Caquetá, pero crecí en Araracuara. Me criaron mis abuelos, Alicia Sánchez y Óscar Romualdo Hidalgo”, dice. Enumera los nombres como quien levanta una casa. De ellos aprendió la chagra, la disciplina del trabajo cotidiano, la ética de la palabra, la relación con las plantas, la noción de ambiente como una forma de parentesco. La infancia, atravesada por relatos y silencios colectivos, terminó por convertirse en una estructura: algo que sostiene.
La educación apareció temprano como una grieta por donde salir —y volver— al mismo tiempo. En quinto grado ganó una beca y se fue al eje cafetero, a un internado dirigido por monjas. Más tarde recaló en Benposta, en Villavicencio, una escuela sin pizarrones rígidos ni jerarquías tradicionales. “Era por módulos. Cada quien avanzaba a su ritmo. Ahí aprendí a pensar por mí misma, a valorar mis raíces, a entender que ser indígena también era una fortaleza”. No habla de una epifanía: habla de un proceso.
Bogotá llegó después. La Universidad Nacional, la carrera de Derecho. Luego la licenciatura en Ecología y Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. La ciudad ofrecía comodidades, bibliotecas, certezas materiales. Pero algo no encajaba. “Nunca me sentí cómoda. Tenía de todo, pero había un vacío”, dice. La frase cae sin dramatismo. La ONIC —la Organización Nacional Indígena de Colombia— apareció como una forma de reordenar el mundo. “Ahí encontré mi verdadera familia”.
Gilma no viene de una estirpe improvisada. Su apellido está enlazado a los primeros cimientos del movimiento indígena amazónico. “Mi abuelo fue uno de los fundadores del CRIMA, y mi padre también. Vengo de una familia de luchas y fundadores”, dice, sin énfasis retórico, como quien constata un dato que la antecede.
En 2004 entró a la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC. Desde allí comenzó un trabajo minucioso, persistente, casi invisible en la superficie, pero decisivo en sus efectos. “Sacamos el Auto 004, que dio origen a los planes de salvaguarda para pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. También participé en los Autos 092 y 237 de la Corte Constitucional, donde por primera vez se reconoció el papel de la mujer indígena en el conflicto armado. Eso fue un logro colectivo, no solo mío”. La precisión jurídica convive con una ética del nosotros.
Su paso posterior por la ONIC y la OPIAC terminó de consolidar una forma de liderazgo que no se ejerce desde el podio, sino desde la negociación prolongada, la escucha tensa, la paciencia política. En la OPIAC empujó la política de protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario: una figura frágil, compleja, inédita en el país. “Hicimos la consulta previa sin ellos, con pueblos colindantes, para garantizar su protección. Así hayan sido enemigos en la historia, logramos unirnos por la vida”. Se detiene un segundo. “Eso me deja una satisfacción profunda”.
Habla de leyes y decretos con la misma naturalidad con la que habla de la chagra. Para Gilma, no hay contradicción. El liderazgo es una forma de enseñanza continua, una pedagogía que se despliega en reuniones interminables y decisiones que no siempre dejan huella visible. “Así como la yuca brava se transforma para poder comerla, también nosotros debemos transformar lo negativo en algo positivo. Ese es el aprendizaje que me dejaron mis abuelos”, dice. Y la metáfora no suena didáctica: suena heredada.
En su manera de hablar conviven dos registros que no se excluyen: la precisión política y la espiritualidad amazónica. Para Gilma, defender el territorio es defender la vida; y en ese equilibrio —dice— las mujeres ocupan un lugar irremplazable. “Mi abuela nunca fue una líder política, pero sostenía el hogar, enseñaba sobre las plantas y la chagra. Ella formaba seres desde el silencio. Esas mujeres son las verdaderas cuidadoras, aunque nadie las vea. Nosotras solo seguimos su camino, pero ahora con otros lenguajes”.
No romantiza la travesía. La nombra. La pesa. “Las mujeres tenemos doble o triple carga: ser madres, sostener el hogar y liderar procesos en espacios donde aún persiste el machismo. Pero eso también nos ha hecho más fuertes”. Lo dice sin épica: como una constatación aprendida en el roce cotidiano con reuniones hostiles, agendas imposibles, desplazamientos interminables.
Desde ese lugar impulsó la creación de la Escuela de Formación de Mujeres Indígenas en la ONIC. No surgió como programa institucional, sino como respuesta a una demanda insistente. “Las mujeres pidieron formación. No querían quedarse calladas, querían aprender para fortalecer la palabra y la acción”. El aula, en ese caso, no fue un salón cerrado: fue una red. Un espacio donde se cruzaron la historia jurídica, la memoria territorial y la urgencia de nombrarse a sí mismas en voz alta.
A pesar de los años —y del cansancio que dejan las luchas largas— Gilma, Clemencia y muchas otras voces femeninas no han renunciado a la idea de futuro. Uno de los proyectos que las reúne es la creación de la Universidad Indígena Nacional de Colombia: una institución pensada para que la sabiduría ancestral dialogue, sin subordinaciones, con el conocimiento académico. “Ese es mi sueño y mi legado: dejar una universidad indígena nacional, donde la ley de origen y el conocimiento occidental caminen juntos”, dice, como quien enumera una tarea pendiente más que una quimera.
Cuando habla a las mujeres jóvenes, baja un poco la voz, pero no la convicción. “Uno no se debe rendir. Se puede aportar desde donde uno esté. La educación es muy importante, pero también lo es la sabiduría ancestral. Hay que tener las dos: la del estudio y la de los abuelos, la lengua, los cantos y la ley de origen. Eso es lo que nos da fortaleza y nos mantiene vivos”.
Con la serenidad de quien ha pasado la vida sembrando palabras y recogiendo, a veces, frutos lentos, Gilma cierra la conversación con una frase que suena menos a consigna que a advertencia íntima: “A veces uno no tiene cargos, pero desde donde esté puede aportar. Lo importante es no repetir lo negativo, sino transformarlo. Lo que hacemos debe ser desde el corazón, porque cada palabra siembra vida”.
Las historias de Lena Estrada Añokasi, Clemencia Herrera, Daniela Peña y Gilma Román no se superponen: se enlazan. Forman un mismo tejido hecho de resistencia cotidiana, memoria persistente y futuro en construcción. Cada una —desde la incidencia internacional, la educación propia, el arte o la defensa jurídica— ha aprendido a hablar en nombre de la vida, del territorio y de la dignidad de las mujeres indígenas sin convertir esa voz en estruendo, sino en continuidad.
Sus trayectorias muestran que la lucha amazónica no ocurre solo en los salones de negociación ni en la espesura del monte. También se despliega en la palabra transmitida, en el aula imaginada, en el dibujo que conversa con las abuelas, en la espiritualidad que ordena el mundo. Es allí donde se sostiene.
Juntas encarnan a una generación que no renuncia a la raíz ni idealiza el porvenir: lo trabaja. Una generación que avanza con firmeza y cuidado, que entiende que liderar no siempre es ocupar un cargo sino mantener abierto el camino. Desde ese gesto —paciente, profundo— siguen tejiendo la Amazonía que vendrá.