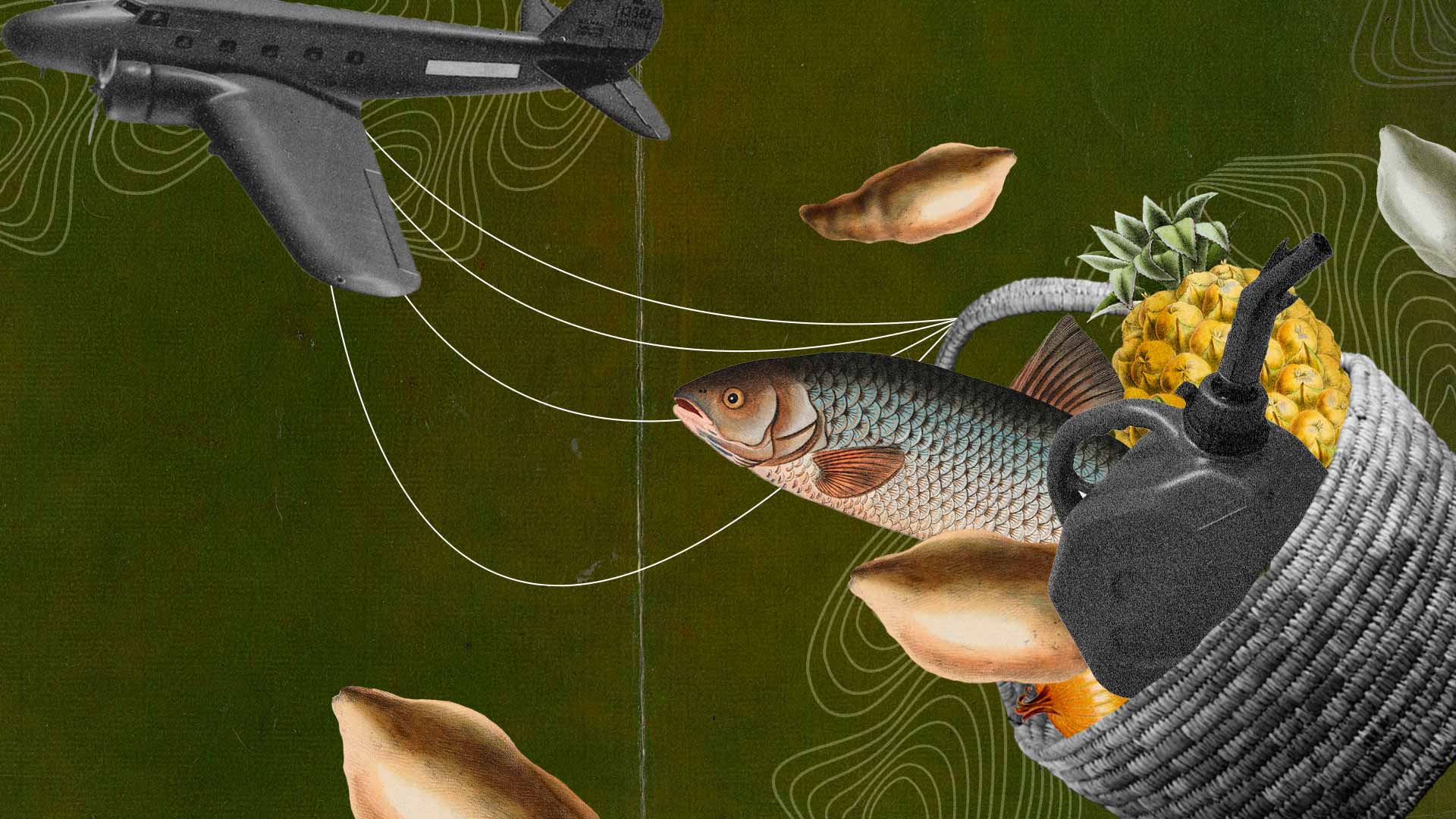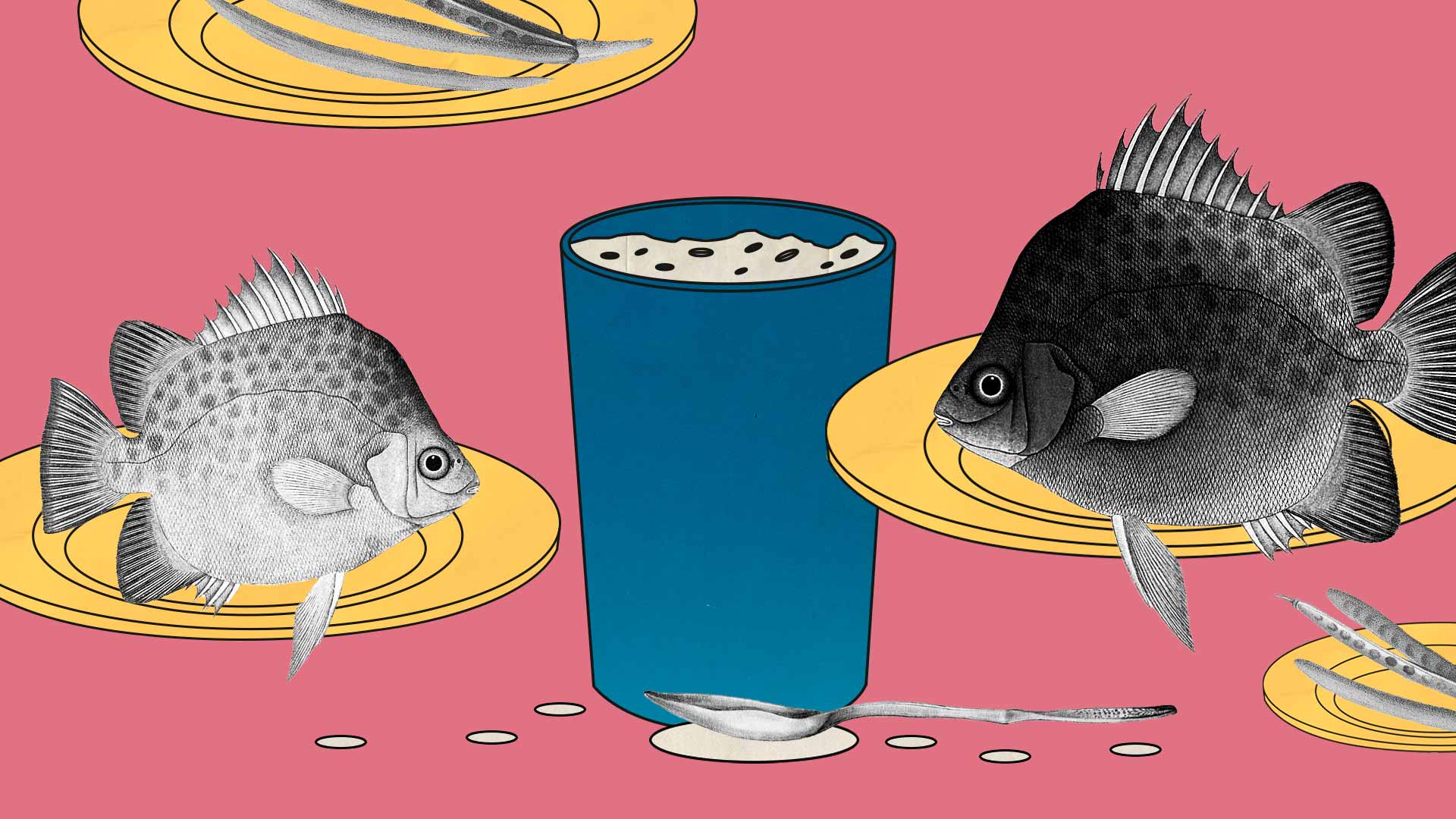Inírida es una ciudad rodeada de selva y agua, pero marcada por el aislamiento. La distancia con los principales centros urbanos del país y las dificultades para transportarse han convertido la vida cotidiana en un desafío: los costos son altos, las oportunidades económicas escasas y el acceso a bienes y servicios básicos limitado. En la capital del Guainía, la belleza natural contrasta con la precariedad material; la abundancia del entorno convive con la carencia, y el aislamiento define casi todo.
No hace falta decirlo: vivir en Inírida cuesta. Casi todo lo que se consume —desde los alimentos hasta la gasolina— debe recorrer cientos de kilómetros por aire o por río antes de llegar a los mercados locales. Esa dependencia logística se traduce en precios que duplican o triplican los del interior del país, mientras los salarios rara vez alcanzan para cubrir lo esencial.
Según cifras del DANE, el Producto Interno Bruto del Guainía alcanzó los 340,6 mil millones de pesos en 2024, una cifra que apenas crece respecto al año anterior y que refleja la fragilidad de una economía sostenida principalmente por la administración pública, el comercio y la agricultura de subsistencia. En esta región donde viven cerca de 38.700 personas, la economía se mueve al ritmo lento de las lanchas y los vuelos semanales.
Llegar a Inírida no es sencillo. La capital del Guainía solo se conecta con el resto del país por vía aérea o fluvial, una condición que encarece el transporte de bienes y personas y, en consecuencia, la vida misma. Rosa Rojas, empresaria del sector fluvial, explica que este aislamiento se traduce en una cadena de sobrecostos que golpea a todos los sectores.
“Vivir en Inírida es supremamente caro”, dice Rosa, quien lleva más de dos décadas navegando por los ríos Inírida, Guaviare y Orinoco. “Todo depende del río”, repite. Cuando el nivel del agua baja, los viajes se alargan, el consumo de combustible aumenta y las pérdidas se multiplican. Y como no hay carretera, lo que no llega por avión tiene que hacerlo en lancha, a un costo mucho más alto.
Rosa detalla los números con precisión: transportar un kilo de carga por vía aérea puede costar hasta $6.500, mientras que por el río el precio baja a unos $700, aunque con riesgos y retrasos. A eso se suman los permisos, la gasolina, los impuestos y lo que se lleva el grupo armado que controla las rutas.
“Ellos cobran una cuota del 10 al 15 por ciento por dejar pasar la carga”, cuenta con voz cansada.
Esa presión ilegal se traduce en precios inalcanzables para la mayoría de la población. “El pescado, el arroz, la harina, la gaseosa… todo tiene sobrecosto. Aquí nadie gana bien, pero todos pagamos caro. Antes uno podía compensar subiendo los precios, pero ya no: la gente no tiene con qué”, dice Rosa.
Estamos acorralados por todos lados, agrega. “Pagamos al gobierno, a los ilegales, y lo poco que queda apenas alcanza para sobrevivir. Las condiciones cada vez son más duras: los rápidos del Guaviare dificultan el paso, las lluvias y el sol dañan la carga, y lo que se paga en vacunas y retenes termina encareciendo todo. Un producto que en Bogotá vale $2.000, aquí se vende hasta en $9.000”.
A estos costos se suman la inseguridad y la extorsión. “Los grupos armados controlan los ríos”, cuenta la empresaria. “Conocen la capacidad de las embarcaciones y cobran según el valor de lo transportado”. Es una cadena que asfixia a todos: empresarios, transportadores, comerciantes y consumidores.
El impacto se refleja en los precios. “La carne, el pescado, el plátano… todo es caro. ¿Por qué? Porque los productores también pagan vacunas. Aquí todo tiene un precio impuesto por la inseguridad y la distancia”, afirma Rosa con preocupación.
Una economía en Desequilibrio
Para Guillermo Duarte, gerente local de Aerosucre, el alto costo de vida en Inírida tiene matices. “Comparada con otras capitales amazónicas como Mitú o Puerto Carreño, Inírida no es la más costosa”, asegura. Sin embargo, reconoce que los productos perecederos se han convertido en un lujo. “El tomate en Bogotá vale $2.000 el kilo; aquí cuesta $9.000. El transporte y la logística inflan los precios. Un kilo de carga aérea puede costar hasta $5.000, sin contar los traslados internos: el transporte en Bogotá y el transporte en Inírida”.
Duarte explica que los servicios públicos y los combustibles están entre los más costosos del país. “El galón de gasolina vale $19.000 y el de ACPM, $14.000. Un mercado básico semanal puede costar entre $300.000 y $400.000, sin incluir las proteínas. El problema no es solo lo que se compra, sino lo que se gana”, afirma.
En el aeropuerto César Gaviria Trujillo —el único punto de entrada aérea a la ciudad— el movimiento es constante, pero costoso. Los vuelos desde Villavicencio o Bogotá rondan el millón de pesos por trayecto.
“Todo lo que llega por avión multiplica su precio”, explica Guillermo Duarte. En cuanto a los servicios públicos, también son elevados, y los salarios no compensan. “Muy pocos ganan un buen sueldo; la mayoría vive del rebusque”, añade.
Aun así, Duarte insiste en que Inírida tiene ciertas ventajas frente a otras capitales amazónicas. “Aquí, al menos, hay comunicación constante, hay internet, hay turismo. En Mitú o en La Pedrera, en el Amazonas, los precios son aún más altos. Además, aquí se consiguen medicinas más económicas porque los expendedores son mayoristas.”
Con la mercancía grande y pesada los sobrecostos se disparan. “Tiene un recargo de al menos el 50 por ciento”, explica Duarte. “Por ejemplo, transportar un carro de una tonelada cuesta unos $7.500.000 en avión y alrededor de $1.500.000 en lancha.” En cuanto a seguridad, señala que los alimentos perecederos requieren controles adicionales: “El avión pasa por procesos de aseo y fumigación, se revisa la carga, su procedencia, la fábrica y los productores.” En conclusión, traer unas 13 toneladas de mercancía cada semana cuesta cerca de $60 millones de pesos.
El contraste entre el colono y el indígena
En el puerto, bajo un sol implacable, Víctor Santofimio Soto revisa su pequeña libreta de encargos. Es comisionista y trabaja desde hace años en la zona de carga, moviéndose en una silla de ruedas que no le impide desplazarse entre los bultos, los motores y las inundaciones. “Esto es un caos —dice sin rodeos—. Aquí vivir es caro, y sobrevivir, más. Uno trabaja duro, pero el dinero no alcanza”.
Víctor paga $400.000 al mes por rentar una habitación. Algunos días logra ganar $300.000 o $400.000; otros, nada. “Antes de la pandemia se movía más la carga, llegaban turistas, había más comercio. Ahora la gente compra solo lo necesario. Un almuerzo cuesta $20.000, una gaseosa pequeña $5.000, y si uno se enferma, peor: el hospital no tiene insumos y los vuelos cuestan millones”.
“Nunca he recibido ayuda del Estado”, dice con resignación. “Hablan de programas desde Bogotá, pero no llegan. Nada aterriza aquí. Uno sobrevive, pero no vive”. Su relato refleja una realidad generalizada: cerca del 80 por ciento de la población vive de trabajos informales, sin estabilidad ni ingresos fijos. Según el DANE, el desempleo en Guainía supera el 20 por ciento de la población. Mientras tanto, el índice de pobreza multidimensional es del 80 por ciento y el 60 por ciento de las personas del departamento tienen necesidades básicas insatisfechas.
El economista Javier Quiñones explica que en el departamento conviven dos economías completamente distintas: la del colono urbano y la del indígena. “El colono depende del dinero: compra todo lo que consume. En cambio, el indígena vive del autoconsumo, del bosque y de la pesca. Para él, el costo de vida es mínimo, pero no porque todo sea barato, sino porque su economía se basa en el autoconsumo. Es una forma de vida que puede ubicarse en los límites de la pobreza extrema, ya que no genera ingresos, pero que al mismo tiempo le garantiza alimentos, vivienda, aire y agua”, señala.
“La pobreza la medimos nosotros según cuántos dólares gastamos en un día; el indígena no gasta ni uno”, explica Quiñones. Ese contraste, dice, genera una brecha profunda en las políticas públicas.
“Aquí no se aplica la prima de localización ni se ajustan los salarios al costo de vida, aunque el aislamiento es total. En promedio, el costo de vida en Guainía puede ser hasta un 70 por ciento más alto que en el interior del país”.
Esa diferencia se refleja con fuerza en las cifras. Mientras el 12,9 por ciento de la población nacional vive en pobreza multidimensional, en Guainía la cifra asciende al 46,5 por ciento. Además, cerca del 80 por ciento de la economía es informal: mototaxistas, revendedores, pescadores, cargadores, artesanos. “Muchos son contratados con sueldos de $200.000 a la semana por jornadas de 7 a.m. a 7 p.m. —advierte Quiñones—. El Ministerio de Trabajo ha intervenido para promover una política pública que obligue a las empresas formalizadas y no formalizadas a pagar con una escala salarial digna, pero quien hoy gana $200.000 apenas alcanza una economía de subsistencia para sobrevivir”.
A pesar del panorama, Quiñones ve futuro en la bioeconomía amazónica. “Podríamos vivir del bosque sin destruirlo. Los bonos de carbono, el turismo ecológico y los productos nativos como el açaí, el copoazú o el ceje pueden generar ingresos dignos. Pero necesitamos inversión real y educación ambiental, no discursos vacíos”, sostiene. “Si logramos que la conservación del bosque beneficie directamente a las comunidades, podríamos construir una economía sostenible y justa.”
La mirada del emprendimiento local
Desde el barrio Berlín, María de la Espriella, propietaria de un pequeño restaurante, enfrenta a diario la dificultad de mantener su negocio a flote. “Los servicios son carísimos —dice—. Pago más de $500.000 en luz y aseo, y $450.000 en agua. El plátano vale $70.000 el racimo, la yuca $8.000 el kilo —que equivale a una sola yuca—, y el pescado hasta $30.000 el kilo. Y todo cambia cada semana”.
María cuenta que incluso los productos locales se han encarecido. La ola invernal, los efectos del clima y la falta de infraestructura han afectado las cosechas. “La lluvia dañó muchas siembras, y ahora el transporte aéreo encarece casi todo. Un kilo de tomate puede llegar a costar $14.000… y ya me ha tocado pagarlo así”.
Aun así, María cree en el potencial de la región. “Tenemos que cultivar, producir y aprovechar nuestras tierras y nuestros frutos amazónicos. Si el campesino recibe apoyo, el Guainía puede salir adelante”, afirma.
“¿Quién puede vivir así?”, se pregunta luego. “Yo trabajo porque me gusta cocinar y servir comida, pero las ganancias son mínimas. Aquí se trabaja más por amor que por dinero.”
Pese a todo, mantiene la esperanza. “Nosotros, los de acá, los nativos, somos fuertes. Guainía tiene tierra fértil, agua abundante y gente buena. Lo que falta es apoyo. Si el campesino tiene insumos, vuelve al campo, y seguro los precios bajan”.
El secretario de Hacienda departamental, Martín Alonso García Loaiza, lo resume con claridad: en esta tierra, el costo de vida depende de quién seas y de cómo vivas.
Para los pueblos indígenas —explica—, la autosuficiencia es parte de su cultura y de su economía. Cazan, pescan, cultivan yuca brava y yuca dulce; preparan mañoco y casabe, y complementan su dieta con jugos de frutos amazónicos como el açaí y el ceje. En su caso, el estándar de pobreza que maneja la cultura occidental no aplica. Viven de lo que la selva les da, y su riqueza se mide de otra manera: es la cultura del autoconsumo.
Pero para los llamados “colonos”, o quienes llegan desde otras regiones con un modo de vida distinto, las cosas cambian. “Los arriendos son costosos, los alimentos y productos de la canasta familiar también, porque todo viene de Bogotá por vía aérea o fluvial. Ese transporte encarece todo”, explica el funcionario.
En Inírida, el costo aéreo encarece tanto los productos como los sueños. Aun así, García Loaiza aclara que, para quienes cuentan con un empleo estable, la vida puede ser llevadera. “Una persona con trabajo permanente puede pagar arriendo, ahorrar e incluso comprar un vehículo, ya sea una moto o un carro particular; pero quien no tiene ingresos fijos enfrenta una realidad dura: el día a día es costoso y precario”.
A este panorama se suma un nuevo fenómeno económico: la llegada masiva de productos venezolanos al mercado local. “Hoy hay una oferta de alimentos traídos de Venezuela que se venden en la plaza de mercado a precios bajos. Eso beneficia al consumidor, pero perjudica al productor local”, señala García. Según explica, la ausencia de una oficina de control de precios deja al consumidor “en total desamparo”, pues no existe una regulación clara sobre las tarifas de venta ni mecanismos que equilibren la competencia entre productos importados y locales.
El precio de los alimentos en Inírida cambia constantemente. Todo depende de los fletes, del nivel del río o de la disponibilidad de vuelos.
“Por eso es necesario que la Alcaldía cree una oficina de control de precios y medidas, que proteja tanto al consumidor como al comerciante”, recomienda el secretario García Loaiza.
Esa realidad la confirma Miguel López, conductor de motocarro, quien recorre a diario las calles polvorientas de la capital del Guainía. Con una cachucha desteñida y una sonrisa tímida, dice sin rodeos que vivir en Inírida es caro. Alquila una habitación por 500.000 pesos mensuales, y su dieta diaria es tan sencilla como su jornada: un café con pan en la mañana, un almuerzo corriente al mediodía y, en la noche, una empanada con gaseosa. “Para comer tres veces al día uno necesita mínimo 60.000 pesos diarios”, comenta mientras ajusta el espejo de su vehículo.
Miguel calcula que debe producir al menos 1.200.000 pesos al mes, después de pagar la cuota diaria del motocarro al dueño. “No queda casi nada, pero uno se defiende”, dice. Luego, con una pausa breve, agrega: “En Bucaramanga, donde nací, todo es más barato, pero aquí hay algo que allá no existe: tranquilidad. No me arrepiento de estar en Inírida. Es una ciudad bonita, la gente es amable y se vive sin miedo”.
Entre los precios elevados, los fletes costosos y una economía que cambia al ritmo del río, vivir en Inírida es un ejercicio de equilibrio entre el ingreso y la esperanza. Algunos, como los pueblos indígenas, hallan en la selva el sustento que el dinero no compra; otros, como Miguel, resisten con su trabajo diario para ganarse la vida. Pero todos comparten una certeza: en esta esquina del país, donde el verde no se acaba y el río nunca se detiene, sobrevivir también es una manera de seguir creyendo.