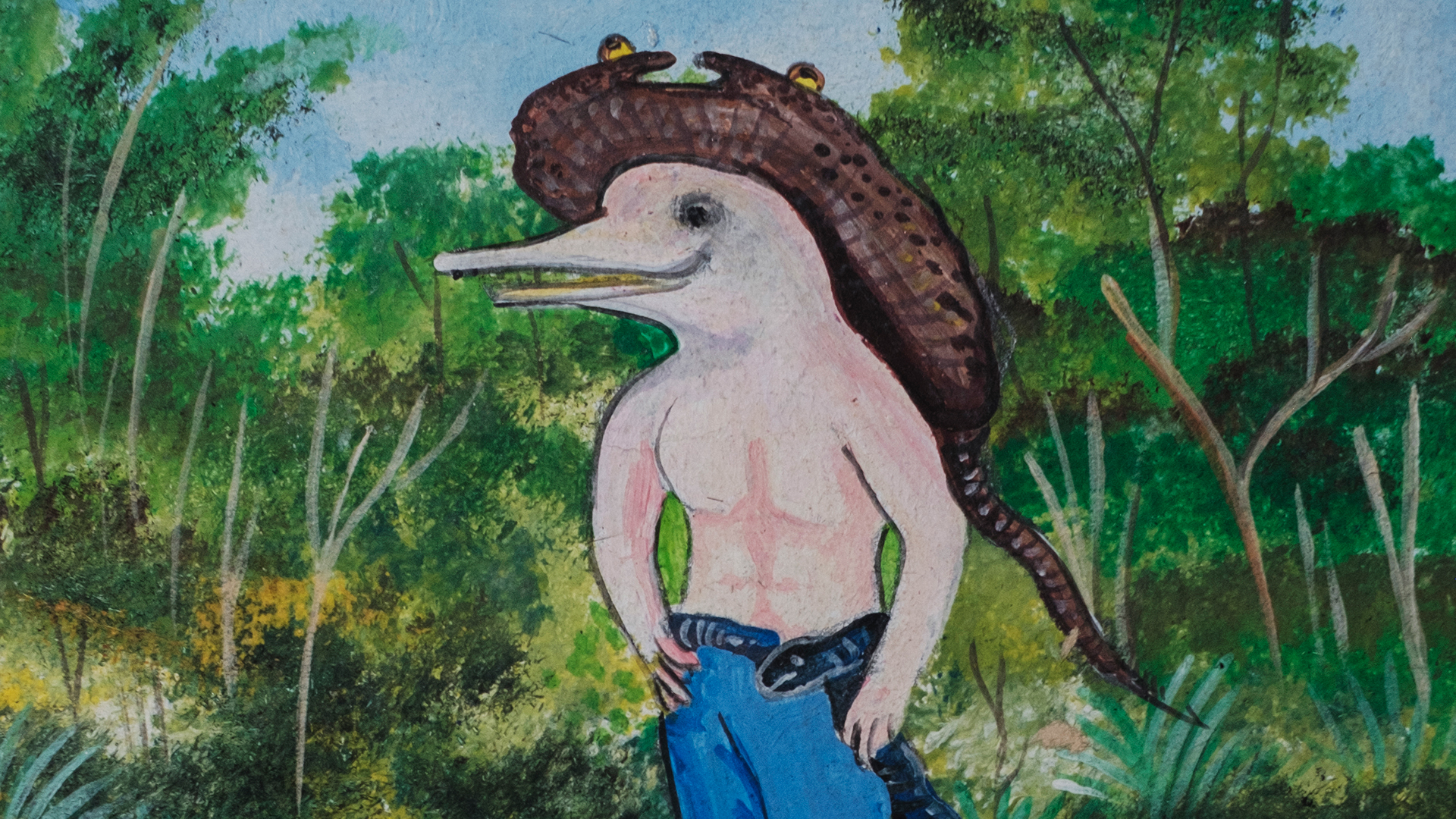Yo, de entre todos los hijos del Tapajós, la que mira.
Yo, que miro siempre…
Llevo una corona de plumas que me recuerda quién soy incluso cuando el río se mueve bajo mis pies. La pintura de huito en mi piel todavía huele a la mañana en que la apliqué, como si cada trazo fuera un recordatorio de que este cuerpo no se rinde. Cargo una cámara que no es un objeto: es una extensión de mis ojos, un modo de sostener lo que se está perdiendo. Camino por la cubierta del barco y siento que cada tabla cruje como un territorio en alerta.
Observo. A veces creo que ese es mi único oficio: observar hasta que duela.
Observo a los niños que duermen en sus hamacas como si el tiempo no pudiera tocarlos. Observo las barcazas de soja que pasan pesadas, tragando el horizonte. Observo las orillas que retroceden, heridas, como si quisieran esconderse de lo que viene. Grabo. Escucho. Vuelvo a mirar. Porque aquí, en medio de este río que conocí transparente, mirar también es resistir.
Soy Viviane Borari. Nací en Alter do Chão, crecí entre estos árboles y estas aguas que ahora veo enfermarse. Y mientras el barco avanza por más de tres mil kilómetros de historia, intento mantener encendida una pregunta: ¿cómo se cuenta un territorio que lucha por seguir vivo?
¿Te dije que vengo de Alter doChão? Te repito: vengo de Alter do Chão, un territorio indígena en Pará donde mi infancia todavía tiene olor. Olor a pescado recién salido del Tapajós, a piel mojada después de nadar hasta que el cuerpo dolía de alegría, al humo tibio de las fogatas donde los mayores contaban historias que parecían no terminar nunca. El río era nuestro sustento, sí, pero también era juego, brújula, memoria. Nos daba comida, nos daba risa, nos daba una conexión que no necesitábamos nombrar para entender que venía de muy atrás, de los ancestros que siguen vigilándolo todo.
Allí aprendí palabras que creí invencibles. Puxirum, por ejemplo: ese momento en que las familias se reunían para compartir trabajo, comida, destino. Una palabra que era casi un mundo.
Pero lo eterno no resistió.
Los bosques se están quemando.
El río está envenenado.
Nos están quitando la tierra.
No lo digo como metáfora; lo digo como quien hace un inventario de lo que desaparece mientras uno todavía está mirando.
Mi padre es profesor. Mi tía es abogada. Mis amigos son ingenieros forestales. Cada quien, desde donde puede, trata de sostener un territorio que se deshace entre las manos. Yo también intenté otros caminos. Primero estudié ingeniería civil. Después, ingeniería ambiental. Quería entender, quería ayudar, pero ninguna de esas carreras respondía a la urgencia que me ardía adentro. Sentía que estaba mirando el incendio desde lejos.
Un día entendí que tenía que moverme. Cambiarlo todo.
Ahora me formo en tecnologías audiovisuales. Descubrí que la cámara no era solo un objeto, sino una manera de juntar dos mundos: el conocimiento ancestral que me crió y la lucha contemporánea que me exige el presente. No filmo para guardar recuerdos. Filmo para resistir. Y para que otros puedan ver lo que aquí se está perdiendo.
La región que me vio crecer cambió de un modo brutal. Yo era niña cuando empezó, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer: a finales de los noventa, Santarém se convirtió en la nueva tierra prometida para el agronegocio. Las plantaciones mecanizadas de soja avanzaron como un incendio silencioso, arrasando sin hacer ruido. La BR-163, la hidrovía Teles Pires–Tapajós y el puerto de Cargill —ese monstruo de acero clavado como una cuña en la orilla— reescribieron el paisaje y, con él, la vida de miles.
No fue solo tierra lo que tomaron. Fue nuestra historia.
Vera Paz, la playa donde crecí viendo caer las tardes, donde las familias se reunían para celebrar, conversar, existir juntas, desapareció bajo la construcción del puerto. Era un punto de encuentro, un lugar que parecía inmortal. Y un día, simplemente, no estuvo más.
Cargill, una de las mayores comercializadoras de soja del mundo, firmó una moratoria prometiendo no comprar más a productores que deforestaran. Pero yo he visto —y las investigaciones también— que la historia es otra. La cadena sigue manchada de árboles caídos, de territorios invadidos, de silencios comprados. Dicen que protegen la Amazonía mientras la destruyen. Y lo dicen sin temblar.
El daño no se quedó en la tierra. Se filtró en el agua. En el Bajo Tapajós, la contaminación por mercurio es tan alta que se volvió una herida abierta que nadie quiere mirar de frente. Yo me hice una prueba. Di positivo. Muchos de mi comunidad también. Más del 75 por ciento de los habitantes tienen niveles que superan lo que la Organización Mundial de la Salud considera seguro.
Nos están matando lentamente.
Lo digo sin elevar la voz porque ya no me queda espacio para el grito.
La expansión no se detuvo. Al contrario: se multiplicó. Ahora la presión está puesta en el Ferrogrão, un ferrocarril gigantesco, financiado en parte por capital chino, diseñado para mover toneladas de soja desde Mato Grosso hasta el puerto de Santarém. En los planos parecen líneas eficientes; en el territorio, esas líneas atraviesan zonas sensibles, cortan comunidades, amenazan territorios Munduruku y Kayapó.
No estamos en contra del desarrollo, lo repito cada vez que es necesario.
Estamos en contra de un desarrollo que trae muerte.
Y luego está el Complejo Hidroeléctrico del Tapajós, ese proyecto que quiere convertir el río en una carretera líquida para transportar mercancías. Una presa que inundaría setenta y dos mil hectáreas. Una pérdida de casi doce mil millones de reales en valor social. Un golpe que no tendría reparación posible.
IBAMA y FUNAI se opusieron. El proyecto está suspendido, sí, pero no cancelado. Y cuando algo no está cancelado, nunca deja de amenazar. Ese fantasma sigue ahí, respirando detrás de todo.
A veces siento tristeza.
A veces rabia.
Y muchas veces, una frustración que se queda en el cuerpo como si fuera un peso húmedo imposible de sacudirse.
Por eso, quizá, no me detengo. No puedo. Soy parte de Tapajós Vivo, un movimiento que nació para frenar el complejo hidroeléctrico y que hoy es un espacio de formación, articulación y defensa territorial. Allí aprendí que la lucha también se estudia, se planifica, se enseña. La educación nos permite fortalecernos, crear alianzas, entender que no estamos solos.
También trabajo con Treesistance, una iniciativa que cuenta las historias de los pajés, de los espíritus del bosque, de las voces que no aparecen en los mapas pero sostienen la vida. Lo hacemos para que el mundo entienda algo que aquí es evidente: la selva no es un depósito de recursos.
Es un ser vivo.
Y si muere, morimos con ella.
Cuando hablo de responsabilidades globales, no titubeo. Nuestros líderes están vendiendo la Amazonía pedazo por pedazo. Lo veo, lo vivo, lo escucho todos los días. Y mientras tanto, aparecen soluciones que no son soluciones: esos programas de compensación de carbono que prometen salvar el planeta mientras permiten que las corporaciones sigan contaminando en otro lugar. Son un engaño. Una ficción cómoda para quien no quiere cambiar nada.
Lo que yo defiendo es más simple y más difícil a la vez: inversiones directas en las comunidades, participación indígena real, decisiones tomadas desde la vida que se vive en la selva y no desde los despachos con aire acondicionado. Porque nadie puede proteger un territorio que no conoce, y nadie puede decidir sobre un bosque al que nunca ha escuchado respirar.
La caravana que desciende el río —esa en la que camino entre hamacas apretadas, cajas de comida y relatos tejidos por el cansancio— avanza para denunciar la privatización y la muerte lenta del Tapajós. A mi lado viajan pueblos Kayapó, Panará, Munduruku, Tupinambá. Juntos llevamos más de tres mil kilómetros a cuestas con una convicción que nos sostiene: que nuestra voz alcance, por fin, a quien quiera escuchar.
Estoy en la COP, aunque sé que la COP es un territorio partido en dos: la Zona Azul, donde se mueven los lobbies con sus agendas pulidas; y la Zona Verde, donde nos reunimos quienes defendemos la selva sin el poder que decide. No tengo grandes expectativas —lo admito—. Pero vengo igual. Porque rendirme, para mí, nunca ha sido una opción.
Al final, cuando hablo del futuro, bajo la voz. Digo que, si pudiera asomarme a los próximos veinte o treinta años, tal vez vería un río exhausto. Una Ilha do Amor borrada del mapa. Una selva reducida a pedazos. “Es muy rápido matar un río”, digo.
Después me quedo callada.
Un silencio que no pesa: duele.
A veces el silencio es la única forma que tengo de ordenar lo que siento.
Pero en ese dolor late otra cosa, una especie de decisión: seguir.
Necesitamos cultivar más respeto por la Madre Tierra y por la gente, digo al fin. Aquí, en la Amazonía, estamos sobreviviendo. Queremos vivir, pero estamos sobreviviendo. La gente necesita investigar, entender, saber lo que pasa. El planeta todavía resiste por quienes protegen la selva. Y ese deber no es solo de los pueblos indígenas. Es de todos. No dejemos que la inmediatez apague los pensamientos de solidaridad.
El río avanza. El barco avanza con él. Me acomodo la corona de plumas, ajusto la cámara, busco con los ojos un punto que parece moverse en el agua.
Cuando miro, filmo.
Cuando filmo, dejo constancia.
Que estuve.
Que vi.
Que conté.
Que resistí.
Y mientras el río me envuelve, entiendo algo simple y feroz: yo decidí no cerrar los ojos.