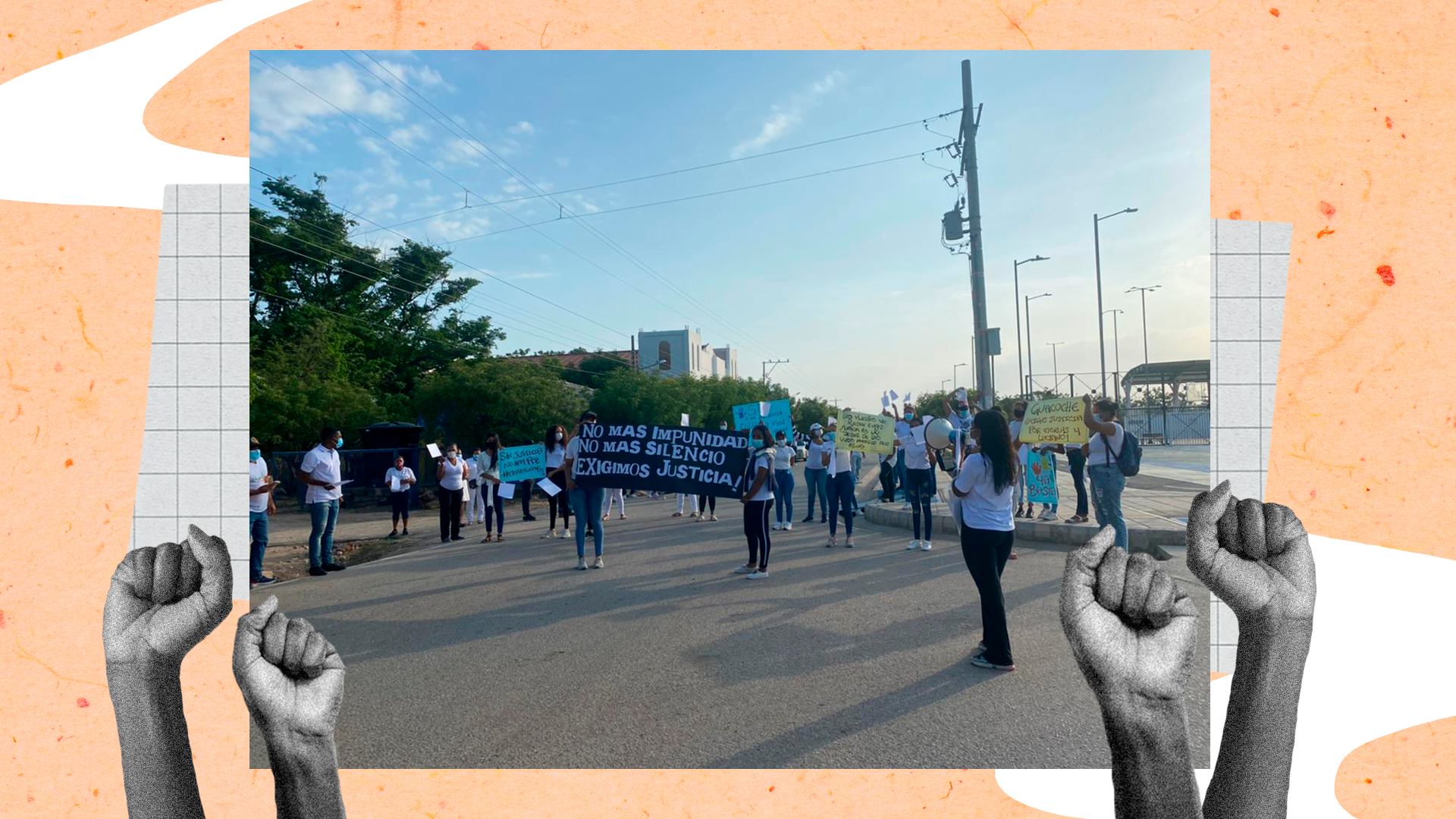Nilson Alviar, líder comunitario y presidente de la organización Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona – Trapecio Amazónico (Azcaita), nació y creció en la vía que conduce de Leticia a Tarapacá, una de las 11 áreas no municipalizadas del departamento del Amazonas.
Toda su infancia, hace poco más de 40 años, la pasó recorriendo la carretera desde el kilómetro 11, en ese momento llegar hasta Leticia tomaba medio día y se necesitaba una ‘chacarera 150’, una moto diseñada para pasar por el barro. “Uno se enterraba de barro hasta la rodilla para poder salir”, recuerda entre risas. Hoy, ir de Leticia al kilómetro 11 implica solamente diez minutos, incluso se puede ir hasta el kilómetro 25. Sin embargo, de ahí para adelante, no hay más que selva.
La obra que le permitió a Nilson y a más de 3.000 personas de comunidades indígenas ir del kilómetro 25 hasta Leticia, realmente fue planteada para conectar a la capital del Amazonas con Tarapacá, 175 kilómetros de los que hoy no hay pavimentados ni la mitad. La ruta 8501, una carretera nacional, ha sido una “promesa de desarrollo” que se ha mantenido durante el último medio siglo y de la que hoy no se tiene respuesta.

Una idea que lleva 64 años
Germán Ignacio Ochoa es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Leticia y, además, es usuario de la vía; sobre esto explica que la razón por la que se quiere conectar a Leticia con el asentamiento Tarapacá es para reducir costos del transporte de mercancías. Dado que por Tarapacá pasa el río Putumayo, y es el primer río grande que se encuentra bajando del centro del país hacia Leticia: “Las embarcaciones que llevan la mercancía a Leticia tienen que bajar por el río Putumayo, entrar a Brasil y luego sí subir por el río Amazonas. Entonces la carretera fue pensada para evitar el paso por territorio brasilero. Se tenía la intención de que los barcos llegaran hasta Tarapacá y por la carretera la mercancía bajara hasta Leticia”, explica.
Sobre esta vía se está hablando desde 1961, cuando la entonces Comisaría Especial de la Amazonía buscaba “fomentar el desarrollo” en la región. Según el trabajo de investigación “Apropiación Científica de la Amazonia” publicado por Yohana Alexandra Pantevis Girón.
“En el cumplimiento de estas funciones, la Comisaría llevó a cabo la exploración y reconocimiento en los ríos Puré y Cotuhé en 1961, con el propósito de abordar diversos aspectos considerados importantes para el desarrollo de la región. Uno de ellos, era trazar una carretera que conectaría a Leticia, Buenos Aires y Tarapacá, para unir el Trapecio Amazónico con el resto del país a través del río Putumayo, lo que impulsa la colonización y el progreso. Aunque cada año se realizaron pequeñas inversiones para avanzar en la apertura de esta vía, la falta de una inversión estatal sólida seguía siendo una limitación”, dice el texto.
Y aunque hubo construcciones antes, las inversiones más grandes se empezaron a ver con el Plan 2500, lanzado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Para diciembre de 2008 el Invías estaba afirmando que había pavimentado hasta el kilómetro 17.
Sin embargo, solo fue hasta el 2022 que se llegó hasta el kilómetro 25. En noviembre de ese año el Gobierno hizo entrega de la pavimentación de cinco kilómetros y el mejoramiento de dos. Una inversión de más de 20.000 millones de pesos. “Vamos a apoyar los caminos ancestrales, esos caminos que tanto necesitan esas comunidades en Colombia y en esta región del Amazonas, sin destruir la selva, sin destruir el medioambiente, sin dañar la ecología”, aseguró el entonces ministro Reyes.

“Para que eso pasara nosotros tuvimos que presionar mucho, porque allá hay una comunidad asentada que fue reubicada, que es Castañal de los Lagos. Y la realidad es que ese es el mejor tramo de esa carretera, porque el resto ya está dañado. Es la mejor ejecutada en términos de embellecimiento”, dice Nilson.
Según le dijo el Invias a Consonante, de esta carretera solamente 20 km están a su cargo y 5 kilómetros están bajo la administración del municipio. "Los tramos restantes son vías departamentales bajo la responsabilidad de la Gobernación del Amazonas", dice el documento de respuesta.
Lo que dice la gente: “es una necesidad innecesaria”
Alrededor de esta vía hay muchas preguntas y preocupaciones; entre esas un posible aumento de la inseguridad al contar con otra vía de acceso al centro del país diferente a la fluvial y aérea. “Es una necesidad innecesaria. Necesidad porque nos conectaríamos con el resto del país de una manera más directa. Los productos que llegarían aquí podrían ser mucho más baratos, aunque por estar cerca a Brasil y Perú eso no nos golpea tan duro. Innecesaria porque correríamos el riesgo de ser un catatumbo más en el tema de la violencia, porque ya no habría un control de seguridad por esa carretera”, opina Alviar.
En la Amazonía colombiana hay presencia de las disidencias de las Farc, agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa del territorio. Sin embargo, el líder asegura que las acciones de estos grupos en contra la población son reducidas porque “no hay una forma inmediata” de salir del territorio.
A esto se suma el punto más problemático del proyecto: el impacto medioambiental. Sofía Cordero Romero, vive en el kilómetro 14.5 y hace parte de la Reserva Natural Acapu. Lleva 14 años viviendo sobre la vía y asegura que es la misma selva la que ha detenido el avance de la obra.
“Hay cuerpos de agua a un lado y al otro de la carretera y con la vía se convierten en pequeños laguitos cuando llueve porque necesitan continuar el flujo de su movimiento, pero no hay el cauce adecuado, entonces se desbordan y algunas partes de la carretera quedan inundadas por varias horas. Aunque eso se drena, podría estar alertando de un movimiento de agua que requiere ser mejor orientado para que el movimiento del propio del ecosistema tenga mejor calidad”, explica Cordero.
Por lo que hay de la vía pasan manadas de monos, bandadas de pájaros, osos, serpientes y roedores que tienen que bordear la carretera. Sin embargo, no hay señalización que advierta de su presencia. “El tema ambiental se tuvo muy poco en cuenta para realizar la carretera y la deforestación que trajo con la construcción y los accesos a lo que dio, ha propiciado e incentivado la deforestación y el tráfico ilegal de madera, por el poco control de parte de las autoridades”, comenta Kevin Murillo, veedor ciudadano.
"El tema ambiental se tuvo muy poco en cuenta para realizar la carretera y la deforestación que trajo con la construcción y los accesos a lo que dio, ha propiciado e incentivado la deforestación y el tráfico ilegal de madera, por el poco control de parte de las autoridades"
Kevin Murillo, veedor ciudadano
La preocupación es que suceda lo mismo que pasó en Brasil con la construcción de la carretera transamazónica, un megaproyecto que causó grandes problemas de deforestación pero que incluso no puede garantizar el paso constante: “Nosotros que hemos vivido aquí y conocemos las cosas que ha hecho Brasil en las carreteras amazónicas, sabemos que son unos esfuerzos impresionantes para hacer cualquier carretera en la Amazonía. Inclusive en la transamazónica hay partes en que solo se pueden transitar en verano, a pesar de que los brasileños llevan haciendo esas carreteras más de 50 años. Entonces lo veo realmente complicado y con unos impactos ambientales que pueden ser muy fuertes”, agrega Ochoa.
Según un estudio de investigadores de Brasil, EE. UU., Bolivia, Colombia y Suecia publicado en 2020, 75 proyectos viales que se plantearon en cinco países de la cuenca del Amazonas ocasionarían 2.4 millones de hectáreas de deforestación. Además de que el 17 por ciento de estos proyectos violaba la legislación medioambiental y los derechos de los pueblos indígenas.

Con la construcción de la carretera también se han presentado nuevos conflictos de tierras: “Hay personas que han tenido allí su reserva durante más de 20 años, pero la expansión de los territorios de los resguardos indígenas que vienen desde el río Amazonas para arriba está empezando a entrar en conflicto con los territorios de las personas de las reservas. Ahora que se tiene acceso a la vía se están empezando a crear otros usos y otras personas interesadas en tener parte de esos recursos”, dice Germán Ignacio Ochoa.
Malos manejos y corrupción
La carretera ha estado en el ojo público desde hace varios años. En primer lugar Felix Franco Acosta, gobernador del Amazonas en dos ocasiones, fue condenado a seis años de cárcel por el delito de celebración indebida de contratos en el 2009. Según el fallo, el mandatario fraccionó en 68 partes un negocio de 1.000 millones de pesos para la construcción de la carretera Leticia – Tarapacá. Con eso buscaba contratar directamente a quién quisiera, sin necesidad de hacer licitación pública.
A esto se suma que en 2009 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desaprobó la construcción de cuatro kilómetros de vía (una inversión de 1.500 millones de pesos) porque aunque el proyecto llegó hasta estas instancias, en la realidad ya se había ejecutado.
“En el primer periodo Uribe cuando hicieron la carretera Leticia kilómetro 17, se hizo la aprobación pero dejaron claro que la carretera Leticia - Tarapacá solamente llegaría hasta el kilómetro 25 con pavimento, que de ahí no le ponían un peso más porque en los archivos aparecía esa carretera pavimentada como cinco veces. Parecía una carretera extensa, pero resulta que nunca nunca fue reflejado con la realidad”, recuerda Nilson Alviar.
Desde la primera intervención hubo problemas. Germán Ignacio Ochoa cuenta que antes de la intervención de 2009 se pavimentó en un material que no era el adecuado. Del kilómetro 10 hacia arriba solamente se podía transitar si no llovía. La comunidad tenía que poner palos atravesados en medio de la vía para que los carros pudieran pasar. Por eso se tuvo prácticamente que cambiar de lugar y construir desde cero.
“La primera parte era lo que nosotros conocíamos desde Leticia hasta el kilómetro 18-19 más o menos. Pero uno eventualmente podía llegar bien en un día de verano hasta el kilómetro 12 o 13 y con muchas dificultades porque habían unos pasos en el kilómetro 10 que eran horribles, entonces si llovía pues no se podía ni pasar”, explica el profesor.
Hay otras urgencias
Otro de los propósitos de la carretera era darle una vía de acceso a las comunidades indígenas que viven sobre la carretera, especialmente en los kilómetros cuatro, seis, siete, nueve, once, doce, catorce y diecisiete. Sin embargo, hoy la comunidades de San Pedro de los Lagos no tiene una vía que los saque a la carretera, y deben caminar hasta media hora desde el kilómetro 8.5 hacía adentro. “La comunidad de San Pedro está fundada hace 63 años y tiene reconocimiento institucional desde hace 28 años, pero como la comunidad no cuenta con un colegio, los niños sufren demasiado caminando todos los días una hora (de ida y vuelta) para llegar a la carretera”, cuenta el líder ticuna Jaime Parente. En la misma situación están los habitantes de San Antonio de los Lagos, que además necesitan un puente para poder llegar a su resguardo.

Hoy la vía también está deteriorada en varios puntos, incluyendo box culvert que se han caído. Además denuncian que la vía es muy estrecha: “realmente les faltó tomar un poquitico más de precaución y de prevención porque la carretera sigue siendo una carretera estrecha cuando pasan un camión y un carro pequeño tienen problemas y cuando pasan dos camiones, peor”, comenta Ochoa.