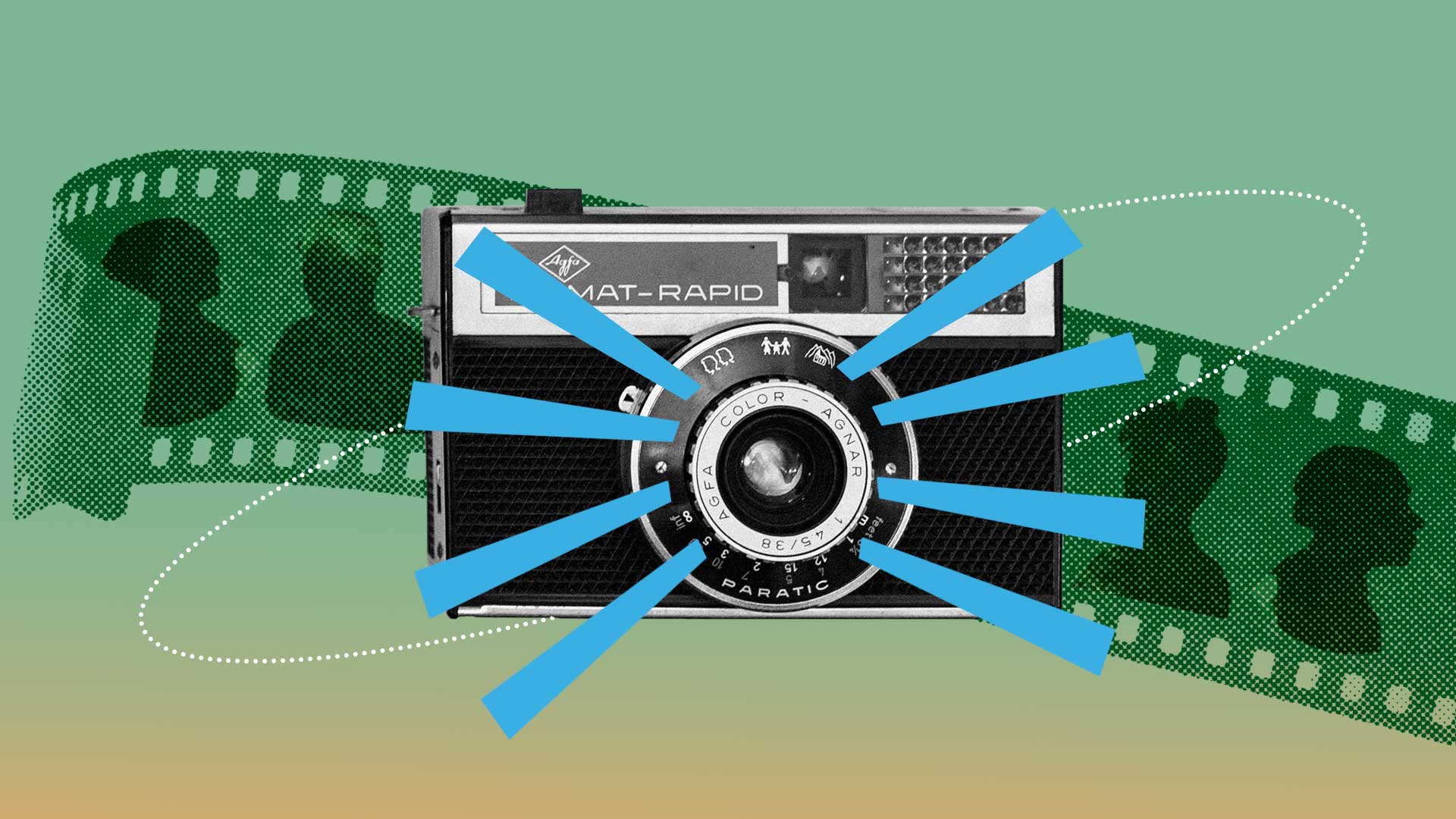Algunos dicen que todo empezó una noche de 2021, cuando un grupo de campesinos decidió tumbar los pinos. No hubo arengas ni banderas, solo el sonido seco del machete contra la madera. “Nos cansamos de ver la montaña cerrada, de no poder sembrar ni una papa —cuenta uno de los hombres que participó en la recuperación—. Todo lo que crecía ahí servía para el papel, pero no para la vida”.
Esa noche, en las veredas de Cajibío, empezó a correrse la voz: “Vamos a recuperar la tierra”. Pero quienes conocen la historia de fondo saben que aquello no empezó en 2021, sino hace casi medio siglo, cuando los abuelos Misak pronunciaron por primera vez una frase que todavía se repite en las asambleas: “Recuperar la tierra para recuperarlo todo”.
Un antecedente importante del conflicto por la tierra en el Cauca ocurre en los años 80, cuando los taitas se reunían a escondidas, en cocinas con techo de paja y el fuego encendido, para planear las recuperaciones. Sabían que los hacendados tenían informantes, por eso hablaban bajo, casi en susurros. En 1980, cerca de cuatro mil comuneros Misak avanzaron sobre la finca Las Mercedes, una de las haciendas más grandes de la zona. Era propiedad de políticos de Popayán que los obligaban a trabajar por comida, bajo amenaza. Aquella acción, que fue documentada en el testimonio “De las tinieblas a la victoria del pueblo Misak” publicado en 2023 por la revista Razón Crítica, marcó el inicio de un ciclo de recuperaciones que transformaría la historia del Cauca.
El Estado respondió como en la mayoría de casos: con soldados. Durante semanas, los caminos se llenaron de uniformes y los mayores indígenas recuerdan que esa fue la primera vez que vieron tanquetas subiendo por las trochas. Hubo muertos. Uno de ellos fue el taita Juan Tunubalá, a quien hombres armados sacaron de su casa, torturaron y enterraron en una fosa común. Desde entonces, la consigna se volvió herencia: la tierra no se pide, se recupera.
Cuarenta años después, en julio de 2021 —pocos meses después del estallido social que sacudió al país—, ese eco volvió a escucharse en Cajibío. Unos 150 campesinos entraron con hachas y machetes a una plantación de pinos de la multinacional Smurfit Westrock, antes llamada Cartón de Colombia. No estaban solos: las comunidades Nasa y Misak hacían lo mismo en predios cercanos. Su enemigo ya no tenía apellido local, sino sede en Irlanda.
Pedro José Velasco, conocido como Taita Pedro Misak, recuerda esa noche como si todavía oliera a resina. “Nos dimos cuenta de que ya no eran los terratenientes de antes —dice—, sino una nueva forma de acaparamiento: legal, amparada por corporaciones extranjeras".
Habla despacio, con la serenidad de quien lleva décadas caminando procesos colectivos. “Nos preguntamos: ¿de quién son esas tierras donde crecimos viendo pinares y eucaliptos? ¿Quién decidió que la montaña debía dejar de ser nuestra?”.
La respuesta llegó después de meses de revisar escrituras, mapas y registros catastrales. Descubrieron que Smurfit Westrock llevaba más de cinco décadas expandiendo sus proyectos forestales en el país, bajo el argumento de la reforestación y la sostenibilidad. Pero para las comunidades, esos monocultivos eran otra forma de despojo: tierras fértiles convertidas en plantaciones de árboles que agotan el suelo, secan los ríos y desplazan los cultivos de comida.
“Esa empresa llegó prometiendo empleo, pero lo que trajo fue hambre”, dice doña Luz Marina, una mujer campesina que vive en la vereda La Ventura. “Nuestros hijos se iban a trabajar por días enteros y les pagaban con una bolsa de mercado. Nos quedamos sin tierra, sin río, sin nada. Cuando vimos que todo el territorio estaba lleno de pinos, entendimos que nos estaban desapareciendo de otra manera".
Pedro lo resume así: “Los pinos crecen rápido, pero donde crecen no vuelve a crecer nada más”. Por eso, dice, la recuperación del 2021 no fue improvisada. “Duramos dos años construyendo la estrategia. Queríamos mostrar solidez política, ética y comunicativa. No se trataba solo de ocupar, sino de visibilizar qué hay detrás de esos bosques perfectos que exportan papel y miseria”.
En ese proceso, comunidades campesinas, junto a comunidades de los pueblos Nasa y Misak, decidieron trabajar juntas. No fue fácil. “Cada pueblo tiene su historia, su forma de lucha —explica Pedro—, pero entendimos que la tierra nos une. Nos propusimos no pelear por los límites ni por quién habla primero. Aprendimos de los abuelos: la fuerza está en el colectivo”.
De esas conversaciones nació el Teviic, el Territorio de Vida Interétnico e Intercultural en el Cauca, un espacio que unió distintas resistencias bajo una misma bandera: la defensa del territorio frente al modelo forestal impuesto por Smurfit Westrock. “Decidimos que esta vez íbamos a recuperar también la palabra”, dice Pedro. “Queríamos contarle al mundo lo que estaba pasando”.
Así comenzó un nuevo capítulo en la larga historia de las recuperaciones del Cauca. Uno donde la lucha no solo se libra en los campos, sino también en los tribunales y las embajadas. Porque mientras la empresa insiste en hablar de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, las comunidades documentan otra realidad: suelos degradados, fuentes hídricas desaparecidas, desplazamientos silenciosos.
“Esa palabra —‘sostenibilidad’— se volvió una forma elegante de ocultar el despojo”, dice Pedro. “Pero nosotros ya aprendimos a traducirla. Sabemos que detrás de cada hectárea reforestada hay una familia que perdió su pedazo de vida".
Por eso, cuando en 2021 las comunidades avanzaron sobre las plantaciones, no lo hicieron solo como un acto de protesta. Fue también un acto de memoria: una forma de decir que la historia no termina donde empieza el monocultivo.
Cuando los bosques eran de cedro y no de pino
Antes de que llegaran los pinares, el paisaje del Cauca era otro. “Aquí lo que había eran árboles naturales —cedros, robles, nogales—, no había pinos en ninguna parte”, recuerda don Rafael Peña*, un hombre de manos duras y voz de camino largo. “Un señor extranjero, de apellido Hatmer, empezó a comprar la madera del bosque natural. No sé si era alemán, pero sí sé que fue él quien empezó la tala. Arrasaron primero con la cordillera central y después con la occidental. Esa madera se iba toda para Jumbo —Valle del Cauca—, a una empresa que se llamaba Cartón de Colombia".
El negocio se expandió rápido. Hatmer compraba a bajo precio la madera que la gente talaba, y cuando el bosque comenzó a escasear, la empresa propuso una “solución”: sembrar pino y eucalipto para reforestar. “Ahí fue cuando comenzaron a implementar las coníferas”, dice Rafael. “Al principio arrendaban pedacitos de tierra, pero a la gente la fueron convenciendo de vender. Les decían que era mejor, que ya no tendrían que matarse sembrando, abonando, limpiando. Así fueron comprando finca por finca, sobre todo en las mejores tierras de la meseta de Popayán, en Cajibío, Tambo, Timbío y Sotará. Y cuando uno vino a ver, ya no quedaban tierras para la agricultura. Las tenían todas ellos".
De esa época nació una de las primeras organizaciones de resistencia campesina: la Cooperativa Agroforestal de Córdoba, en el municipio de Inzá. “Era una cooperativa que surgió de un sindicato agrario. Su propósito era detener la tala del bosque natural y denunciar lo que estaba pasando. Había campesinos de varios departamentos que vinieron a apoyar, gente que hacía trabajo social. Al principio se lograron algunos avances, pero la persecución fue fuerte. A los líderes los amenazaron, a otros los mataron. La cooperativa se acabó, y Cartón de Colombia siguió comprando tierras y sembrando pinos".
Rafael hace una pausa. Afuera, el viento sacude las ramas de un pino. “Hoy uno camina por una pinera y no encuentra ni culebras. La tierra está muerta. No hay flores, no hay pájaros. El pino envenena el agua y deja la tierra estéril. Por eso seguimos en esta pelea, aunque hayan pasado tantos años".
Su voz cambia cuando habla de sí mismo, como si de pronto el pasado volviera a caminar junto a él. “Yo llegué a esto porque era inquieto, desde muchacho. Me gustaba organizar, discutir. En los sesenta me junté con jóvenes de la universidad, creamos un gimnasio —donde hoy está el SENA— y ahí comenzamos a leer sobre política y sobre lucha agraria. Entré a la Federación Agraria Nacional, luego a la Anuc. Cuando la Anuc se dividió, nos tocó empezar de nuevo, organizar otra vez a los campesinos del noroccidente de Popayán. De ahí nació Acader”.
Se ríe apenas, con ese humor cansado que deja el trabajo de toda una vida. “Todo ha sido con las uñas, pero aquí seguimos. El próximo año cumplimos veinte años con Acader. Hemos logrado llegar a cuatro municipios y estar presentes en otros. Hoy la organización ya es conocida afuera, incluso internacionalmente. Pero todo comenzó aquí, en la tierra, viendo cómo se llevaban los árboles”.
“Esto no es nuevo”, dice. “La pelea con Cartón de Colombia viene de finales de los años sesenta. Antes luchábamos contra la tala, ahora contra los pinos. Pero el daño es el mismo. Lo único que cambia es el nombre de la empresa”.
Por un tiempo pareció que el silencio se había impuesto. Después de los años duros de la tala y de la desaparición de la cooperativa, las montañas del Cauca se llenaron de pinos. Los campesinos miraban cómo el verde oscuro de las coníferas desplazaba el verde vivo de los cultivos. Las fincas donde antes crecían los fríjoles, el maíz o la papa se volvieron terrenos cerrados, con alambres y letreros de propiedad privada. El olor a resina reemplazó el del café recién tostado.

El tiempo de los gringos y del pino
Antes de hablar de la empresa, don Jorge prefiere hablar de la tierra. De cómo era vivir atado a ella, pero sin tenerla. “Uno trabajaba lo que había. El terrateniente le decía: de aquí para allá trabaja usted para sostenerse, y de aquí para adelante me trabaja a mí”, recuerda. “Y así era. Le daban un pedacito, pero nunca la tierra. Por eso muchos hoy no tienen escritura: porque se quedaron ahí, entre la promesa y la servidumbre”.
De ese tiempo viene una herida que aún no cierra. La comunidad fue creciendo entre el trabajo ajeno y la esperanza de ser dueños de algo. Hasta que, con los años, llegó otra amenaza: los gringos. “Mi abuelo nos contaba que ellos habían llegado por allá en 1925 con su maquinaria. En ese tiempo, el que tenía bueyes era el más rico; los demás arábamos con pico y pala. A mí todavía me alcanzaron a enseñar a picar la tierra con un garabato, como si fuéramos el tractor”.
Entre 1983 y 1985, la historia cambió de golpe. “Ahí fue cuando la empresa entró al territorio de Cajibío. Primero compraron una finca grande —la de un señor Leonidas—, un hombre que ya había despojado campesinos antes. Le ofrecieron buena plata y vendió todo: ciento y pico de hectáreas. Desde ahí empezó el negocio y la pérdida”.
El recuerdo le brota con una mezcla de rabia y resignación. “A uno lo invitaban a reuniones, y allá iba uno en cicla, por trocha, con la rueda pinchada, amarrándola con cabuya. Todo era lejos. La primera reunión fue en La Capilla. Ahí comenzamos a ver lo que se venía. Estaba la Anuc —Asociación Nacional de Usuarios Campesinos—, que era la organización más fuerte. Yo era un muchacho, iba detrás de los mayores, aprendiendo. Ellos se tomaron una finca —la de la Viuda de Cajibío— y ahí cayó un compañero. Desde entonces entendimos que esto era una lucha larga”.
Las juntas de acción comunal se multiplicaron y la palabra organización empezó a tener otro peso. “Nos reuníamos para ver cómo enfrentar la problemática. Y así, poco a poco, fuimos aprendiendo lo que era una directriz, lo que era el respeto y los valores. Yo decía: uno tiene que ir bailando detrás de los que saben, porque de eso se trata una organización: de caminar juntos, sin que nadie se crea más que otro”.
Ese sentido de unión también fortaleció la identidad campesina. “Hoy a un campesino le dicen que se quite el sombrero, que no ande con peinilla —machete—, que para ser reconocido se ponga una gorra. Pero yo no me avergüenzo. Yo soy campesino, y ahí está mi raíz”.
Cuando vuelve a hablar de la empresa, la voz se endurece. “Ellos venían ofreciendo proyectos: gallinas, huertas, escuelas. Decían que nos iban a ayudar. Pero nosotros no queríamos eso. Lo que pedíamos era tierra. Les dijimos: si ustedes nos quitan la tierra, nos quitan la vida. Ellos insistían: la empresa les va a traer desarrollo. Pero ¿qué desarrollo es ese? Para mí, desarrollo es el buen vivir, y el buen vivir se tiene cuando se tiene tierra”.
Ahí llegaron los venenos. “Al principio uno no sabía ni qué era eso. Echaban glifosato, Roundup, Hidrosoil. Los trabajadores lavaban los frascos en los ríos. Yo mismo los vi. Y más abajo la gente tomaba esa agua. No les enseñaban nada, ni dónde botar los residuos. Desde entonces empezó a morir todo. Antes pescábamos con ollas, con canastos. Ahora ya no hay nada. Ni mariposas. En verano, el que no ha visto eso, no sabe lo que es el daño. Desapareció la fauna. Los armadillos salían a buscar agua, flacos, desesperados. Un día recogimos cuatro y los llevamos río arriba, pero volvieron. Allá ya no tenían comida. Les cambió el ambiente”.
Hace una pausa larga antes de continuar. “La empresa dice que no es culpa de ellos. Pero si usted vive del territorio, vive de la comida que le da la tierra. Si se la quitan, ¿de qué vive? El campesino vive enamorado de la tierra, de la naturaleza, de lo que lo rodea. Pero a la empresa eso no le importa. Ellos entran y salen. Y uno se queda con el daño”.
Mira hacia el horizonte como si siguiera viendo ese paisaje de pinos. “La riqueza mía está en el territorio —dice al final—. No en las paredes ni en el cemento. Aquí está la vida”.

El rostro del despojo
“Cajibío es el rostro del despojo”, dijo el Taita Floro, mayor del pueblo Misak, con la voz serena pero firme de quien ha visto repetirse las mismas heridas sobre la tierra. En el pequeño auditorio donde se reunían líderes campesinos e indígenas, su frase cayó como una verdad que nadie se atrevió a refutar. Afuera, los cerros del Cauca siguen cubiertos por los pinos de Smurfit Westrock, verdes y silenciosos como si hubieran borrado la memoria del paisaje.
No era la primera vez que en Cajibío se hablaba de despojo. Las historias de cómo llegaron los afro, escapando de la esclavitud; o de cómo los indígenas Misak bajaron desde las montañas buscando un lugar donde rehacer su vida tras los desastres naturales; o de cómo los extranjeros, tras la Segunda Guerra Mundial, recibieron tierras del gobierno mientras los campesinos seguían sin títulos de propiedad, se repiten en las veredas como un relato que se cuenta sin rencor, pero con una persistente sensación de injusticia.
A mediados de los ochenta, la historia cambió de escala. La empresa Cartón de Colombia —hoy Smurfit Westrock— empezó a comprar fincas y a tumbar montañas. Dicen que la primera fue la de Leonidas, luego la de Marco Tulio Bravo, y después las de los Leman, aquellos extranjeros que habían llegado décadas atrás. “Entraron con motosierras y con obreros de Buenaventura. Acabaron con la montaña virgen”, recuerda una lideresa campesina.
Desde entonces, la versión de los hechos se bifurca. La empresa, en una respuesta enviada a Consonante, asegura que administra 67.000 hectáreas de patrimonio forestal en el país, bajo lo que llama un “equilibrio responsable” entre plantaciones de rápido crecimiento y la conservación activa de más de 22.600 hectáreas de bosques naturales, que —dicen— protegen, estudian y preservan.
A veces, cuando el sol cae sobre los cerros de Cajibío, el aire parece detenerse sobre los pinos. En esas hileras idénticas y silenciosas —que antes fueron maizales y potreros de yuca y fríjol— se resume medio siglo de una historia que no termina. “Cuando llegaron los gringos fue el principio de todo esto”, dice Raúl, un campesino de rostro curtido y voz pausada. Compraron todo. Daban buena plata, y el que no vendía, lo hacían vender con presión. Así empezaron a tumbar el monte”, finaliza.
Era mediados de los ochenta y la empresa Cartón de Colombia —entonces dedicada a talar selvas en el Pacífico— decidió que era más rentable sembrar pino en el Cauca que seguir cortando árboles en el Bajo Calima. La oposición fue inmediata. Campesinos e indígenas denunciaron la destrucción del bosque nativo, la sequía de los ríos y el impacto del pino en los suelos. “Por eso le llamamos el desierto verde —dice María—, porque acaba con el agua, con el suelo, con todo”. En los años noventa hubo foros, marchas, y hasta un encuentro municipal donde más de mil quinientas personas se reunieron para hablar del agua, la tierra y la vida. Pero la empresa nunca escuchó.
Las comunidades resistieron desde el principio. Hubo sabotajes, protestas, foros cívicos, tomas simbólicas. En 1992, más de 1.500 campesinos se reunieron en un foro municipal por la defensa del agua, la tierra y la vida. “Nos oponíamos a las pineras porque mataban el suelo”, recuerda otro campesino. “En esas tierras antes uno veía guacharacos, venados, armadillos. Ahora ni un pajarito se ve”.
La empresa —hoy Smurfit Westrock Cartón de Colombia— no se detuvo. Según su propio Plan de Manejo Forestal, entre 2026 y 2030 proyecta alcanzar 67.879 hectáreas en todo el país. En Cajibío, los campesinos y pueblos indígenas calculan que ya controla más de 3.000 hectáreas, entre tierras propias y arrendadas.
En ese mismo documento, la compañía reconoce que “las soluciones del modelo estratégico muestran que es necesario comprar madera para pulpa de eucalipto, para poder satisfacer la demanda durante los primeros años (...). Este resultado es importante por cuanto indica que la estructura actual de la División Forestal puede satisfacer las exigencias futuras de madera (...) siempre y cuando se sigan también las sugerencias de compras a terceros y las distribuciones de cortas y de plantación propuestas por este modelo”.
Dicho en otras palabras: el negocio se expande. La compra de madera a terceros es, en realidad, una proyección de acaparamiento. Y mientras los árboles crecen alineados en hileras perfectas, el territorio se encierra.
Esa contradicción —entre la promesa del desarrollo y la realidad del despojo— no pasa inadvertida. Lo explicó Laura Bonilla en una columna para El Espectador: “La Constitución es clara. El artículo 64 ordena al Estado promover el acceso progresivo a la tierra para campesinos sin tierra. El artículo 79 protege el derecho colectivo a un ambiente sano. Y la Corte Constitucional ha dicho, una y otra vez, que la tierra no es mercancía, es sustento y raíz de los pueblos. Pero entre lo que dice la norma y lo que se vive en Cajibío hay un abismo. Y ese abismo es político”.
En Cajibío, las promesas incumplidas de la Reforma Rural Integral se convirtieron en una deuda viva. Cada vez que la tierra cambia de manos, vuelve el dolor de la espera y la comunidad ya está cansada.
Las tensiones siguieron creciendo. En 2021, tras décadas de frustración, el descontento volvió a estallar. Campesinos e indígenas se movilizaron para exigir la recuperación de las tierras que el Acuerdo de Paz de 2016 había prometido para la Reforma Rural Integral. La respuesta del Estado fue la represión. Durante las protestas, el joven Samir Camayo fue asesinado por un disparo. Su muerte desató una rabia acumulada por años.
La respuesta ha sido la intimidación. En marzo de 2023, tras una reunión entre líderes y representantes de Smurfit, circuló un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Doce campesinos e indígenas fueron amenazados de muerte. El mensaje daba diez días para abandonar la región y se acusaba a los labriegos de “invadir tierras privadas” y de actuar “impulsados por grupos guerrilleros”.
Aun así, las organizaciones no se detuvieron. “Cajibío históricamente siempre se la ha jugado por la tierra”, dice Carlos*, un líder campesino del Coordinador Nacional Agrario (CNA). “Nuestros mayores recuperaron más de 2.700 hectáreas en Cajibío en los setenta, y ahora vamos por más de 4.000. Pero no ha sido fácil: hay conflictos con los terratenientes, con los indígenas, y entre nosotros mismos”.
Los enfrentamientos entre campesinos e indígenas no son nuevos. En la zona de La Pajosa, frontera con Totoró, hubo choques que dejaron heridos. “Desde entonces se intentó hacer una mesa interétnica, pero nunca funcionó —cuenta María*—. Algunos campesinos no reconocen que los Misak también tienen derechos en este territorio, y eso ha dificultado el diálogo. Pero nosotros creemos que el enemigo no es el indígena ni el campesino: el enemigo está afuera. Son las multinacionales las que nos han quitado la tierra”.
De esa convicción nació el Territorio de Vida Interétnico e Intercultural (Teviic), una articulación que reúne a campesinos e indígenas en torno a un plan común de vida. “Nosotros decimos: este territorio tiene que ser libre de actores armados, sin coca, sin minería, sin monocultivos —explica María*—. Queremos recuperar el suelo, el agua, y que los jóvenes tengan futuro aquí”.
El Teviic no nació de la nada. En los años anteriores había existido otra articulación que intentó enfrentar a Smurfit desde la acción colectiva, pero se debilitó por diferencias internas. Con el tiempo, la experiencia maduró y el Teviic se consolidó como una propuesta política, ambiental y cultural que busca autonomía territorial y soberanía alimentaria. “Es un plan de vida, no un proyecto productivo —dice Carlos—. Nosotros no queremos gallinas ni pollitos regalados. Queremos poder decidir sobre nuestra tierra”.
Esa diferencia marca una fractura profunda en Cajibío. “Hay más de 200 organizaciones en el municipio”, explica María*. “Pero no todas piensan igual. Unas creen en la autonomía, en lo territorial; otras se conforman con lo que les da la empresa. Les dan el pollito, la gallina, y ya. Nosotros no. Queremos tierra, agua y dignidad”.
A esa disputa se suman nuevas amenazas. “Nos han declarado objetivo militar”, cuenta Carlos*. “Nos dicen que el CNA no puede seguir trabajando aquí. Pero seguimos. Acompañamos juntas de acción comunal, bajamos las vallas de los grupos armados y ponemos otras que dicen Territorio de Paz. Lo hacemos con miedo, pero lo hacemos”.
La violencia toca a todos. Jóvenes reclutados por las disidencias, soldados secuestrados, padres que esconden a sus hijos. “Hace un mes se llevaron a un muchacho del Ejército y no se sabe nada —dice María*—. A un comunero Misak también se lo llevaron. Nadie volvió a verlo”.
En medio de ese clima, Smurfit Westrock se deslinda. En una respuesta enviada a Consonante, la empresa asegura que “la situación actual en Cajibío no es resultado directo de nuestras operaciones, sino consecuencia del entorno altamente conflictivo en el que operamos, donde el conflicto se centra en la tenencia de la tierra”. Añade que, desde su llegada, “las tierras han sido utilizadas en cumplimiento de las funciones sociales y ambientales que demanda la propiedad, conforme a la normatividad colombiana”, y que el verdadero problema estaría en “una parte significativa de los terrenos del municipio, que no son propiedad de SW, donde no se cumple dicha función”. Una respuesta que, para muchos, suena más a exculpación que a compromiso.
Pese al miedo, Cajibío sigue organizándose. “La cultura aquí es organizativa”, repite Carlos*. “Así sea para criar gallinas o sembrar fríjol, todo el mundo se organiza. Y eso es lo que más teme la empresa: que nos sigamos organizando”.
Mientras tanto, la negociación con la empresa permanece congelada. Los campesinos propusieron la creación de un Territorio Campesino Agroalimentario, pero la compañía se niega a ofrecer las fincas para compra por parte del Estado, pese a que el Acuerdo de Paz de La Habana incluyó la recuperación de esos predios como parte de los pactos de transformación territorial.
Para los campesinos, el Estado no ha cumplido. Y la empresa, dicen, nunca ha querido hacerlo. “Acá el campesino vive enamorado de la tierra”, repite José. “Pero la empresa no vive de eso. Ellos entran y salen. Nosotros nos quedamos con el daño”. Su voz se apaga un poco. Habla del glifosato, de los ríos donde ya no se pesca, de los animales que bajan del monte buscando agua. “Antes uno veía el cielo lleno de mariposas. Ahora, puro silencio.”
En los informes internacionales también se menciona el caso. De acuerdo con el documento ‘Smurfit Westrock en Colombia: impactos socioecológicos y violaciones de derechos humanos’, publicado por la organización SumOfUs y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal), la empresa ha sido denunciada en varios países por acaparamiento de tierras, conflictos con comunidades rurales y afectaciones ambientales derivadas de sus plantaciones industriales. En Colombia, los impactos se concentran precisamente en el Cauca, donde las comunidades han denunciado la pérdida de fuentes hídricas, erosión del suelo y desplazamiento campesino.
Sostenibilidad en el papel
Smurfit Westrock sostiene que sus operaciones forestales son un modelo de sostenibilidad en Colombia. En Cajibío, por ejemplo, afirma proteger más de 700 hectáreas de bosque natural, monitorear fuentes hídricas y capturar miles de toneladas de CO₂ con sus plantaciones. En una respuesta escrita entregada a Consonante, insisten en el cumplimiento de estándares internacionales —como los sellos FSC e ISO 14001— y en su aporte a la conservación de especies, la mitigación del cambio climático y la generación de empleo local. Bajo ese marco, la empresa se presenta como un actor comprometido con la economía circular y el desarrollo rural.
En su más reciente Informe de Sustentabilidad 2024, Smurfit Westrock presume de avances históricos. Dice haber alcanzado un 56 % de uso de fibra reciclada, operar con un 100 % de certificación FSC y PEFC en sus bosques y reducir de manera sostenida su huella de carbono. Anuncia, además, que más del 50 % de la energía usada en sus operaciones clave proviene de fuentes renovables —como biomasa o energía solar— y que ha emitido más de 2.000 millones de dólares en bonos verdes respaldados por su marco de Finanzas Verdes. A esto suma su compromiso de reducir entre un 50 % y un 60 % sus emisiones de CO₂ hacia 2050, en línea con el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París. En el papel, la compañía parece estar a la vanguardia de la transición ecológica global.
Pero el panorama cambia cuando se baja del discurso corporativo a la realidad de los territorios donde opera. La tesis “Smurfit Westrock Colombia: el poder corporativo y el ecoblanqueamiento como estrategia ambiental”, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, advierte que el modelo forestal de Smurfit Westrock —basado en monocultivos de pino y eucalipto— genera una pérdida progresiva de biodiversidad, reduce los caudales de agua y empobrece los suelos. Según esa investigación, los impactos ambientales negativos son enmascarados por un discurso técnico que usa sellos de certificación, programas de reforestación y reportes ESG —sobre gestión de medioambiente, sociedad y gobernanza— como herramientas de legitimación. En Cajibío, Cauca, por ejemplo, campesinos denuncian que las quebradas que antes alimentaban los acueductos veredales hoy se han vuelto intermitentes, mientras los cultivos tradicionales de maíz y frijol ceden terreno ante los árboles de rápido crecimiento.
El contraste no es nuevo. En 2015, una sequía prolongada dejó sin agua durante casi tres meses a varias zonas rurales de Restrepo, Valle del Cauca, donde la empresa también tiene plantaciones. Los líderes del acueducto rural Acuapaltres denunciaron ante la autoridad ambiental que los nacimientos de agua estaban siendo afectados por la siembra de coníferas a menos de un metro de los cauces y por el uso de herbicidas. Tras años de disputa legal, en 2019 el Tribunal Superior del Valle del Cauca falló a favor de la comunidad, ordenando a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y a Smurfit Kappa Cartón de Colombia revisar el uso de pesticidas y cumplir con los protocolos del Forest Stewardship Council (FSC) sobre la aplicación de químicos cerca de fuentes hídricas. El caso evidenció una brecha entre las prácticas reales de manejo ambiental y la imagen que la empresa proyecta a nivel global.
Unos años después, una historia parecida se repitió en Sotará, al sur del Cauca. El Tribunal Contencioso Administrativo del departamento sancionó al director de la Corporación Autónoma del Cauca (CRC) y al representante legal de Smurfit Kappa por desacato a una sentencia del Consejo de Estado que ordenaba proteger las cuencas hidrográficas del río Presidente y la quebrada La Catana. La denuncia fue impulsada por el abogado yanakona Hernán Palechor, quien advirtió que los acueductos indígenas y campesinos se habían quedado sin agua por la expansión de pinos y eucaliptos en los nacimientos. El fallo, más que una sanción, fue una advertencia: recordó que la ley obliga a respetar una franja mínima de 30 metros de protección en torno a los afluentes, algo que las comunidades siguen reclamando mientras el agua, cada año, desaparece.
Mientras tanto, Smurfit Westrock refuerza su apuesta por los bonos de carbono y la compensación de emisiones, mecanismos que permiten a las empresas equilibrar sus balances de carbono sin necesariamente reducir su contaminación directa. En 2024, la compañía incluyó estos instrumentos financieros dentro de su estrategia de descarbonización y anunció que publicará su primer informe bajo el marco del Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) en 2027. Sin embargo, expertos en política ambiental advierten que estos esquemas son, en muchos casos, una forma de trasladar la responsabilidad ambiental hacia el mercado, convirtiendo la reducción de emisiones en una operación contable más que en una transformación de fondo.
Estos antecedentes ponen en duda el alcance real de las certificaciones ambientales que Smurfit Westrock utiliza como respaldo de su imagen verde. En la práctica, las comunidades continúan señalando afectaciones al agua, pérdida de cultivos tradicionales y concentración de la tierra. Los empleos que genera la empresa son temporales, tercerizados y escasos en comparación con la extensión de sus plantaciones. Lo que se anuncia como “desarrollo sostenible” termina reconfigurando economías rurales, fragmentando tejidos sociales y desplazando prácticas campesinas.
Así, entre las cifras del progreso verde y los testimonios del territorio, emerge una contradicción profunda. Smurfit Westrock se presenta como pionera en sostenibilidad, pero en sus zonas de operación los efectos ecológicos siguen siendo visibles: fuentes hídricas disminuidas, suelos erosionados y comunidades rurales cada vez más dependientes de un modelo forestal que promete desarrollo pero deja poco para la vida local. La empresa puede comprar créditos de carbono y obtener premios internacionales, pero en Cajibío o Restrepo el bosque real —el que filtra el agua y sostiene los cultivos— sigue menguando. En el papel, la transición ya comenzó; en la tierra, todavía no.
Tanto el caso de Restrepo como las observaciones del estudio de la Tadeo Lozano coinciden en un punto: la empresa ha logrado trasladar su responsabilidad ambiental al terreno simbólico, donde los informes y los sellos pesan más que las experiencias de quienes viven en los territorios afectados. Esa capacidad de construir legitimidad a partir del discurso —mientras en el campo se degradan los suelos y se agotan los afluentes— es precisamente lo que define el ecoblanqueamiento. En los documentos, Smurfit Westrock sigue siendo una compañía ejemplar; en los municipios, las comunidades siguen preguntándose qué tan verde puede ser un modelo que seca sus ríos.
Así, cada tanto alguien recuerda las palabras de los abuelos Misak: “Recuperar la tierra para recuperarlo todo”. Esa frase, que alguna vez se dijo en voz baja junto al fuego, ahora recorre los caminos, los cultivos y las reuniones comunales. Porque aunque la empresa siga llamando “reforestación” al monocultivo y “sostenibilidad” al despojo, las comunidades han aprendido a leer el lenguaje de la tierra.
Pedro, el taita, dice que el bosque natural tiene memoria, y que tarde o temprano la montaña devuelve lo que le pertenece. “Nosotros no peleamos por una finca —dice—, sino por el derecho a que la vida vuelva a crecer”.
Tal vez por eso, cuando las noches se alargan y el olor a resina llena el aire, los campesinos, los Misak y los Nasa miran hacia las colinas y sueñan con volver a ver brotar el agua donde hoy solo hay raíces secas. Saben que los pinos algún día caerán, como cayeron las haciendas y los cercos, y que entonces la tierra respirará de nuevo.
Porque la historia del Cauca, como la de su gente, no termina en el monocultivo. Empieza, una y otra vez, en el acto de sembrar.
*Algunos nombres de esta investigación fueron cambiados por seguridad de las fuentes.