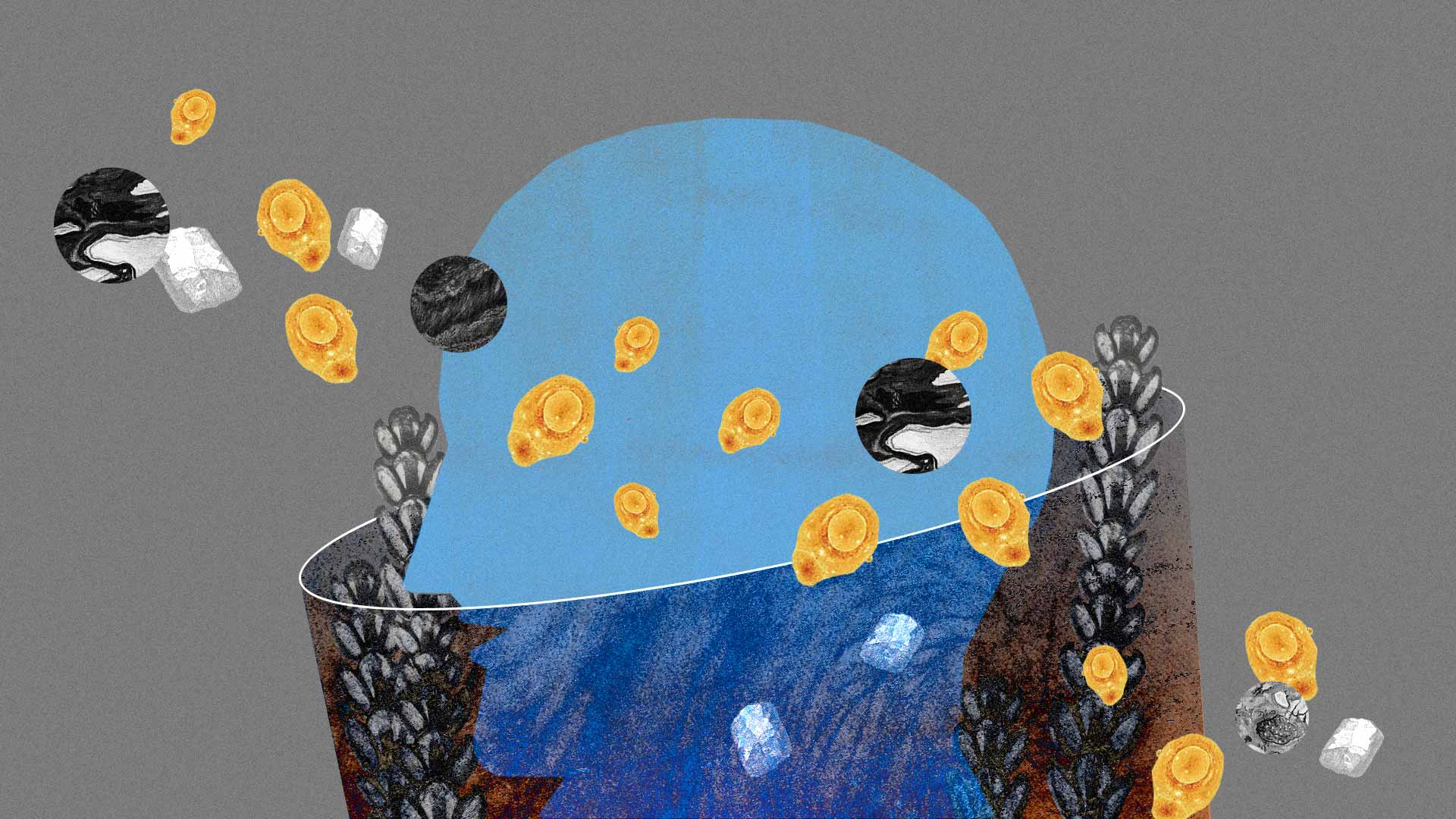En Belém do Pará, entre diplomáticos, ministros y pasillos blindados por credenciales, hay un nombre que abre espacio sin pedirlo: Alessandra Mundurukú.
Alessandra Korap Mundurukú habla como quien lleva siglos detrás de la voz. No necesita levantarla para que el aire se tense: la frase precisa, la mirada fija, el silencio que corta. Hija de un pueblo al que sus enemigos llamaron “los Mundurukú” —las hormigas guerreras— por su capacidad de avanzar en masa, organizados y certeros, también en ella hay algo de esa estrategia antigua: una determinación silenciosa que, sin ruido, abre camino. Esa contundencia —que la volvió un símbolo dentro y fuera de Brasil— aparece incluso aquí, en el hospedaje de Belém do Pará donde recibió al periodista peruano Joseph Zárate para esta conversación. Afuera, la ciudad hierve por la COP30; adentro, Alessandra parece moverse en otra frecuencia, una donde el territorio aún dicta el ritmo. Venía de días agotadores de reuniones, marchas y negociaciones, y, sin embargo, lo recibía con una calma casi doméstica. Conversaba mientras retocaba con jenipapo la pintura negra en sus piernas, como si ese gesto íntimo fuera también una forma de recuperar el territorio en su propio cuerpo.
Líder amenazada, referencia global, hija del Tapajós y heredera de una larga estirpe de guerreros, Alessandra habla con la naturalidad de quien ha visto demasiado pronto cómo se desmorona un mundo y, aun así, lo sostiene. Su presencia condensa muchas vidas: la niña que se lanzaba al río sin miedo, la joven que escuchó por primera vez a los caciques hablar de amenaza, la mujer que hoy enfrenta mineras, gobiernos y discursos que pretenden enseñarles a los pueblos cómo deben defenderse.
Su historia empieza mucho antes de las portadas, los premios o los discursos internacionales. Según contó en una entrevista con Sumaúma, Alessandra nació en una aldea a orillas del río Tapajós, cerca de Itaituba, en el suroeste de Pará. Crecer allí es hacerlo en el epicentro de una selva que no solo respira, sino que resiste: Pará ha sido, por décadas, el estado que más deforesta en Brasil. Aunque en los últimos años las cifras han tendido a bajar, sigue siendo un territorio en disputa, con cerca de 3.500 kilómetros cuadrados arrasados en 2022 por el avance de la agricultura, la ganadería y la minería ilegal. La devastación se concentra como una herida abierta en el sur del estado, siguiendo las cicatrices de las carreteras BR-163 y BR-230 —la Transamazónica— y golpea incluso áreas protegidas como la APA do Tapajós y la Floresta Nacional do Jamanxim. En ese paisaje marcado por la presión y la pérdida comenzó la vida de Alessandra.
Creció entre siete hermanos, zambulléndose en el agua, levantando tapiris de juego bajo la sombra de los árboles, pescando y cosechando yuca como parte natural de la infancia. Pero también vio cómo la ciudad avanzó hasta engullir la comunidad donde había nacido, transformando Praia do Índio en una reserva indígena arrinconada dentro de un barrio urbano marcado por la minería ilegal y, en consecuencia, la contaminación por mercurio.
Alessandra se formó como lideresa enfrentando el proyecto de megarepresas que amenazó con domesticar el Tapajós. Luego llegó el avance del agronegocio —camiones de soja, barcazas gigantescas, el puerto de Miritituba multiplicando el tráfico fluvial— y, más tarde, el auge feroz de la minería ilegal durante el gobierno de Jair Bolsonaro, que contaminó ríos, fracturó comunidades y trajo al territorio un ciclo de violencia y miedo. Entre esas presiones, la actividad política de los caciques y el racismo que enfrentó desde niña, Alessandra entendió que la selva ya no era la misma. Como dijo a Sumaúma, un día se dio cuenta de que los peces se alejaban por las balsas, que el açaí escaseaba, que el territorio se achicaba. Y entonces pensó en sus hijos, en los hijos que ellos tendrían algún día. “¿A dónde irían cuando ya no quedara nada?”, se preguntó.
Por esa trayectoria —y por el precio alto de sostenerla— Alessandra terminó ocupando un lugar que rebasa lo político y roza lo mítico. En Brasil, su rostro se ha vuelto un símbolo: aparece en murales, camisetas, portadas de revistas. En el mundo, es una referencia moral de la defensa de la Amazonía. Ha hablado en la Puerta de Brandeburgo ante cientos de personas, ha recibido el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en Estados Unidos y fue homenajeada con el Premio Goldman, el reconocimiento ambiental más prestigioso del planeta.
Pero antes de cualquier medalla o titular, queda lo esencial: Alessandra habla porque no sabe —ni quiere— callar.
Joseph Zárate: Hoy vino pintada con grafismos. ¿Qué historia está contando su cuerpo que las instituciones todavía no escuchan?
Alessandra Mundurukú: No siempre llevo estos grafismos. Hoy traigo corapi, tejido de algodón, y paneiro, como una canasta de burití que se abre sobre la piel. Esta es la pintura de las mujeres; la de los hombres es la del jabuti (tortuga selvática). Y la de guerra es otra, más dura, más antigua. La que llevo ahora es la del día común, la de cuando una necesita decir quién es sin levantar la voz: para reuniones, para encuentros, para que el cuerpo hable cuando otros no quieren escuchar.
J.Z.: Después de tantos días de marchas, reuniones y protestas, ¿cómo se siente y qué tuvieron que hacer para que, por fin, los escucharan en esta primera COP en la Amazonía?
A.M.: Parece que llevamos un mes aquí. Mucha lucha, mucha reivindicación. Y nadie nos oía. Tuvimos que llamar la atención: exigir la demarcación de las tierras y la revocación del Decreto 12.600/2025, que creó el Plan Nacional de Hidrovías y puso los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins como ejes para la carga.
J.Z.: La protesta tuvo momentos de tensión. ¿Cómo entiende las distintas formas de manifestación y la decisión de las mujeres de bloquear la entrada de la Zona Azul?
A.M.: Cada pueblo se expresa a su manera. Estábamos en nuestro derecho: la violencia entra a nuestro territorio, mata, y nadie hace nada. Nuestra estrategia fue sentarnos. Dijimos: “Nadie entra, nadie sale”.
J.Z.: ¿Qué pasó cuando el presidente de la COP y las ministras llegaron hasta ustedes? ¿Con quiénes lograron reunirse finalmente?
A.M.: Queríamos hablar con Lula, pero no estaba. Cuando dijeron que venía el presidente de la COP, dijimos: “Que venga aquí”. Luego llamamos a ministros del gobierno de Brasil porque él es de la ONU. Cuando Sônia Guajajara y Marina Silva se sentaron y dijeron “vamos a entrar”, abrimos. Ahí sí hubo escucha. Al final hablamos con el director general de la COP, con Sônia, con Marina y con un representante del ministro Boulos.
J.Z.: ¿Cuál fue la crítica más fuerte que les plantearon y qué se comprometió a hacer el presidente de la COP?
A.M.: Que los créditos de carbono están afectando nuestros territorios; que el Senado y el Congreso quieren minería en tierras indígenas; que la demarcación está paralizada. En otras COP nos dan dos o tres minutos. Eso no es escuchar. La ONU intenta silenciarnos. Él se comprometió a oírnos más y a no permitir acuerdos que perjudiquen a las poblaciones tradicionales.
J.Z.: ¿Cuáles son hoy las urgencias en el territorio Mundurukú y qué impacto tiene el garimpo?
A.M.: El avance de la minería, del agronegocio, de la hidrovía y la explosión de cascadas. El alto Tapajós es el territorio con más minería, incluso estando demarcado. Falta política social. El mercurio contamina todo: peces, el útero de las mujeres, la leche materna.
J.Z.: ¿El gobierno ha hecho algo frente a esa crisis de salud? Usted misma se hizo un examen toxicológico por la contaminación de la minería en el Tapajós.
A.M.: Ahora lo entendieron e incluyen el mercurio en la política de salud. Pedimos un laboratorio. El tema está silenciado; hay mujeres perdiendo hijos. Mi examen no salió tan alto porque usamos remedios caseros: la castaña de Pará, con selenio, disminuye un poco el impacto.
J.Z.: El gobierno defiende la hidrovía como una forma de llevar progreso a los pueblos. ¿Qué opina? ¿Y cómo ve los créditos de carbono?
A.M.: La hidrovía no sirve para los peces ni para los pueblos; sirve para barcazas de soja y mineral hacia Europa, Estados Unidos y China. No hay desarrollo sin proteger territorios indígenas. Y los créditos de carbono privatizan la floresta: dicen que la salvan, pero la convierten en mercancía. Las empresas compran créditos y desmontan en otro lugar. Los contratos son de 20 o 30 años; quien paga termina teniendo más derecho que los indígenas.
J.Z.: Lula estuvo en el Tapajós, pero impulsa la hidrovía. ¿Cómo vive esa contradicción?
A.M.: Es un discurso bonito, pero no conversa con quienes somos afectados. Lula es menos agresor que otros, pero no es suficiente. Hace oídos sordos. Lo que firma es nuestra muerte.
J.Z.: Usted intentó estudiar Derecho, pero lo dejó. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa experiencia?
A.M.: Era mi sueño, pero la ciudad me amarraba mientras mis derechos eran violados. No necesito un aula: necesito la calle. No estudié ni seis meses; no pasaba ni dos días en clase y ya estaba en Brasilia luchando. Me sentía presa. Yo soy libre: soy pájaro, soy pez, soy Mundurukú. No puedo ser controlada. Soy la mayor de siete; cuidaba a mis hermanos. Era rebelde. Teníamos mucha libertad. Cuando tuve hijos vi que estábamos perdiendo espacio por el agronegocio. Ahí comencé a luchar. No vengo de familia de líderes: los caciques me encomendaron. Yo no quería ser lideresa.
J.Z.: Sin embargo, le ha tocado dialogar con lideres importantes. Pienso, por ejemplo, en mujeres como la ministra Sônia Guajajara. ¿Cómo es su relación con ella? ¿cómo ha cambiado su vida con tanta visibilidad?
A.M.: Es muy fuerte. Llegar a donde llegó no fue fácil. Yo también recibo ataques. Algunos parientes creen que me volví villana por defender el territorio. Y sí, mi vida cambió: pierdes libertad con tus hijos y tus parientes. Me volví un alvo. Mi territorio es mi libertad, pero la prisión que soy yo creció.
J.Z.: Usted ha sufrido amenazas. ¿Cómo maneja esto con sus hijos y cómo enfrenta el exotismo con que a veces los medios la miran?
A.M.: Entraron dos veces a mi casa, en 2019 y 2021, después de las COP. Se llevaron dinero, documentos, cámaras. Mis hijos, de 17 y 19, antes no entendían por qué viajaba tanto; hoy sí. Ven mis videos y preguntan: “¿Será que mi madre fue golpeada?”. Y sobre los medios: no decido sola, tengo respaldo del territorio. Si mi líder dice que no hable, guardo silencio. Uso internet para el bien: para la lucha.
J.Z.: Tras 30 años de COP, ¿cree que sirve para algo? ¿Tiene esperanza para esta?
A.M.: No veo resultados. Hay oportunistas: empresas, gobiernos, invasores. Dan billones que nunca llegan. Nos discuten sin nuestra presencia. Decisiones de puerta cerrada. Es contradictorio: demarcan tierra y quieren petróleo. Quisiera tener esperanza, pero tengo miedo.
J.Z.: ¿Miedo a qué?
A.M.: A más privatización, a que el Congreso derrumbe demarcaciones, a más créditos de carbono. Queremos respeto al protocolo de consulta, a la Convención 169 y que pare la venta de mercurio.
J.Z.: Si pudiera viajar 50 años al futuro, ¿cómo imagina la Amazonía?
A.M.: Tengo esperanza en la juventud. Creo que ellos sí van a respetar el medio ambiente y no repetirán los errores de quienes hoy dicen “progreso” mientras destruyen la selva. Y lo digo desde lo colectivo: yo nunca camino sola.
J.Z.: Para cerrar: después de todo lo dicho, ¿qué es ser Mundurukú hoy?
A.M.: Somos hormiguitas: solas no molestan; juntas obligan a hacerse a un lado. Antes cortábamos cabezas; hoy cortamos con la voz. Y las “cabezas” que hay que cortar ahora son esos acuerdos que nos matan.