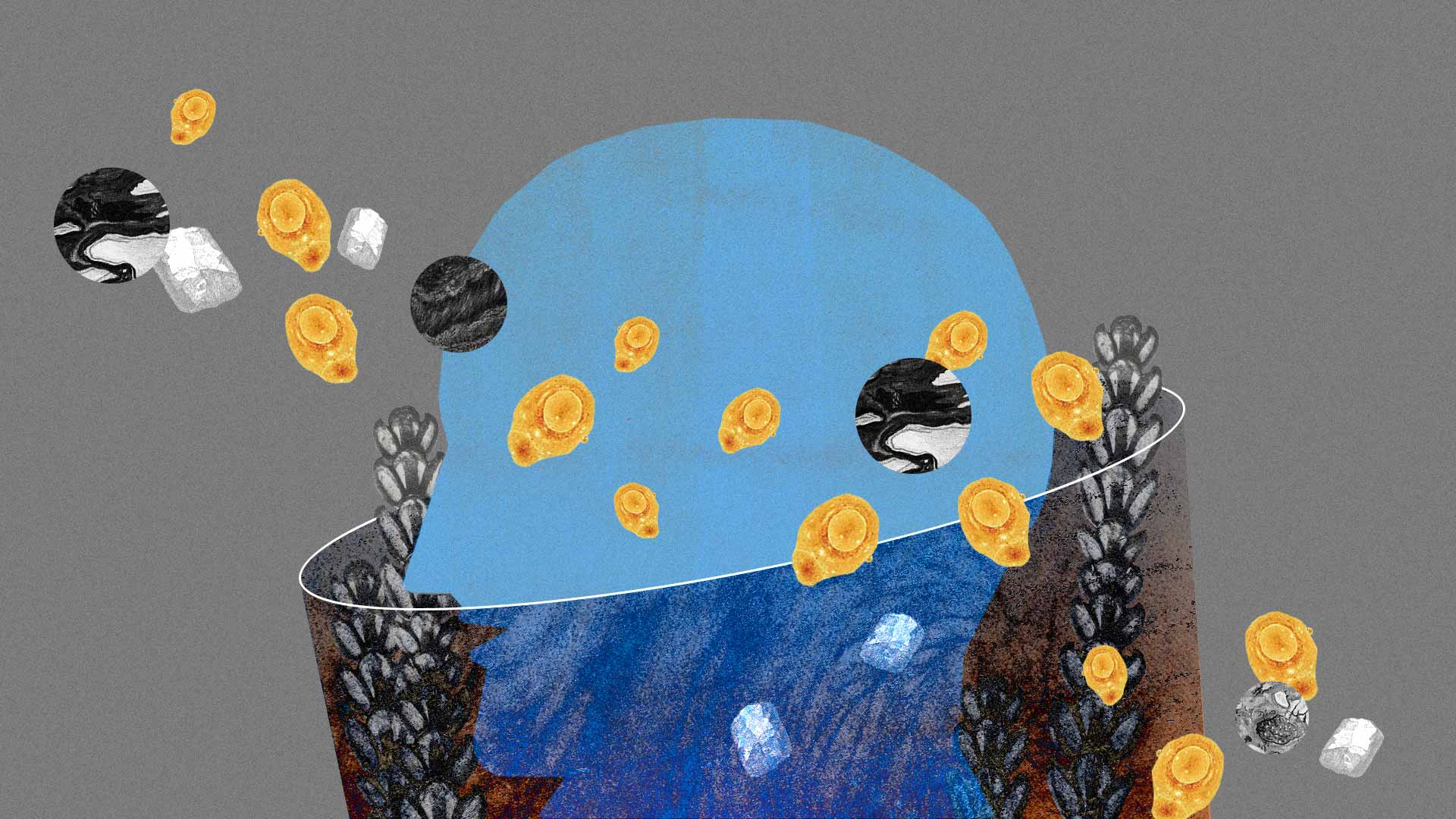En La Guajira, el desierto no termina nunca: avanza hasta el mar, se levanta en montañas verdes y vuelve a caer sobre los cuerpos. Es un territorio con nombre de mujer y con memoria de violencia. Por esos caminos de arena regresan las mujeres wayuu desde Venezuela, cargando una historia de despojo que no reconoce fronteras. Vuelven a la tierra que saben suya, pero lo hacen sin garantías, marcadas por una condición que las vuelve extrañas en su propio territorio. La frontera, invisible y persistente, no solo divide países: fragmenta a un pueblo ancestral y lo empuja a vivir entre la exclusión y el olvido.
Esa fractura no es reciente ni accidental. Tiene raíces profundas en la colonización forzada y en la imposición de límites estatales sobre territorios que existían mucho antes de los mapas. Para el pueblo wayuu, la línea que separa La Guajira colombiana del estado Zulia en Venezuela partió un territorio continuo, alteró formas de vida, economías y relaciones culturales. Con el paso de las décadas, el conflicto armado, la pobreza estructural y la ausencia estatal hicieron de esa frontera un espacio de desplazamientos forzados, violencias repetidas y abandono sistemático por parte de ambos Estados, que no han garantizado los derechos fundamentales ni una vida digna para las comunidades que la habitan. El impacto de esa historia sigue marcando el tejido social y el destino colectivo del pueblo wayuu.
Esa historia de violencia explica, en parte, el camino de Emelinda Rosa González. Hace 18 años tuvo que huir a Venezuela luego de la masacre de Bahía Portete, en la Alta Guajira, donde paramilitares asesinaron a su padre y a varios de sus tíos. El miedo, el duelo y el desarraigo la mantuvieron lejos de Colombia durante casi dos décadas. Regresó en 2022, pero no volvió al territorio que la vio nacer: el peso del pasado y las heridas abiertas la llevaron a asentarse en el sur de La Guajira. Su retorno no fue una decisión política ni un acto de reparación, sino una urgencia vital: buscar atención médica para una de sus hijas, que padecía una enfermedad de la piel. Familiares que ya estaban en Colombia la convencieron de regresar, diciéndole que el país había cambiado, que había beneficios para los pueblos indígenas y que, quizá, esta vez podrían vivir sin huir.
La violencia que marcó la vida de Emelinda tiene un nombre y una fecha. Entre el 18 y el 20 de abril de 2004, un grupo de entre 40 y 50 paramilitares del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte de las AUC perpetró la masacre de Bahía Portete, en el municipio de Uribia. Según el informe La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el ataque dejó al menos seis personas asesinadas —cuatro de ellas mujeres—, viviendas destruidas, el cementerio profanado y una comunidad aterrorizada que tuvo que huir masivamente de su territorio ancestral. Más de 600 personas se escondieron durante días entre cardones y manglares antes de iniciar un desplazamiento forzado que, hasta hoy, no ha sido plenamente reparado.
El informe advierte que lo ocurrido en Bahía Portete no fue un hecho aislado ni una violencia indiscriminada. Por el contrario, se trató de un ejercicio premeditado de terror y subordinación, dirigido de manera particular contra las mujeres wayuu por su papel central en la estructura social, cultural y política de la comunidad. “Ante tanta matanza en esta masacre, los espíritus de los difuntos no están en paz y nosotros tampoco”, recoge el informe, citando el lamento de la comunidad. Las mujeres fueron amenazadas, perseguidas, torturadas y asesinadas no solo por su condición de género, sino por ser lideresas, voceras y guardianas del orden comunitario.
El Centro de Memoria Histórica documenta que la masacre puso en escena una forma extrema de violencia sexual y simbólica utilizada como instrumento grupal: una estrategia para quebrar los liderazgos internos, sembrar terror y herir el honor colectivo del pueblo wayuu. Al atacar a las mujeres —intermediarias con el mundo exterior y figuras clave en la transmisión cultural—, los paramilitares buscaron desarticular el tejido social desde su núcleo. Esta violencia no solo se expresó en los asesinatos y las torturas, sino también en el escarnio público, los grafitis, las amenazas y el silencio forzado que se impuso como mecanismo de control.
Más allá del número de víctimas fatales, el impacto de la masacre fue profundo y estructural. La agresión contra las mujeres, las autoridades tradicionales y el territorio fracturó los referentes culturales sobre la vida, la muerte y la guerra. Para el pueblo wayuu, el territorio no es un espacio de ocupación sino el eje que da sentido al orden social, a la memoria y a la continuidad de la vida comunitaria. Para los paramilitares, en cambio, era un escenario estratégico para el control de rutas del narcotráfico y otros intereses económicos. Esa confrontación de lógicas explica la sevicia del ataque y el desplazamiento forzado que siguió.
La violencia contra los pueblos indígenas no se agota en el daño inmediato. Se expande. Se hereda. Atraviesa el tiempo y el territorio. Cuando golpea a una comunidad, no solo vulnera derechos individuales: pone en riesgo su continuidad cultural, su forma de habitar el mundo. En Bahía Portete, la masacre fue parte de un patrón más amplio de agresiones contra pueblos indígenas en Colombia, muchos de ellos hoy en riesgo de extinción física o cultural, sobre todo en zonas de frontera, donde el abandono estatal y los intereses estratégicos se superponen.
La historia de Emelinda es una de esas consecuencias prolongadas. Como la de cientos de familias wayuu, su vida quedó atravesada por una violencia que no terminó con el desplazamiento ni se diluyó con los años. El miedo, el duelo y la desconfianza siguieron marcando sus decisiones y su manera de habitar el territorio. Volver no fue regresar a casa. Fue aprender a vivir con una memoria que todavía no ha sido plenamente reconocida ni reparada.
Para muchos, el ir y venir del pueblo wayuu entre Colombia y Venezuela suele leerse como una costumbre ancestral, una movilidad natural que desdibuja la frontera. Pero esa explicación se queda corta. “No es tan simple”, dice Carlos Ramírez, sabedor wayuu de la comunidad de Mayabangloma, en Fonseca. Sentado a la sombra, mientras el calor aprieta y el viento levanta la arena, insiste en que los desplazamientos siempre han tenido razones concretas.
“Antes de la colonización nos movíamos siguiendo la naturaleza”, explica. El pueblo wayuu bajaba del norte hacia el sur en tiempos de cosechas silvestres, buscando alimentos, esquivando la hambruna, cuidando la vida colectiva. Era una movilidad que respondía al equilibrio con el territorio. “Eso era para sobrevivir como pueblo”, dice.
Pero Ramírez hace una pausa y marca la diferencia. “Lo que pasó después ya no fue tradición”. En las décadas de los ochenta, noventa y dos mil, recuerda, miles de familias wayuu cruzaron hacia el estado Zulia, en Venezuela, empujadas por la precariedad en la Alta Guajira, la falta de agua, la pobreza y la violencia. No fue un viaje ritual ni una decisión cultural: fue una huida. Una más en una historia larga de desplazamientos forzados que hoy siguen llamándose, equivocadamente, costumbre.
Durante años, el desplazamiento silencioso de comunidades indígenas hacia Venezuela quedó diluido en cifras generales. Un informe de ACNUR de 2008 estimó que más de 118 mil personas colombianas con necesidades de protección internacional vivían sin registro en estados fronterizos como Amazonas, Apure, Táchira y, sobre todo, Zulia. Pero esos números nunca alcanzaron a contar una historia específica: la del pueblo wayuu. No hubo estudios que midieran con precisión cuántas de esas personas eran indígenas, cuántas huían de masacres, cuántas cruzaban la frontera para salvar la vida.
Emelinda fue una de ellas. Nunca tuvo un registro civil colombiano. Nunca existió en los papeles del Estado. Por eso, la posibilidad de cedularse en Colombia parecía perdida desde el comienzo. Volver a su territorio natal para conseguir un documento que certificara sus vínculos familiares no era una opción: de allí había salido huyendo, con sus hijos, para no morir. Durante años, la frontera fue su único refugio.
Cuando regresó a Colombia, lo hizo aferrada a una esperanza frágil: el Permiso por Protección Temporal (PPT), un documento que prometía acceso a salud, educación y trabajo. El trámite, sin embargo, era largo y confuso. Formularios, citas virtuales, requisitos que no entendía. Emelinda tuvo que esperar a que su hija —más joven, más familiarizada con el lenguaje burocrático— la ayudara a descifrar un sistema que nunca estuvo pensado para mujeres como ella: indígenas, desplazadas, sin documentos, marcadas por la guerra.
Para comprender por qué su historia pesa tanto, hay que entender cómo se organiza el mundo wayuu. A diferencia de los Estados nacionales, su sistema político es descentralizado: cada territorio toma decisiones de manera autónoma, guiado por principios de reciprocidad familiar y justicia consuetudinaria. El territorio ancestral wayuu no reconoce la línea fronteriza: se extiende por toda la península de La Guajira, desde el golfo de Coquibacoa hasta la Boca de Camarones, y hacia el sur hasta los ríos Ranchería y Limón, en Colombia y Venezuela. La frontera, impuesta desde afuera, partió ese continuo en dos.
En esa organización social, las mujeres ocupan un lugar central. Pertenecen al apüshi, el linaje materno que define la pertenencia, el arraigo y la transmisión de la memoria. En tiempos de guerra entre clanes —una práctica histórica, regulada por normas estrictas—, las mujeres no combaten: son quienes recogen a los heridos, entierran a los muertos y pueden circular libremente por el territorio. Son intocables. Solo ellas pueden tocar el cuerpo de quien muere de forma violenta. También son intermediarias con el mundo exterior: las que hablan con instituciones, comerciantes, autoridades no indígenas. Son, en muchos sentidos, seres de frontera.
Ese lugar, sin embargo, las expuso. Desde la década de los ochenta, con la expansión de proyectos mineros y el recrudecimiento del conflicto armado, muchas mujeres wayuu asumieron roles de liderazgo social y político. Se volvieron voceras, negociadoras, opositoras. Y por eso, también, objetivo de la violencia.
Bahía Portete era uno de esos territorios. Allí vivían cerca de ochocientas personas de los clanes Epinayú y Uriana. Allí, en abril de 2004, los paramilitares rompieron todas las reglas, incluso las de la guerra wayuu. Asesinaron a mujeres lideresas como Margoth Fince Epinayú y Rosa Fince Uriana; a Diana Fince Uriana, tejedora y narradora de historias; a una adolescente de 13 años y a un joven pescador. Profanaron cementerios. Destruyeron casas. Persiguieron a quienes sobrevivieron.
Atacar a las mujeres no fue un exceso: fue el mensaje. Al violentar a quienes históricamente no podían ser agredidas, los paramilitares no solo mataron personas. Quebraron el orden simbólico de un pueblo entero.
La historia de Emelinda se sostiene sobre ese quiebre. Su desplazamiento no fue cultural ni ancestral. Fue forzado. Su cruce de frontera no respondió a la tradición, sino al terror. Y su regreso, años después, no significó volver a casa, sino intentar reconstruir la vida en un territorio que aún no ofrece garantías, ni justicia, ni reparación completa.
El Permiso por Protección Temporal (PPT) apareció como una promesa tardía. Fue creado en 2021, con el decreto 216, cuando el Gobierno colombiano puso en marcha el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos. Para muchas familias wayuu, el documento representó una vía más rápida —y menos incierta— que intentar probar una nacionalidad colombiana atravesada por papeles imposibles. Pero esa ventana tuvo fecha de cierre: el 24 de noviembre de 2023 dejó de expedirse para adultos y solo se mantuvo habilitada, hasta 2031, para menores de edad bajo condiciones específicas.
Emelinda alcanzó a entrar al sistema, pero no a salir de él. Hizo la biometría, el último paso del trámite. Se sentó frente a la cámara, firmó, dejó sus huellas. El carnet nunca llegó.
“Yo me censé para el carnet, me tomaron la foto y hasta firmé. Me dijeron que esperara tres meses. Volví después, pero solo decían que todavía no había salido. Nunca me dieron nada”, cuenta. El documento que debía abrir puertas terminó convertido en otra espera sin respuesta.
Para Dalton Price, antropólogo e investigador de las dinámicas migratorias en La Guajira, el cierre del PPT profundizó una vulnerabilidad ya existente. “Para la mayoría de los migrantes venezolanos, no tener PPT es lo mismo que estar sin estatus migratorio”, explica. Esa ausencia de papeles no solo afecta a quienes se han asentado definitivamente en Colombia, sino también a quienes sostienen una migración pendular: personas que cruzan la frontera para buscar atención en salud, trabajo ocasional o alimentos, sin abandonar sus casas, cementerios ni animales del lado venezolano.
Esa tensión entre circular y pertenecer no es nueva. Como documenta la antropóloga Adriana del Carmen Consuegra Ascanio, el sentido de territorialidad wayuu se sostiene en una lógica distinta a la del Estado-nación. Para este pueblo, el territorio no se define por líneas políticas, sino por el uso, la ocupación y la memoria: las tierras familiares, los espacios productivos y los cementerios donde reposan los espíritus de los ancestros. Los límites existen —son estrictos y respetados entre clanes—, pero no restringen la movilidad de las personas.
Desde esta cosmovisión, La Guajira ha sido históricamente un espacio continuo de integración cultural, más allá de que Colombia y Venezuela lo hayan fragmentado administrativamente. Por eso, recuerda Consuegra Ascanio, ambos Estados reconocieron en sus constituciones el derecho a la doble nacionalidad para el pueblo wayuu, como una forma de admitir la ancestralidad de este territorio y su libre tránsito.
En la práctica cotidiana, esa frontera estatal ha sido muchas veces irrelevante. “Esa frontera que tú ves ahí no existe para nosotros”, le dijo una mujer wayuu a la investigadora durante su trabajo de campo. “Yo pasaba normal, no me preguntaban nada”, relató otro. Para los wayuu, el tránsito ha sido parte de la vida.
Pero esa es solo una cara de la historia. La otra es la presencia creciente —y restrictiva— de los Estados. Consuegra Ascanio documenta cómo, en nombre del control del contrabando y la seguridad, se multiplicaron los puestos migratorios y aduaneros, aumentaron las detenciones de personas wayuu y se impusieron cierres unilaterales, como el decretado por el gobierno venezolano en 2015. Decisiones que desconocieron las dinámicas étnicas y simbólicas del territorio y golpearon de manera directa la subsistencia de las comunidades fronterizas.
Ante esas barreras, la movilidad no desapareció: se transformó. Paralelo a los hitos oficiales, se activaron las trochas —caminos no autorizados que cruzan el desierto— por donde hoy transitan miles de personas. Son rutas de supervivencia, pero también de riesgo. Allí, como advierte la investigación, emergen nuevas fronteras: cobros ilegales, pagos por “derecho de paso”, violencias invisibles que recaen con mayor fuerza sobre mujeres, niños y familias sin documentos.
La frontera, entonces, sigue abierta para el tránsito, pero cerrada para los derechos. Así lo resume una funcionaria entrevistada por Consuegra Ascanio en Maicao: los wayuu pueden cruzar sin pasaporte, pero no acceder a salud, educación o trabajo sin una cédula que los reconozca como ciudadanos. La movilidad permanece; la ciudadanía, no.
Es en ese límite —no geográfico, sino burocrático— donde historias como la de Emelinda quedan atrapadas: con los pies en un territorio que siempre fue suyo y los derechos suspendidos en un papel que nunca llegó.

***
Las otras fronteras
Florinda Inciarte tiene 86 años y el cuerpo cansado de cruzar una frontera que, para ella, nunca existió. Sus hijas la trajeron desde Venezuela hasta Fonseca, en el sur de La Guajira, cuando la salud empezó a fallarle. Ella no quería venir. “Mi pueblo está allá”, repite. Pero el dolor fue más fuerte que la voluntad. Los huesos comenzaron a dolerle sin descanso y, ante el miedo de que empeorara, sus hijas decidieron moverla.
Florinda llegó a Colombia sin papeles. No tiene documentos colombianos ni Permiso por Protección Temporal. Para llevarla al médico, sus hijas se aferraron a lo poco que había: brigadas de salud que recorren veredas y zonas rurales de Fonseca. En esas jornadas atienden a quien llegue, tenga o no documentos. Pero la atención es básica, limitada, incompleta. No siempre hay especialistas. No siempre hay exámenes. No siempre hay respuestas.
El cuerpo de Florinda pedía más. Los dolores en los huesos no cedían y nadie lograba decirle qué tenía. Para entender su enfermedad, sus hijas tuvieron que pagar consultas particulares, sacar dinero de donde no había, endeudarse. Esa fue la frontera que encontraron.
“Tengo rabia, me quiero ir a mi pueblo”, dice Florinda. “Pensé que aquí me iba a revisar el médico, pensé que iba a ser rápido”.
No lo fue. Sin documentos, acceder a la salud en Colombia se le parece demasiado a la vida que dejó atrás. “Es igual que estar en Venezuela —lamenta—. Tengo que pagar los medicamentos, pagar las citas”.
Lo que vive Florinda no es una excepción. Es la expresión cotidiana de lo que la antropóloga Adriana del Carmen Consuegra Ascanio ha descrito como las otras fronteras: aquellas que no se levantan con alambres ni puestos de control, sino que aparecen cuando alguien intenta ejercer un derecho. En La Guajira, la frontera no siempre se cruza con los pies; muchas veces se choca con ella en un hospital, en una oficina pública, en la exigencia de un documento.
Desde esta perspectiva, la frontera colombo-venezolana no solo divide territorios, sino que produce un “aquí” y un “allá”, un “nosotros” y un “ellos”, que persisten incluso después del cruce. Como plantea Consuegra Ascanio, retomando a autores como Grimson y Vila, las fronteras funcionan también como dispositivos simbólicos y políticos que seleccionan quién puede circular, pero sobre todo, quién puede acceder a derechos.
Florinda puede cruzar. Lo hizo toda su vida. Pero no puede ser atendida como ciudadana.
Dalton Price, antropólogo e investigador de la migración en La Guajira, explica que hoy las vías para regularizar la situación migratoria de personas venezolanas son más estrechas y frágiles. Tras el cierre del PPT, muchos quedaron por fuera de cualquier figura de regularización. En respuesta, el Estado creó la Visa Especial para Migrantes Venezolanos mediante la Resolución 12509 de 2024. La visa ofrece acceso a trabajo y servicios, pero tiene límites claros: es válida solo por dos años, exige haber ingresado a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024 y no abre una ruta directa hacia la nacionalidad, como sí lo hacía el PPT tras diez años de permanencia.
Para quienes no alcanzaron a entrar en ninguno de esos esquemas, la frontera reaparece una y otra vez. No al cruzar el desierto, sino al intentar vivir.
Eso es lo que Consuegra Ascanio denomina la frontera de la ciudadanía: una barrera que no impide moverse, pero sí pertenecer. Aunque los wayuu tienen reconocido el derecho a la doble nacionalidad y a la libre circulación por su territorio ancestral, en la práctica el acceso a derechos en Colombia depende de algo más rígido: poder probar, con un documento, que se es parte del Estado.
Así, la movilidad —ancestral, cotidiana, necesaria— no basta. La frontera vuelve a levantarse cuando se solicita una cita médica, cuando se pide un medicamento, cuando se busca un trabajo. Es una frontera que no se ve, pero que pesa sobre los cuerpos, especialmente sobre los cuerpos viejos, enfermos, cansados, como el de Florinda.
Para ella, cruzar nunca fue el problema. El problema empezó cuando intentó quedarse.
Dalton lo dice sin rodeos: las rutas que hoy ofrece el Estado colombiano para regularizar a la población venezolana no están pensadas para quien llega con lo puesto. Sobre el papel existen opciones, pero en la práctica son casi inalcanzables. Un pasaporte vigente, documentos apostillados, una justificación formal del trámite y el pago de cerca de 148.000 pesos colombianos solo por iniciar el proceso. A eso se suma un obstáculo mayor: sacar un pasaporte venezolano cuesta alrededor de 250 dólares, una cifra imposible para la mayoría de migrantes en condición de vulnerabilidad.
“Son barreras reales”, insiste Dalton. Barreras que no se anuncian como fronteras, pero que cumplen la misma función: dejar por fuera a quienes menos tienen.
Ese limbo burocrático no afecta a todos por igual. Golpea con más fuerza a los pueblos indígenas de frontera y, dentro de ellos, a las mujeres wayuu que regresan a Colombia sin documentos, sin reconocimiento y sin políticas diferenciales que entiendan su historia. Para ellas, la movilidad no es una decisión reciente ni una estrategia económica: es una forma ancestral de habitar el territorio que hoy es leída como irregularidad.
Dayana Palmar, investigadora en derechos humanos con enfoque en pueblos indígenas, lo explica desde otro lugar: el primer muro que enfrenta una mujer wayuu que retorna desde Venezuela no es administrativo, es estructural. “Hay un sistema de violencias y discriminaciones que no viene solo de particulares, sino también de las omisiones de los Estados”, señala. La exclusión se reproduce cuando no hay rutas claras, cuando no existen enfoques diferenciales, cuando la frontera se impone como categoría legal sobre un territorio que siempre fue continuo.
Para Palmar, las mujeres indígenas de frontera viven en una intersección de violencias difícil de esquivar. Ser mujer, ser indígena y ser migrante no son etiquetas aisladas: juntas construyen una condición de extrema vulnerabilidad que atraviesa el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la protección.
“Una niña o una mujer indígena de frontera carga con varios factores al mismo tiempo —dice—. Es mujer, es indígena y está en condición de migrante. Eso influye profundamente en su desarrollo personal y en su acceso a derechos”.
Ese escenario no puede entenderse sin mirar el contexto más amplio de la migración venezolana en Colombia. Como analiza Astrid Patiño, el éxodo no ocurrió de golpe ni responde a una sola causa. Hubo varias oleadas. Las primeras, a comienzos de los años 2000, estuvieron marcadas por la salida de sectores empresariales y profesionales. Luego, tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, comenzó lo que muchos autores han llamado la “migración de la desesperación”: un flujo masivo, diverso y empobrecido, empujado por el colapso económico, la persecución política y el deterioro acelerado de las condiciones de vida.
El cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro en 2015 y la posterior reapertura en 2016 intensificaron el éxodo. Desde entonces, Colombia pasó de ser un país poco habituado a recibir migrantes a convertirse en el principal destino de la población venezolana desplazada. Para 2018, el número ya superaba el millón; en 2019, los 1,7 millones. Aunque la pandemia frenó momentáneamente los flujos, estos volvieron a activarse con fuerza una vez se levantaron las restricciones.
Las cifras son elocuentes, pero no explican todo. La Guajira, junto con Norte de Santander, es uno de los territorios que más ha sentido el impacto, no solo por su cercanía con la frontera, sino porque allí la migración no es solo venezolana: es indígena, circular y profundamente histórica. Familias mixtas, retornos de colombianos, tránsitos constantes y comunidades que nunca se pensaron a sí mismas como extranjeras.
Los estudios citados por Patiño muestran que la población venezolana en Colombia vive en condiciones de precariedad más profundas que las de los propios nacionales: altos niveles de informalidad laboral, inseguridad alimentaria, hacinamiento, falta de acceso a la salud y pobreza multidimensional. La pandemia agravó esas brechas y aumentó la estigmatización. Aun así, más de la mitad de los migrantes consideran que su vida en Colombia es igual o mejor que la que dejaron atrás, una señal de la gravedad de la crisis venezolana.
Para las mujeres wayuu, esas cifras tienen rostro. Son cuerpos que cruzan el desierto, que cargan niños, que sostienen familias enteras y que, al llegar, descubren que la frontera no terminó en el camino. Continúa en las oficinas, en los hospitales, en los formularios que no entienden y en los requisitos que no pueden pagar. En ese punto, la migración deja de ser un fenómeno nacional y se convierte en una experiencia íntima de exclusión cotidiana.
Ahí es donde la frontera vuelve a imponerse: no como línea geográfica, sino como negación del derecho a pertenecer.
Para el pueblo wayuu, la historia parece repetirse. Hoy, como ayer, el retorno a Colombia está cargado de expectativas: volver al territorio ancestral, reencontrarse con la familia extensa, acceder a los derechos y beneficios que —en teoría— les corresponden como pueblo indígena reconocido. Pero al cruzar la frontera, muchos descubren que el Estado no los nombra como propios. Para la institucionalidad colombiana, no son nacionales; son migrantes más, atrapados en un trámite que no contempla su historia ni su forma de habitar el territorio.
El Ministerio del Interior lo reconoce sin rodeos: en Colombia no existe un procedimiento automático ni diferencial para personas indígenas binacionales. La nacionalidad, incluso para los wayuu, debe tramitarse por las vías generales —naturalización, recuperación—, como si la frontera hubiera sido siempre parte de su mundo. Aunque existen instrumentos internacionales y recomendaciones orientadas a prevenir la apatridia y a atender situaciones humanitarias, en la práctica la acreditación de identidad se vuelve un laberinto para las poblaciones de frontera. La falta de documentos, los registros fragmentados y las trayectorias de desplazamiento hacen que demostrar quiénes son y de dónde vienen sea, muchas veces, una tarea imposible.
Así, el retorno no garantiza la pertenencia. La frontera vuelve a levantarse en forma de formularios, requisitos y silencios institucionales, dejando a los wayuu —otra vez— en tierra de nadie.
Para Carlos Ramírez, líder indígena y sabedor de la comunidad de Mayabangloma, el no reconocimiento del pueblo wayuu no es un asunto nuevo ni excepcional, sino una consecuencia histórica que hoy sigue mostrando sus efectos. Para él, el no reconocimiento del pueblo wayuu no es un asunto administrativo: es una herida que sigue abierta y que tiene consecuencias graves, incluso dentro del propio territorio ancestral.
Explica que muchos de los wayuu que migraron a Venezuela lo hicieron sin documentos, sin hablar español y sin conocer las reglas del Estado ni la forma de defender sus derechos. Allá, dice, fueron registrados con nombres y apellidos ajenos a su cultura, sin referencia alguna a su identidad indígena. Ese cambio forzado —aparentemente menor— hoy se convierte en un obstáculo mayor. “En Venezuela fueron registrados con otros nombres, con apellidos no indígenas, y eso después nos trae conflictos aquí mismo, en nuestro territorio. Es un lío grande que tenemos los wayuu”, resume.
Aun así, Ramírez insiste en que el pueblo no ha esperado el reconocimiento del gobierno para sostener su pertenencia. Desde los territorios, explica, se sigue ejerciendo la ley de origen: una norma ancestral que establece que un indígena es dueño de su territorio por la presencia de sus cementerios, de sus sitios sagrados, de la memoria de quienes han habitado y cuidado esa tierra, aunque no exista un solo papel que lo certifique.
El problema es que esa ley —viva y vigente para el pueblo wayuu— no tiene el mismo peso para el Estado. Los gobiernos locales, como las alcaldías, no la reconocen plenamente, y su validez queda supeditada a certificaciones de la Agencia Nacional de Tierras o del Ministerio del Interior. Así, una vez más, la palabra escrita se impone sobre la memoria, y el derecho ancestral queda atrapado en los márgenes de la burocracia.
El líder advierte que son muchos los wayuu que regresan desde Venezuela y se encuentran con un muro para reclamar sus derechos en Colombia. Entre ellos hay mujeres que perdieron a sus hijos en el conflicto armado, huyeron al país vecino y hoy retornan sin un solo papel que las nombre: ni cédula venezolana ni colombiana. Sin documentos, tampoco han podido rendir declaración ante la Unidad para las Víctimas.
“Los hermanos wayuu que se fueron a Venezuela por cualquier razón hoy vuelven a sus territorios sin tener nada. No tienen derechos, y los llaman wayuu flotantes, incluso sus propios paisanos”, lamenta.
A eso se suma otro obstáculo: el regreso a un territorio que ya no los reconoce. “A los wayuu que retornan se les ha complicado muchísimo la vida porque sus tierras están ocupadas. Cuando vienen a reclamar, les dicen que son puros venezolanos que quieren aprovecharse del territorio”, dice.
Así, los wayuu que regresan desde Venezuela —aunque logren refugiarse en los territorios de sus familiares— quedan atrapados en la misma exclusión: sin documentos, permanecen por fuera de los beneficios y garantías que el Estado reconoce a los pueblos indígenas en Colombia. La falta de papeles los iguala en la precariedad, incluso dentro de su propio territorio.
Para Dayana Palmar, esta situación no tiene justificación. Ambos Estados conocen desde hace décadas la movilidad histórica del pueblo wayuu y, aun así, no han adoptado medidas suficientes para reconocer y proteger sus derechos. En esa omisión persiste una negación de fondo: el desconocimiento de que el pueblo wayuu habitaba estos territorios mucho antes de que Colombia y Venezuela se constituyeran como Estados nacionales.
Dalton advierte que el Estado colombiano parece empeñado en “normalizar” la migración venezolana, tratándola como un flujo similar al de otros países: visas de cónyuge, inversionista, nómada digital o trabajo. Pero la crisis venezolana —subraya— no es coyuntural ni reciente: lleva más de una década empujando a millones de personas fuera de su país. Bajo esas condiciones, los requisitos exigidos para acceder a una visa se vuelven inalcanzables para la mayoría de migrantes vulnerables. “La crisis política y económica de Venezuela no ha cambiado nada. Y, aun así, el gobierno colombiano insiste en dejar de ver a los venezolanos como un caso excepcional”, dice.
“La crisis política y económica de Venezuela no ha cambiado nada. Y, aun así, el gobierno colombiano insiste en dejar de ver a los venezolanos como un caso excepcional”, dice.
Emelinda lo encarna en silencio. Lleva tres años viviendo en Colombia con una cédula venezolana como único documento. Habita una invasión en la periferia de Fonseca y es la única de su familia a la que nunca le llegó el Permiso por Protección Temporal. Aun así, espera. Espera que el papel aparezca, que el sistema la nombre. No sabe —nadie se lo ha dicho— que también es víctima del conflicto armado colombiano. Su historia, como la de muchas mujeres wayuu, queda suspendida en ese limbo donde la frontera no termina en una línea del mapa, sino que se prolonga en la vida cotidiana, en la ausencia de derechos y en una espera que no tiene fecha.
La tormenta no ha pasado. La violencia sigue atravesando la vida de las comunidades indígenas y reaparece, una y otra vez, en los territorios ancestrales wayuu. La presencia de grupos armados continúa generando impactos profundos: miedo, silencios forzados, desplazamientos que vuelven a fracturar familias y memorias. El 27 de octubre de 2025, la comunidad wayuu Flor de Paraíso, en la Alta Guajira, denunció el reclutamiento forzado de jóvenes y niños, un hecho que desató una nueva oleada de violencia y obligó al desplazamiento de al menos 50 núcleos familiares indígenas. Hoy, esa comunidad sigue sin poder retornar, confirmando que el desarraigo no es un episodio del pasado, sino una experiencia que se renueva.
Como Emelinda, otras mujeres continúan cargando esa historia en el cuerpo. Mujeres que huyen, que regresan, que esperan. Sus trayectorias no son excepciones: son la expresión de una realidad compartida por miles de mujeres indígenas que intentan sobrevivir en un contexto donde la violencia no cesa y la protección estatal sigue siendo insuficiente. En sus vidas, la frontera no termina en el mapa ni en el camino del desierto: persiste en la guerra que no se ha ido, en los derechos que no llegan y en una espera que, para muchas, sigue sin nombre ni fecha de cierre.