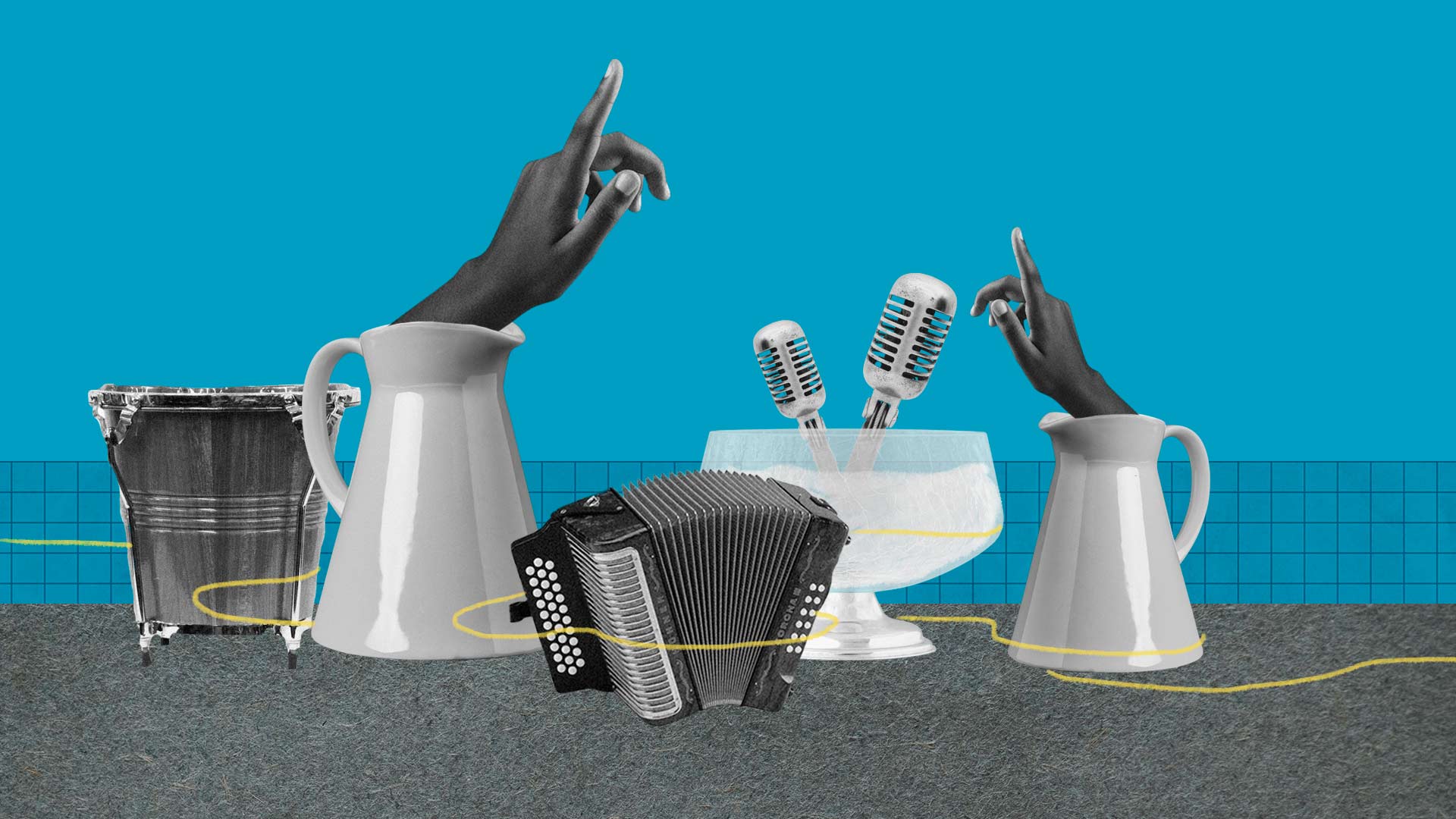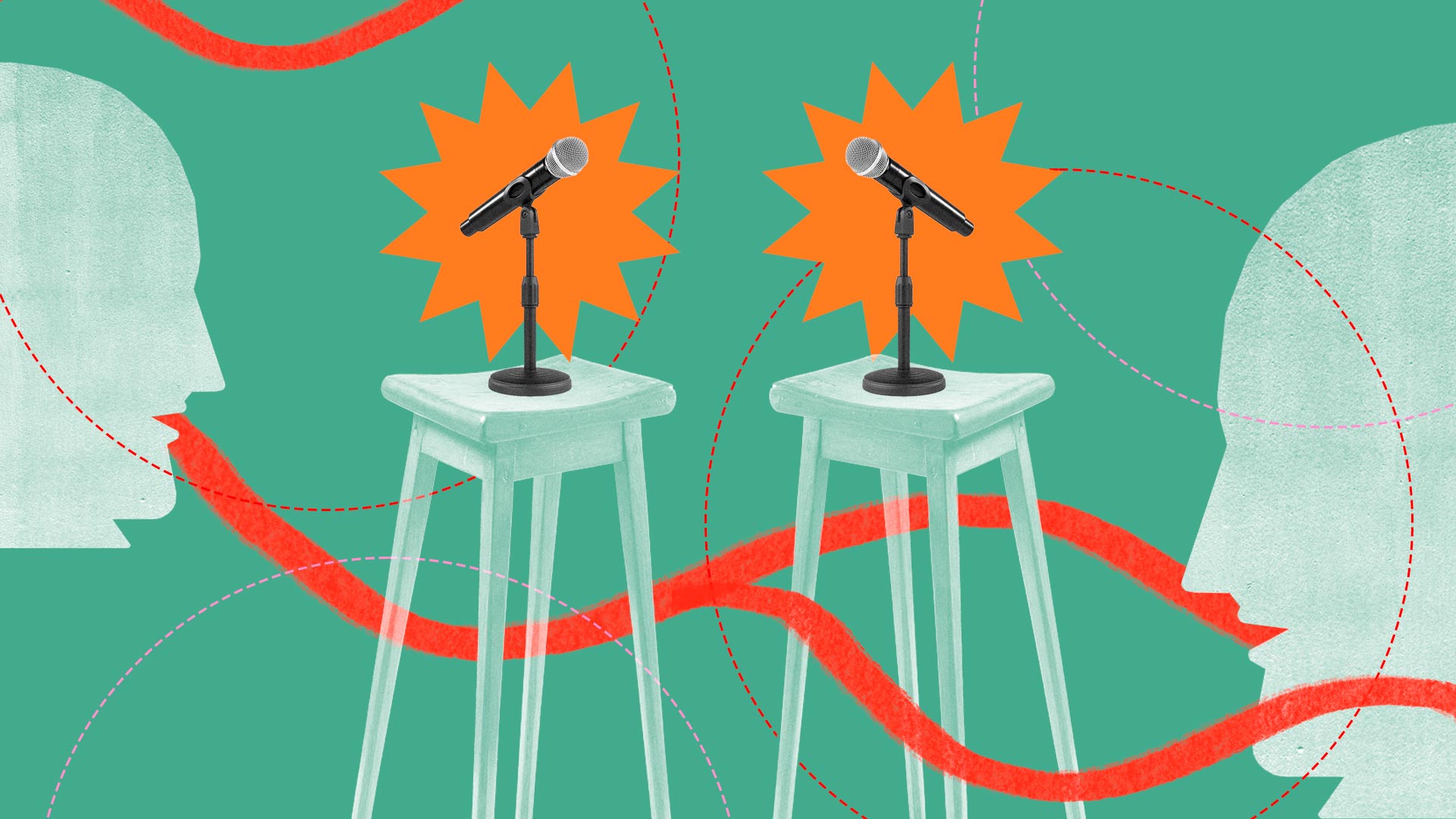Todo empieza con un canto. Un sonido seco, agudo y continuo que emerge del corazón de la selva amazónica. En el mes de agosto, cuando el sol se alza justo en el centro del cielo y la humedad cede paso al verano, las chicharras entonan su canto más intenso. Para los pueblos indígenas del Amazonas, ese sonido no es solo señal de calor o apareamiento de insectos. Es una melodía cósmica. Es el anuncio del tiempo de construir una maloca.
“Cuando canta la chicharra es cuando el sol se levanta bien en la mitad del horizonte”. Así lo dijo el abuelo Naidenama, del pueblo Murui-Muina, sabedor de la Gente de Centro, en el interfluvio entre los ríos Caquetá y Putumayo. La maloca —ese gran techo sagrado— sólo puede levantarse cuando el universo da su señal.
Porque la maloca no es una casa cualquiera. Es el epítome de la arquitectura indígena amazónica, afirma el investigador Jorge De Los Ríos Anzola. Un cuerpo vivo donde convergen saberes ancestrales, relaciones sociales, historia mítica, cosmovisión astronómica y conexión con el ecosistema. O como escribió la arquitecta Margarita Vásquez: “la maloca es una representación material del cosmos, de los ciclos naturales, de la abundancia en las chagras y del clima espiritual de la comunidad”.
Más allá de su estructura física —hecha de madera, palma y barro—, la maloca expresa una manera de estar en el mundo. Su orientación responde a los equinoccios. Su altura refleja la verticalidad del pensamiento. Su fogón central, encendido siempre, simboliza el fuego de la palabra. Sus columnas internas son como ancestros que sostienen el orden colectivo. Nada está ahí por azar.
Construir una maloca no es levantar paredes: es revivir la historia de origen del pueblo, reproducir las prácticas de interacción con la selva y preparar el espacio donde se darán los ritos de paso, las danzas sagradas, los consejos de los mayores y los silencios del duelo. La chicharra, que canta cuando el sol toca el cénit del trópico, no sólo marca el verano: marca el tiempo sagrado para comenzar a construir. Su canto —que según los sabedores puede ser el llanto de un joven abandonado, o la voz de una madre que perdió a sus hijos— une el ciclo ecológico con el calendario espiritual.
Este momento —el “tiempo de las chicharras”— es mucho más que un fenómeno biológico. Es una estación vivida y sentida. Una señal compartida por distintos pueblos amazónicos como los Ticuna, Yucuna, Tanimuka, Letuama, Matapí, etc. que reconocen en ese sonido el inicio de una nueva etapa de siembra, ritual, reunión y construcción. Y es así como se construye una maloca: con canto, con sol, con comunidad.
La maloca es el corazón palpitante de los pueblos indígenas amazónicos.
Una gran casa comunal de techo altísimo, tejida en palma, sostenida por columnas de sentido. No solo una estructura arquitectónica, sino un universo entero. Desde afuera parece una casa, pero para quienes la conocen, la han vivido y la han soñado, la maloca es templo, cosmos, útero, archivo, escuela, tribunal y escenario ritual.
Según el antropólogo Mauricio Pardo, la maloca no puede entenderse por partes: su diseño, su orientación, sus proporciones y su uso están profundamente conectados con la cosmovisión indígena, las estructuras de poder y los ciclos de la vida. “En ella se materializa un sistema de relaciones sociales, de roles, de posiciones, de poderes”, afirma. No es una vivienda colectiva: es un organismo vivo.
Desde el nacimiento hasta la muerte, desde la danza hasta el duelo, todo sucede bajo el techo sagrado de la maloca. Como bien lo explica Margarita Vásquez, “la maloca es el centro del mundo, donde se realiza el contacto entre lo celestial, lo terrenal y lo subterráneo”.
En la visión de la Gente de Centro y de la Gente de Jaguares de Yuruparí, la maloca es mucho más que un edificio: es una “casa madre” o un “útero” que abriga, protege y reproduce la vida. Como explica El tiempo de las chicharras: cosmología, tecnología y ecología en las malocas de la Gente de Centro y la Gente de Jaguares de Yuruparí, escrito por De Los Ríos Anzola, es una casa construida con seres vivos —troncos, hojas, bejucos— que antes de ser columnas fueron árboles-abuelo, antes de ser techos fueron hojas de palma bajo el sol. Estos materiales, considerados con vida propia, pertenecen a “otros dueños” espirituales con quienes hay que negociar, ofreciendo coca y tabaco, antes de poder incorporarlos a la construcción. Así, cada poste y cada fibra conservan su vitalidad dentro de la maloca.
En palabras de Maria Clara van der Hammen, en esta arquitectura “estructuras físicas, sociales y simbólicas se encuentran finamente interrelacionadas”. La maloca es a la vez una casa y una representación material del territorio y del cosmos. Y su construcción no es un acto técnico aislado, sino un proceso colectivo y ritual que involucra a toda la comunidad, saberes de ecología, astronomía, medicina y mitología. Como señala Jorge de Los Ríos Anzola, “es una casa sobre otra casa”: la maloca construida sobre el territorio, que a su vez es la gran casa de todos los seres.
Cada elemento tiene un valor simbólico: la geometría, la orientación cardinal, la altura del techo como montaña, las columnas como ancestros, el fogón como fuego de la palabra. Todos forman parte de un organismo vivo que media entre el mundo humano y la sociedad cósmica. Por eso, cuando una maloca se derrumba o se transforma en escenario para el turismo, no solo desaparece un edificio: se rompe un tejido de relaciones que sostienen la vida.

Arquitectura que cuenta historias
La arquitectura de la maloca no es solo técnica, sino un saber vivo transmitido en las mingas de construcción, esos momentos donde la comunidad se reúne para construir y al mismo tiempo enseñar, transmitir historias, rituales y normas de convivencia. Esta pedagogía colectiva ha garantizado la supervivencia de la maloca por siglos, ensayada no desde planos, sino en la memoria de los sabedores. Cada corte de palma o amarre con fibras, cada frente que se define, está impregnado de significado profundo.
Los registros en primeras crónicas confirman la antigüedad y presencia extendida de estas estructuras. Pero lo que verdaderamente las mantiene vivas hoy es la continuidad de esos saberes en actos rituales y cotidianos. En la minga, los jóvenes aprenden a “leer” la selva, a interpretar sus ciclos, y participan en un acto colectivo que es al mismo tiempo físico, espiritual y pedagógico.
Además, como lo plantea la investigadora Ángela María Muñoz en su trabajo sobre arquitectura vernácula amazónica, estas viviendas son construcciones sostenibles, ecológicas, ecoluteranas: autoconstruidas, con materiales del entorno reutilizables, adaptadas al clima, eficientes y funcionales.
Las malocas funcionan también como espacios de cohesión social y preservación cultural. Son lugares donde se transmiten saberes de agricultura, de plantas medicinales y de tradición espiritual, consolidando la memoria viva de cada pueblo. Se estructuran como viviendas de varios clanes, orientadas con criterios sociales, espirituales y simbólicos: divididas en zonas masculinas y femeninas, con núcleos rituales centrales, entradas orientadas al oriente o al norte.
Lo que Jorge De Los Ríos llama “cosmología, tecnología y ecología” se hace visible cuando se evidencia cómo las malocas condensan historia y práctica. Durante siglos, los pueblos amazónicos han perfeccionado un sistema constructivo que responde al clima, a las estaciones y a la vida social. Una maloca puede durar décadas si se mantiene viva la práctica de repararla colectivamente.
En la cosmovisión de la Gente de Centro y la Gente de Jaguares de Yuruparí, la maloca es el universo en miniatura: su techo cónico es el cielo; el espacio central es el mundo humano; las bases y el suelo conectan con el mundo de abajo, donde viven los espíritus del agua y de la tierra. Allí, la arquitectura no es solo refugio: es un recordatorio constante de que todo está interconectado.
En las comunidades Ticuna, este vínculo entre estructura y relato es igualmente fuerte.
Construir una casa o una maloca implica seguir reglas que no son solo técnicas, sino también espirituales. No se corta cualquier árbol ni en cualquier momento; no se levanta el techo sin antes hacer ofrendas; no se cierra una obra sin celebrar con música, danza y comida compartida.
Las malocas: elemento fundamental para la tradición oral
La primera vez que escuché una narración Ticuna estaba sentada en una maloca amazónica de Puerto Nariño, viendo unas figuras hechas con yanchama y pinturas naturales extraídas de los árboles. Las figuras recreaban personajes de la tradición de este pueblo indígena: el chamán, el mono, Joi e Ipi, el niño boa, la avispa que picó a Ngüti. Afuera llovía con fuerza y el río, ya crecido, golpeaba las orillas como si quisiera ser parte de la conversación.
La voz de la abuela Alba Lucía Cuellar —una sabedora de piel curtida y ojos oscuros— parecía arrastrar consigo el eco de generaciones. No leía, no improvisaba: transmitía. Cada palabra estaba cargada de imágenes, como si no vinieran de ella, sino de un lugar más antiguo. Me habló de Ngüti, el creador de los Ticuna, de cómo separó el cielo y la tierra, de los peligros del bosque y de las lecciones que, si uno sabe escuchar, la tierra ofrece.
En Puerto Nariño, Leticia y las comunidades dispersas sobre el río Amazonas, los ancianos del pueblo Ticuna todavía reúnen a los niños en las malocas para narrar estas historias. Lo hacen en su lengua, aunque a veces mezclan palabras en español para que los más jóvenes comprendan. En esas sesiones, la yanchama —tejido hecho de la corteza del árbol de la misma especie— se convierte en lienzo para pintar escenas míticas. El resultado son imágenes que funcionan como recordatorio visual de lo contado.
La tradición oral es más que un ejercicio de memoria: es una estrategia de resistencia. Frente a la erosión cultural que trae la escolarización homogeneizante, el turismo masivo y la presión económica sobre la selva, contar y escuchar historias sigue siendo una manera de afirmar quiénes son.
El antropólogo y lingüista Pedro Cerdeira señala que, para los Ticuna, “la historia no es lineal, sino circular. Los relatos no empiezan ni terminan: vuelven a contarse con cada generación, pero cada vez se adaptan a lo que la comunidad necesita escuchar”. En ese sentido, las narraciones no son un archivo muerto, sino un organismo vivo que respira junto con la comunidad.
Sin embargo, las condiciones para que esta transmisión siga ocurriendo se ven amenazadas. En algunas comunidades, los jóvenes migran a ciudades como Leticia o incluso a Iquitos y Tabatinga en busca de educación o trabajo. Al hacerlo, se alejan no sólo físicamente, sino también de las prácticas cotidianas que sostienen la lengua y la tradición oral.
En las escuelas, los programas de educación intercultural bilingüe han tenido avances limitados. Muchos docentes, aunque pertenecen a la comunidad, se ven obligados a seguir currículos que priorizan el español y contenidos occidentales. La consecuencia es que, poco a poco, los espacios para narrar en lengua ticuna se reducen.
Por otro lado, el turismo, aunque genera ingresos, también altera la forma en que se presentan las historias. Algunas narraciones se acortan, se simplifican o se adaptan a un público foráneo que no siempre entiende su profundidad simbólica. El riesgo es que, en ese proceso, pierdan capas de significado que solo tienen sentido en el contexto cultural original.
Aun así, el canto de las chicharras sigue resonando cada agosto. Para quienes crecieron en la selva, es imposible escucharlo sin que la memoria despierte. En las malocas, bajo el techo que protege tanto del sol como de la lluvia, las voces se mezclan con ese sonido para contar, una vez más, cómo el creador separó el cielo de la tierra, cómo la avispa enseñó a defenderse, cómo la boa cuida de sus descendientes.
Esas historias, y las estructuras que las acogen, son también un recordatorio de que la selva no es solo un recurso, sino un territorio habitado por memorias y relaciones que no pueden medirse únicamente en términos económicos.
Los Ticuna, como muchos pueblos amazónicos, saben que su supervivencia no depende solo de conservar la selva física, sino también la selva de palabras, cantos y símbolos que han tejido durante siglos. En un tiempo en que el Amazonas se ve amenazado por la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático, preservar esa dimensión cultural es tan urgente como proteger sus ríos y bosques.
Porque, como me dijo la narradora aquella tarde en Puerto Nariño, “si dejamos de contar, dejamos de ser”.
Cada maloca reúne al universo entero
Imagina una gran casa tejida con hojas de caraná, erguida en medio de la selva. No es solo un refugio que protege del sol ardiente y de las lluvias torrenciales. Es una casa que respira, que guarda cantos, saberes y espíritus. Esa es la maloca: corazón de la selva, alma de los pueblos indígenas.
Pero el fuego del centro ya no humea como antes. Donde antes se escuchaba la palabra pausada del sabedor, ahora resuena la voz de una guía que, en inglés, traduce el supuesto “significado” de la danza del chontaduro, del ritual de la pubertad o de la pisada de una maloca. En las esquinas cuelgan hamacas ocupadas por turistas que se toman selfies, y de los postes tallados con símbolos ancestrales penden mochilas como recuerdos de vitrina.
Selva adentro, donde hace apenas unos años solo se oían los cantos de las aves, las voces ancestrales de las comunidades y caminos que contaban la historia de los pueblos, hoy se abren senderos de peregrinación religiosa. En lugar de maracas y tambores, suenan disparos de cámaras fotográficas; en vez de la palabra del mayor, irrumpen discursos cristianos improvisados. Algunos guías, ajenos a la comunidad, mezclan mitología indígena con entretenimiento ligero para turistas.
La abuela Matilde, de andar lento pero mirada firme, avanza descalza sobre la tierra que ha caminado por más de ochenta y cinco años. Contempla la estructura de la maloca con una mezcla de tristeza y rabia contenida. “Aquí antes se hablaba con respeto. Ahora solo se viene a dormir, a reír, a tomarse fotos como si fuera un hotel con historia”.
La maloca —también llamada casona o tambo amazónico— es mucho más que una vivienda. Es el corazón ceremonial, político, espiritual y educativo de numerosas comunidades indígenas: Ticuna, Yagua, Bora, Uitoto, Yucuna y Tanimuca, entre otras. Sin embargo, hoy algunos de estos espacios, pilares de la vida comunitaria, se ven reducidos a simples escenografías para el consumo trivial del turismo.
Las únicas personas que pueden dirigir, recibir y guiar en una maloca son los abuelos que, tras años de preparación, encarnan su espíritu y se convierten en la voz de este espacio. “Pero he visto personas que construyen una maloca solo para recibir turistas; son malocas frías, vacías, lejos del verdadero sentido de estos lugares”, denuncia Deisy Sánchez, guía y lideresa Ticuna.
La maloca representa el mundo simbólico y físico de la comunidad. Su arquitectura responde a la cosmovisión: las entradas se orientan hacia los puntos cardinales y el techo, con aberturas que miran a las estrellas, simboliza el cielo y el viaje onírico de los grandes sabedores de cada cultura.
Construcción de una maloca a orillas del río Amazonas. Fotografía: Alex Rufino.
Las malocas no son casas comunes. Son el latido de las comunidades, el lugar donde los abuelos siembran el pensamiento ancestral, donde los bailes rituales —como el del chontaduro o el de la pubertad— marcan el pulso del tiempo, y donde la palabra, guiada por el humo del tabaco, conduce al equilibrio espiritual y social. Allí, el techo respira con las estrellas y las paredes guardan memorias antiguas.
Pero hoy, muchas de estas estructuras han sido despojadas de su esencia. En lugar de hogueras, hay bombillas led; en vez de esteras de palma, colchones y hamacas para huéspedes; donde antes había silencio y recogimiento, ahora hay señal de internet y el clic incesante de los teléfonos. Un espacio sagrado convertido en escenario para selfies y videos de TikTok.
“Normalmente los turistas quieren ver personas con coronas de plumas, tintes en la piel, vestidos tradicionales dentro de las malocas. Y si no lo ven, se molestan y reclaman que eso no es lo que pagaron”, cuenta, con cierto cansancio, una operadora de turismo local que, por seguridad, pide reservar su nombre.
En la ruta turística de Leticia han proliferado malocas construidas expresamente para el turismo, desvinculadas por completo de su linaje tradicional. Algunas son administradas por personas no indígenas, con fines puramente comerciales, y en su interior se mezclan prácticas evangelizadoras, decoración exótica y discursos huecos, vaciados de todo contenido espiritual.
“Nos dicen que estamos progresando porque llegan más turistas, pero yo solo veo que estamos vendiendo nuestras raíces. Si perdemos la maloca, perdemos el alma del pueblo”, sentencia el mayor Sebastián Yucuna, con la voz grave de quien ha visto desdibujarse el mundo que heredó.
Las autoridades locales y los organismos culturales cargan con una deuda impostergable: trazar políticas claras para la protección y el uso digno de las malocas. No se trata de cerrarles el paso al mundo, sino de abrirlo con respeto, coherencia y orgullo. Los mayores afirman que la interculturalidad no puede ser una vitrina que exhiba lo exótico para saciar la curiosidad ajena; debe ser un puente de ida y vuelta, donde el diálogo preserve y enriquezca.
Porque las malocas no son hostales, ni templos del turismo místico. Son casas del pensamiento, guardianas de una memoria que no admite convertirse en espectáculo. Y mientras el turismo avanza como río crecido, el espíritu de la maloca se desvanece, como humo que se disuelve en el amanecer.
Maloca Bora en la vía Leticia-Tarapacá. Amazonas, 2025. Fotografía: Alex Rufino.
Es importante recordar que hoy las malocas siguen en pie, pero enfrentan vientos nuevos que soplan desde todos los rincones del mundo. No basta con mirarlas como un atractivo turístico: hay que reconocerlas como territorios vivos. Si las respetamos, si escuchamos a sus guardianes, dueños y protectores, quizá podamos aprender a habitar el mundo de otra manera: con raíces que nos sostengan, con memoria que nos guíe y con comunidad que nos abrace. Porque cuando una maloca cae, no solo se pierde un techo: se derrumba una forma de entender la vida.