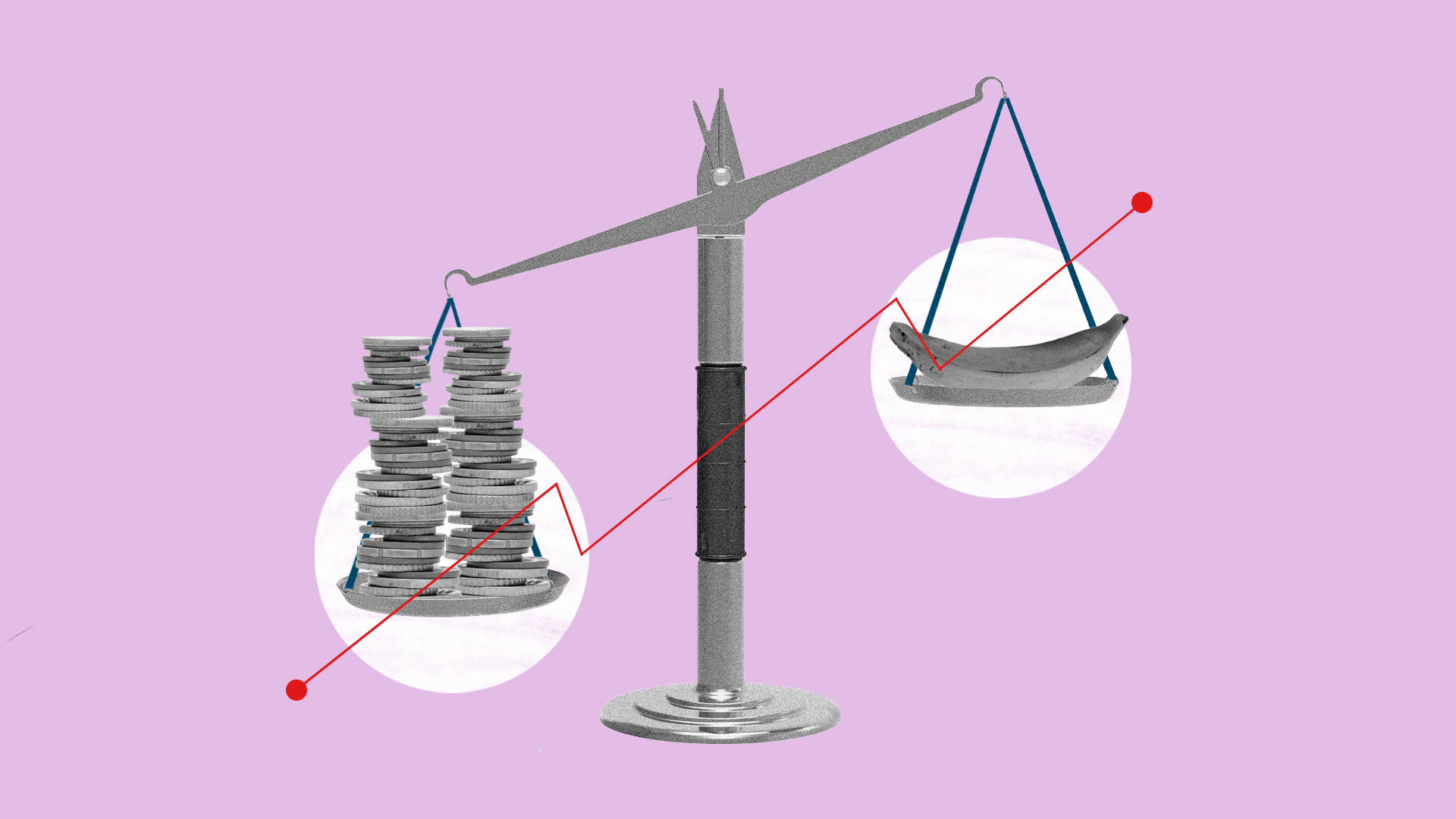Al amanecer, cuando el viento aún trae algo del fresco de la noche, los habitantes de las veredas de Guamachal, Mayabangloma, el Puy y otros rincones rurales de Fonseca ya saben que el día será implacable. En este municipio del sur de La Guajira, el cambio climático dejó de ser un concepto lejano: se volvió una presencia diaria que se cuela en cada conversación y en cada parcela. Las temperaturas suben como si no tuvieran techo, las lluvias caen cuando quieren —o no caen en absoluto— y las variaciones bruscas del clima han desordenado un territorio acostumbrado por décadas a un calendario de siembras que funcionaba casi como un reloj.
Ese desarreglo está golpeando de frente la producción agrícola y pecuaria. Se pierden cosechas que antes resistían y también animales que no aguantan el calor extremo. La emergencia climática preocupa por igual a los campesinos de los corregimientos y a los habitantes del casco urbano, porque lo que está en juego es la seguridad alimentaria de cientos de familias.
“La temperatura ya no es la misma. Aquí antes había meses más frescos, como noviembre, y otros de calor, pero nada comparado con lo de ahora. Hoy el sol está más caliente y las altas temperaturas se sienten más fuertes”, cuenta Darvis Hernández, porcicultor de Guamachal, mientras recuerda cómo el “tiempo desordenado” les cambió la rutina del campo.
El aumento de las temperaturas no solo está cambiando los ciclos agrícolas: también está enfermando a los animales de cría, la base alimentaria y económica de cientos de familias en Fonseca.
Criar cerdos, gallinas o chivos no es únicamente un sustento; es una tradición que sostiene la mesa diaria y garantiza la permanencia en el territorio. Por eso, la muerte repentina de estos animales se ha convertido en uno de los golpes más duros que han enfrentado las veredas.
“Estos cambios repentinos de calores extremos, cuando las lluvias no llegan en el tiempo esperado, nos tienen muy inestables a los que vivimos de la siembra y la cría”, explica Darvis Hernández, porcicultor de Guamachal. Cuenta que ahora deben bañar a los cerdos varias veces al día para evitar que se sofoquen, pero aún así el calor extremo les provoca tos, ahogos, pérdida de apetito y enfermedades respiratorias. “Por estos cambios repentinos hemos tenido pérdidas. Hasta ahora hemos perdido diez cerdos”, lamenta.
Esta crisis no surgió de un día para otro. Hace medio siglo, el territorio ya empezaba a mostrar señales de agotamiento. La emergencia climática que hoy sienten los campesinos coincide con advertencias hechas por investigadores para la zona norte de La Guajira. Según el estudio Efectos del cambio climático: un análisis en el territorio Wayúu en el norte de La Guajira, Colombia, de Néstor Gutiérrez Álvarez, el cambio climático en la región es resultado de variaciones atmosféricas aceleradas por actividades humanas, lo que ha puesto en mayor riesgo a comunidades indígenas y campesinas que dependen del clima para producir alimentos. El análisis retoma proyecciones del IDEAM que advierten un aumento de 0,9 °C entre 2011 y 2040, acompañado de una disminución de lluvias del 14,5 por ciento, tendencias que comprometen la seguridad alimentaria y agravan la desnutrición, especialmente en zonas rurales.
El consejero mayor del resguardo de Mayabangloma, Jesualdo Fernández, lo resume con claridad: “La crisis ambiental de ahora viene de mucho atrás. El territorio ha cambiado y nosotros con él”. Para los pueblos indígenas, esta alteración no solo afecta la producción: desordena las relaciones culturales con el territorio y con la lluvia, que para los Wayúu —como recuerda el estudio de Gutiérrez— forma parte del cuerpo de Mma, la madre tierra.
La comunidad Wayúu de Fonseca, al igual que los del norte del departamento, han aprendido por décadas a leer el clima y adaptarse a él. Pero hoy ese conocimiento ya no alcanza. Lo que antes eran patrones reconocibles se convirtió en un clima impredecible que amenaza cultivos, ganado, tradiciones y formas de vida que han resistido por generaciones en un territorio seco, pero nunca tan incierto como ahora.
Las tres bonanzas —la algodonera, la marimbera y la minera— quedaron escritas como cicatrices profundas en el territorio. Primero fue el algodón, que arrasó miles de hectáreas de bosque primario en las zonas llanas y empujó a los campesinos a roturar tierras que nunca debieron arder. Luego llegó la bonanza marimbera, que trepó la Serranía del Perijá arriba y avanzó sin freno por las laderas de la Sierra Nevada, dejando tras de sí talas indiscriminadas y fumigaciones que aún, cuarenta años después, siguen apareciendo como sombras en la memoria del monte. Finalmente, la explotación carbonífera del Cerrejón terminó de alterar los ritmos del clima: los vientos, las nubes y los veranillos que antes organizaban la vida agrícola se volvieron inasibles.
“Por mucho que lo hayan negado, la explotación del carbón cambió los tiempos del clima —dice Fernández, mirando hacia el oriente, donde debería asomarse el viento frío de la mañana—. Hoy es muy difícil predecir un veranillo o un periodo de lluvia, incluso para nosotros, que nos guiábamos por los astros para saber cuándo sembrar o recolectar”.
De la marimbera, recuerda, “acabó con el bosque en la serranía. Pasamos del desastre en la parte baja al desastre en la parte alta. La pérdida de especies nativas como el caracolí, el cedro, el guáimaro, y las fumigaciones con glifosato todavía se sienten después de 40 años”.
Pero esas heridas históricas se cruzan hoy con una transformación mayor, una que no solo cambia el paisaje, sino los vínculos espirituales, simbólicos y prácticos que los Wayúu mantienen con él. Tal como explica la antropóloga Astrid Ulloa, el cambio climático es una amenaza que golpea con más fuerza a quienes menos han contribuido a provocarlo.
Los pueblos indígenas, que han sostenido ecosistemas frágiles a través de conocimientos ancestrales, enfrentan ahora alteraciones que desorganizan sus calendarios, prácticas de cultivo, rituales y relaciones con la naturaleza. Procesos que eran previsibles —las lluvias, los vientos, el movimiento de los astros— se trastocaron hasta volverse eventos extremos: sequías prolongadas, tormentas súbitas, incendios, enfermedades, pérdida de semillas y de rutas migratorias de animales. Nada de eso es ajeno a lo que ocurre en Mayabangloma.

Aquí, los efectos del cambio climático no son una abstracción: se sienten en el cuerpo. La pérdida de territorio, acelerada por décadas de monocultivos, deforestación y extracción minera —todos procesos alimentados por la lógica del progreso occidental que Ulloa describe—, obligó a muchas familias Wayúu a abandonar la cría tradicional. Pasaron de ser propietarias de sus tierras a empleadas en fincas que antes les pertenecían, un giro que trastoca no solo su economía, sino su sentido de autonomía y su relación espiritual con la tierra.
Fernández lo resume con una claridad ancestral:
“Nosotros somos de la cultura del maíz. Sembrarlo no es solo producir alimento: es entregar amor, espiritualidad. No es lo mismo comprar maíz en el mercado que cultivarlo uno mismo”.
El aumento de vectores como moscas y mosquitos —más abundantes con el calor y la humedad— trae enfermedades que alteran los ciclos familiares y comunitarios. Para los campesinos y pastores Wayúu, que tradicionalmente se han guiado por las fases de la luna, los ciclos del agua y la lectura del cielo, estos cambios súbitos los dejan sin brújula. No hay tiempo para interpretar señales que antes se repetían con una precisión casi ritual.
La comunidad lo ve con la misma preocupación que expresan cientos de pueblos indígenas en el mundo: los territorios más frágiles —bosques secos, montañas, selvas y desiertos— son los más golpeados, y sin embargo siguen siendo intervenidos por megaproyectos que no los consultan y políticas climáticas globales que, como recuerda Ulloa, suelen ignorar sus propuestas y su derecho a la autodeterminación. Paradójicamente, incluso algunas iniciativas de mitigación, como los monocultivos para biocombustibles o los proyectos hidroeléctricos, terminan profundizando la pérdida de territorio, el desplazamiento y la inseguridad alimentaria.
En Mayabangloma, la sensación es la misma que describe un líder inuit citado por expertos internacionales: el clima “está intensamente impredecible”. La diferencia es que aquí, en el extremo norte de Colombia, esa palabra —impredecible— tiene consecuencias concretas:
semillas que no germinan, animales que cambian sus rutas, nacimientos que ya no coinciden con los ciclos de luna, mujeres que deben caminar más lejos para encontrar agua, familias enteras que reconstruyen su historia agrícola sin un calendario confiable.
Y aun así, como recuerda Ulloa, los pueblos indígenas responden de manera creativa, sosteniendo conocimientos tradicionales y formas de manejo del territorio que podrían ayudar al mundo entero a atravesar esta crisis. El maíz, la lectura del cielo, la memoria del monte y la espiritualidad que atraviesa cada práctica agrícola siguen siendo, aquí, una forma de resistencia frente a un clima que ya no es el mismo.
Cambios locales, decisiones globales: cuando el calor golpea a los animales y a los territorios
El impacto del cambio climático en la vida rural de Fonseca no es solo una suma de golpes de calor, animales enfermos y pérdidas económicas. Lo que ocurre en el sur de La Guajira está estrechamente conectado con las decisiones que se toman en foros internacionales, desde los mercados de carbono hasta las negociaciones climáticas donde, históricamente, los pueblos indígenas y campesinos no han tenido participación plena. Mientras los animales se asfixian en los corrales, el debate global sigue centrado en una lógica económica que, según diversas organizaciones y declaraciones indígenas, no reconoce la diversidad cultural ni los saberes que sostienen la vida en los territorios.
Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la exposición prolongada a altas temperaturas produce en los animales una respiración acelerada para contrarrestar el aumento térmico, lo que incrementa su desgaste energético, reduce su tiempo de vida y suprime su sistema inmunológico, abriendo la puerta a patógenos oportunistas. Jhon Alexis Carvajal Mejía, médico veterinario del ICA, explica que los cambios bruscos de temperatura están generando “nuevas dificultades sanitarias en los espacios de cría”. Las sequías extremas y las inundaciones propagadas por las correntías transportan parásitos, hongos, bacterias y virus. “Las enfermedades más comunes son el golpe de calor que incluye la deshidratación, estrés y muerte por sofocación […] Los cerdos están más expuestos porque no termorregulan mediante sudor y carecen de glándulas sudoríparas”, puntualiza.
Gallinas, pollos de engorde, chivos y otras especies presentan afectaciones similares: caída en la producción, baja en los nacimientos y un deterioro general de su sistema inmune. Las producciones pecuarias en estabulación —especialmente cerdos y aves— son las más vulnerables y cada vez es más frecuente que mueran por golpes de calor o falta de agua y sombra.
Estrategias campesinas: entre saberes tradicionales y una adaptación improvisada
Ante un clima que dejó de obedecer los ritmos conocidos, los campesinos han tenido que transformar sus rutinas. Muchos han reforzado la ventilación de los corrales, aumentado los puntos de agua, modificado los horarios de alimentación y combinado prácticas sanitarias modernas con saberes tradicionales, incluyendo el uso de plantas para reducir el estrés. Hernández, campesino de la zona rural de Fonseca, explica que ahora los animales deben bañarse hasta tres veces al día: “Antes en la mañana, ahora también al mediodía cuando el calor está en pleno esplendor”. La alimentación quedó restringida a las horas frescas: “Solo alimento en la mañana, es cuando ellos más consumen”.
Estos cambios, sin embargo, tienen un costo. Los campesinos destinan más dinero a medicamentos —como nuflor, nifron, maxflour y desinfectantes—, así como a la construcción de pozos profundos y ajustes en la infraestructura de cría. Los gastos de producción se disparan mientras el clima se vuelve impredecible. “Aquí casi no tenemos experiencia para enfrentar un clima tan caliente. Necesitamos apoyo del gobierno”, dicen, preocupados por el futuro de la vida rural.

Este escenario local contrasta con la visión global dominante sobre cómo enfrentar el cambio climático. Según los análisis incluidos en Mujeres indígenas y cambio climático, los actores principales del sistema internacional —países desarrollados, corporaciones, bancos multilaterales como el Banco Mundial y expertos técnicos— han centrado las estrategias de mitigación en mecanismos de mercado, particularmente la comercialización de Certificados de Emisiones Reducidas (CERTs).
El documento señala que estas estrategias, aunque prometen beneficios ambientales y económicos, nacen de una “visión única de desarrollo y naturaleza”, asociada a la mercantilización de los procesos ecológicos y al uso desmedido de recursos naturales por parte de los países desarrollados. Las críticas señalan que, a nombre del cambio climático y del desarrollo, muchos territorios indígenas han sido afectados por proyectos extractivos, monocultivos, deforestación o iniciativas verdes que generan nuevos conflictos.
Los pueblos indígenas de América Latina denuncian, además, que estas políticas globales no reconocen otros conocimientos ni otras maneras de relacionarse con el territorio. Tampoco consideran la desigualdad histórica ni las relaciones de poder que determinan quién llega a la mesa de negociaciones. En muchos países —incluido Colombia— las delegaciones oficiales no incluyen representantes indígenas, lo que profundiza la inequidad.
Desde estas perspectivas críticas, el calentamiento global no puede enfrentarse solamente con tecnologías o mercados, sino entendiendo las causas históricas del deterioro ambiental y la necesidad de construir acuerdos interculturales. La Declaración de Qollasuyo (Bolivia, 2008) plantea que los pueblos indígenas deben ser “sujetos plenos y con derechos” en estas discusiones, con participación efectiva y acceso directo a los fondos de adaptación y mitigación. También exige que cualquier proyecto climático respete los derechos colectivos, el consentimiento previo, libre e informado, y se articule con sus propias estrategias de manejo del territorio.
Lo que ocurre en los corrales de Fonseca ilustra una contradicción más amplia: mientras la vida rural se ajusta día a día a un clima extremo que ya no tiene reversa, los mecanismos internacionales siguen operando bajo una lógica económica que no necesariamente resuelve las causas del problema ni protege a las comunidades más vulnerables.
Los campesinos de Fonseca y los pueblos indígenas de América Latina coinciden en algo fundamental: el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una transformación presente que exige incluir otros saberes, otras voces y otras formas de ver la relación con la naturaleza. La pregunta es quién podrá decidir esas soluciones y si las realidades rurales —como el estrés calórico que mata animales y agota economías locales— serán tomadas en serio en los espacios internacionales donde se negocia el futuro del planeta.
Adaptarse en un territorio donde el sol cambia más rápido que la vida
Al sur de La Guajira, donde el viento seco baja desde la Sierra Nevada y las lluvias apenas se asoman entre septiembre y noviembre, las comunidades siempre han sabido vivir con la escasez. Esta tierra árida —marcada por temperaturas altas y un sol que cae vertical sobre los cultivos— ha sido también escenario de presiones que van más allá del clima: deforestación en las laderas de la Sierra, contaminación del río Ranchería, y décadas de extracción de carbón, gas y sal que han modificado suelos, desviado cuerpos de agua y desplazado fauna que antes era parte del paisaje cotidiano. En este territorio donde los proyectos mineros han removido miles de hectáreas de suelo y el material particulado viaja con los vientos alisios hacia comunidades rurales, el clima no solo se siente más caliente: se ha vuelto más frágil.
Esa fragilidad se cuela en la vida diaria de los pequeños productores de Fonseca. Por eso, cuando los técnicos del ICA insisten en adaptar prácticas —alimentar a los animales en las horas más frescas, reforzar la vacunación, comprar multivitamínicos, construir sombra o bebederos adicionales— hablan de medidas necesarias, pero que muchas veces superan los bolsillos de quienes ya luchan contra un calor que enferma a los animales y encarece todo. Y aunque esas recomendaciones pueden ayudar a resistir, no compensan las brechas con las grandes granjas que hoy trabajan bajo sistemas de ambiente controlado, lejos del sol inclemente y de los vaivenes de un territorio intervenido por décadas.
Aun así, en las veredas de Guamachal, el Puy, Mayabangloma y las demás comunidades rurales, las familias siguen apostándole a la vida del campo. Saben que la adaptación no es sólo técnica: es colectiva. Que exige proyectos que mitiguen los impactos del clima y de las actividades extractivas, instituciones presentes, capacitación constante y políticas que reconozcan la vulnerabilidad de un municipio que se alimenta de lo que produce.
Porque, aunque este paisaje siempre fue seco, jamás había sido tan impredecible. El clima desordenado dejó de ser una sensación para convertirse en una realidad que transforma lo que comen las familias, lo que pueden sembrar, los animales que crían y el tiempo con el que contaban para leer la llegada de la lluvia.
Como dicen los campesinos, “el tiempo se enloqueció”, y la vida rural intenta acomodarse entre el calor creciente, los costos que suben y un territorio que carga los impactos de décadas de explotación.
En Fonseca, el cambio climático no llega solo: llega sobre una tierra ya herida. Y por eso enfrentarlo no puede recaer únicamente en quienes se levantan cada día a sembrar, criar y sostener la comida del municipio. Requiere un compromiso que atraviese instituciones, empresas y comunidades, para que la adaptación no sea un esfuerzo aislado, sino una respuesta conjunta. Porque en estas veredas donde el sol aprieta y la tierra se agrieta más rápido que antes, lo que está en juego no es solo la producción: es la posibilidad misma de que la vida rural siga siendo posible.