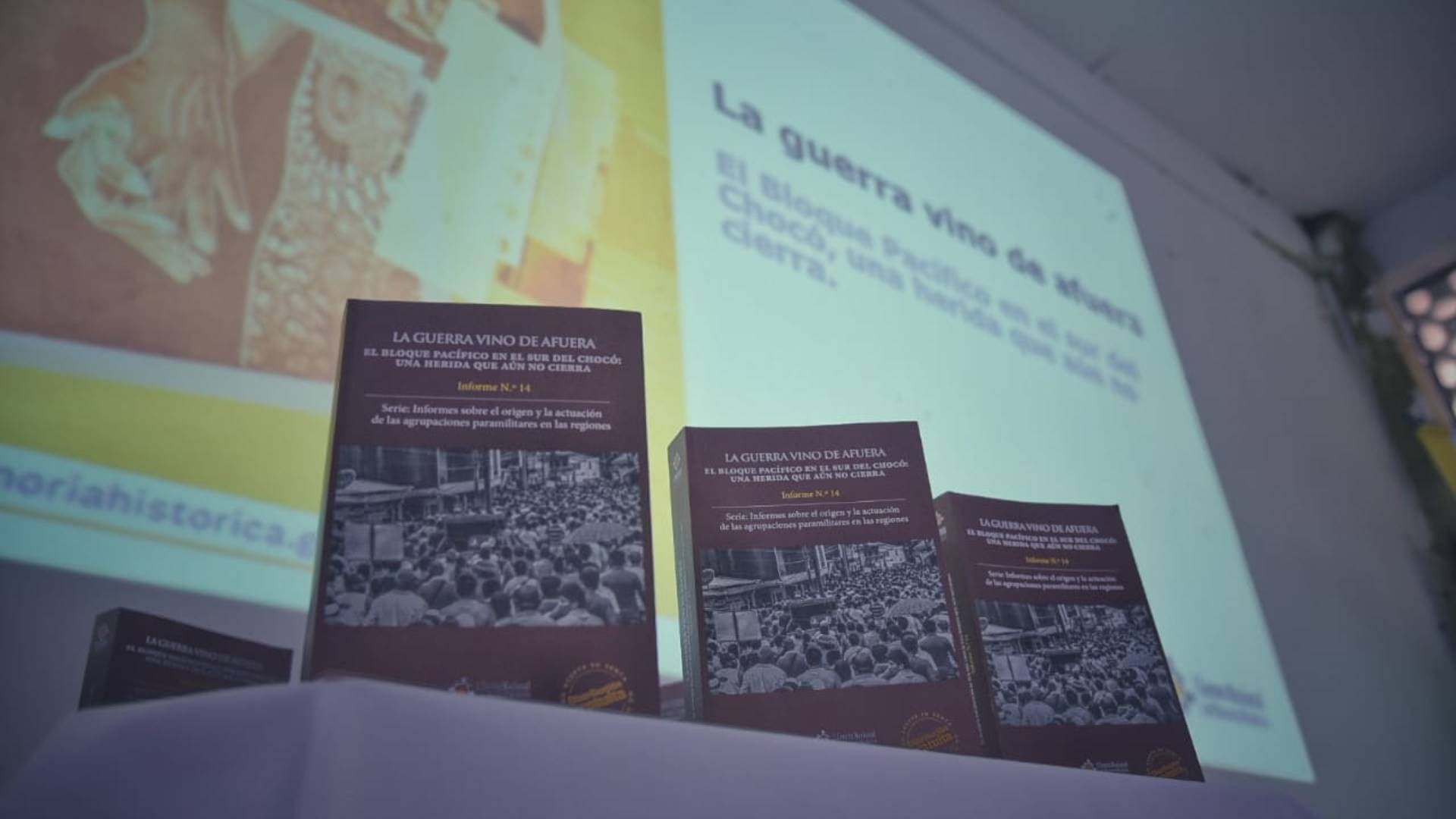El bosque seco tropical del sur de La Guajira no habla en voz alta. No ruge como la selva húmeda ni se impone con verdor. Pero está. Y en su silencio sostiene la vida. Bajo los 34 grados a la sombra, donde el suelo parece quebrarse de sed, este bosque —de apariencia áspera y polvorienta— es mucho más que sombra: es el alma de un territorio. Guarda el agua en sus raíces, alimenta los cultivos, provee frutos, leña, plantas medicinales y ayuda a que el clima no sea del todo hostil. “El mundo siempre es nuevo... por muy viejas que sean sus raíces”, escribió Ursula K. Le Guin en El nombre del mundo es bosque. En Cañaverales, esa frase parece escrita para este paisaje: un mundo que resiste, que renace cada temporada, y que lleva siglos pensando en cómo sobrevivir a la sequía, cómo alimentar a quienes lo habitan, cómo mantenerse vivo aunque nadie lo escuche.
Para Orangel Moya, habitante del corregimiento de Cañaverales, ese calor “ni siquiera es tan caliente”. Lo dice con la serenidad de quien ha vivido toda su vida entre la maleza, la brisa tibia y los árboles medianos de este ecosistema. “Aquí todavía hay oxígeno, hay arborización, hay agua”, dice mientras enumera lo que el bosque le da.
“Tenemos un manantial que nos provee de agua las 24 horas del día, los 365 días del año. Nunca se va. Y con eso vivimos: para la agricultura, para la casa, para todo”.
Cada mañana, Orangel se levanta para ir a la finca heredada de su padre. Cultiva yuca, plátano, maíz, ají, frijol. Riega la tierra cuando le toca el turno, cuida los animales, camina el monte. No lo hace solo: el bosque lo acompaña. “Nosotros somos una población netamente de campesinos, de agricultores que sin el agro no vivimos, y con el bosque seco tropical convivimos. Sabemos lo valioso que es para nuestra vida”.
La relación entre las comunidades y el bosque no es romántica ni simbólica: es práctica, cotidiana, profundamente ligada a la supervivencia. “Aquí conseguimos prácticamente todo. Aquí conseguimos cazar, conseguimos medicina, conseguimos alimento”. En sus prácticas diarias están impresos saberes transmitidos por generaciones. Entre la yerbabuena para los dolores estomacales, la tuatúa para la piel o la malva que usan las mujeres para calmar los cólicos menstruales, el bosque es también botiquín. “Tenemos toronjil, flor escondida —que es buena para los riñones—, verbena para la gripa, la tos. Todo eso crece aquí. Es natural. Se consigue en cualquier parte”.
Pero Orangel también sabe que ese equilibrio es frágil. Aunque las comunidades han dejado atrás prácticas como la tala y quema extensiva, y ahora impulsan lo que llaman “buenas prácticas agrícolas” —como preparar la tierra a machete, evitar herbicidas volátiles o controlar el fuego con cortafuegos naturales—, la amenaza que se cierne sobre el bosque viene de fuera:
“El riesgo más latente que tenemos ahorita es la pretensión de hacer minería aquí, de carbón a cielo abierto. Eso acabaría con el poquito bosque seco que nos queda. En Colombia ya se está acabando. Y si se pierde, no habría razón para vivir aquí”.
Porque, como él mismo dice, “nosotros necesitamos más del ecosistema que el ecosistema de nosotros. Si lo dejamos solo, solo él se conserva. Entonces la relación es que tenemos que procurar vivir con él y protegerlo”. En ese pacto silencioso, el bosque sostiene la vida, y la vida sostiene el bosque.
Para Moises Arciniegas, joven de la región, convivir con la fauna silvestre del bosque seco tropical se ha vuelto parte de la rutina. “Se ha vuelto costumbre, es algo del día a día que yo salga en mi bicicleta y vea animales exóticos”, cuenta. Ha visto osos hormigueros, mapaches, reptiles. Y aunque la sorpresa se haya vuelto costumbre, aún no pierde la emoción de grabar cada avistamiento.
Es testigo de una biodiversidad que a simple vista puede parecer escasa, pero que en realidad es riquísima. La zona donde vive —el área del manantial de Cañaverales— es un relicto de bosque seco tropical entreverado con parches de bosque muy seco y matorrales xerofíticos. Es un punto de transición ecológica, explica Manuel Manjarrez, ingeniero forestal de Corpoguajira, donde se cruzan múltiples ecosistemas y se alojan especies adaptadas a condiciones extremas de clima y suelo.
Allí crecen árboles que superan los 30 metros de altura, con diámetros de más de un metro, como el guáimaro, el roble, la caoba o el corazón fino, todos fundamentales para la conservación del ecosistema. Son árboles fuente, semilleros naturales que permiten que la vida del bosque se regenere por sí sola.
Este paisaje, aunque golpeado por la expansión ganadera y agrícola, aún conserva una estructura forestal capaz de sostener una gran diversidad de fauna: aves, mamíferos, reptiles, murciélagos. Dispersores naturales de semillas que, como Moisés, recorren diariamente este bosque y mantienen su equilibrio. La presencia de especies caducifolias —que sueltan sus hojas en tiempos de sequía para ahorrar energía— indica que allí persiste un ecosistema que sabe resistir y adaptarse. Pero también uno que está en riesgo. Si desaparecen estas coberturas vegetales, se pierde no solo la fauna asociada: se corta el flujo de agua subterránea que alimenta al manantial, se reduce la regulación térmica, se destruyen hábitats y desaparece la fertilidad de los suelos. En palabras de Manjarrez, “si no estuviera esa cobertura vegetal, el manantial se secaría”. Así de sencillo. Y así de grave.
Por eso, lo que para Moisés puede parecer una simple escena —un jaguar desplazado, una bandada de aves que migra, un zorro cruzando la trocha— es, en realidad, una señal de alerta. El bosque seco tropical es, según datos de Corpoguajira y el IDEAM, el ecosistema más amenazado del país. Aunque en La Guajira aún sobreviven unas 122.000 hectáreas, muchas están fragmentadas, rodeadas de potreros o expuestas a la minería. Para salvarlo, se necesitan más que esfuerzos institucionales o cifras: se necesita, sobre todo, que esa emoción que Moisés siente al ver un animal se transforme en compromiso colectivo por conservar el último pulmón de sombra, agua y vida de este rincón del Caribe colombiano.
El bosque seco tropical es, según datos de Corpoguajira y el IDEAM, el ecosistema más amenazado del país.
La importancia de este ecosistema es también reconocida por quienes lo han estudiado a profundidad. Alexandra Rueda, bióloga, microbióloga y doctora en ciencias, lleva más de 15 años dedicada a investigar la biodiversidad de los bosques secos tropicales (BST) y, en particular, el comportamiento ecológico y evolutivo de las especies que habitan en sus ambientes extremos.
Para ella, es fundamental dejar atrás la idea errónea de que estos paisajes son desiertos infértiles. “Estos bosques, aunque se les llame desiertos, no lo son. Tienen alta biodiversidad y funciones ecológicas críticas como la regulación del agua, el almacenamiento de carbono y la protección frente al cambio climático”, afirma.
Explica que el BST tiene una estacionalidad muy marcada, con largas épocas de sequía y lluvias concentradas en pocos meses del año. Es en ese breve lapso de agua cuando el paisaje se transforma y explota en vida: brotan los pastos, germinan cientos de especies vegetales, se activa la reproducción animal y se reorganizan las redes tróficas. Esa breve ventana de abundancia es lo que sostiene la resiliencia de todo el ecosistema.
En el caso de La Guajira, esa resiliencia ha sido puesta a prueba. Según datos de Corpoguajira, en el departamento aún sobreviven 122.552 hectáreas de bosque seco tropical, aunque dispersas en parches cada vez más fragmentados y presionados por la expansión ganadera, minera y urbana.
Manuel Manjarrez resalta que estos bosques cumplen una función esencial en la regulación hídrica: “En una zona donde el agua es un lujo, el bosque ayuda a conservar las cuencas y a filtrar el agua en el subsuelo gracias a su cobertura vegetal y sus suelos arenosos”.
Alexandra Rueda lo explica en detalle: al tener raíces profundas, las plantas del BST mantienen el suelo estructurado, evitan la erosión y favorecen que el agua no se pierda por escorrentía hacia el mar, sino que se filtre hacia los acuíferos subterráneos. En un territorio donde la desertificación avanza y los vientos marinos arrastran la humedad tierra adentro, esta función es vital. “El bosque actúa como un tapón ecológico, evita que el desierto se extienda”, dice Rueda.
Además, muchas de sus especies vegetales son capaces de almacenar carbono en sus troncos, raíces y hojas, lo que contribuye a frenar el calentamiento global desde uno de los ecosistemas más amenazados y olvidados del país.
El corregimiento de Cañaverales es ejemplo de esa resiliencia. Allí, el agua corre todo el año gracias al manantial que ha sido declarado reserva forestal protectora por Corpoguajira. “Este es uno de los pueblos al que el agua nunca se le va”, dice Orangel Moya. Tienen suministro constante para consumo humano, riego y uso doméstico. Y eso, en La Guajira, es casi un milagro. En otras zonas del departamento, las familias deben esperar carrotanques durante semanas o caminar varios kilómetros para conseguir agua. En Cañaverales, en cambio, la presencia del bosque ha sido garantía de vida.
El bosque, además, mitiga los efectos del cambio climático. Las plantas que allí habitan, adaptadas a sequías prolongadas, almacenan CO₂ en troncos, hojas, raíces y suelo. Son reservorios naturales de carbono que capturan gases de efecto invernadero. Y también son hogar de especies endémicas, muchas en peligro crítico de extinción. Entre ellas están los titíes cabeciblancos, el paujil del género Crax, ocelotes, armadillos y murciélagos que dispersan semillas y controlan plagas. “Casi todos están en peligro crítico”, advierte Alexandra Rueda.
En cuanto a flora, el bosque conserva especies como ceibas, guayacanes, leguminosas como el Prosopis, y diversas cactáceas adaptadas a la aridez. Son plantas clave para la fertilización del suelo, la regulación térmica y la sostenibilidad de las redes tróficas. Sin ellas, colapsarían las cadenas alimenticias y se alteraría por completo el equilibrio del ecosistema.
Pero este equilibrio está en riesgo. “Según el Instituto Humboldt, en diez años podría desaparecer completamente el bosque seco tropical si no se toman acciones urgentes”, alerta Rueda. En Colombia queda menos del 8 por ciento de lo que existía hace una década. Las causas: la expansión minera, la agricultura extensiva, la deforestación, la urbanización informal, la tala para leña y la falta de regulación efectiva. “Muchos de estos bosques están en territorios privados, por lo que no pueden ser convertidos en parques nacionales. Solo se pueden declarar reservas si los propietarios lo permiten”, explica la bióloga.
En La Guajira, esta desprotección ha tenido consecuencias devastadoras: suelos cada vez más áridos, lluvias erráticas, temperaturas extremas y una acelerada desertificación. Ifener Mendoza, ingeniero ambiental y habitante de Cañaverales, lo ha vivido en carne propia. Denuncia la deforestación indiscriminada, el turismo sin control y la amenaza latente de explotación minera por parte de la multinacional BCC. “El impacto podría ser irreversible. Si desaparece el bosque, se pierde el manantial. Y con él, todo el equilibrio ecológico de la región”.
La comunidad no se ha quedado de brazos cruzados. En Cañaverales, se han organizado para proteger el bosque y el manantial que lo sostiene. Han creado grupos de vigilancia para impedir el acceso de turistas no autorizados, con el apoyo de la Alcaldía, Corpoguajira, la Policía y el Ejército. También han impulsado caminatas ecológicas, campañas de recolección de residuos y jornadas de reforestación con especies nativas. “Antes se practicaba la tala y la quema, ahora eso se ha controlado”, cuenta Orangel. “La gente ha aprendido que si tumbamos el bosque, se nos acaba el agua. Y eso nos obliga a cuidarlo”.
Incluso han transformado sus prácticas agropecuarias. En vez de usar químicos, ahora hacen compost con residuos orgánicos, utilizan semillas nativas y han reducido la presión sobre el bosque. Algunos jóvenes se han capacitado en agroecología y técnicas de conservación. Otros se han sumado a proyectos de educación ambiental en las escuelas, donde aprenden y enseñan el valor del bosque seco tropical desde pequeños.
Para Alexandra Rueda, el papel de estas comunidades es clave. Son ellas quienes han habitado el ecosistema por generaciones y conocen sus ciclos, sus especies y sus amenazas. “La ciencia no puede ejecutar proyectos de conservación sin las comunidades. Ellos son los guardianes tradicionales del bosque seco tropical y deben liderar los procesos”. En su visión, el rol de los científicos es guiar, apoyar, formar, pero no reemplazar. “Los programas de conservación que no incluyan a la comunidad no son sostenibles”.
Un ejemplo de esa articulación se ve en la reserva del manantial de Cañaverales, donde las personas se reconocen como una comunidad hidrosocial. Allí, han tejido una relación espiritual, cultural y económica con el agua. No solo la consumen: la celebran, la protegen, la sienten. Saben que, sin ella, también se agota el bosque. Y que sin bosque, no hay territorio posible.
Ifener Mendoza lo resume así: “El bosque seco tropical produce oxígeno, conserva la biodiversidad, sostiene el agua y nos sostiene a nosotros. Si lo perdemos, nos perdemos con él”.
Además de ello, el bosque seco tropical tiene una estacionalidad marcada por la lluvia y la sequía, lo que lo convierte en un lugar de biodiversidad altísima, adaptado a condiciones extremas. La vegetación caducifolia, los suelos áridos y la fauna endémica crean una red ecológica compleja que, además de sostener la vida local, juega un papel vital en la regulación climática y la protección de las cuencas hídricas.
“Se piensa que, al ser seco, tiene pocas funciones ecosistémicas, y es todo lo contrario”, asegura Rueda. Las raíces largas de las plantas evitan la erosión, los suelos arenosos permiten la filtración del agua, y muchas especies leñosas almacenan grandes cantidades de carbono. Todo esto convierte al bosque seco en un “tapón ecológico” que impide el avance de la desertificación, especialmente en zonas tan vulnerables como el sur de La Guajira.
Pero no se trata solo de funciones ecológicas. La pérdida del bosque seco tropical implica también la desaparición de saberes ancestrales asociados a su flora y fauna. “Muchas de esas especies que se van perdiendo tienen un valor en medicina y cultura que no se puede retener”, lamenta Rueda. La desaparición de especies como el tití cabeciblanco, el paujil o incluso la viuda negra Latrodectus garbae, una araña sombrilla endémica de la Tatacoa que estuvo extinta localmente entre 2016 y 2021, implica no sólo la ruptura de redes ecológicas, sino también la pérdida de conocimiento y equilibrio.
Por eso, alternativas como el ecoturismo y la educación ambiental aparecen como caminos posibles, tanto para las comunidades como para la ciencia. “No se puede esperar que las comunidades dejen de extraer del bosque: han vivido de él durante generaciones. Pero sí podemos, desde la ciencia y la agroecología, ofrecer rutas que les permitan hacer extracciones sostenibles que no comprometan el futuro”, propone Rueda.
En Cañaverales, esa ruta ya comenzó. Es un camino sembrado de conciencia, cuidado y resistencia. Allí, donde el sol quema y el agua escasea, el bosque seco tropical no es un desierto: es un corazón verde que aún late. Y mientras lo haga, todavía hay esperanza.