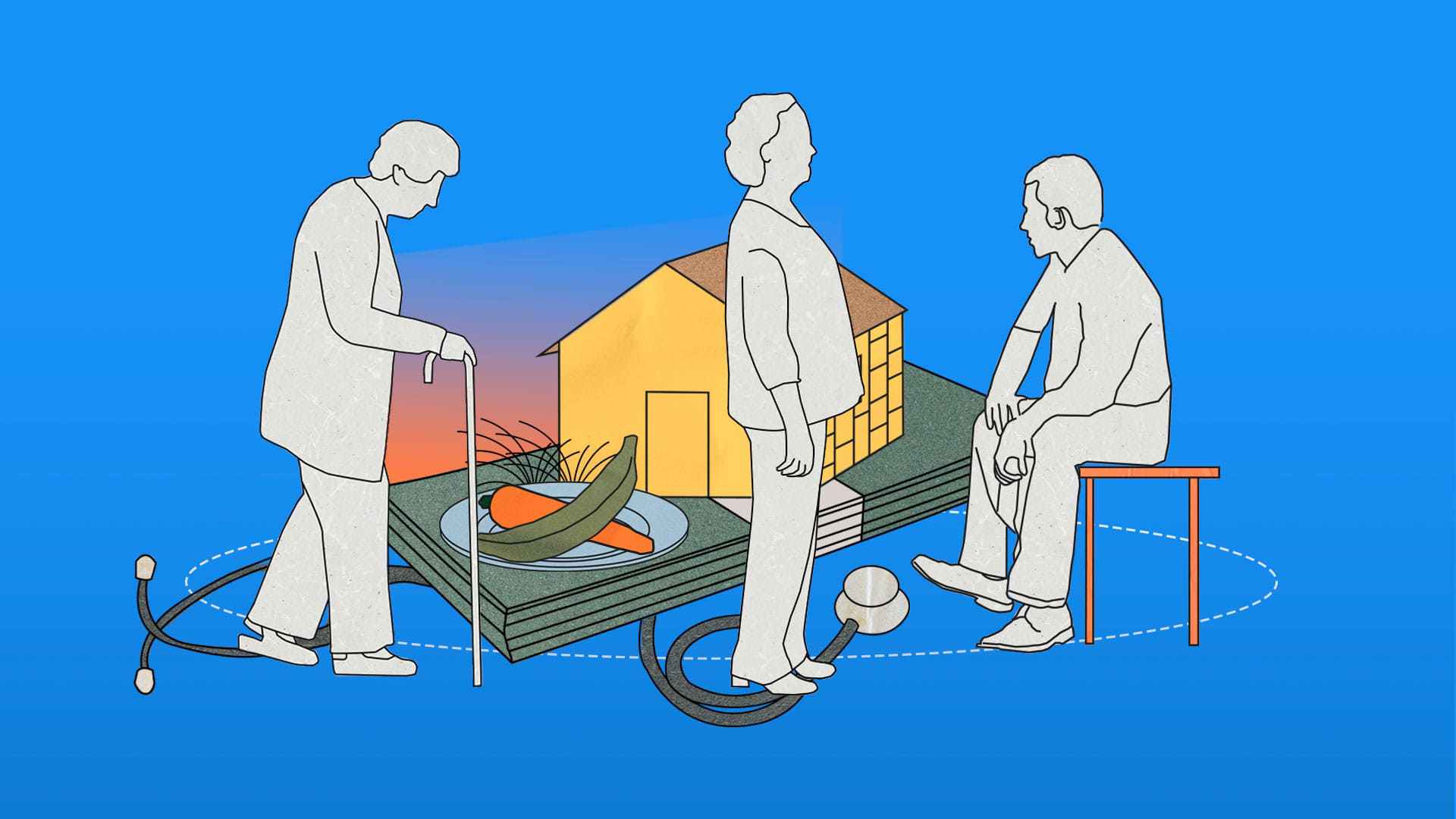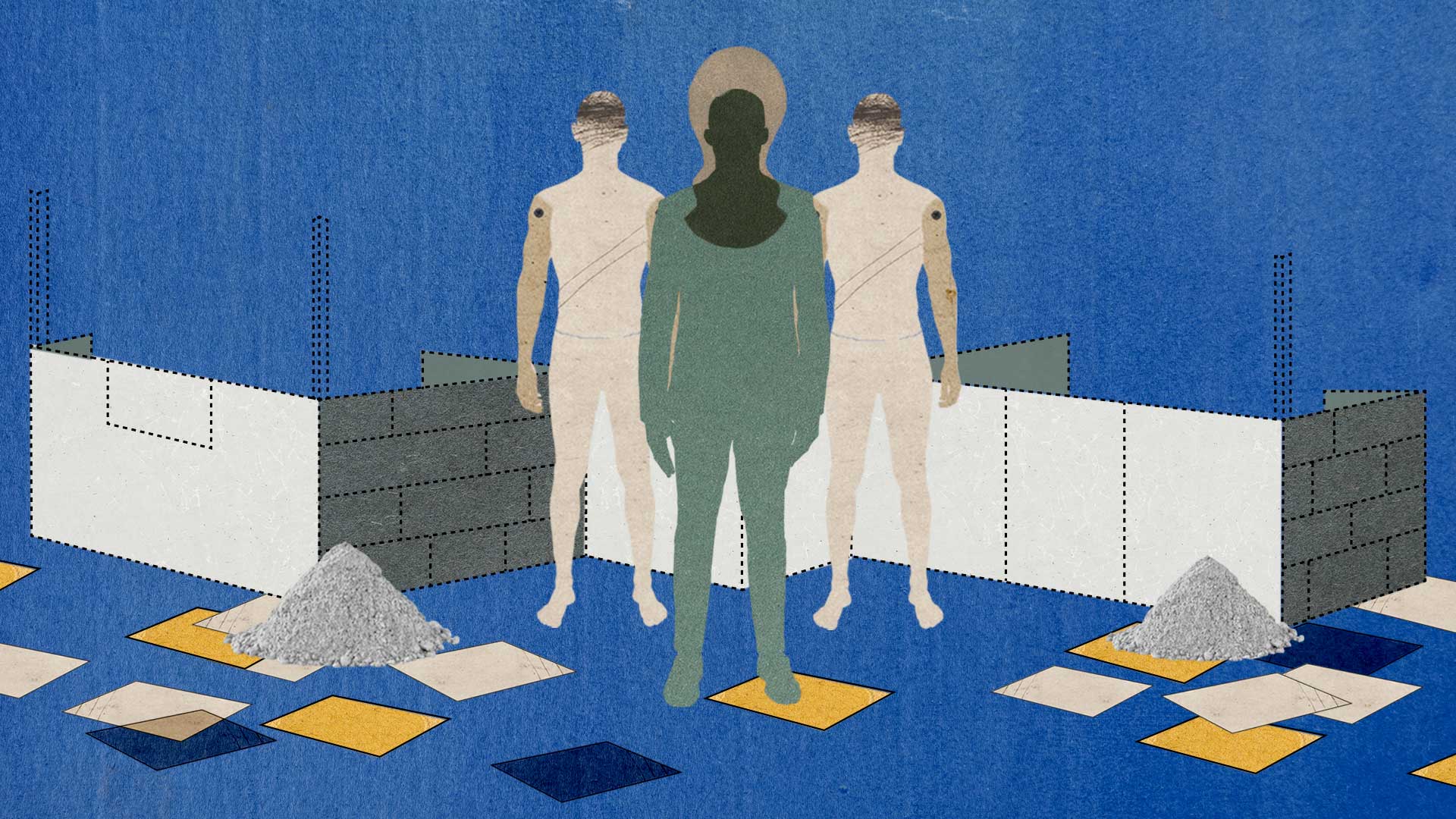Nabila de la Caridad González soñaba con vivir en Estados Unidos. Hace seis años junto a su novio y cuatro amigos más dejó su natal Cuba. En su travesía pasaron por Surinam, Brasil y, finalmente, llegaron a Colombia.
Leticia era una ciudad de paso en su camino hacia el norte de América, pero sin buscarlo se quedaron. Trataron de conseguir recursos, vendían artesanías y pedían la colaboración de los habitantes del municipio para continuar su camino, pero los días pasaron y terminaron viviendo en las calles. A la falta de recursos se le sumó el consumo de sustancias psicoactivas, que hizo cada vez más borroso el camino que inicialmente trazaron.
La “sociedad nos aparta, te hace sentir como un extraterrestre”, afirma González. En ese contexto aparecen condiciones que agravan la situación, como las enfermedades de salud mental y el consumo de drogas.
Según el DANE, entre 2005 y 2018 Leticia experimentó un crecimiento poblacional del 27,3%. Pero ese aumento no vino acompañado de una expansión proporcional de servicios sociales. En 2022, se registraban 50 personas en situación de calle. Para 2025, la cifra alcanzó las 167, según Carolina Vásquez, trabajadora social encargada del tema en la Dirección de Salud Municipal.
Este incremento, dice Henry Porras, médico psiquiatra de la IPS Nueva Amazonas, está ligado al inicio temprano del consumo de sustancias: “Muchos de estos jóvenes comienzan a consumir desde edades muy tempranas, en un entorno que normaliza la droga como vía de escape o subsistencia”.
La expansión de cultivos ilícitos en zonas cercanas y el fortalecimiento de rutas del narcotráfico en la triple frontera han contribuido a esta situación. “El aumento del microtráfico genera fácil acceso a sustancias en Leticia, incluso para niños y adolescentes”, asegura Vásquez.
Antes de la pandemia, no existía un censo real de las personas sin hogar en Leticia. Según Porras, el problema era invisibilizado: “No es que no existiera, sino que nadie lo miraba de frente”.
A partir de 2020 se inició un esfuerzo por identificar, caracterizar y atender a esta población. Sin embargo, el abordaje institucional sigue siendo fragmentado. En Leticia, la única ruta pública de atención está bajo la Dirección de Salud Municipal, que ofrece servicios limitados como curación de heridas y atención básica en adicciones, pero no tiene la capacidad ni los recursos para desarrollar procesos de largo plazo.
Entre la fe, la voluntad y el abandono

Algunas fundaciones privadas han intentado llenar ese vacío. Don Carlos, un hombre que lleva años viviendo en las calles de Leticia, cuenta que ha pasado por varios centros de rehabilitación: “El proceso dura un año, y muchas veces depende de que uno mismo se las arregle. Hay fundaciones que se lucran más de lo que ayudan”.
Una de las pocas iniciativas activas es la fundación cristiana Rescatados por su Sangre, que opera desde Tabatinga, en Brasil. Allí, los beneficiarios participan en actividades espirituales, reciben apoyo alimentario y psicológico, y gestionan pequeños recursos para su sostenimiento. Pero su alcance es limitado.
“El problema no es solo dejar de consumir”, explica Nabila. “Es qué haces después, dónde vives, cómo trabajas, cómo te insertas otra vez en la sociedad”. Después de varios intentos fallidos, ella y su pareja encontraron una motivación poderosa para rehabilitarse: su hija está por nacer.
¿Y el Estado?
Los procesos de rehabilitación exitosos son escasos. Según el psiquiatra Henry Porras, muchas personas que habitan la calle tienen condiciones como esquizofrenia, trastornos depresivos o ansiedad severa que dificultan la continuidad del tratamiento. “Estas enfermedades afectan la voluntad. Y sin voluntad, no hay cambio posible”.
Además, la ausencia de una “matriz de inclusión social” —es decir, oportunidades reales de reintegrarse a la vida productiva y comunitaria— hace que muchas personas vuelvan a las calles tras un corto periodo de recuperación.
“Necesitamos una política pública integral que combine salud, vivienda, empleo, seguridad y educación”, insiste Porras. “No basta con atender emergencias. Hay que construir caminos de retorno a la dignidad”.
Procesos de rehabilitación
El panorama es desalentador en cuanto al número de personas que finalizan de manera exitosa el proceso de rehabilitación; esto ocurre, según el psiquiatra Henry Porras, porque muchas de las personas que habitan las calles presentan problemas de salud mental, y estas “enfermedades rompen la motivación para mejorarse, es decir, afectan la voluntad” que es fundamental para hacer un cambio, añade.
Además, el hecho de que los procesos de rehabilitación sean cortos genera gran dificultad, porque no hay acompañamiento por largo tiempo y no se encuentra una matriz de inclusión social, por lo que, señala Porras, las personas se sienten desprotegidas y “la calle y las drogas, se vuelven su espacio de refugio”.
No obstante, hay procesos exitosos que permiten que las personas se rehabiliten y salgan de la calle. Es el caso de Nabila González, que después de varios años, junto con su pareja han avanzado en el proceso de rehabilitación motivada por su embarazo, para darle una vida diferente a la hija que viene en camino y porque, como dice, tiene “una gran fuerza y voluntad”.

La Triple Frontera como escenario de exclusión
Leticia no está sola en esta crisis. La ciudad hace parte de un corredor fronterizo que comparte con Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), conocido como la triple frontera amazónica. Esta región, aunque geográficamente estratégica, sufre una fuerte ausencia estatal y altos niveles de informalidad, lo que la convierte en un punto crítico para la circulación de migrantes, economías ilegales y consumo de drogas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido que la frontera amazónica es una ruta frecuente para migrantes de origen cubano, haitiano y venezolano que intentan llegar a Centroamérica o EE.UU. Muchos quedan atrapados por la falta de recursos, de redes de apoyo o de documentación regular, y terminan en situación de calle o en economías de supervivencia como el comercio informal, la prostitución o el microtráfico.
El acceso a servicios públicos en esta región es precario: los sistemas de salud, educación y protección social son limitados, especialmente para población migrante o en condición de habitabilidad en calle, que no figura en los registros administrativos y, por tanto, no accede a los pocos programas disponibles.
Además, la proximidad a rutas del narcotráfico hace que las drogas sean baratas y accesibles. Según estudios de la Fundación Ideas para la Paz y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la presencia de coca en comunidades ribereñas y la producción de pasta base ha convertido a Leticia y Tabatinga en centros de consumo local, incluso desde edades muy tempranas.
¿Pasa lo mismo en Tabatinga y Puerto Nariño?
En Tabatinga, la ciudad fronteriza de Brasil, el fenómeno de los habitantes de calle también ha aumentado. Sin embargo, el gobierno municipal cuenta con una estructura llamada Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que identifica y atiende a personas en vulnerabilidad extrema, incluyendo habitantes de calle. Allí se ofrece alojamiento temporal, acceso a programas de adicción y gestión para retornar al núcleo familiar o redes de apoyo.
En paralelo, iglesias evangélicas y organizaciones sociales —como la ya mencionada Resgatados por seu Sangue— trabajan en lo que ellos llaman una rehabilitación espiritual y física de esta población. Aunque también enfrentan dificultades presupuestarias, mantienen cierta continuidad en la atención, gracias al respaldo de la red estatal brasileña de asistencia social (Suas).
Por su parte, Puerto Nariño ha evitado en parte este fenómeno por su modelo de desarrollo basado en sostenibilidad, control territorial indígena y turismo responsable. La gobernanza de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua generan una fuerte cohesión comunitaria que ha sido clave para contener la expansión del microtráfico y para ofrecer mecanismos de resolución de conflictos, lo que ha impedido —hasta ahora— la formación de un núcleo visible de habitantes de calle.
Lo que sigue
El aumento de habitantes de calle en Leticia no es solo una cifra alarmante, sino el reflejo de una crisis silenciosa que atraviesa fronteras y revela las fracturas de un sistema que no alcanza a responder. Mientras Nabila lucha por mantenerse firme en su proceso de rehabilitación y muchas personas intentan volver a empezar, la ciudad aún carece de una política pública clara, sostenida y digna que les acompañe. Leticia, como capital de un departamento amazónico y nodo de la triple frontera, necesita que las respuestas institucionales estén a la altura de su complejidad. Porque cada historia que se pierde en la calle es también una deuda de la sociedad consigo misma.