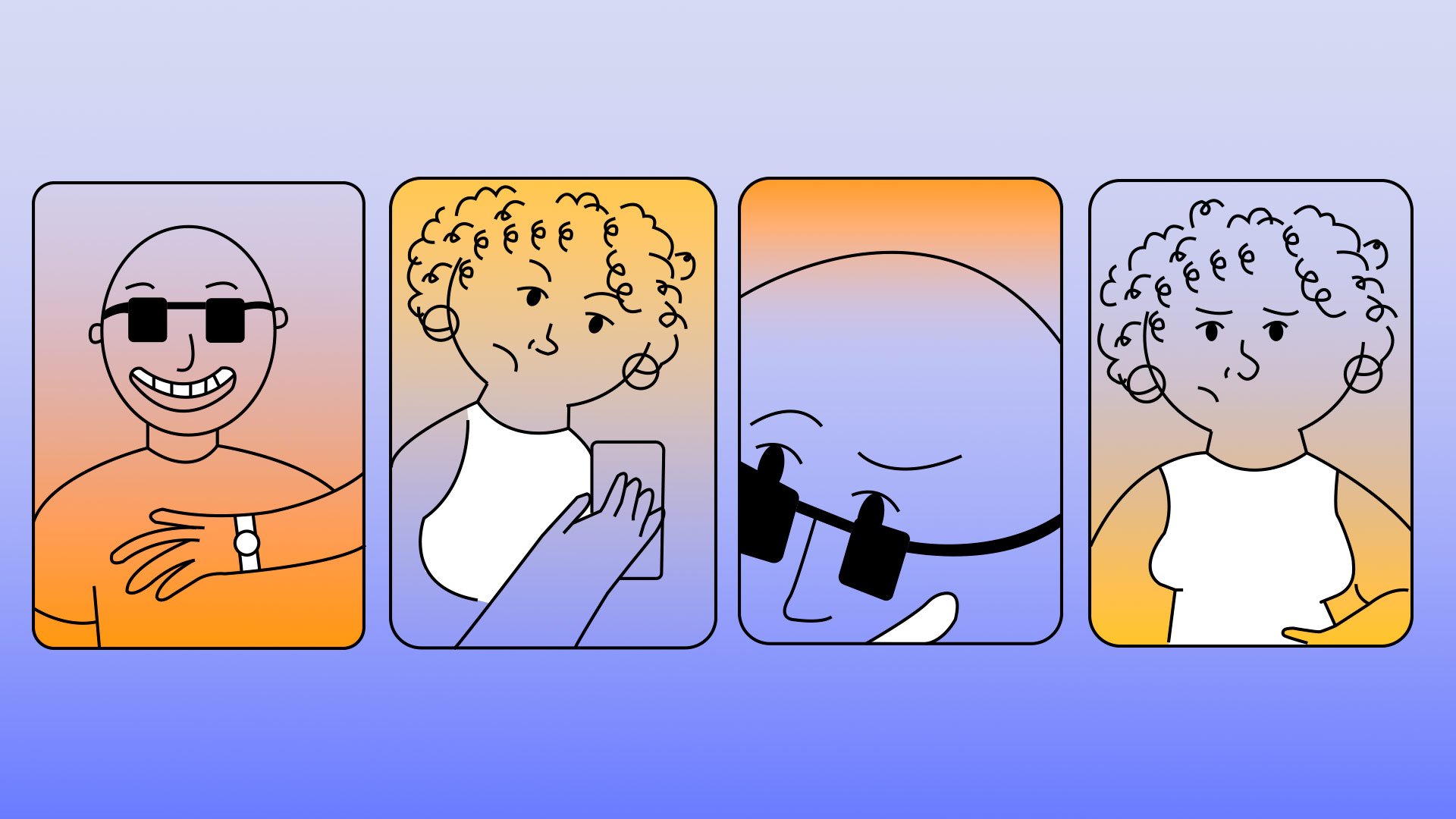La casa de Pascuala Sánchez sólo tiene una pared de ladrillo. La construyeron luego de que un político les entregara algunos materiales a cambio del voto que le dieron. Una parte del piso es de cemento porque una profesora se los regaló. La otra parte, igual que el resto de la casa, es de tablas o retazos de tablas que le ha regalado uno de sus cinco hijos que es aserrador. La mayoría están húmedas o podridas por el agua que se filtra debido a las constantes lluvias que caen en el corregimiento de Carmelo en Tadó, municipio del Chocó, donde viven.
El techo, que no alcanza a cubrir toda la casa, en realidad es una seguidilla de tejas de zinc. La cocina es más un rincón con estantes que sostienen ollas y platos vacíos. Afuera de la casa, bajo un pequeño techo, está el fogón de leña en el que Pascuala suele cocinar.
El campo funciona como letrina porque no tienen baño. En las tres habitaciones en las que apenas cabe una cama pequeña, duermen las siete personas que viven en la casa: Pascuala, dos de sus hijos, su hermana y sus tres sobrinas. Ninguno tiene un empleo formal ni seguro.
El único ingreso fijo son los 80 mil pesos que el gobierno nacional, por medio del programa Colombia Mayor, le gira cada mes a Pascuala por ser de la tercera edad, no tener pensión, vivir en condición de pobreza y ser menor de 80 años.
El subsidio se va en un par de kilos de arroz, un galón de aceite, algo de queso y unos huevos, que no alcanzan para el mes completo. El arroz no rinde más de una semana porque es la principal comida.
-Aquí se van cuatro libras de arroz al día. Desayunamos arroz con lo que haya: huevo, queso o revuelto del día anterior. Lo mismo para la cena – dice William Sánchez, hijo de Pascuala quien, junto con su mamá, se hace cargo de la casa.
—¿Y qué almuerzan?
Silencio.
—-No… no almorzamos.
Pascuala y su familia hacen parte de las más de 5,7 millones de personas en Colombia que viven en situación de pobreza extrema, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que se publicó en julio para el año 2023. Para esa entidad, una persona vive en pobreza extrema cuando tiene ingresos mensuales menores a 218 mil pesos o cuando los ingresos totales de un hogar, divididos entre los miembros de este, no alcanzan esa cifra.
En Tadó, no hay cifras ni un censo exacto sobre la cantidad de personas que viven en pobreza. “A veces no se trabaja la estadística desde la población sino con proyecciones de censos y tenemos censos del Dane muy viejos, de 2018”, explica Brenda Julieth Mosquera, Secretaria General de Tadó al referirse a las cifras estadísticas del municipio. Cuenta que aunque no se hace una encuesta casa a casa, se hacen proyecciones con las cifras que existen de 2018 cuando se hizo el último censo nacional.
Mosquera también dice que, aunque se hicieran proyecciones, estas no serían tan realistas. Lo dice porque no reflejarían el impacto económico que ha tenido la caída de la minería en ese municipio en el que la mayoría de habitantes dependían de esa actividad.
Tadó está a hora y media en carro desde Quibdó, la capital de Chocó y la ciudad con el mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, según cifras del año pasado: 28 de cada 100 habitantes viven en esas condiciones.
Las cifras por departamentos no se conocen aún, pero en 2022 el Dane reportó que el Chocó tiene el mayor porcentaje de habitantes en condición de pobreza monetaria extrema, es decir el 44 por ciento de su población. Ese puesto también lo ocupó en 2018, de ahí en adelante ha estado de segundo detrás del departamento de La Guajira.

Vivir con lo mínimo
En el lugar donde está ubicada la casa de tablas no hay acueducto. El agua llega por una manguera delgada que se conecta metros más arriba a una pequeña bocatoma que construyó hace unos años el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
A sus 64 años, Pascuala Sánchez recorre uno, dos, tres o las veces que sea necesario en un día, el trayecto de ida y vuelta que separa su casa de la bocatoma. Lo hace para limpiar la conexión de la manguera que en ocasiones impide que el agua fluya. A paso de Pascuala pueden ser unos 15 minutos lo que tarda en ir y quitar la arena que se ha colado. De ahí debe regresar para ver si el agua fluye o si le toca subir de nuevo a remover más arena.
Con esa agua prepara las dos comidas del día. Cuando alcanza para las dos. Se levanta a las cinco o seis de la mañana para prender el fogón de leña y que el desayuno pueda estar listo a eso de las ocho o nueve de la mañana. A veces la preparación tarda dos horas más porque la lluvia humedece el fogón o la leña y el fuego no crece o la comida tarda más en cocinarse. Lo mismo pasa con la cena que suele servir entre ocho y nueve de la noche.
La hora de dormir de Pascuala dependerá de qué tanto le rinda con el fogón a esa hora. La comida podría estar más rápido si se hiciera en la estufa eléctrica de dos boquillas que tienen en uno de los cuartos. Pero eso dispararía el servicio de energía eléctrica que usan para encender en la noche el único bombillo que hay en la mitad de la sala y conectar, de vez en cuando, la pequeña nevera oxidada que tienen.
“En los últimos tres años venía cara la energía. A veces tocaba pagar 80 mil por dos meses, entonces decidimos desconectar la nevera. Ahora nos llega por 17 mil pesos”, dice William Sánchez, hijo de Pascuala.
Como el subsidio del programa Colombia Mayor no alcanza para cubrir los gastos del mes, el rebusque es lo que queda. Dora Ligia, la hermana de Pascuala trabaja barequeando — como se le dice a extraer oro del río de forma artesanal —, pero no le deja muchas ganancias.
La minería a gran escala se ha tomado el río, es difícil dar con un gramo del metal precioso y cada vez los mineros artesanales son menos necesitados en esas labores. A veces, Dora Ligia tarda hasta una semana completa en recoger migajas de oro que, si se juntan, pueden costar unos 50 mil pesos. Otras veces pasa la semana entera sin recoger un gramo.
Por su parte, William Sánchez busca ganar unos pasos ayudando a su hermano aserrador a transportar madera. Viaja con él y se encarga de trasladar la madera de un lado a otro. En ocasiones va acompañado de un caballo que lleva gran parte de las tablas, en otras, cuando es una zona de difícil acceso, debe cargarlas en el hombro hasta el caballo o hasta la vía.
El peso constante de las tablas sobre los hombros le ha generado a William un lipoma, una especie de tumor de grasa que es inofensivo, pero puede ser doloroso, y que en su caso ya supera el tamaño de una pelota de tenis.
A pesar de eso, William sigue trabajando con su hermano porque le asegura un pago diario de 60 mil pesos. Ese dinero suele recibirlo días después cuando su hermano ha vendido la madera, para ese momento, lo que podría ser un ingreso, ya es dinero que debe en las pocas tiendas que aún le fían.
Un poco de dinero viene de lo que a William le pagan en los velorios a los que va a cantar alabaos, como se le llama a los cantos a capela que se le hacen a los difuntos en algunas comunidades afro del Pacífico. Pero eso no representa un ingreso fijo ni un dinero seguro porque esa labor no tiene una tarifa y William tampoco quiere ponerla.
“Muchos me han dicho que ponga precio, pero no. Una vez hablé con la persona que me enseñó lo de los alabaos y me dijo que aquí no se pone precio al rezo. La comunidad sabe que tiene que colaborar porque uno tiene su necesidad. Esa es la tradición”, explica Sánchez. A veces, esa colaboración es sólo darle las tres comidas del día durante el velorio y el novenario (nueve días) o pagarle unos 100 mil pesos por acompañar con los alabaos todos esos días.
Pascuala suele sumarse a las visitas de alabaos. A pesar del cansancio o las dolencias, no falta en el acompañamiento a un difunto. Casi siempre pasa los velorios y novenarios a punta de pan, aromática y unas copas de aguardiente que le ayudan a seguir cantando y que suele dar la familia del muerto.
Cuando no está cocinando o acompañando a los difuntos, Pascuala se dedica a lavar ropa en el río, a buscar oro con un pedazo de batea que aún conserva, a dormir cuando el tifo o el paludismo le repiten — como ya es costumbre — o a ofrecerse o recibir labores varias para tener un poco de dinero o comida.
“La gente se aprovecha. Les da cualquier 10 mil o 20 mil pesos, un plato de comida o una libra de arroz para que limpien un patio o hagan un oficio. Para mí, eso es una humillación, pero eso les sirve a ellos teniendo en cuenta la situación en la que están”, dice Luz Samira Mosquera, una de las sobrinas de Pascuala que vive cerca a ella. Mosquera también asegura que de los siete habitantes de la casa, al menos seis tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, aunque sólo dos cuentan con un certificado que lo corrobora.
“Son discapacidades cognitivas, pero no sabría decirle exactamente qué porque no tenemos un diagnóstico”, cuenta Mosquera. Para ella eso se nota en que su dos tías (Pascuala y Dora Ligia) tiene problemas para comunicarse, hablan poco y se expresan mejor asintiendo o negando con la cabeza y con sonidos muy precisos.
Su primo William también tiene dificultades para expresarse, pero más para el aprendizaje; por eso tuvo que terminar el bachillerato con acompañamiento de un tutor. Mosquera dice que las tres niñas, sobrinas de Pascuala, también tienen una discapacidad cognitiva, pero sólo dos lograron certificarse porque el día que fueron a ser examinadas los turnos eran limitados.
Mosquera conoce bastante sobre el tema de discapacidad, lleva años siendo líder en este tema en el corregimiento de Carmelo en Tadó. Según cuenta, en el municipio hay entre 300 y 400 personas con algún tipo de discapacidad, pero sólo unas cien cuentan con certificado.
Soñar con un presente mejor
“Si ella tuviera plata, creo que tendría una guardería porque sí que le gusta ayudar a los niños”, dice Cruz Medarda Sánchez, hija menor de Pascuala. Asegura que, desde que tiene memoria, su mamá se ha dedicado a criar niños propios y ajenos. Según sus cuentas, contando muy por encima, ha criado unos 12 niños. Pascuala se ríe y asiente con la cabeza cuando le dicen la cifra.
Aunque Medarda no vive en la misma casa que su mamá, sino unos metros más arriba, baja casi todo los días a visitarla. No puede ayudarla económicamente porque también se gana la vida en lo que salga: barequeando, limpiando, pegando zapatos. Lo que le resulte para llevarle comida a los tres hijos que tiene. A pesar de eso, sueña con tener un ingreso fijo y, a veces, con un salario mínimo que le dé para mejorar la casa a Pascuala. De esa forma, el hogar de su mamá dejaría de ser “un nido de tifo y paludismo”.


“Mandar a arreglar este pedazo”, dice Pascuala mientras señala un espacio sin techo por el que entra la luz, el sol y el agua. “Eso, y que cada quien tuviera su cuartico”, dice Medarda completando la frase de su mamá.
Para William, un salario mínimo significaría, por lo menos, tener la certeza de que va a poder cubrir gastos como las dos comidas al día o el servicio de energía. Tal vez con eso podría dejar la nevera conectada todo el día o comprar el cable que le falta para que el televisor, que en algún momento esperan conectar, pueda dar imagen.
*Consonante intentó entrevistar a la directora del DANE para conocer más sobre las cifras de pobreza nacionales y locales, pero hasta el momento de publicar esta historia no fue posible.