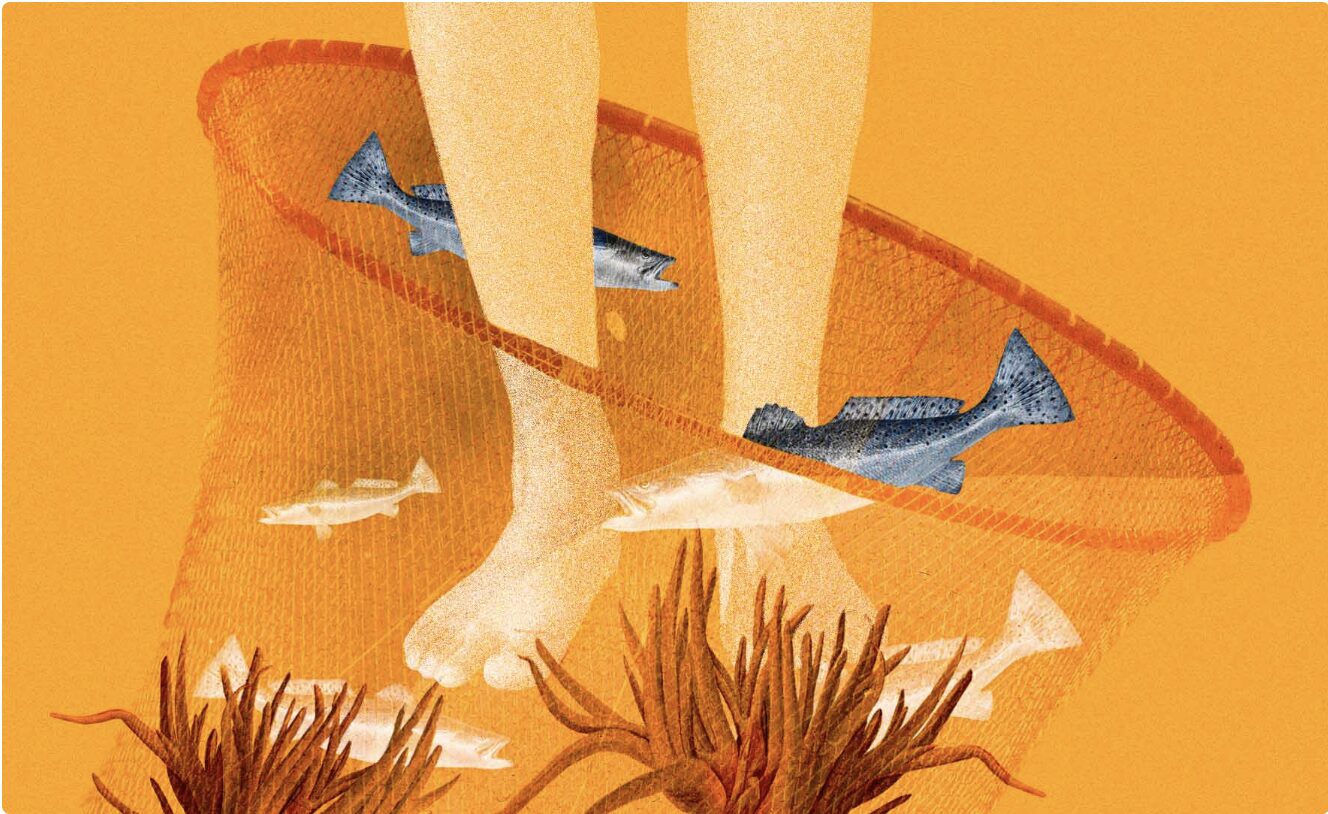Bartolomé Loperena Nieves aprendió de sus abuelos el arte de interpretar el canto de las aves. Dice que muchas de ellas envían mensajes a través de los sonidos. Algunas, como el toche, la guatapaná, el chiscoa y el guacao anuncian los malos tiempos. Cada vez que las oía cantar, algo malo sucedía al día siguiente en Potrerito, una vereda del corregimiento La Junta, en San Juan del Cesar. Sin embargo, en otras ocasiones “aquellos pájaros cantaban cosas muy lindas”, recuerda Loperena, quien pasaba sus días intentando imitar ese sonido con la flauta de carrizo, a la orilla de alguna quebrada.
Para perfeccionar su técnica, Loperena solía reunirse con los maestros de la gaita. Tenía 15 años y su mayor deseo era tocar junto a ellos, pero los maestros no lo dejaban; lo consideraban demasiado inexperto. Una vez, durante la fiesta de San José, los gaiteros se emborracharon tanto que no pudieron seguir tocando. Había una veintena de mujeres con ganas de bailar y Loperena vio una oportunidad. Tomó el carrizo y empezó a tocar. Las mujeres saltaron de alegría y comenzaron a preguntarse de dónde había salido aquel carricero. Loperena respondió con orgullo: “Yo soy el hijo de Evangelina”.
De Evangelina Nieves, una sabedora y partera de la región, Loperena heredó el don de curar con plantas medicinales. “Mi amá me dijo: ‘Hijo, el único que veo que puede aprender lo que yo sé es usted’”, recuerda. Nieves lo enviaba a buscar las plantas y a preparar los brebajes para atender a los enfermos. Loperena le obedecía y la observaba con admiración. Su madre, además de ayudar a sanar, realizaba rituales sagrados junto al mamo para asegurar buenas cosechas y pedir la lluvia en tiempos de sequía.
Quizás por eso decidió estudiar enfermería en Atánquez, Cesar. Loperena quería poner sus conocimientos al servicio del puesto de salud de Potrerito, recorriendo casa por casa a lomo de su mula. Todo sin dejar de lado la música tradicional. Hoy Bartolomé sigue siendo el carricero que encanta con su música y que construye sus propios instrumentos. Su carrizo está hecho con planta de pitahayo, tiene una cabeza de cera y un pitillo de pluma de pisco. Sus maracas son de totumo de cáscara gruesa y semillas de lenguaevaca.
En Consonante conversamos con Loperena para conocer su vida y su obra, pues es el único músico tradicional de la etnia Wiwa que produce música y que enseña a tocar en San Juan del Cesar. Muchos de los maestros de la gaita ya han fallecido, y él es de los pocos que aún siguen de pie, llevando el sonido de su carrizo de pueblo en pueblo.
Yanexis Cerpa: Usted hace sus propios carrizos, ¿cómo aprendió?
Bartolomé Loperena: Un día empecé y lo terminé. Me dio lucha hacerlo, pero lo trabajé hasta que le saqué música, porque un carrizo se hace pero hay que sacarle la música. El otro día hice uno y no salía nada, no salía música. Después me acordé de que al carrizo hay que echarle un chorrito de chirrinchi en la boquilla para que suelte la voz. Oiga yo duré un rato, como dos horas, y no me salía nada. Me compré una botellita de chirrinchi y apenas le eché soltó el pitillo. Ese es el secreto.
YC: ¿Cómo los hace?
BL: Antes hacían el carrizo de tubo de manguera, pero a mí me gusta hacerlo de pitahayo. El pitahayo es una planta, una mata con un cardón que está aquí en La Sierra. Se hace una marquilla, ella echa espina como un cardón, pero tiene un corazón. Hay que buscar que esté derechita para que se pueda hacer el carrizo, se le quita lo de adentro y queda el tubo. Hay que dejarlo como unos 20 para que madure y cuando ya usted lo coge, ese corazón está maduro y sale de una vez suavecito.
YC: Usted fue testigo de la llegada de la violencia a Potrerito, ¿qué recuerda?
BL: A Potrerito llegó la violencia en 1987. Empezaron a presentarse personas que uno no conocía, decían que venían ayudar al pueblo, buscando quien se uniera a la guerrilla. Yo trataba de no tener cuento con ellos, pero eso fue duro. Una vez se adueñaron del puesto de salud unos 15 días y cuando se fueron me golpearon duro.
En Potrerito se escucharon bombas, granadas, de todo. Un día estaba todo en silencio, el sol radiante como dice la canción, el cielo azulito, pero a las 7 de la mañana soltaron el primer bombazo y eso estremeció la tierra. Salimos corriendo hacia una finca como a media hora del pueblo. Era un arroyo con cuevas de piedra, un buen escondite, y ahí nos refugiamos. El que se dejó agarrar lo mataron.
YC: ¿Cómo le afectó el desplazamiento por la violencia en su vida y en su relación con la música?
BL: Me afectó bastante. Duré meses sin agarrar el carrizo pensando en cómo iba a resolver mi vida en San Juan del Cesar, porque yo no vivía en el pueblo, sino en el monte. Me enfermé, estuve hospitalizado, casi me muero. Me enfermé de los riñones, me enfermé de la cabeza, casi me da una isquemia. Yo pensaba que me iba a morir y le pedí a Dios que me salvara.
Después fui reponiéndome poco a poco, pero estuve como un año más o menos mal, mal, mal. Tres veces me dijeron que me estaban buscando para matarme. Había una equivocación conmigo, me involucraron en algo que yo no era. Yo únicamente era enfermero del pueblo, no estaba en ningún grupo, pero esa acusación casi me lleva a la muerte.
YC: ¿Cómo ha logrado mantener viva sus tradiciones musicales a pesar de las dificultades?
BL: Fue un momento difícil, no volví a tocar música, estaba desecho, no agarraba el carrizo, no agarraba la caja, no agarraba nada. Me ponía a cantar solo para que no se me olvidaran las canciones. Así hago todavía; en cualquier momento saco los instrumentos y me pongo a cantar allá afuera.
Y así mantengo yo viva la música, empiezo a coger carrizo, hacerle nota y a tocar todo: la caja, la maraca, todo.
YC: ¿Qué papel jugó la música en su recuperación?
BL: Yo pensaba "si canto de pronto alegro a la gente”. Todo lo que quería decir lo hacía a través del canto. La gente se alegraba y yo me iba desahogando de lo vivido sin ofender a nadie, porque al decir “Potrerito tierra amable, potrerito tierra mía, pero sufrimos un gran susto que nos hizo perder el equilibrio. Unos corrimos para arriba, otros corrimos para abajo, otros corrían a los lados buscando salvar su vida”, yo me desahogaba.
YC: ¿Cómo describe usted la importancia de la música en su comunidad y en sus tradiciones?
BL: La gaita es todo. Los casamientos en las comunidades duran dos noches o tres noches y eso mismo puede durar un poporeo. Ahí es donde suena la gaita para la pareja que se está casando. Cantamos y damos consejos para que el padre Serankua se sienta bien complacido. También cuando van a hacer una casa y la bautizan, se hace un ritual. Los mamos necesitan que se toque la gaita porque es muy importante en la tradición de nosotros. Si no hay gaita, la cosa no está bien.
Cantamos nuestra música porque es lo que pide el padre Serankua, que traduce dios en lengua wiwa. Esa música nos la mandó él para que se la toquemos y se sienta contento. También se le canta a los niños en el bautismo, a la tierra, a las cosechas de todo, de maíz, ahuyama, malanga, para que salgan buenas.
YC: ¿Y cómo describe usted la música que toca?
BL: Bueno, la gaita tiene varios ritmos: el merengue, que es un tipo de gaita paseadita que se baila suavecito. Hay otra que se toca en forma de puya alegre, que tiene un ritmo bastante jocoso para las personas que quieren bailar rápido. También está la marimba, que es una forma de son. Nuestra música es como la música vallenata; tiene son, puya y merengue.
YC: ¿Cómo ha mantenido vivas las tradiciones musicales de su comunidad a través de su instrumento?
BL: Nunca he dejado de tocar. Para donde sea, siempre voy con mi gaita, mi caja y mi maraca. Uno se enamora de ella como una esposa, como una mujer. Cuando uno se enamora de una mujer no la puede dejar. Si hay una fiesta, yo me voy para la Sierrita, para el Machipa, para esos pueblos en La Loma y me llevo mi gaita. La gente dice: ahí viene Bartolo con su gaita y se alegran. Ellos saben lo que toco y por eso dicen que el carricero que toca de verdad verdad.
Otra cosa que hago es enseñar. Allá en Potrerito hay unos muchachos que están aprendiendo. Yo les digo “si no estoy yo, ustedes están aquí ya”. Yo les canto y les toco y les gusta mucho. Ya les hice los instrumentos, son bastante tradicionales. Lo que más me gusta es que ellos usan sus mantas, sus sombreros y saben su lengua. Aquí en San Juan tengo un grupito del colegio José Eduardo que también está aprendiendo a tocar la gaita. Son de Surimena y se bajaron a un pueblo que se llama Mamayan Rivadillo para participar y tocar juntos.
YC: ¿Qué cree que tiene de especial su carrizo?
BL: La gente dice que en el carrizo mío hay una una nota muy viva. Un día alguien dijo que mi carrizo es grande, que tiene el hueco más ancho de todos. Por eso cuando alguien intenta tocarlo no puede, no tiene la fuerza. Dicen que tiene mucho aire y que no se hallan. Eso es lo distinto que ven en el carrizo mío. Y bueno, mi carrizo es sagrado. Cuando me muera, no sé si tendrá que quedarse aquí o deberé llevarmelo.
YC: ¿Qué se imagina para el futuro de la música tradicional wiwa en su comunidad?
BL: Tengo planes de grabar todas las gaitas y dejarlas en una memoria para que los muchachos las escuchen. Quiero dejarles ese legado junto a Juan Gil, uno de los maestros de los que aprendí que todavía está vivo. Vive en Mamayán, que queda arriba de Potrerito subiendo como dos horas. Con él vamos a grabar todas esas cosas para dejar ese legado a las nuevas generaciones. Eso me dijeron: tiene que dejar eso para que los jóvenes recuerden las gaitas que no han escuchado.
YC: ¿Y qué quiere transmitirle a la gente cuando escuche su música?
BL: Quiero transmitirles alegría, que sepan quién fue Bartolo, un músico que tuvo un conocimiento en la gaita bastante excelente luego de que todos los maestros murieron. Como no quedó nada grabado, nadie los recuerda hoy pero yo sí. Usted no escuchó a Nazario, a Genaro Mentha, a Andrés Montaño; de Alfonso tampoco se oye nada. Ellos no dejaron algo grabado, pero ellos cantaban. Yo no quiero que me pase eso, quiero que escuchen mi música. Quiero que me recuerden.