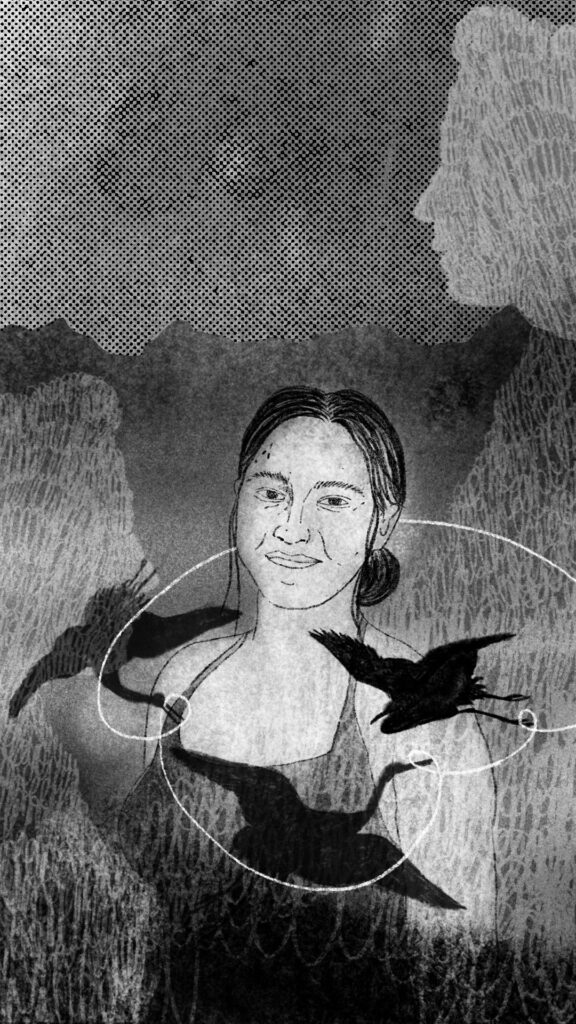Donde Duele: Caquetá

AQUÍ NO SE HABLA DEL DOLOR
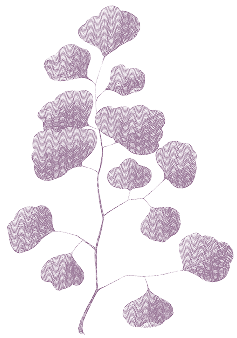
Periodistas de la red que apoyaron la reportería:
En San Vicente del Caguán, el dolor no se nombra. Se calla. Se disfraza de cansancio en los cuerpos de adolescentes que se autolesionan en silencio, sin que nadie los escuche. Y se repite, como un eco de la guerra, en familias que aún buscan a sus hijos entre los muertos. En este municipio del Caquetá, la salud mental no es una prioridad institucional: es una emergencia silenciosa que se vive entre brechas, estigmas y ausencias. Mientras los sistemas de salud fallan, las mujeres resisten.
—A mi hermano le dicen ‘Veneno’ desde diciembre de 2019, cuando intentó quitarse la vida. Estuvo más de un mes en la UCI. Mi mamá lo encontró con un cuchillo en una mano y en la otra la copa con veneno. Yo creo que fue por la soledad, por la realidad que vivimos. Tenemos otros dos hermanos que se fueron para la guerrilla, y mi mamá no deja de ver los videos de los enfrentamientos, buscando entre los muertos para ver si reconoce a alguno de sus hijos. Después lo llevaron al hospital de San Vicente del Caguán, y de allí fue remitido a Florencia. Estuvo más de un mes entre la vida y la muerte.
EN LA SALA DEL HOSPITAL
En Florencia, capital del Caquetá, el Hospital Departamental María Inmaculada ha tenido que adaptarse para atender una avalancha silenciosa: la de las crisis mentales. Según el equipo médico, los trastornos mentales ya son la segunda causa de ingreso en urgencias.
—Luego de la firma del Acuerdo de Paz sabíamos que vendría una ola de consultas por salud mental y, efectivamente, llegó; cuando el cuerpo descansa de la guerra, el alma comienza a hablar —explica uno de los directivos.
Cada mes, el hospital recibe decenas de pacientes con ansiedad, depresión, pensamientos suicidas o episodios psicóticos. Algunos son remitidos desde municipios apartados como Solano, Cartagena del Chairá o San Vicente del Caguán; otros llegan por su cuenta, empujados por el desespero. El problema es que el sistema no siempre está preparado para sostenerlos.
—Muchos pacientes se quedan sin medicamentos porque las EPS no los entregan a tiempo: recaen, la crisis regresa y el tratamiento se pierde —denuncia un profesional.
Además, el hospital solo cuenta con dos psiquiatras de planta que se alternan en turnos de quince días, y aunque hay una sala especializada, faltan camas y personal para una atención prolongada.
La atención funciona por escalones: si un paciente llega en crisis, se evalúa en urgencias; si no mejora en cuarenta y ocho horas, se hospitaliza en la Unidad Mental. Allí se decide si puede regresar a casa, si requiere seguimiento ambulatorio o si debe ser remitido a otro centro. Sin embargo, los caminos están llenos de obstáculos:
—En las zonas rurales, una familia puede tardar semanas en conseguir una cita de control, y sin seguimiento, la recaída es casi segura —advierte el equipo médico.
Para el psiquiatra Gilberto Rincón, una de las principales barreras es el estigma: la enfermedad mental sigue siendo entendida por muchas familias como un castigo, un maleficio o un desequilibrio espiritual. El reto, explica Rincón, ha sido doble: ofrecer atención especializada y, al mismo tiempo, desmontar los imaginarios que impiden reconocer la salud mental como parte integral de la salud. En este esfuerzo, el acompañamiento familiar ha resultado clave.
—No se enferma solo el paciente: se enferma la familia —recuerda, aunque advierte que la falta oportuna de medicamentos por parte de las EPS deja truncados muchos tratamientos.
Frente a estas limitaciones, el departamento ha impulsado un modelo de atención itinerante con enfoque territorial. Equipos conformados por especialistas —entre ellos psiquiatras— viajan a municipios como Solano, Solita, Milán y San Antonio de Getuchá para realizar consultas, talleres comunitarios y actividades de psicoeducación. Este despliegue es posible gracias a un diagnóstico epidemiológico que mapea no solo los casos clínicos, sino también a las personas en riesgo, permitiendo intervenciones focalizadas incluso en veredas a ocho o diez horas de camino. No obstante, persisten brechas: la escasez de talento humano dispuesto a recorrer la dispersa geografía del Caquetá y la dificultad para traducir las fórmulas médicas en medicamentos reales. El desafío actual es lograr que estas jornadas itinerantes no se queden en visitas puntuales, sino que se integren a un sistema continuo, financiado y articulado con las EPS, capaz de sostener el proceso terapéutico más allá del primer contacto.
Uno de los logros más destacados de esta estrategia ha sido la articulación con las comunidades indígenas del departamento, respetando sus prácticas tradicionales e incorporándolas al enfoque médico. Casos como el de una mujer diagnosticada con trastorno bipolar, tras años de ser tratada únicamente con plantas y rituales, demuestran cómo el diálogo intercultural permite soluciones conjuntas. Hoy, estas comunidades no solo acceden al sistema de salud mental, sino que son aliadas fundamentales para abrirle paso en territorios donde antes predominaban el escepticismo o el rechazo.
Este modelo integral, construido durante décadas y consolidado tras el Acuerdo de Paz, ha convertido a Caquetá en un referente nacional: cuenta con más de 250 camas habilitadas, servicios especializados en varios municipios y un ambicioso proyecto de hospital de rehabilitación mental con enfoque comunitario y terapias ocupacionales. Para Julio Rodríguez, médico del hospital:
—La salud mental no se limita a lo clínico; también se debe tejer en el deporte, la cultura, la educación y la vida cotidiana. Así, en medio de un territorio marcado por el conflicto, surge la necesidad de crear una red de cuidados capaz de sanar desde lo colectivo.
Sin embargo, la atención ofrecida por el hospital no da abasto y la realidad en los municipios alejados de Florencia dista mucho de lo que ocurre en la capital del departamento.
ANTE EL ABANDONO, LOS CUIDADOS SON LIDERADOS POR LAS MUJERES
Por su lado, San Vicente del Caguán, un municipio del Caquetá con más de 50.000 habitantes, no tiene un hospital público de alta complejidad. El centro de salud más grande es el Hospital San Rafael, que en 2023 solo tenía dos psicólogos generales y ningún psiquiatra. Para acceder a servicios de salud mental más especializados es necesario ir hasta Florencia, a más de tres horas por carretera.
Esa barrera geográfica, sumada a las brechas económicas, educativas y sociales de la población, hace que muchas personas no logren acceder a atención. O que, incluso si logran ir a una cita, no puedan continuar el tratamiento.
Los profesionales de las entidades de salud de San Vicente del Caguán coinciden en un diagnóstico claro: el sistema es precario, lento y desigual. Para Karen Campos, coordinadora de la oficina de Salud Pública, el municipio se encuentra en alerta por múltiples factores de riesgo.
—Hemos registrado un aumento de casos de ideación suicida, autolesiones y consumo de sustancias, especialmente entre adolescentes de catorce a dieciocho años —explica Campos—. Muchos de estos jóvenes viven sin acompañamiento, expuestos a la violencia o a entornos escolares hostiles.
Una de las señales más preocupantes es el uso extendido de cigarrillos electrónicos en colegios, tanto urbanos como rurales.
—Incluso algunos docentes los usan, y eso contribuye a normalizar el consumo —advierte Campos—. Los niños ya saben qué es un vapeador, cómo funciona y lo perciben como algo cotidiano.
A este panorama se suma la ausencia de afecto y orientación en el núcleo familiar.
—Si en la casa no hay guía, el niño buscará referentes en la calle —concluye Campos— y en la calle encuentra de todo.
Desde la Secretaría de Inclusión Social, Alexandra Fernández detalla la precariedad del servicio: apenas hay tres psicólogos contratados por la Alcaldía para atender todo el municipio.
—El personal no da abasto; llegamos a veredas muy lejanas solo una o dos veces al año.
Además, más del noventa por ciento de las sedes educativas carece de psicoorientadores. En los mejores casos, algunos docentes han recibido formación en primeros auxilios psicológicos, pero eso no basta.
—El plan es bueno, la ruta está diseñada, hay comités municipales; pero entre el papel y la realidad existe un abismo —admite Fernández.
Uno de los esfuerzos por cerrar esa brecha ha sido la implementación del software Cananguchal, que permite reportar casos desde las instituciones educativas. Mediante esta herramienta, los colegios pueden notificar bullying, violencia sexual, ideación suicida o consumo de sustancias, pero no todas las sedes cuentan con conectividad ni han recibido la capacitación necesaria para usarla.
Detrás de las cifras frías, late un drama silente. El doctor del Hospital Departamental María Inmaculada —en Florencia— recuerda el caso de una familia que, durante dos años, llevó a su hijo a brujos, yerbateros y curanderos.
—Decían que era un maleficio; cuando llegó al hospital, se trataba de un caso grave de esquizofrenia sin atender —relata.
El estigma, sobre todo en las zonas rurales, persiste como una de las principales barreras: muchos asocian la enfermedad mental con posesiones o castigos divinos.
—En estos territorios no solo enferma la persona, enferma toda la familia —agrega el médico—. Y sin un acompañamiento familiar adecuado, el tratamiento está condenado al fracaso.
En palabras de Gilberto Rincón, el dilema es devastador:
—Hemos tenido que enviar de nuevo a casa a pacientes, aun sabiendo que allí nadie les brindará el apoyo necesario, que nadie los espera. Que no hay condiciones. Pero no hay otro lugar donde puedan ir.
En medio del colapso institucional, el cuidado sigue recayendo —una vez más— sobre los hombros de las mujeres. Las orientadoras, las maestras, las madres. Jazmín, que no ha podido dejar de comerse las uñas desde que volvió a vivir a su vereda. Lina, que le acaricia la mano a un niño que nunca supo lo que era el afecto. Maritza, que va al hospital con estudiantes que sus familias ya no saben cómo sostener.
—No tenemos con quién compartir el peso. Aquí todo se resuelve con amor o se quiebra —dice Lina. Y es cierto: en el Caquetá, hablar de salud mental no es un lujo. Es una necesidad. Es la diferencia entre vivir o desaparecer.
Jazmín, como muchas otras mujeres en este rincón del Caquetá, ha tenido que aprender a sobrevivir al dolor sin nombrarlo.
—A mí me pasó diferente —cuenta—. No lo intenté, pero hay momentos donde todo se derrumba. Me como las uñas, no duermo, dejo de comer. Solo cuando empecé a hablar con una psicóloga entendí que eso no era maña, que era ansiedad.
En San Vicente del Caguán el dolor no siempre tiene permiso para hablar. Se oculta, se silencia, se acomoda. Y sin embargo, habita los cuerpos, las casas, las aulas, las veredas. Se cuela en las esquinas de una tierra que ha sido frente de guerra y estigmas, una tierra que hoy sigue lidiando con heridas abiertas.
Las escuelas son uno de los primeros escenarios donde ese dolor aflora. La orientadora Maritza Rubio lo constata cada semana al recibir a estudiantes con miradas apagadas y relatos entrecortados.
—Hay niños que viven solos en una pieza; una vecina les pasa la comida por la ventana, como si fueran pajaritos —comenta—. A las cinco de la mañana ya están de pie, con el uniforme arrugado, sin desayuno y con las emociones al límite.
Casi el 95 por ciento de las familias en la institución donde trabaja Maritza son disfuncionales: madres solas, padres ausentes, pequeños criados por tías, abuelas o, en algunos casos, por nadie. Algunos llegan sin haber dormido, otros sin haber comido.
—¿Y así cómo les vamos a exigir rendimiento académico? —se pregunta la orientadora.
Lina Rodríguez, orientadora del colegio Domingo Savio, ha aprendido a identificar el cansancio emocional como quien aprende otro idioma; reconoce niños que no sostienen la mirada y se abrazan a sí mismos en busca de consuelo.
—Una vez le tomé la mano a un estudiante y me miró como si fuera la primera vez que alguien lo tocaba con ternura —recuerda. En su informe institucional, anota con cuidado los nombres de quienes necesitan no sólo atención, sino afecto, porque muchas veces lo que escasea no es la comida, sino el amor.
La salud mental en San Vicente es una deuda histórica: donde la guerra dejó su huella en cada familia, el dolor trasciende las cicatrices visibles y se manifiesta en el miedo, la ansiedad y la depresión.
—Los jóvenes cargan un dolor que no vivieron, pero que los habita —señala el padre de la Diócesis local—. Muchos son hijos de familias desplazadas o de madres que perdieron a sus hijos en el conflicto; madres que no pueden denunciar, que no pueden hablar, que solo lloran en silencio.
En la ruralidad, el acceso a servicios de salud mental es casi inexistente: solo hay ocho psiquiatras para todo el departamento, las EPS se demoran en entregar los medicamentos y las rutas de atención existen, pero llegan tarde.
—Lo que hay son listas, fichas, promesas; lo que falta es presencia estatal —sentencia uno de los profesionales del Hospital Departamental María Inmaculada.
Es el caso de Gloria Bustos, campesina que vive en la vereda Campo Hermoso con sus tres hijos, todos con condiciones de salud mental o discapacidades, y de quienes ella es la única cuidadora. Su hijo mayor fue diagnosticado con esquizofrenia hace más de diez años, tras un intento de suicidio.
—Se espanta, corre, ve cosas; si se queda sin pastillas, vuelve la locura —relata—.
Su hija del medio sufre desmayos frecuentes y ataques de epilepsia, y el menor, un joven con síndrome de Down, no habla y depende por completo de ella.
—Me ha tocado sola con ellos, sin descanso; el único que no ha perdido el juicio es el niño, pero igual debo atenderlo en todo.
Para recibir atención médica debe viajar hasta Florencia, algo que no siempre le es posible. En abril, por ejemplo, tenía citas con psiquiatría, terapia ocupacional y psicología, pero el caño del Panfil estaba crecido y no logró cruzarlo.
—No hay puente ni lancha; si nadie me lleva, me quedo —dice. En época de invierno es habitual perder las consultas porque, sencillamente, no hay forma de salir de la vereda.
Aunque su hijo cuenta con diagnóstico y tratamiento formulados, mantenerlo medicado es una lucha constante: debe obtener los medicamentos en Florencia o pedir que alguien se los envíe desde Bogotá. Cada frasco cuesta cuarenta mil pesos y no alcanza para un mes. Si se agotan, ella teme que su hijo se descompense de nuevo. —A veces se espanta y corre a la carretera como si alguien lo persiguiera —cuenta.
No cuenta con el apoyo de su familia ni ha recibido un acompañamiento constante del Estado. Sobrevive con pequeños trabajos domésticos y con la ayuda esporádica de personas como una profesora que tuvo en el colegio, quien desde Bogotá le envía algo de dinero.
—Mi familia me odia; la que más me ayuda es una profesora de inglés que tuve. Es triste, pero es así —confiesa.
Hace trece años asesinaron a su esposo y a uno de sus hijos. En ese mismo episodio sufrió una fractura en la pierna, pero nunca recibió atención médica.
—Volví a caminar, pero a punta de sobanderos; allá nadie me iba a operar, yo no tenía cómo —relata. Hoy sigue moviéndose como puede: cocina, gestiona citas, carga a su hijo cuando se enferma y hace llamadas desde un celular que apenas sabe usar.
—Solo sé contestar y mandar audios, no sé de esas cosas; pero sigo llamando a ver si me dan otra cita.
Según datos de la Secretaría de Salud del Caquetá, para 2023 el hospital de San Vicente del Caguán registró 1.123 atenciones psicológicas y solo 91 atenciones psiquiátricas. Además, solo el 3 por ciento de los pacientes en el régimen subsidiado fueron atendidos por trastornos mentales, del comportamiento o del neurodesarrollo.

—La baja cifra se explica por la baja capacidad resolutiva del municipio, el poco personal con especialidad en el área y la baja demanda, producto de la desinformación y de la cultura que tenemos —admite una funcionaria que prefiere mantenerse anónima.
En San Vicente del Caguán, hablar de salud mental es también hablar de exclusión. La cobertura de servicios especializados es mínima: apenas hay 1 psicólogo por cada 30.000 habitantes y no existe un psiquiatra permanente en el hospital municipal. Las estadísticas oficiales reportan que entre 2020 y 2023 hubo más de 680 consultas por trastornos mentales en el municipio, pero el subregistro es alto. Muchas personas no logran siquiera llegar al centro de salud: viven en veredas lejanas, no tienen con qué pagar un transporte o, simplemente, no saben que lo que sienten tiene un nombre. El silencio no es una elección; es una imposición geográfica, económica y cultural.
LA RURALIDAD PROFUNDIZA LAS BRECHAS
En Caquetá, más del 60 por ciento de la población vive en zonas rurales dispersas, donde el acceso a servicios básicos —agua potable, luz, vías transitables— ya es precario. En esas condiciones, los síntomas de ansiedad o depresión suelen esconderse tras el trabajo diario, la crianza, la violencia intrafamiliar o las secuelas del conflicto armado. Un estudio del Observatorio Nacional de Salud reveló que, en los municipios rurales del país, menos del 30 por ciento de las personas con diagnóstico de depresión recibió tratamiento continuo en el último año. En Caquetá, esa cifra baja aún más: apenas el 6 por ciento tuvo seguimiento integral en 2022.
Además de la lejanía y el abandono institucional, las barreras aumentan para quienes cuidan. Las mujeres —especialmente en los hogares campesinos— son quienes sostienen a hijos, hermanos o parejas con afectaciones mentales. Pero nadie las cuida a ellas. En Caquetá, el 82 por ciento del trabajo de cuidado recae sobre mujeres, según el DANE, y el 70 por ciento de ellas no recibe ningún tipo de apoyo estatal. Muchas, como doña Gloria, viven jornadas interminables, pendientes de una crisis, una recaída o una cita que nunca llega. La salud mental de quienes cuidan se erosiona lentamente, sin que haya registros ni políticas que las incluyan.
También hay un rostro étnico en esta crisis. En el sur del departamento, donde habitan pueblos indígenas como los Koreguaje y los Sikuani, los registros de autolesiones y suicidio han ido en aumento, pero sin una ruta de atención clara. Más del 60 por ciento de los casos de intento de suicidio en Caquetá entre 2019 y 2022 ocurrió en hombres jóvenes con autorreconocimiento étnico indígena. El acceso a servicios de salud mental intercultural es casi inexistente. No hay traductores, psicólogos formados en contextos propios ni espacios donde las comunidades puedan abordar el dolor desde su cosmovisión.
Desde la Secretaría de Inclusión Social en San Vicente del Caguán, Alexandra Fernández reconoce que los esfuerzos no son suficientes: la Alcaldía solo cuenta con tres psicólogos para atender los ámbitos educativo, comunitario y familiar —y no damos abasto —admite.
Aunque existe una ruta de atención tanto para salud mental como para consumo de sustancias psicoactivas, la cobertura es limitada. En más del noventa por ciento de las sedes educativas no hay psicoorientadores, y muchos docentes desconocen cómo actuar ante una crisis. Karen Campos, profesional de salud pública, lo resume con contundencia:
—Estamos en alerta, hay un aumento de autolesiones, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar —y añade que, detrás de cada caso, se esconde una historia que no ha sido escuchada.
La salud mental de niños, niñas y adolescentes en San Vicente del Caguán está siendo socavada por múltiples frentes. Entre 2021 y 2023, el 39 por ciento de las atenciones en salud mental correspondieron a menores de dieciocho años, según cifras del Hospital Departamental María Inmaculada. Ansiedad, conductas autolesivas y episodios depresivos fueron las causas más frecuentes, a menudo vinculadas a entornos familiares violentos, al abandono o al reemergente impacto del conflicto armado.
En varias instituciones educativas, los docentes advierten un aumento de las crisis emocionales, pero carecen de psicólogos y de protocolos claros para abordarlas. Así, las aulas se convierten en los únicos espacios de escucha —aunque los profesores no estén formados para sostener tanto dolor—, y esto deja a los estudiantes sin el apoyo profesional que tanto necesitan.
El consumo de sustancias psicoactivas es otra alerta que crece en silencio. Un informe de la Secretaría de Salud Departamental identificó que, en San Vicente, adolescentes de entre 13 y 17 años han empezado a consumir marihuana, bazuco e inhalantes con una frecuencia cada vez mayor, sobre todo en barrios periféricos. La mayoría de estos jóvenes no han accedido a procesos de prevención ni han sido incluidos en programas de salud mental comunitaria. Algunos padres y madres ni siquiera saben a dónde acudir cuando descubren el consumo. Las instituciones responden con moralismo o con silencio. En todo el departamento, en 2022, solo se reportaron 36 atenciones por consumo problemático en menores, una cifra irrisoria frente a la magnitud del fenómeno.
Pero hay una raíz más profunda: el conflicto armado dejó una huella invisible. San Vicente fue epicentro de desplazamientos, reclutamiento forzado y tomas armadas durante más de dos décadas. A pesar del Acuerdo de Paz, los traumas persisten. Muchos niños y niñas han crecido en hogares atravesados por el duelo, el exilio o el miedo. Otros viven ahora en territorios donde la presencia de grupos armados no ha desaparecido, y el sonido de las balas o los retenes clandestinos sigue activando memorias de peligro. En este contexto, el estrés postraumático y los trastornos de ansiedad no son una excepción, sino una constante no diagnosticada.
La salud mental, entonces, no puede desligarse de los contextos históricos ni territoriales. En San Vicente del Caguán, la fragilidad emocional de una comunidad no es solo una carga individual: es el reflejo de un tejido social erosionado por la guerra, la pobreza, el abandono institucional y la ausencia de políticas públicas con enfoque diferencial. Apostar por la sanación exige mucho más que consultas médicas: requiere escucha activa, reconocimiento cultural, presencia estatal y justicia social.

En respuesta a una tutela interpuesta por Consonante, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que el número de atenciones en salud mental a víctimas del conflicto armado en Caquetá, bajo el Plan de Beneficios en Salud (PBS), creció de 2.183 consultas en 2020 a 4.742 en 2024. Esto representa un incremento absoluto de 2.559 atenciones —un aumento del 117,3 por ciento—, con un pico interanual del 36,8 por ciento entre 2021 y 2022. De acuerdo con el Ministerio, este crecimiento obedece al descongelamiento de los servicios tras la pandemia de covid‑19, al fortalecimiento de las rutas de atención y de los sistemas de reporte, así como a una mayor sensibilización institucional y comunitaria en torno a la salud mental. También se relaciona con la implementación de la Estrategia Nacional de Salud Mental 2021–2030 y con el despliegue territorial del Acuerdo de Paz, que han permitido ampliar progresivamente la oferta de servicios en zonas que históricamente enfrentan barreras de acceso.
Entre 2020 y 2024, el Ministerio registró un total de 12.241 atenciones en salud mental a víctimas del conflicto armado en Caquetá. En 2020, los diagnósticos más frecuentes fueron los trastornos afectivo‑bipolares: el episodio depresivo moderado representó el 11,3 por ciento de las consultas; el trastorno afectivo bipolar en remisión, el 8,2 por ciento; el trastorno bipolar no especificado, el 5,5 por ciento; y el episodio maníaco con síntomas psicóticos, el 4,2 por ciento. Sin embargo, a partir de 2021, el trastorno mixto de ansiedad y depresión se convirtió en el diagnóstico predominante, con un 15,9 por ciento de los casos, proporción que aumentó al 16,5 por ciento en 2022 y se mantuvo en el 14,3 por ciento en 2024. Por su parte, los trastornos de ansiedad no especificados pasaron del 10,5 por ciento en 2021 al 9,7 por ciento en 2024, y los trastornos de adaptación conservaron una presencia constante cercana al 3–4 por ciento anual.
El análisis del Ministerio también evidencia la persistencia del trastorno de estrés postraumático, con prevalencias que oscilan entre el 0,7 por ciento y el 1,3 por ciento durante todos los años del periodo evaluado. A esto se suman la aparición intermitente de trastornos disociativos y de convulsiones no epilépticas, signos claros de trauma severo no resuelto. Además, tanto el trastorno de pánico como la reacción al estrés agudo se registran de manera esporádica pero continua, lo que subraya la urgencia de una oferta especializada capaz de abordar tanto los cuadros crónicos de ansiedad y depresión como las expresiones más agudas de estrés y disociación.
En contraste, la encuesta aplicada por Consonante a 163 personas en San Vicente del Caguán ofrece una fotografía clara de las brechas estructurales que enfrenta esta población en materia de salud mental. Aunque el 97,5 por ciento de los encuestados está afiliado al sistema de salud, una mayoría abrumadora (80,4 por ciento) pertenece al régimen subsidiado, lo que refleja una realidad socioeconómica precaria. El 69,9 por ciento de las personas vive en viviendas de estrato 1, y solo el 8,6 por ciento cuenta con educación universitaria. Esta combinación de pobreza y bajos niveles de escolaridad incide directamente en las posibilidades de acceso, continuidad y calidad de la atención psicosocial en el territorio. Esta brecha se acentúa aún más cuando se contrasta con los lineamientos del Conpes 4031 de 2021, que establece como meta la atención psicosocial de 1.716.322 víctimas del conflicto armado a 2031. Esta cifra representa apenas el 17 por ciento del total de víctimas registradas en Colombia —cerca de 10 millones en 2025—, una proporción que, además de ser limitada, podría quedar rezagada frente al crecimiento proyectado de la población víctima al cierre de esa vigencia.

Una de las cifras más alarmantes reveladas por la encuesta en Caquetá es que el 63,8 por ciento de los encuestados nunca ha recibido atención en salud mental, a pesar de que más del 58 por ciento reporta haber sentido tristeza o desánimo con frecuencia u ocasionalmente, y casi un 55 por ciento ha experimentado síntomas como ansiedad, insomnio o desesperanza. El 8 por ciento incluso ha tenido pensamientos suicidas. Sin embargo, menos del 4 por ciento se encuentra actualmente en seguimiento con un profesional en salud mental, lo que evidencia una profunda desconexión entre la necesidad de atención y la oferta efectiva de servicios disponibles.
El acceso también está condicionado por barreras geográficas: el 49,1 por ciento de las personas necesita más de una hora para llegar hasta un especialista en salud mental, y un 31 por ciento debe recorrer entre tres y seis horas. Esta situación se agrava en los contextos rurales, donde reside el 42,3 por ciento de los encuestados y donde la presencia permanente de profesionales en salud mental es casi inexistente: apenas el 4,3 por ciento reporta atención semanal en su zona, y un 33,1 por ciento ni siquiera sabe si hay profesionales disponibles en su territorio. Estas cifras no solo confirman el abandono institucional, sino también la urgencia de replantear el modelo de atención con base en las realidades territoriales.
Desde una mirada cultural, el sistema de salud tampoco responde adecuadamente a la diversidad del territorio: sólo el 12,3 por ciento de las personas encuestadas en San Vicente considera que la atención recibida en salud mental ha tenido en cuenta sus prácticas o creencias culturales. Aunque hay personas indígenas (3,7 por ciento) y afrocolombianas (otros 3,7 por ciento) entre quienes respondieron, más del 92 por ciento de quienes necesitaron atención no la recibieron en su lengua o idioma propio. La interculturalidad sigue siendo una deuda pendiente.
La encuesta también revela una profunda desinformación y desarticulación institucional. El 55,2 por ciento de las personas consultadas desconoce la existencia de rutas de atención prioritaria para crisis emocionales, y el 87,7 por ciento asegura que en su comunidad no hay espacios colectivos para hablar sobre salud mental. Aunque el 80,4 por ciento considera útil el apoyo de líderes comunitarios, sólo el 12,3 por ciento ha participado en actividades de prevención. En este territorio, la salud mental se vive, muchas veces, en soledad, silencio y desamparo.


Mientras las instituciones fallan, las mujeres sostienen. Jazmín, por ejemplo, mantiene contacto con una psicóloga a la que conoció cuando trabajaba en un programa de salud.
—Cuando no puedo más, le escribo —cuenta—. Ella me envía libros, me escucha, me ayuda a entender que no estoy sola.
Lo mismo hacen las orientadoras escolares. Lina coordina un pequeño grupo de estudiantes con dificultades emocionales. Una vez a la semana, hacen ejercicios de respiración, meditan, conversan.
—No es terapia, pero es lo más cercano a un espacio seguro que tienen —explica.
La Pastoral Social también se ha convertido en un primer respondiente.
—La gente llega a contarnos cosas que no le ha contado a nadie —explica el sacerdote Edwin Barrera—. Muchas veces somos nosotros quienes les decimos: esto no es brujería, esto es depresión. Vaya al médico—. Desde sus proyectos comunitarios, buscan fortalecer habilidades, construir planes de vida y dignificar la existencia de quienes han sido olvidados.
La atención que brinda la pastoral no se limita a lo religioso: también responde a casos urgentes de violencia, abuso, consumo de drogas y desintegración familiar, especialmente en zonas rurales donde los psicólogos y centros de salud escasean. Muchas veces, es el sacerdote o el equipo pastoral quien detecta los primeros signos de deterioro emocional en jóvenes o mujeres y activa rutas de atención o de protección. Esto sucede tanto en espacios comunitarios como en las parroquias, escuelas y proyectos sociales como Jóvenes resilientes o Promopaz. En estos programas, se han identificado patrones alarmantes: intentos de suicidio, autolesiones, consumo de sustancias y ausencia de redes de apoyo, especialmente entre jóvenes con historias marcadas por la guerra, el desplazamiento o el abandono. A través de estos espacios de escucha y confianza, también emergen relatos de violencia intrafamiliar, abusos sexuales silenciados y crisis de identidad que afectan gravemente la salud emocional de niñas, niños y adolescentes.
Uno de los aprendizajes más importantes del trabajo pastoral ha sido entender que la salud mental no es un tema exclusivo de jóvenes o víctimas del conflicto armado. La adultez también sufre en silencio: padres angustiados por no poder sostener a sus familias, mujeres que viven con miedo por la seguridad de sus esposos firmantes de paz, y familias que han perdido hijos en enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Las secuelas de la guerra —la muerte, la desaparición, el reclutamiento— no terminan con los combates; persisten en el dolor de quienes sobreviven. La iglesia, ante la ausencia del Estado en su rol garante de derechos, ha sido una “madre comunitaria” que acompaña, escucha y protege sin distinción de credo. Su acción ha tejido redes de cuidado, ha desmitificado las enfermedades mentales —a menudo asociadas con posesiones o castigos sobrenaturales— y ha sostenido procesos de reconciliación desde la compasión, aun cuando no siempre cuente con recursos suficientes ni con respuestas institucionales articuladas.
De acuerdo con datos suministrados por la Oficina de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Caquetá, reportados ante el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en enero de 2024 se registraron 14 intentos de suicidio en el departamento y 6 casos consumados. Para todo el año 2023, se reportaron 11 intentos. La mayoría de las personas afectadas son mujeres jóvenes. Cerca del 50 por ciento de los casos ocurrieron en zonas rurales, donde acceder a un psicólogo es casi un milagro. Según información del Hospital María Inmaculada, la salud mental ya es la segunda causa de atención en urgencias en el departamento.
En el municipio, la Alcaldía ha implementado un software —Cananguchal— para reportar casos desde las instituciones educativas. Pero no todas las escuelas lo utilizan. Y, aun si lo hicieran, la capacidad de respuesta institucional es limitada.
—Los psicólogos hacen lo que pueden, pero el campo es muy amplio y el personal, escaso —dice Alexandra Fernández. La Secretaría de Salud de Caquetá ha anunciado el inicio de la implementación de la política pública en salud mental.
Sin embargo, aún no hay claridad sobre el presupuesto, el alcance ni los tiempos de ejecución. Mientras tanto, la crisis se sigue resolviendo desde los márgenes: desde las salas de orientación escolar, las capillas rurales, los grupos de ayuda espontáneos, los chats de WhatsApp entre mujeres que se sostienen entre sí.