Donde duele: Amazonas

Cuidar el naẽ para protegernos de nosotros mismos
Periodistas de la red que participaron en la reportería:
En lengua tikuna no existe la palabra "suicidio". Sin embargo, en el Amazonas, muchas personas pertenecientes a los pueblos indígenas lidian casi a diario con pensamientos suicidas. Para protegerse se aferran a los rezos y soplos de tabaco de los abuelos y médicos tradicionales, sobre quienes recae la responsabilidad de cuidar la salud mental de las comunidades en medio del racismo estructural, el abandono estatal y el desentendimiento institucional.
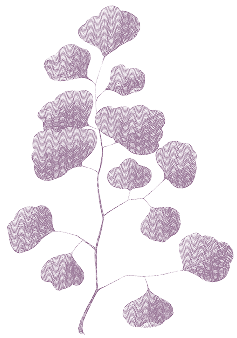
Cada 24 de diciembre, Ivón Chota se encierra, reza unos padrenuestros en lengua tikuna y se acuesta a dormir. No le gusta escuchar el bullicio de los vecinos ni ver jugar a los niños. Sabe que ese día los padres se angustian y los hijos se desilusionan por no recibir regalos ni estrenar ropa en uno de los resguardos indígenas más pequeños del Amazonas, a la orilla de la quebrada Yahuarcaca, en San Sebastián de los Lagos.
Pero la Navidad pasada Ivón rompió su ritual. Salió a la terraza y se quedó mirando por los calados la final del campeonato de fútbol. A las 11 de la noche su tío Jainober Fernández, trabajador de la chagra, le pidió dinero prestado. Un par de horas antes sus hijos le habían reclamado los regalos que no tendrían. Querían unos zapatos con suelas chunky que estaban de moda. Querían también unas sudaderas deportivas. Pero Jainober no tenía para eso ni para nada. Le habló a Ivón de la tristeza como si no hubiera en el mundo nadie más triste que él.
―Yo le dije “tío, no se deje. Espérese que voy a entregar una nalga de vieja y ya le traigo algo”. Me fui y él esperó. Cuando regresé le di treinta mil pesos. Le dio veinte a su esposa, se quedó con diez y se fue ―recuerda Ivón, quien lo siguió con la mirada hasta perder su figura en medio de la muchedumbre alborotada.
A las cuatro de la madrugada volvió a saber de él. Unos muchachos lo encontraron colgado de lo más alto de un palo de mango. Ivón escuchó los gritos de los vecinos, pero no quiso acercarse. Solo pensaba en un final distinto, en cómo habría podido protegerlo, así como ha protegido a otros de sí mismos, incluida a ella. Varias veces su esposo la había encontrado al borde del suicidio, algo de lo que habla sin siquiera alterarse.
―Un abuelo me sacó de esa oscuridad que tenía. Me hizo un soplo de tabaco, me entregó una dieta y me aconsejó: vaya fluya como el agua, corra como el agua, cambie todos los días (...)
Yo pasé meses en la cama y me levanté, empecé a salir, a caminar. Hice un curso de gallinas ponedoras, luego uno de manipulación de alimentos y otro de turismo comunitario. Un amigo me trajo mostacillas, aguja, hilo, lana; me regaló una máquina y empecé a tejer.
Sobre una mesa que atraviesa la terraza, Ivón acomoda sus artesanías: coronas, collares y aretes hechos con semillas naturales, plumas de guacamaya y de loro y palosangre. Muchas de ellas se usan en la pelazón, el ritual más importante en la cultura del pueblo Tikuna, que se celebra cada vez que una mujer de la comunidad tiene su primera menstruación. Ivón teje con diez jóvenes de entre 14 y 17 años que la acompañan cada día. Todos, dice, le han hablado de cuánto han querido morirse alguna vez.


Chota los aconseja y los escucha mientras ensartan mostacillas. A uno su madre lo maltrata, a otro su familia lo rechaza por “marica”; varias no tienen dinero para comprar sus toallas sanitarias y la mayoría no ve oportunidades laborales o no siente ninguna ilusión por el mañana. Pasan horas en sus celulares, viendo videos de vidas ajenas y lejanas en redes sociales, algo que les causa mucha frustración, explica Ivón.
Aunque su aflicción no está registrada en ningún lugar, basta con preguntarles a los vecinos para saber que todos tienen conocidos, amigos y familiares del resguardo que lidian con pensamientos suicidas.
―Aquí no nos hace falta la comida, porque tenemos nuestra chagra. Hay plátano, yuca, guaima, caimo, hacemos fariña, pescamos bocachico. Pero como no hay acceso a tantas otras cosas y nos hemos perdido a nosotros mismos, muchos piensan: me voy a ahorcar, me voy a envenenar.
En los primeros días de ese diciembre de 2024, otras tres personas fueron víctimas de suicidio en San Sebastián de los Lagos. Dos de ellos eran hermanos, uno de 16 y otro de 17 años; y una joven, madre soltera de 19 años.
Cuatro suicidios en un solo mes en una comunidad que no supera las mil familias.

LA DESARMONIZACIÓN DEL AMAZONAS
Las cifras en el Amazonas son confusas. Desde el 2016, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) recibe los reportes de intentos de suicidio por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Son números que no han dejado de crecer. En el más reciente boletín epidemiológico de salud mental de la región se analizaron los casos registrados durante los cuatro primeros meses de los últimos cinco años. En ese intervalo de tiempo, los casos se han duplicado, con picos en los años 2022, 2024 y 2025.
Otro dato que dimensiona el problema de salud mental en el departamento del Amazonas: solo en 2024 se registró un total de 104 intentos de suicidio. Eso quiere decir que, en promedio, cada tres días una persona intentó acabar con su vida.
Este año se han reportado 27 casos. El 38 por ciento ocurre en comunidades indígenas, un ocho por ciento pertenece a la etnia Tikuna, seguida por las etnias Tanimuca, Hitnü, Inga y Murui, con un cinco por ciento cada una. La mayoría de personas son jóvenes de más de 18 años: de 18 a 22 y de 23 a 27 años, quienes representan el 69 por ciento de los casos, según Sivigila.
Pero los registros oficiales enfrentan un problema: el subregistro es enorme. Algunas comunidades están tan alejadas del casco urbano de Leticia —a dos, incluso cuatro horas en bote— que sus casos no son contados. Fuera de la comunidad casi nadie sabe lo que ocurre. Pero dentro, todos están enterados. En Nazareth, cada vez que alguien muere por suicidio, el curaca se acerca al megáfono y anuncia lo ocurrido. La gente conoce todos los detalles: quién, cómo, cuándo y dónde lo encontraron.
“Es un problema, porque las modalidades del suicidio son contagiosas. En 2020 todos morían enrollados en la hamaca. Fueron como seis muchachos que terminaron ahorcados. En 2022 también tuvimos ahorcamientos, pero con cuerdas y otro muchachito con un cable. Cuando ocurren las muertes son sectorizadas. Si hay uno del barrio San Calixto, luego sigue alguien más ahí mismo”, cuenta Geni Catachunga, la única promotora de salud de Nazareth, resguardo indígena que queda a una hora y media de Leticia viajando en bote por el río.
Así ha sido desde hace veinte años, lamenta Catachunga. Un efecto dominó que atraviesa pueblo por pueblo.
Si no es Nazareth, es en Arará; si no es en Arará, es en San Sebastián de los Lagos; si no es en San Sebastián, por allá del otro lado alguien escucha que varios muchachitos murieron seguido por suicidio y no se sabe bien por qué. Todo pasa, se calma, y luego viene una nueva ola de muertes inexplicables.
En Leticia, la capital, pocos encuentran una respuesta institucional. Hay nueve centros médicos, pero solo una Ips con enfoque étnico para los pueblos indígenas. Y aunque todas cuentan con servicios de psicología, solo hay cuatro con psiquiatría y ninguna con hospitalización en salud mental, según datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps). Aun así, cuando se trata de desarmonías, la mayoría de indígenas prefiere ir con un médico tradicional o con un abuelo de su comunidad.
De hecho, en abril de este año la Corte Constitucional hizo un llamado de atención luego de que una adolescente indígena de 17 años atentara contra su vida por segunda vez. La joven había sufrido una crisis emocional mientras estudiaba en una escuela lejos de su resguardo. La primera vez fue llevada a un hospital; la segunda fue internada en un centro de atención mental de mayor complejidad en otra ciudad, mucho más lejos de su familia. Esto ocurrió a pesar de la negativa del padre de la joven, quien estaba haciendo todos los preparativos para que un médico tradicional atendiera a su hija en el pueblo. Pero el rector del colegio no lo tuvo en cuenta.
La Sala Segunda de Revisión revisó el caso tras la denuncia del padre de la menor, y concluyó que “si bien se garantizó la protección del derecho a la salud mental en el hospital accionado, no se tuvieron en cuenta los posibles impactos que tendría su remisión médica en cuanto a su identidad cultural”. Según la Sala, “la protección del derecho a la salud mental de la adolescente no excluye ni puede desconocer la protección del derecho a la identidad indígena”.
Debido a esto, la Corte le ordenó al hospital y a la EPS Indígena adoptar protocolos de atención en salud mental para la población indígena, bajo un enfoque intercultural. También le ordenó a la Gobernación del Amazonas, en conjunto con las autoridades indígenas, elaborar una política para tratar los problemas de salud mental, y finalmente, instó al Ministerio de Salud a reglamentar una política de atención intercultural en materia de salud mental de los adolescentes indígenas.
La predilección de los pueblos indígenas por los tratamientos de la medicina tradicional quedó evidenciada en una encuesta realizada por Consonante. Un equipo de encuestadores entrevistó a 160 personas en Leticia, a quienes les planteó 58 preguntas distribuidas en once capítulos temáticos alrededor de la salud mental.
Uno de los hallazgos de la investigación: el 54.4 por ciento de las personas recibe más atención de la medicina tradicional que de la occidental. De hecho, una de cada cuatro ha sido tratada por un médico tradicional por alguna “desarmonía”. Un dato que, lejos de mostrar una articulación con el sistema de salud, revela una desconexión entre los saberes propios y la prestación del servicio de salud del Estado. Este último tan desconectado que llega tarde, mal o nunca.
De todas formas, la falta de atención en salud mental no es la única barrera. El 68.8 por ciento de las personas reconoció que evita buscar ayuda en salud mental por temor al rechazo o a ser estigmatizadas. E incluso si quisieran, no sabrían a dónde ir: el 78 por ciento no conoce ninguna organización local que trabaje temas de salud mental, el 55,6 por ciento no identifica organizaciones comunitarias ni defensoras de derechos humanos que puedan acompañarlas, y el 80,6 por ciento asegura que en su comunidad no existen espacios colectivos para hablar de estos temas.

Para María Irene Silva, activista social y comunitaria indígena en Leticia, lo que esas cifras no muestran es el profundo desarraigo cultural y la pérdida de la identidad de los indígenas. “En algunas comunidades no hay maloca, no hay lugar para lo colectivo, sino que algunas casas mantienen sus prácticas tradicionales. Entonces solo hay una cancha, un parque y zonas verdes. Parecen zonas rurales por la chagra, pero son zonas urbanas sin espacios espirituales. A veces los abuelos se quieren acercar a los jóvenes pero no hay una comunicación asertiva y los jóvenes no sienten la confianza de preguntar por qué soy moreno, por qué mi pelo es liso, por qué tengo la nariz ancha, por qué nací a la orilla del río Amazonas”, cuenta.
Una de las explicaciones es que se les ha impuesto, a costa de todo, un modelo de desarrollo que no encaja con su cosmovisión indígena, dice Olga Lucía Corzo Velásquez en su tesis sobre los suicidios en los Tikuna. Un modelo que promueve una visión eurocéntrica y que prioriza el crecimiento económico y el consumo como sinónimo de una vida exitosa. Es decir, un mundo visto desde los ojos de la modernidad y el colonialismo, y no desde los principios de vida Tikuna: poder (pora), pensamiento (naẽ), vida (maü̃) y conocimiento (kua̰).
El Plan de Vida Tikuna siembra sus raíces en los valores, actividades y saberes indígenas. En el centro siempre está el territorio: la armonía con los seres de la naturaleza, la relación del cuerpo con el entorno, y el vínculo profundo entre la comunidad y su territorio. La alteración de esto, advierte Corzo, “afecta el bienestar individual y colectivo; produce crisis de identidad y sujetos vulnerables al suicidio”. Dicho de otra forma: cuando las comunidades pierden la conexión con su territorio, de alguna forma también se pierden a ellas mismas.
“Podría decirse que el debilitamiento de los elementos fundamentales Tikuna producto de la colonización del ser hace que, ante la imposibilidad de materializar la visión de desarrollo dominante y sentirse frustrados, algunos tomen decisiones de vida y muerte”, asegura Corzo en su tesis. A esto se le conoce como desarmonización.
—Cuando ocurre, hay niños, jóvenes, adultos mayores y familias completas fragmentadas —explica María Irene Silva—. Pueden quedar hijos sin padres o padres sin hijos —advierte.
De las 160 personas encuestadas en Leticia, más de la mitad —un 55,6 por ciento— dijo haber sentido tristeza o desánimo la mayor parte de su día. Y un dato aún más desesperanzador: una de cada siete personas —un 14.4 por ciento— confesó haber tenido pensamientos de hacerse daño o acabar con su vida, a lo que se le suma un 7,5 por ciento que prefirió no responder esta pregunta, lo que podría reflejar el miedo o la vergüenza para hablar del suicidio.
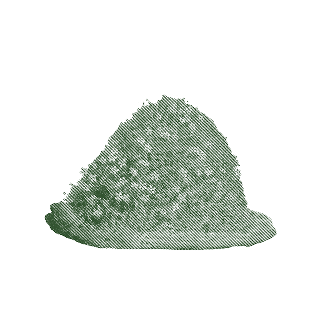
UN ESPÍRITU MALIGNO LLAMADO CHACHAKUNA
Los pensamientos suicidas y las muertes por suicidio en los Tikunas están influenciadas por un espíritu maligno que camina y se aferra a las esquinas más oscuras de la selva en busca de un cuerpo. Algunos lo describen como un ser pequeño, del tamaño de un bebé, los cabellos largos, lisos y negros, parecidos a un puñado de palma de chambira. Es el Chachakuna, esa cosa animal que se revela cuando alguien tiene un naẽ débil.
El naẽ está en todas partes, explica Abel Santos, indígena Tikuna, doctor en lenguas y profesor de la Universidad Nacional en Leticia. Está en los árboles, en el río, en el tapizado de selva e incluso dentro de cada ser vivo. Los abuelos enseñan a las comunidades indígenas a cuidar el naẽ para mantenerlo pegado al cuerpo, armonizado y en equilibrio. Una traducción aceptable del naẽ , explica Santos, podría ser pensamiento, espíritu, alma.
“Si mi naẽ está débil es porque no tiene el tabaco, no está soplado, no me hicieron el baño. Cuando eso pasa, la energía deja de vibrar, entonces ahí nos coge fácilmente el Chachakuna y entra a nuestro cuerpo. Eso ya me hace ver, hablar y ser de otra forma, me puede llevar a matar, al alcoholismo, a todo lo malo, porque es un naẽ que me saca de sí”, dice Santos mientras se unta los dedos de ambil, una pasta de tabaco que, según los pueblos indígenas, endulza la palabra.
“Todo el mundo nos dice ‘eso es creencia, eso es brujería, eso es magia’. No, esto no es magia, no es brujería, es cuidado de la vida. Todavía hay algunos antropólogos e historiadores que nos desacreditan. Como no hay un microscopio para verlo, no hay un aparato ni un proyector. Claro, yo también sería escéptico a todo esto hasta que me suceda. Aquí tenemos un compañero alemán que lleva estudiando el Amazonas desde hace cinco años y cuando le pasó fue: ah, ahora sí entiendo”, cuenta.
Incluso a ese investigador —blanco y extranjero— un abuelo indígena le hizo soplos y rezos para librarlo del Chachakuna.
CANTOS, REZOS Y CONSEJOS PARA DEFENDER LA VIDA
A Narcisa Ramos sus padres la entregaron por primera vez a un hombre cuando tenía 14 años. En ese entonces, el hombre que tuviera la mejor chagra podía señalar con el dedo y escoger una esposa entre las niñas de la comunidad. Narcisa no quería vivir con él y ni siquiera quería verlo. Para ella era mucho mejor estar sola y lejos de Nazareth.
El único lugar donde se sentía a salvo era la chagra. Desde pequeña había aprendido a cultivarla y cuidarla, así que se iba allá, pero a llorar. Lloraba y lloraba, y escuchaba voces que le hablaban, que le decían: mátese, que esa es la única forma en que usted se puede sanar. Eran los espíritus —recuerda Narcisa—, “diciéndome: no te quieren, no te valoran, nosotros te llevamos”.
En esos momentos, no sabía si era ella quien estaba ahí en la chagra o alguien más, alguien muy diferente ¿Un ser de la oscuridad? ¿Una cosa maligna? Un día, esa “otra” —poseída por el Chachakuna— la impulsó a cavar y a machacar el barbasco para sacarle el jugo. Alcanzó a tomar un poco hasta que alguien la vio y la llevó a la casa, ya inconsciente.
―Fue un compañero de apellido Oyola Márquez el que me salvó, aunque yo después no pude salvarlo, porque tomó barbasco cinco meses después y murió. En cambio yo pude curarme. Me llevaron donde el abuelo Pizango y él me curó con un soplo de tabaco.
―¿Qué te dijo el abuelo?
―Me dijo que sí, que yo tenía un mal en el cuerpo. Era ese espíritu, el Chachakuna, que tenía una voz y me cantaba las canciones de la fiesta de la pubertad”.
Chaikatama, i ñama naanewa
Cha aumare, cha aumare
Mama i, mama i
tumaga cha inu,
tumaga ma cha yu
La canción dice: estoy solo en este mundo, llorando y llorando, y escucho la voz de mi mamá que me llama a la muerte. Es la voz de mi mamá que me llama a la muerte.
―Si tú eres fuerte, no lo coges. Si tú eres débil, lo vas a coger y te vas a encaminar a lo que dice esa canción que ha existido siempre―, advierte Narcisa.

Ahora que tiene a Dulce, su nieta de siete años, Narcisa le pide que no cante esos arrullos en la noche. Cantarlo es como implorar que alguien venga a hacerle daño. Y eso es lo que hacen los espíritus —explica—: te esperan en una esquina oscura de la selva, en algún lugar escondidos, para hacerte el mal. Te van siguiendo hasta encontrarte. Por eso, cuando Dulce se siente triste y ya es de noche, Narcisa le dice que mejor cante esta otra canción.
Rua Rua
Rua Rua
I camino
Rua rua
Chaikatama
Chaikatama
Naguchima
Naguchima
I camino
En español, la canción dice: "solita solita estoy caminando en este camino lleno de espinas, pero nada me vencerá". Ese era el arrullo que Narcisa cantaba en su juventud y que ahora, a sus 45 años, sigue tarareándose a sí misma.
Narcisa es maestra, lideresa, cantadora, médica tradicional y vicecuraca. Es una voz guía en su comunidad. Una defensora de las tradiciones y, al mismo tiempo, del empoderamiento de la mujer indígena. En eso se convirtió después de huir de su primer marido, de casarse nuevamente y separarse de ese otro hombre, tener hijos y regresar sola a su resguardo.
―Yo le digo a mis hijos: ustedes tienen que aprender a caminar en la lluvia, en el hambre, porque el proceso de la vida es así. (...) También hay que jugar, hay que reír, hay que cultivar, hay que pescar, hay que bailar. ¿Quieren bailar? Vamos a bailar. ¿Quieren reír? Vamos a reír. ¿Quieren llorar? Vamos a llorar. Pero si ustedes se matan, se cuelgan, les vamos a llorar en el cementerio y hasta ahí llegan.








