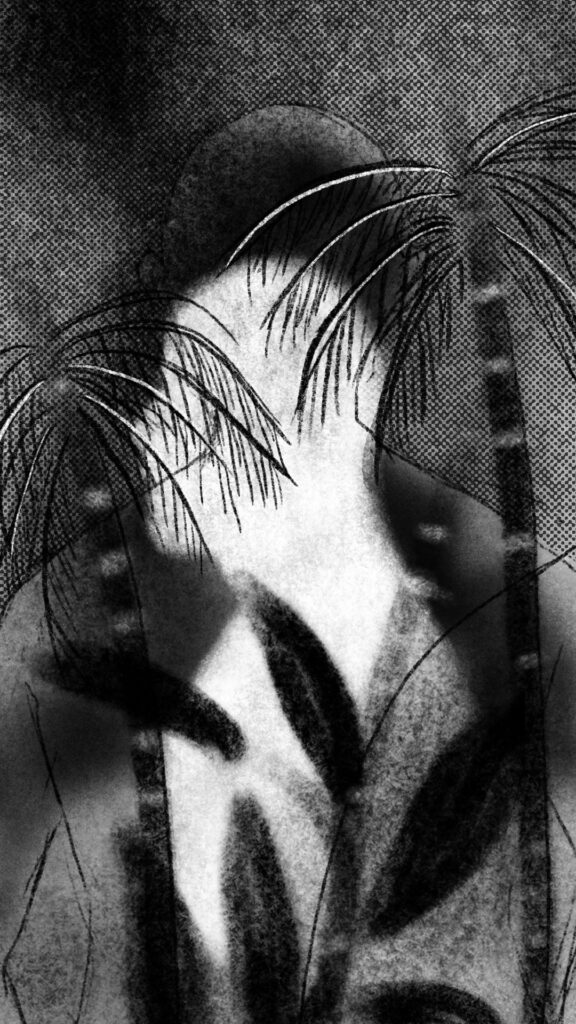Donde Duele: Chocó

El suicidio Emberá: la grieta que deja ver el abismo en la salud mental en Chocó
Desconocidos para el Estado, un número creciente de suicidios ocurre en el corazón de la selva chocoana. El conflicto armado está empujando a indígenas a quitarse la vida y agudiza violencias culturales, sociales y ambientales. Además de estas muertes, otras consecuencias en la salud mental se esconden en cientos de víctimas, algunas de las cuales observan lejana la salida de la guerra. Aunque el desánimo se observa en el rostro de las comunidades, organizaciones trabajan por el bienestar psicosocial de estos pueblos.
En la memoria del teléfono del padre Johnny Milton Córdoba se acumulan las tragedias de Quibdó. Fotos borrosas, videos crudos, mensajes de voz entrecortados por el llanto: todo le llega de parte de fieles y líderes comunitarios que, desesperados, buscan consuelo o una intervención. Hay días en los que el peso se le nota —en la mirada, en los hombros, en el andar lento—, como si cargara con el dolor colectivo de una comunidad herida. Aun así, no detiene su paso. Como director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, se mantiene firme en su misión de escuchar, acompañar y consolar, incluso cuando la fe escasea y las guerras parecen repetirse sin fin.
—No siempre se ve. No siempre se expresa. Uno tiene que ver muy sagazmente —dice con el conocimiento de alguien que ha escuchado a muchas personas—. Gente que ves sonriendo, pero después son agresivos o quieren estar a solas —señala el párroco, convencido de que hay una crisis de salud mental provocada por la guerra y por las difíciles condiciones socioeconómicas —hambre, falta de recursos, desempleo— que sortean a diario las familias del departamento.
—Más de 56.000 personas han sido afectadas por el conflicto este año —explica Jeison Palacios desde el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch). —En 2024, tuvimos más de 263.000 personas víctimas —agregó.
Una cifra abrumadora si se tiene en cuenta que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estima que en Chocó hay una población cercana a los 534.000 habitantes.
Tras vivir una relativa calma que trajo la firma del Acuerdo de Paz, los grupos armados ilegales comenzaron una nueva avanzada por el territorio chocoano, disputándose los espacios que antes controlaban las extintas Farc. Hacia finales de 2017, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se expandió desde las subregiones del San Juan y el Baudó hacia zonas donde nunca había tenido presencia, como el Medio Atrato. Por su parte, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), herederos del paramilitarismo —antes conocidos como Agc—, también se extendió: avanzaron desde el norte, por el Bajo Atrato y el Darién, territorios donde las autodefensas han mantenido el control durante las últimas tres décadas.

En esa guerra por el territorio y las economías ilegales, han incrementado las confrontaciones entre ambos grupos, dejando en crisis principalmente a las comunidades de las subregiones de San Juan, Baudó y Alto y Medio Atrato.
—En regiones como San Juan hemos tenido cerca de siete paros armados en menos de un año y medio —resalta Palacios. La violencia, además, se ha intensificado en las zonas urbanas del departamento durante la última década, con el aumento de las extorsiones y el asesinato de cientos de jóvenes en medio de una guerra entre bandas y estructuras armadas que operan dentro de las ciudades.
—Las madres me dicen: “Padre, ayúdeme, mi hijo está metido en problemas”. A los pocos días llegan a decirme que asesinaron a su hijo —cuenta el cura.
Hoy, el Chocó tiene diez alertas tempranas vigentes, evidencia del riesgo constante que enfrentan sus comunidades.
Según explica el vocero del Fisch, las principales violencias que tienen azotadas a las familias son el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento de menores.
—El confinamiento es una estrategia para evitar visibilidad y así bajar un poco la presión de la comunidad internacional —explica Palacios—. Pero también es una forma de poner a la comunidad como escudo de guerra.

Sobre el reclutamiento forzado, advierte que las cifras ya son alarmantes, pero el subregistro lo es aún más. —Solamente, a mediados de abril, se llevaron a diez menores de la comunidad de Cucurrupí, en Litoral del San Juan —lamenta.
—Para las comunidades afrodescendientes ha sido difícil, pero para las comunidades indígenas mucho más —explica el defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo.
Desde hace una década, esa institución ha encendido las alarmas por la preocupante ola de suicidios entre comunidades indígenas Emberá, especialmente en las regiones del Medio Atrato y el Baudó. Una crisis que ha sacudido al país por el número de casos y, sobre todo, por la corta edad de muchas de las víctimas.
Murillo Advierte que el suicidio en comunidades indígenas tiene diferentes grados de relación con la violencia armada. Desde la entidad han advertido sobre el temor de niños, niñas y jóvenes a ser reclutados, por lo que han optado por quitarse la vida.
—Pero, además de las causas directas de la guerra, la situación de conflicto está haciendo imposible vivir dentro de los resguardos. No se están matando. Los está matando la guerra.
—Nos dicen —los grupos armados— que no nos movamos. Que si nos encuentran por el monte, solos, puede pasar algo. Que mejor nos quedemos quietos en la comunidad, en la casa —cuenta un líder indígena que pidió la reserva de su nombre.
Como él, cientos de familias permanecen confinadas en sus viviendas en distintas regiones del departamento, en parte por el aumento de minas antipersonal sembradas por los grupos armados. Otros, como Junior Rojas Tapí, antiguo docente de Unión Chocó —una comunidad ubicada a nueve horas por el río Bojayá—, decidieron desplazarse hacia la cabecera municipal en busca de seguridad.
Allí vive junto a más de una docena de miembros de su familia en una cabaña de 10 metros cuadrados, envuelta en plásticos. Temiendo que sus hijos pudieran ser reclutados, optó por acomodarse como pudo lejos de su comunidad.
—No es lo mismo lo que vivimos ahora a lo que pasaba seis años atrás. Antes los actores, si pasaban cerca, seguían su camino. El conflicto armado ahora llega hasta la comunidad —cuenta, sentado junto a su cuñada Eliza.
Ella, tres años atrás, cuando apenas tenía 16, intentó quitarse la vida por la angustia que le provocó un enfrentamiento entre grupos armados que ocurrió a pocos metros de su casa.
A varias víctimas las ha embargado la desesperanza, han perdido la ilusión de que pare la guerra y tienen menos expectativas de vida.
—Es notable el deterioro de la salud mental de las comunidades. Nos dicen que llevan días sin poder dormir; con ansiedad, frustración y pánico. No ven posibilidades de que esto mejore y eso ha generado una carga muy preocupante —lamenta Palacios.
SUICIDIOS INVISIBLES
David Mecha Pipicay, siente que el pensamiento le quedó perturbado desde que intentó quitarse la vida. Desde entonces, conciliar el sueño se le dificulta y las pesadillas se volvieron frecuentes: percibe presencias que lo atormentan. Se crío en una comunidad Emberá Dobidá, entre los ríos de la subregión del Medio Atrato, en Bojayá, un municipio en el que la Unidad para las Víctimas (Uariv) ha reconocido cerca de 40 mil víctimas afectadas por el conflicto, y que el país recuerda por la masacre de mayo de 2002.
En los últimos años, el municipio ha saltado a la opinión pública por el incremento de casos en los que, como Mecha, los indígenas se están ahorcando usando parumas, las prendas con las que las mujeres, a modo de faldas, cubren sus cuerpos.


El confinamiento decretado en Colombia el 25 de marzo de 2020 no solo detuvo la vida; amplificó un terremoto emocional. El cierre de colegios, el miedo al contagio, el desempleo y la incertidumbre colapsaron la cotidianidad. En ese contexto, los diagnósticos en salud mental se dispararon en todo el país, siendo especialmente entre jóvenes y adultos mayores. Y la alerta sanitaria reveló, sin embargo, que un fallo estructural en el sistema de salud: una enorme brecha entre quienes necesitan ayuda y quienes la reciben.
A pesar de haber crecido en una región marcada por la guerra, David Mecha Pipicay no había sentido una angustia tan profunda como aquella vez en que miembros de las extintas Farc le pidieron que se vinculara a las filas del grupo armado. No para combatir, sino para inflar los números de la desmovilización que esa estructura pactaba en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.
—Me dijeron que me anotara en el proceso de paz para ganar un dinero. Yo dije que no, pero me presionaron —recuerda.
Mecha tenía apenas 18 años, y la presión lo dejó al borde del colapso. En su cabeza, solo veía dos salidas: —Me mato o me vuelo de aquí —pensó en ese momento.
Con los años empezó a recomponerse, los baños con plantas ancestrales que le practicaba su mamá ayudaron a calmar las penas, pero la muerte volvió a cruzarse en su camino. En 2022, su hermano, Gerardo Bailarín Pipicay, se quitó la vida.
—Fue más duro perder a mi hermano que cuando fui víctima de una amenaza psicológica por el grupo armado. Mi hermano se ahorcó —lamenta entre lágrimas.
Gerardo tenía apenas 18 años, y su familia aún se pregunta por qué tomó esa decisión. Su muerte desató otra tragedia: el intento de suicidio de su hermana, Elvia Mecha Pipicay.
—Por tanta tristeza que sentía por él, intenté suicidarme —contó, detenida por el llanto, ante la mirada afligida de David. Sus ojos evitaban encontrarse, pero en ese silencio compartido, ambos parecían entender el sufrimiento del otro mejor que nadie.
—¿Por qué nos está pasando esto? —se pregunta con frecuencia David, al conocer los casos de tantos indígenas del municipio que atentan contra su vida—. Nos sentimos acorralados en el infierno —por el conflicto— y también abandonados por nuestro gobierno —lamenta.
Para los Emberá, las montañas, las llanuras y los valles son territorios sagrados: allí habitan espíritus, algunos benévolos y otros malignos. Según los jaibanás —médicos tradicionales de este pueblo—, si se perturban esos espíritus —o jais, como los llaman en su lengua—, algunos pueden apoderarse de la voluntad de las personas y atormentarlas.
Dentro de la cosmovisión emberá, existen tres dimensiones profundamente interconectadas: el ser, el territorio y la espiritualidad. Cuando uno de estos pilares se desequilibra, el individuo comienza a experimentar afectaciones psicosociales.
Para explicarlo mejor, los jaibanás suelen mencionar los hechos que tuvieron lugar a mediados de la década del 2000. Jóvenes Emberá de Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó) se suicidaron masivamente a raíz de las perturbaciones que estaba teniendo lugar en el Cerro Careperro o Jaika Tuma, un sitio sagrado que según su tradiciones resguarda poderosos espíritus. Para entonces, La Muriel Mining Corporation había iniciado actividades para extraer oro, cobre y molibdeno de esa loma, y entonces se desató la angustia entre el pueblo indígena. Las muertes comenzaron a llegar, una tras otra, hasta cobrarse decenas de vidas. Solo con la intervención de los jaibanás —quienes armonizaron a la comunidad y al territorio— cesaron las muertes.
—Con los bombardeos de la fuerza pública y los enfrentamientos entre los grupos, los espíritus malignos son liberados y van a hacerle daño a la gente. Más que todo atacan a las mujeres y a los jóvenes indígenas —cuenta José Luis Dogirama, líder emberá de 50 años, quien durante varios de ellos ha servido como enlace indígena de la Iglesia en Bojayá.
Dogirama lleva el registro en su celular de los indígenas que se han quitado la vida o que lo han intentado en ese municipio. Desde hace una década, empezó a recibir información sobre las difíciles condiciones humanitarias que enfrentan las comunidades emberá. Pero fue con el aumento de los suicidios que sintió la necesidad urgente de organizar esa información, convencido de que se trataba de un drama silenciado, invisible para el país. Era también un asunto cercano: él mismo es sobreviviente de ojue'bari beubada, como se nombra al suicidio en lengua emberá.
Entre los pasillos y cuartos de la casa cural, Jose Luis ha encontrado algo de tranquilidad para intentar curar las heridas que no termina de sanar. Cuando era adolescente y cursaba noveno grado en la escuela, hombres armados de las extintas Farc lo reclutaron. Recuerda sus años en la selva como un suplicio. Fue en 1995 cuando, bajo la protección de la Iglesia, logró desertar. Pero el temor constante a ser encontrado por los armados lo llevó al límite: intentó quitarse la vida.
—En cuatro ocasiones lo intenté, pero gracias a Dios no me pude quitar la vida, porque todavía no era el momento de morir —cuenta.
José Luis reconoce que sigue afectado por lo que vivió. Las interacciones esporádicas con actores armados y su trato hostil aún lo desestabilizan. A eso se suman los señalamientos y malos tratos que, en algunas ocasiones, ha recibido de miembros de su propia comunidad por apoyar a la población LGBTI y a colectivos de mujeres.
Los jaibanás juegan un papel crucial para armonizar a los indígenas y sus territorios. Como muchos otros, Dogirama ha buscado consuelo en su médico tradicional y el acompañamiento de sacerdotes y monjas para no perder el rumbo. Aun así, reconoce que es una lucha difícil: pocos días antes de esta entrevista, había vuelto a atentar contra su vida.
Mientras enfrenta esa batalla interna, sigue acopiando casos en su comunidad. Reúne los datos, los organiza y los convierte en herramienta para exigir que las instituciones miren hacia Bojayá y la ayuda, por fin, llegue. Desde 2015, José Luis Dogirama ha conocido decenas de casos de suicidios y cientos de intentos en Bojayá. Ha reportado esa información a distintas instituciones del Estado, buscando que, al menos, volteen la mirada hacia el municipio. Sin embargo, buena parte de esos datos se han perdido: no cuenta con un computador donde pueda resguardar y sistematizar los registros.
Sus cifras distan de las que maneja el Ministerio de Salud. Según esa entidad, entre 2014 y 2024 se han registrado 174 suicidios en todo el departamento del Chocó. De ellos, apenas tres habrían ocurrido en Bojayá. Ninguno fue reportado como indígena.
La Dirección Local de Salud de la Alcaldía de Bojayá tiene otras cifras. Desde 2018 y hasta abril de 2024 había conocido de 17 casos de suicidios. De estos 10 eran mujeres y oscilaban entre los 17 a los 24 años.
El consolidado de datos nacionales del Ministerio muestra que el 17,8 por ciento de las víctimas mortales pertenecían a pueblos indígenas y el 44, 2 por ciento a comunidades afrodescendientes. 34 eran menores de edad (19,5 por ciento) y 77 tenían entre 18 y 30 años (44,2 por ciento). El 67,8 por ciento de las víctimas eran hombres y el mayor pico se registró en 2020 (24 casos).
Además, el ministerio reportó 905 intentos de suicidios de 2016 a 2024. De estos, 86 casos ocurrieron en Bojayá, con registros significativos desde 2022. Se observa que quienes más lo han intentado en el municipio son indígenas (81) y mujeres (57).
Sobre esta situación, la Alcaldía de Bojayá precisó que “el porcentaje mayor de intentos de suicidio se presenta en resguardos indígenas, con un 97 por ciento”. Un dato que contrasta con las cifras del Ministerio de Salud entregadas anteriormente. La diferencia no solo evidencia el subregistro, sino también la falta de un sistema confiable que reconozca la dimensión del problema en los territorios.
Hasta abril de este año, la Defensoría del Pueblo ha podido verificar cinco suicidios de jóvenes en los municipios de Bojayá, Bajo Baudó y Carmen del Darién. Tres de ellos menores de edad: mujeres de 12, 13 y 16 años. Los otros dos casos corresponden a una mujer de 19 años y un hombre de 21. Adicionalmente, conoció siete intentos de suicidios.
Además de las graves afectaciones del conflicto armado, hay una serie de violencias culturales, sociales y ambientales que están impactando la salud mental de las comunidades del departamento y que se agudizan con la crisis humanitaria. Un panorama que desde más de una década atrás el Ministerio de Salud ha relacionado con la discriminación, los cambios drásticos en su entorno, la violación sistemática de sus derechos y la impotencia frente a las decisiones que afectan su desarrollo.
OTRAS CAUSAS DE LAS MUERTES
Yonai Echeche le guarda distancia al alcohol desde que el año pasado intentó quitarse la vida. Todo lo recuerda como una pesadilla: regresaba a casa tambaleante por el alicoramiento cuando una figura antropomorfa, de una oscuridad espesa como la noche, lo acechó hasta dejarle un lazo entre las manos.
—Era una paruma. Cuando me vieron mis hijos, me la quitaron de las manos y me dijeron: “papá, ¿qué está pensando?” —recuerda Echeche, gobernador de Puerto Antioquia, una comunidad ubicada a dos horas del casco urbano de Bojayá, hoy confinada por la presencia de grupos armados.
Un caso similar relata Marlenis Mecha Rojas, quien desde hace un par de años es el enlace de salud indígena de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bojayá. Por muchos años vivió en la comunidad Unión Baquiaza, ubicada a ocho horas por el río, en el norte de Bojayá. El año pasado su ahijado, Lugencio Becheche Pipicay, se quitó la vida. También ocurrió después de tomar alcohol, pero explica que en ese caso otro factor fue determinante: era rechazado en su comunidad por ser gay.
—Sabemos que en toda parte hay indígenas gays, pero a algunas personas les gusta recochar con eso. Físicamente no lo maltrataban, pero verbalmente y psicológicamente sí. Él se sentía mal —reconoce Mecha—. Tenía 18 años. Lo amaba mucho —cuenta.
Desde entonces, Mecha ha buscado abrigar a la población diversa de su comunidad: los recibe en su casa, les deja ser y expresarse como quieran. Quisiera que no haya más casos como el de su ahijado. Según recuerda, siete personas se han intentado quitar la vida en su comunidad y dos lo han conseguido. Una de las personas que lo intentó fue ella en 2021, después de malos tratos de su pareja.
Esto mismo le ocurrió a mujeres como Liria Chaíto. Meses atrás, intentó quitarse la vida porque en el último refugio que le quedaba frente a la guerra —su hogar— tampoco estaba segura: su pareja la agredía. Sus días transcurren casi siempre en su casa, construida sobre largos palos que la elevan del suelo, en la comunidad de Puerto Antioquia, donde la presencia de actores armados ha limitado su movilidad y agravado las carencias. Antes solía recoger plátano, caña de azúcar o arroz en fincas cercanas, pero ahora no tiene suficiente comida para alimentar a sus tres hijos.
—Ella sigue pensando en el suicidio —precisa una intérprete sobre las palabras de Chaito, quien no habla español. Ha pensado en buscar apoyo a través de una jaibaná, pero no tiene dinero, pues con los problemas para recoger la cosecha, hace tiempo que no tiene recursos propios. De vez en cuando se aventura a las fincas, con los riesgos que eso implica —como ser víctima de violencia sexual por parte de los armados—, y recoge un par de alimentos que le sirven principalmente para el hogar.
Ese desolador panorama, sumado a carencias económicas y desamparo estatal, ha hecho que algunos asuman un peligroso desánimo. A sus 17 años, Arielito Birri ha intentado varias veces quitarse la vida. Sus días en Puerto Colombia los pasa tumbado en una hamaca, porque sus papás no han logrado reunir recursos para que pueda continuar estudiando el bachillerato en Vigía del Fuerte. Desde que sus hermanas se enfermaron y murieron, se siente solo y atrapado por el conflicto.
La idea de la muerte le llegó a Arielito por la única persona que, hasta ahora, se ha quitado la vida en Puerto Antioquia: un caso que la comunidad aún intenta entender. El 9 de abril de 2023, la comunidad celebraba el cierre de la Semana Santa —o Semana Mayor, como la llaman los pueblos indígenas de la región—. Miralba Birry había llevado a dormir a su hija, Yadira Birry, hacia la medianoche. Minutos después, al revisar la cama, ya no estaba. Afuera seguía sonando la música, pero Yadira, de 16 años, no había regresado a la fiesta. Comenzaron a buscarla junto al río y entre las casas. Al revisar la escuela, la encontraron colgada.
Cada casa de la comunidad aportó algunos recursos y alimentos para el velorio. Sus padres la enterraron pasando un caño, a unos metros de la vivienda familiar. Desde el funeral, Miralba no ha vuelto a visitar la tumba de su hija. Cree que la imagen de Yadira podría aparecer, como un alma, y prefiere prevenir ese dolor. Sobre la tierra, la familia dejó algunas de sus prendas, y hoy crece allí una palma roja con la que los emberá marcan las lápidas.
—Nunca se olvida cuando falta un ser querido —dice en emberá la madre, quien quiso irse del lugar para tomar un nuevo aire, pero la escasez de recursos se lo impidió.
ACCIONES POR LA VIDA
Como han advertido varias organizaciones sociales del departamento, en medio de la guerra que atraviesa la población civil, la solución no puede reducirse a la acción militar. De hecho, hay sectores que rechazan esa presencia.
—Para que cambie la salud mental de esta Colombia profunda, el Estado debe tener una presencia real con las instituciones, con educación, con salud, con energía, con canchas de fútbol —dice el cura de Quibdó.
Mientras las condiciones para un buen vivir llegan, las comunidades claman por atención psicosocial. Según el Ministerio de Salud, Chocó aún se encuentra en proceso de adoptar la Política Nacional de Salud Mental, desarrollada a finales de 2018. A pesar de eso, precisó que en el departamento, entre 2020 y 2024, fueron atendidas 56.116 personas en los servicios de salud por diagnósticos asociados a trastornos mentales y del comportamiento, especialmente por trastornos neuróticos, relacionados con el estrés y síntomas físicos (23.166). Del total, el 61,8 por ciento eran mujeres (34.721) y, a pesar de que el 65,5 por ciento no reportó una pertenencia étnica, se observa que sólo el 1,9 serían indígenas (1.116) y el 31,5 por ciento, afro (17.679).
Según datos de la institución, durante los mismo cinco años, se ha brindado atención en salud mental a 17.647 víctimas por afectaciones del conflicto armado en Chocó. El eje central de esos servicios ha sido diseñado desde el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del conflicto armado en Colombia (Papsivi), liderado por el Ministerio de Salud para brindar asistencia en salud y de rehabilitación física, mental y psicosocial a la población víctima del conflicto armado reconocida administrativa o judicialmente.
Entre los diagnósticos más relevantes que ha mostrado la atención a víctimas se encuentran la ansiedad generalizada, constante en todos los años, con crecimiento marcado en 2024 (671 casos); reacción al estrés agudo, que se incrementa significativamente, pasando de 13 en 2020 a 252 en 2024; y el trastorno de estrés postraumático, “registro permanente que reafirma el impacto del conflicto en la psique individual”, resalta el Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio en una respuesta escrita a este medio.
Si bien las estadísticas enseñan mayor atención año tras año, esa cifra solo representa el 3,1 por ciento del universo de víctimas del departamento, lo que preocupa a las organizaciones sociales que han denunciado alta promoción de la oferta de atención psicosocial y articulación de instituciones que efectivamente entren a rodear a las poblaciones en medio del conflicto.
En 2024, la Gobernación de Chocó inició la construcción de la Unidad de Salud Mental y Atención a Víctimas del Chocó por un valor de 14.000 millones de pesos. El proyecto contempla espacios especializados para hospitalización, consulta externa y salones destinados a charlas terapéuticas. Con esto, la administración departamental busca reducir la brecha en el acceso a servicios de salud mental y fortalecer una oferta que, durante años, ha sido limitada y centralizada únicamente en el Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Quibdó.La terminación del contrato estaba proyectada para mediados de junio de este año, sin embargo, Consonante visitó el lote y apenas, entre escombros, se observan unas cuantas varillas metálicas enterradas en el piso.
Palacios, desde el Fisch, cuestiona el enfoque de acción para las víctimas. Le preocupa cómo entidades territoriales han implementado canales telefónicos o digitales de atención en los que nunca atienden. Asimismo, el vocero de las comunidades negras lamentó el trabajo del Papsivi. A su criterio, es ineficiente que se emplee una estrategia de priorización en un departamento como Chocó, en dónde más de medio millón de personas han sido víctimas y necesitan atención.
Según le precisó el Ministerio a Consonante, entre 2023 y 2024, en Chocó se implementó el Papsivi en cinco de los 30 municipios: Quibdó, Istmina, Condoto, Tadó y el Carmen de Atrato, con una asignación presupuestal de $2.030.498.466 pesos. La entidad es enfática en señalar que las entidades territoriales deben coordinar el programa y buscar asistencia técnica de los miembros del sistema de salud. Palacios advierte que ha faltado tener en cuenta las creencias y tradiciones de comunidades negras e indígenas en esas atenciones, donde factores como su lengua y cosmovisión tengan lugar.
—La metodología con que se hace dos o tres sesiones, que no tiene un enfoque culturalmente pertinente, termina más bien por hacer una acción con daño —reprocha.
En respuesta a una oferta de atención psicosocial que se queda corta —en especial en la ruralidad— diferentes colectivos realizan acciones para cuidar a sus comunidades. Tras los suicidios en pueblos indígenas, algunos gobernadores buscan la manera de que sus médicos tradicionales armonicen a toda la comunidad y se espante los espíritus malos, el miedo y la tristeza. Algo similar intentan hacer desde la Fundación Empatía Chocó, en el corazón del departamento. Desde hace cuatro años, Luz Helena Mosquera, Lesty Esmilse Palacios y otras 13 gestoras de paz de Quibdó empezaron a trabajar por el bienestar de las mujeres de la ciudad.
Desde que la violencia se ha agravado en la zona urbana, han doblado esfuerzos para realizar acompañamiento psicosocial a víctimas de diferentes violencias. A partir de encuentros grupales, le apuestan a la sanación en colectivo.
—También les brindamos herramientas que les permitan identificar lugares y comportamientos de riesgo para que creen como escudos personales que les permitan tener formas inteligentes de decir no. También pautas de crianza que les ayuden a decirle a sus hijos: “cuando usted vea este comportamiento, quítese o dígame” —cuenta Lesty Palacios.
Otras acciones como estas tienen lugar en los Centros de Escucha, una iniciativa que nació como labor humanitaria de la iglesia. Son espacios comunitarios que buscan abrir un lugar para el diálogo y la atención psicosocial de quien la necesite en Quibdó. Desde allí, o desde la parroquia, el padre repite un mensaje que para muchos se ha vuelto un consuelo:
—La guerra no va a estar para siempre —dice con calma—. Hay que buscar una salida al conflicto entre todos y todas, y esa salida no pueden ser las armas.